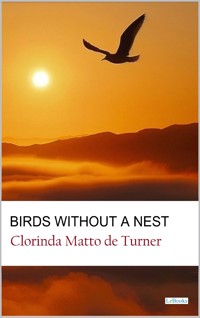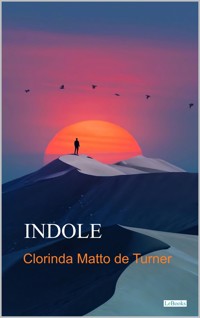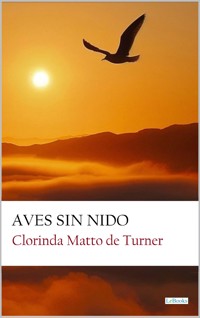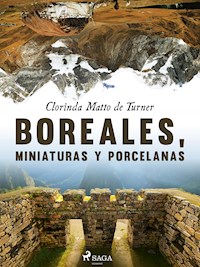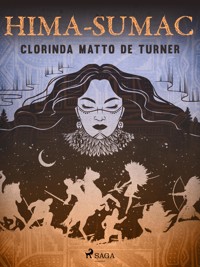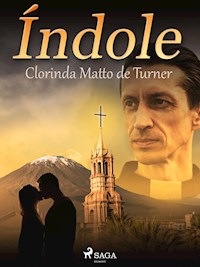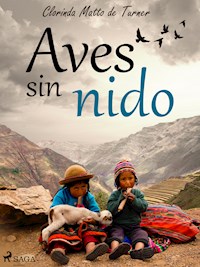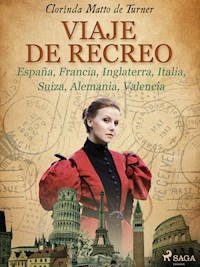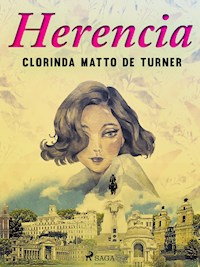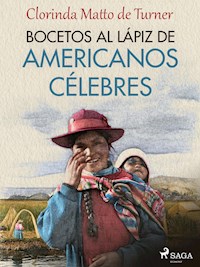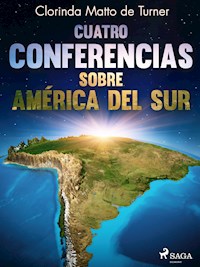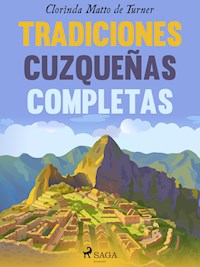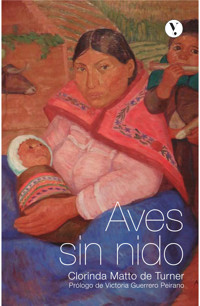
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cicely
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un clásico indiscutible de la literatura latinoamericana En el pueblecito andino de Kíllac, la familia Yupanqui sufre la ruina económica a manos del gobernador y sus secuaces, enfrenta amenazas sexuales por parte del párroco y ve cómo una de sus hijas es secuestrada. Otra familia indígena también es intimidada, llegando al extremo de que uno de sus miembros es encarcelado para encubrir las fechorías de las autoridades locales. En medio de este caos, la joven Lucía Marín y su esposo se han establecido en el pueblo. A medida que descubren la corrupción predominante su horror se intensifica. Decididos a apoyar a la familia Yupanqui confían en que las autoridades locales no tolerarán tal explotación. Sin embargo, pronto son acosados y forzados a abandonar el pueblo. Mientras tanto, entre la hija mayor de los Yupanqui y el hijo del gobernador nace una historia de amor. Aves sin nido destaca por su prosa exquisita y su capacidad para crear atmósferas vívidas y evocadoras. Clorinda Matto de Turner logra que la lectura de la novela sea una experiencia profundamente inmersiva y emotiva. Mediante personajes conmovedores y situaciones apasionantes, desvela la complejidad y riqueza de la vida en las comunidades andinas, así como la constante lucha por la dignidad y la justicia frente a la violencia del poder económico, político y religioso. Esta dimensión es la que confiere a la novela escrita en 1889 su relevancia, hasta el punto de que su publicación le valió la excomunión a su autora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Clorinda Matto de Turner (1892, Cusco - 1909, Buenos Aires) fue una de las escritoras peruanas más destacadas del siglo XIX. Contrajo matrimonio siendo joven y tras la prematura muerte de su marido se trasladó a Lima, donde se consolidó como una figura influyente en el ámbito literario peruano.
Para la sociedad limeña fue una persona singular, proveniente del ámbito rural y excesivamente erudita. Junto con otras intelectuales de su época, representaba a un grupo de mujeres autónomas —viudas, solteras o separadas— que no siguieron el rol tradicional de la maternidad y, en su lugar, dedicaron su tiempo a sus proyectos personales y a la defensa de sus ideales políticos.
En 1892, fundó junto a su hermano la imprenta La Equitativa, un espacio en el que solo trabajaban mujeres, ejemplificando así sus firmes ideales sobre la autonomía financiera femenina. A pesar de llevar una vida marcada por la precariedad, siempre se mantuvo gracias a su trabajo intelectual y periodístico. Fue fundadora de la revista El Recreo, redactora en el diario La Bolsa y organizadora de veladas literarias que reunieron a destacadas escritoras como Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning o Juana Manuela Gorriti. Además, dirigió la redacción del diario El Perú Ilustrado durante la publicación de su célebre novela Aves sin nido.
Aves sin nido
Clorinda Matto de Turner
Aves sin nido
Clorinda Matto de Turner
Prólogo de Victoria Guerrero Peirano
Prólogo Clorinda Matto: la escritura, la aguja,las calcetas y los tamalitos
Recuerdo que, hace unos diez años, dicté un curso sobre el siglo XIX en una universidad peruana a la que asistían algunos jóvenes, que, en un futuro, se harían sacerdotes. Un siglo que venía cargado de positivismo, política y anticlericalismo. Un siglo en el que no se puede dejar de mencionar el contexto de los movimientos feministas de finales y principios del XX, y, en particular, el de las sufragistas.1 No era la época de #NiUnaMenos ni del #MeToo, pero leer Aves sin nido de Clorinda Matto (Cusco, 1852-Buenos Aires, 1909) fue el punto de quiebre de la clase. Aves sin nido se propone, desde su «Proemio», ser una «fotografía» de los vicios y virtudes de un pueblo, así como una crítica a lo que González Prada llamó «esa trinidad embrutecedora del indio»: el juez, el gobernador y el cura:
Amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez, y la abyección a que someten esa raza aquellos mandones de villorrio que, si varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de Tiranos. No otra cosa son, en lo general, los curas, gobernadores, caciques y alcaldes. (Matto de Turner, 2021, p. 26)
La crítica a la corrupción de los sacerdotes en los villorrios y la violación a la que eran sometidas las mujeres indígenas al momento de la mita –es decir, del pago del tributo a través del trabajo de sus tierras– se explicita en la voz de Marcela Yupanqui, la mujer indígena que debe entregar a sus hijas a Lucía Marín, la señora educada y sensible, protagonista de la novela: «Las mujeres que entran de mita salen mirando el suelo» (Matto de Turner, 2021, p. 35), afirma Marcela. La elipsis de la frase no hace sino evidenciar la doble opresión a la que las mujeres indígenas eran sometidas: trabajo forzado y abuso sexual. El tributo era doble. En aquella clase universitaria, la novela se leía atentamente, así que la discusión se acrecentaba a medida que la historia avanzaba. No solo era una denuncia feroz contra los clérigos, sino también un alegato por la educación de las mujeres y de los indígenas. Hace diez años, el abuso sexual y el acoso no eran vistos con la misma contundencia que la cuarta ola del feminismo ha puesto en ellos. Por tanto, lo que más parecía irritar a ciertos estudiantes era el que una y otra vez la narradora pusiera el dedo en la herida: la crítica a los curas de provincia y la necesidad de una autonomía ilustrada en las mujeres. La división entre alumnos y alumnas fue evidente. Aquellos que se preparaban para el sacerdocio o los que eran reacios a cualquier mención al feminismo impusieron su voz sobre todos los demás. En la opinión de estos pocos, la clase era una apología al feminismo y al anticlericalismo. En ese momento, me irritó, pero, ahora que lo recuerdo, pienso en cuán potente resultó ser el texto de Clorinda Matto para que siga despertando esas pasiones y críticas en pleno siglo XXI. La misma Clorinda, en 1895, tuvo que exiliarse luego de que su imprenta y su casa fueran quemadas; sí, la misma que ya había sido antes sometida a varias humillaciones conforme su fama, como intelectual, periodista y escritora, aumentaba.
La figura y la obra de Clorinda Matto se perdieron entrado el siglo XX junto con las de sus compañeras, las escritoras Mercedes Cabello de Carbonera y Teresa González de Fanning, por solo nombrar a algunas de ese grupo que se reunía en las llamadas Veladas Literarias, convocadas, primero, por la escritora de origen argentino Juana Manuela Gorriti y, luego, en la década de los ochenta, por la misma Matto; un grupo de escritoras de entreguerras que fue considerado una voz de gran importancia en ese entonces. Pero el siglo XX las olvidó e incluso menospreció su obra por el influjo de cierto melodrama romántico.2No quiso leer la fuerza de su vida ni de sus ideas, y recién, en los años setenta del siglo XX, la obra de la novelista y periodista fue revalorada y rescatada del olvido debido al empeño de sus investigadores. Antonio Cornejo Polar ha sido una figura de gran importancia para la revalorización de la vida y obra de Matto,3 pues le da una nueva mirada a su producción, desde la construcción de la nación como sujeto migrante y la visión indigenista, en la que inscribe a la autora. A él le seguirán otros investigadores, pero son las investigadoras quienes más han abordado la cuestión de género y la importancia de la comunidad de escritoras que se forjó a través de las Veladas, y el libro pionero es El abanico y la cigarrera: la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, de Francesca Denegri. Denegri (2018) afirma que fue a través del discurso romántico que las mujeres pudieron liberarse y dar paso a sus escritos, pero la caída del movimiento romántico supuso, a la vez, la pérdida de lo que ella llama «la primera generación de mujeres ilustradas»:
Después de la guerra y su secuela de desastre económico, desintegración social y profunda humillación, la rabiosa “literatura de la desilusión”, liderada por González Prada, surgió con fuerza brumadora. La retórica romántica fue menospreciada y desplazada por la exigencia de un lenguaje agresivo, combativo y viril […] La tuerca metafórica fue ajustada una vez más, y la literatura experimentó un nuevo proceso de sexualización, retornando a la esfera masculina de donde había emergido. (p. 41)
Clorinda Matto nació en una familia de pequeños terratenientes cusqueña y tuvo una relación directa con los indígenas de su zona, y, por lo tanto, conoció de primera mano la situación de opresión en la que se encontraban. Creció entre su casa familiar, en la ciudad del Cusco, y la hacienda Paullo Chico, en Calca. Aprendió el quechua y se educó en el Colegio Nacional de Educandas, y, si bien tuvo que abandonarlo, recibió instrucción en casa. Para ese entonces, ya estaba interesada en la escritura y, poco tiempo después, publica sus artículos en diferentes diarios de la región, en los que utilizaría diversos seudónimos. Muy joven se casa con el hacendado inglés Joseph Turner, quien se dedica al comercio de lanas y con quien se irá a vivir a Tinta. Esa será su primera mudanza. Luego a Arequipa, Lima, Buenos Aires y, finalmente, sus viajes por Europa, lugares en los que se dedicaría tanto a dar entrevistas como al periodismo, de los que dará cuenta en su libro Viaje de recreo (1909). En 1876, funda la revista El Recreo y, en 1877, viaja por primera vez a Lima para participar en las famosas Veladas Literarias que dirigía la escritora de origen argentino Juana Manuela Gorriti. Muy pronto, entonces, Clorinda pasa a ser un personaje conocido en el ámbito literario, situación que se vio favorecida por la importancia de las intelectuales y los lazos de hermandad a través de la literatura que se construyeron entre ellas. Hoy llamaríamos a esos vínculos «sororidad».
Clorinda Matto ingresa al mundo limeño con una experiencia distinta, de mujer criada en la sierra, y espera con interés su ingreso en la capital. La visión de una Lima moderna está claramente subrayada en Aves sin nido. Lima como la ciudad de las luces y la educación, adonde la familia Marín, Lucía y su esposo Francisco, llevan a sus ahijadas indígenas, Margarita y Rosalía, para ser educadas: «¡Oh, sí, Lima! Allí se educa el corazón y se instruye la inteligencia» (Matto de Turner, 2021, p. 177). Claramente, la educación es uno de los objetivos indiscutibles del trayecto de vida de Matto. En su opinión —y fue por lo que bregó toda su vida a través de sus artículos periodísticos y ensayos—, la educación de las mujeres y los desposeídos construiría una nación nueva. A las primeras las volvería mejores mujeres y madres y las pondría en una situación de igualdad con respecto a los hombres, y a los segundos los sacaría de la «barbarie» en la que viven.
En Aves sin nido, son las mujeres: Marcela, Lucía, Petronila y Martina, las que toman acción. De ellas, la única educada es Lucía, la heroína de la novela, el alter ego de la autora, mujer estudiada que vive junto con su esposo en el pueblo de Kíllac, donde ocurre la primera parte de la trama de la novela. Venida de fuera, es la única que puede alzar su voz a favor de los Yupanqui (Marcela y su familia). No tiene hijos, pero le son dadas, por las circunstancias, dos niñas, a quienes considera sus hijas y a quienes se propone dar la mejor educación. Según la narradora, si Marcela y Petronila —esta última cusqueña, de familia notable— hubieran sido educadas, las cosas hubiesen sido distintas: «Doña Petronila, con educación esmerada, habría sido una notabilidad social, pues era una joya valiosa perdida en los peñascales de Kíllac» (Matto de Turner, 2021,p. 76). Y, si bien la misma Clorinda no tuvo hijos, vemos cómo el deseo de ejercer la maternidad va más allá de un hecho biológico, y lo mismo ocurrió con la otra famosa escritora fini-secular, Mercedes Cabello.
Los indígenas, en la visión de la autora pueden ser salvados a través de la educación: «como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas, alejan, cada día más, a los pueblos de la verdadera civilización» (Matto de Turner, 2021, p. 69),pensamiento que compartía con otras y otros intelectuales finiseculares. Y, en la voz de otro personaje indígena, Martina, leemos: «nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del cacique, esclavos de todos los que agarran la vara del mandón» (Matto de Turner, 2021, p. 314). Tanto en el «Proemio» como aquí, encontramos su vinculación con el pensamiento de González Prada.4 Así, «la liberación del indio se plantea a través de la educación y la buena intención de los blancos, porque además es visto en el imaginario colectivo como pobre e impotente, como aparece en los relatos de Teresa González de Fanning y Juana Manuela Gorriti» (Guardia, 2009, p. 191). Y, aunque hoy veamos esto como un mero tutelaje, no hay que olvidar el contexto opresivo en el cual esta escritora se erige como una voz de crítica y denuncia en el Perú finisecular.
Clorinda siempre vivió de su trabajo: tanto en el caso del negocio de su esposo como en el de su trabajo periodístico e intelectual. No fue una mujer que viviera de sus rentas. Su esposo murió en 1881 en plena Guerra del Pacífico (1879-1983) y dejó a Clorinda con muchas deudas. Enfrentó esta situación con plena responsabilidad y se hizo cargo de ellas, lo cual muestra ya la energía de esta mujer. Saneado este asunto, viaja a Arequipa, donde obtiene el trabajo de redactora jefe del diario La Bolsa, pero la vida que llevó fue muy precaria. El sueldo no le alcanzaba. Para ese tiempo, había publicado Tradiciones cuzqueñas (1884), a la manera de las Tradiciones peruanas, a cuyo autor consideraría uno de sus maestros literarios y amigo, Ricardo Palma, uno de los escritores más importantes de ese momento, y quien, por cierto, prologa su libro. La autora siempre se relacionó con los intelectuales más relevantes de ese entonces, y en el tiempo en el que vivió en Lima (1886-1895), organizó sus propias Veladas Literarias. Sin embargo, y a pesar de la importancia de su lugar como periodista y escritora, y del vínculo con sus contemporáneas y la fuerza de este, la reacción frente a la obra de Matto va a ser brutal, y no solo, en su caso, las demás escritoras de ese tiempo también van a sufrir esta misma reacción: Mercedes Cabello de Carbonera al igual que nuestra autora sufrió las burlas y los ataques de Juan de Arona (seudónimo de Pedro Paz Soldán), quien la renombró, vilmente, como «Mierdeces Caballo de Cabrón-era». Ella terminará sus días en un psiquiátrico del Centro de Lima.
En 1886, Clorinda se muda a Lima, en tiempos en que gobernaba Andrés Avelino Cáceres (1986-1990), a quien apoyó abiertamente a través de sus columnas en diarios y revistas, e incluso la hija de este, Zoila Aurora Cáceres, asistía a sus Veladas Literarias. En la capital, se convierte en jefa de redacción del famoso diario El Perú Ilustrado. En 1889, publica la que sería su más famosa novela y que hoy se publica en esta nueva edición: Aves sin nido, que generó gran controversia y le valió una respuesta furibunda por parte de la Iglesia católica. Fue excomulgada y, en el sur, en Cusco y Arequipa, quemaron su efigie y se dice que también sus libros. Se prohibió la compra de El Perú Ilustrado y, debido a la presión, y para levantar el veto, tuvo que renunciar a su puesto. El presidente Cáceres le dirigió una carta pública de apoyo para aplacar lo ocurrido en el sur, la que se publicó en El Perú Ilustrado ese mismo año. La controversia no era poca, pues, en la novela, quien denuncia «la trilogía embrutecedora» es una mujer. Lucía Marín recoge el sufrimiento de Marcela y emplaza al cura y al gobernador:
¡Triste realidad, señores! ¡Y bien!, vengo a persuadirme de que el vil interés ha desecado también las más hermosas flores del sentimiento de humanidad en estas comarcas, donde creí hallar familias patriarcales con clamor de hermano a hermano. Nada hemos dicho; y la familia del indio Juan no solicitará nunca ni vuestros favores ni vuestro amparo.—Al decir estas últimas palabras con calor, los hermosos ojos de Lucía se fijaron, con la mirada del que da una orden, en la mampara de la puerta. (Matto de Turner, 2021, p. 44)
La denuncia de Clorinda Matto es directa, pues, en la obra, se revelan, como ya hemos mencionado, no solo la explotación de los indígenas, sino los asaltos sexuales de los sacerdotes, y, en particular, las del obispo Pedro Miranda y Claro; es decir, que no escatima en pequeñeces, pues Matto apunta y va directo a una cabeza de la Iglesia, para concluir que, si la cabeza está podrida, sus miembros han de bailar a sus anchas. Y, sin embargo, a pesar de los terribles ataques que sufre, la autora siguió adelante y, en 1892, funda, junto con su hermano, la imprenta La Equitativa, «servida por señoras». Para Arona, sería «Una mula equetateva». Trabajaban allí solo mujeres, con lo cual se nos muestra su deseo por esa «soñada coherencia»: emplear mujeres significaba también cierta autonomía para las mismas. En la imprenta, edita el periódico Los Andes, de abierto apoyo a las tropas de Cáceres. Ya, durante la Guerra contra Chile, Clorinda había manifestado su inclinación por el Partido Constitucional. Más bien, fue durante el segundo mandado de Cáceres, que solo duraría un año (1894-1895), que las tropas pierolistas entran a la capital en turbamulta, incendian la imprenta y destruyen su casa.
La fama de Clorinda sigue levantando polvareda. En 1891, publica la novela Índole y, luego, en 1895, Herencia, que también le granjea los ataques del citado Juan de Arona en el periódico El Chispazo, quien escribe una sátira, en la que se burla del español de los quechuahablantes y, además, del origen andino de la escritora, con lo cual podemos deducir que no es solo su defensa del sujeto indígena y su crítica a cierto sector de la Iglesia, sino también su lugar como sujeto social migrante lo que perturba a la parte más conservadora de la sociedad limeña: una intelectual serrana venida a la capital y que, además, triunfa, y no solo ella, ya que, junto a su nombre, están Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning y, luego, Zoila Aurora Cáceres y Angélica Palma (hija de Ricardo Palma), que representan el triunfo y la defensa de su pensamiento como mujeres autónomas. Todas ellas fueron viudas, solteras o vivieron separadas de sus parejas. No ejercieron la maternidad. Se dedicaron a tiempo completo a sus proyectos y a la defensa de sus ideales éticos y políticos. Defendieron su autonomía, pero toda irrupción en el orden patriarcal tiene su respuesta. La carta de Juan de Arona a Clorinda dice así:
Querida Tea Clorinda
Hace tiempo que escondido me encuentro aquí en esta hacienda pidiendo a Dios que se venda la obra de Aves sin nido para que así me devuelvas mi plata que humo se hizo y que ser me madre no vuelvas y salga yo de estas selvas de caña brava y carrizo. [...] Te has metido a marimacho con los hombres en refriega, ya te darán un cocacho, no lo ves porque eres ciega y zarca como mi macho. Con el olor que despides, que es olor a vinagrillo, harás correr a cien como el añaz [sic] o zorrillo. [...] Mi plata vieja jamona. A costa de mis dineros públicas [sic] hojas inmundas y echas a los basureros Bisturies [sic] y Barberos […] No me adules, mula zarca, la más grande entre las grandes que pastan en las comarcas: yo lo que quiero es tu arca, no tu pasquín de Los Andes […]. Y con esto se despide y dirá más si es preciso, so vieja, sin nido Ave to sobreno. (Citado en Denegri, 2018, p. 234)
Clorinda es tildada de «ladrona», «marimacho», «vieja», que huele a vinagrillo, y otros epítetos más duros sobre su sexualidad. Luego de ser quemada su imprenta, el 25 de abril de 1895, decide partir al exilio en la ciudad de Buenos Aires, vía Santiago. Llegada a la capital argentina, en diciembre de ese año, pronuncia su famosa conferencia: «Las obreras del pensamiento en la América del Sur», una defensa en pro de la educación de la mujer en el Ateneo de Buenos Aires. Es muy bien recibida por el círculo intelectual y, además, por su amiga Juana Manuela Gorriti. Funda el periódico Búcaro Americano que tiene muy buena recepción. Su fama la hace viajar a Europa y recorre diferentes países. Luego regresa a la capital argentina, pero ya había contraído una neumonía en sus viajes. En 1924, durante el gobierno de Leguía (1919-1930), su cuerpo es traído al cementerio Presbítero Maestro. En 2010, es llevada al cementerio La Almudena, en el Cusco.
Recientemente, en noviembre de 2018, se llevó a cabo el I Congreso Internacional Clorinda Matto en el Cusco, su ciudad natal. Y, por primera vez, en una de las ponencias, la investigadora y profesora argentina Ana Peluffo exhibió la foto de un retrato de Clorinda, intervenido por las activistas del Comando Plath,5 con el pañuelo verde en el cuello, que la identificaba directamente con el derecho al aborto, símbolo difundido por las activistas argentinas. Dos años después de idas y venidas intensas, y de la persistencia de la marea verde, se aprobó el derecho al aborto en todo el territorio argentino. Si miramos hacia atrás, es más que seguro que Clorinda Matto no hubiese estado encantada con esa ley. Es más, ni siquiera estuvo encantada con las sufragistas inglesas. Para ella, la mujer debía educarse para educar a sus hijos e hijas. La madre era la encarnación de una nación moderna y progresista. Según la propia Peluffo (2019):
Pensar la obra de Matto desde debates sobre el aborto, la sororidad y/o la violencia de género implica postular una mirada a contrapelo de lecturas muy arraigadas en el imaginario crítico que de tan repetidas han perdido la fuerza y vigencia que en algún momento tuvieron. Remite, asimismo, a la necesidad de leer la producción cultural de Matto al sesgo, yendo más allá de la retórica del pudor a la que la autora y las escritoras de su red tuvieron que recurrir para hablar de cualquier asunto que tuviera que ver con la sexualidad femenina y su corporalidad. (párr. 5)
Matto se rebela contra el sentido común según el cual las mujeres solo servimos para la vida doméstica, como afirma uno de sus personajes, el gobernador Sebastián Pancorbo, esposo de Petronila: «Francamente, las mujeres no deben mezclarse nunca en cosas de hombres, sino estar en la aguja, las calcetas y los tamalitos, ¿eh?» (Matto de Turner, 2021, p. 72). A contrapelo de ello, se enfrentó al poder y se expuso a la opinión pública, luchó por sus ideas con la pluma. Fue ridiculizada como muchas, y no se rindió hasta el final de su vida. Lo que ya sabemos le valió el exilio y el abandono de sus objetos materiales en el Perú, que, como afirma Denegri (2018), «es un pendiente que ciertamente les debemos a ellas [las ilustradas], pero sobre todo nos lo debemos a nosotras mismas» (p. 266). Así, pues, lo que han hecho las investigadoras y las activistas feministas en el campo de la literatura es grandioso: volver su mirada a un personaje cuya vida y obra tiene múltiples aristas. La visibilización de nuestras abuelas y madres literarias, y las nuevas lecturas sobre el trabajo de aquellas que nos han precedido siempre serán refrescantes para las generaciones venideras. Construyamos más imprentas equitativas y menos masculinidades impositivas.
Victoria Guerrero Peirano
Lima, 25 de abril de 2021, a un año de la pandemia.
Bibliografía
Denegri, Francesca, El abanico y la cigarrera. La primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, Cusco, Ceques Editores, 2008.
Ferreira, Rocío, «Clorinda Matto de Turner, novelista y los aportes de Antonio Cornejo Polar al estudio de la novela peruana del siglo XIX», Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 2005, pp. 62, 27-51.
González Prada, Manuel, «Discurso en el Politeama», Pájinas libres, [1886], en Luis Alberto Sánchez, ed., Obras completas, T. 1. Lima, Editorial PTCM, 1946.
Guardia, Sara Beatriz, «Perseguidas, locas, exiladas. El odio en la construcción de la escritura femenina del siglo XIX», en Claudia Rosas, ed., El odio y el perdón en el Perú Siglos XVI al XXI, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, pp. 183-210.
Matto de Turner, Clorinda, Aves sin nido, Madrid, Cicely Editorial, 2021.
Peluffo, Ana, «Aborto y violencia de género en “Guillermina: La tempestad del nido” (1902) de Clorinda Matto de Turner», en Revista Transas, Letras y Artes de América Latina <www.revistatransas.com/2019/06/13/aborto-clorinda-matto>, consulta 13 de junio 2019.
Aves sin nido
1 Los inicios del movimiento se remontan a 1889, cuando Emmeline Pankhurst y su esposo fundan la Liga para el Sufragio Femenino. Las sufragistas pasaron de la palabra a la acción a través de huelgas de hambre, marchas, y sufrieron persecución y, también, la cárcel.
2 En la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui, aparecerá otro grupo de mujeres: Magda Portal, María Wiesse, Dora Mayer y Blanca Luz Braun, entre otras, aunque no necesariamente conformarán una generación. En todo caso, muchas de ellas sí se adhirieron a los preceptos de las vanguardias de ese entonces. Junto a ellas también está la abogada Miguelina Acosta Ojeda, más bien, crítica, junto a Dora Mayer, de la posición política de Mariátegui.
3 Para mayor información sobre la relevancia de Antonio Cornejo Polar en relación con Clorinda Matto, se puede leer el ensayo de Rocío Ferreira (2005): “Clorinda Matto de Turner, novelista y los aportes de Antonio Cornejo Polar al estudio de la novela peruana del siglo XIX”, publicado en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (pp. 27-51).
4 Manuel González Prada (1844-1918) poeta y anarquista, crítico de la Guerra contra Chile. Escribió su famoso Discurso en el Politeama, pronunciado el 29 de julio de 1886, en el que, en su parte III, critica a la clase política peruana luego de la derrota contra Chile: «No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i estranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Trescientos años há que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro i sin las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre» (párr. 14).
5 El Comando Plath es un grupo de activistas feministas formado por escritoras e intelectuales peruanas que actúan en el campo de la cultura. comandoplath.com
Proemio
Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas.
Es tal, por esto, la importancia de la novela de costumbres, que en sus hojas contiene muchas veces el secreto de la reforma de algunos tipos, cuando no su extinción.
En los países en que, como el nuestro, la literatura se halla en su cuna, tiene la novela que ejercer mayor influjo en la morigeración de las costumbres, y, por lo tanto, cuando se presenta una obra con tendencias levantadas a regiones superiores a aquellas en que nace y vive la novela cuya trama es puramente amorosa o recreativa, bien puede implorar la atención de su público para que extendiéndole la mano la entregue al pueblo.
¿Quién sabe si después de doblar la última página de este libro se conocerá la importancia de observar atentamente el personal de las autoridades, así eclesiásticas como civiles, que vayan a regir los destinos de los que viven en las apartadas poblaciones del interior del Perú?
¿Quién sabe si se reconocerá la necesidad del matrimonio de los curas como una exigencia social?
Para manifestar esta esperanza me inspiro en la exactitud con que he tomado los cuadros, del natural, presentando al lector la copia para que él juzgue y falle.
Amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez, y la abyección a que someten esa raza aquellos mandones de villorrio, que, si varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de tiranos. No otra cosa son, en lo general, los curas, gobernadores, caciques y alcaldes.
Llevada por este cariño, he observado durante quince años multitud de episodios que, de realizarse en Suiza, la Provenza o la Saboya, tendrían su cantor, su novelista o su historiador que los inmortalizase con la lira o la pluma, pero que, en lo apartado de mi patria, apenas alcanzan el descolorido lápiz de una hermana.
Repito que al someter mi obra al fallo del lector, hágolo con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú; y aun cuando no fuese otra cosa que la simple conmiseración, la autora de estas páginas habrá conseguido su propósito, recordando que en el país existen hermanos que sufren, explotados en la noche de la ignorancia, martirizados en esas tinieblas que piden luz; señalando puntos de no escasa importancia para los progresos nacionales y haciendo, a la vez, literatura peruana.
Primera parte
I
Era una mañana sin nubes, en que la naturaleza, sonriendo de felicidad, alzaba el himno de adoración al autor de su belleza.
El corazón, tranquilo como el nido de una paloma, se entregaba a la contemplación del magnífico cuadro.
La plaza única del pueblo de Kíllac mide trescientos catorce metros cuadrados, y el caserío se destaca confundiendo la techumbre de teja colorada, cocida al horno, y la simplemente de paja con alares de palo sin labrar, marcando el distintivo de los habitantes y particularizando el nombre de casa para los notables y choza para los naturales.
En la acera izquierda se alza la habitación común del cristiano, el templo, rodeado de cercos de piedra, y en el vetusto campanario de adobes, donde el bronce llora por los que mueren y ríe por los que nacen, anidan también las tortolillas cenicientas de ojos de rubí, conocidas con el gracioso nombre de cullcu. El cementerio de la iglesia es el lugar donde los domingos se conoce a todos los habitantes, solícitos concurrentes a la misa parroquial, y allí se miente y se murmura de la vida del prójimo como en el tenducho y en la era, donde se trilla la cosecha en medio de la algazara y el copeo.
Caminando al sur media milla, escasamente medida, se encuentra una preciosa casa-quinta notable por su elegancia de construcción, que contrasta con la sencillez del lugar; se llama Manzanares, fue propiedad del antiguo cura de la doctrina, don Pedro de Miranda y Claro, después obispo de la diócesis, de quien la gente deslenguada hace referencias no santas, comentando hechos realizados durante veinte años que don Pedro estuvo a la cabeza de la feligresía, época en que construyó Manzanares, destinada, después, a residencia veraniega de su señoría ilustrísima.
El plano alegre rodeado de huertos, regado por acequias que conducen aguas murmuradoras y cristalinas, las cultivadas pampas que le circundan y el río que le baña, hace de Kíllac una mansión harto poética.
La noche anterior cayó una lluvia acompañada de granizo y relámpagos, y, descargada la atmósfera, dejaba aspirar ese olor peculiar a la tierra mojada en estado de evaporación: el sol, más riente y rubicundo, asomaba al horizonte, dirigiendo sus rayos oblicuos sobre las plantas que, temblorosas, lucían la gota cristalina que no alcanzó a caer de sus hojas. Los gorriones y los tordos, esos alegres moradores de todo clima frío, saltaban del ramaje al tejado, entonando notas variadas y luciendo sus plumas reverberantes.
Auroras de diciembre, espléndidas y risueñas, que convidan al vivir: ellas, sin duda, inspiran al pintor y al poeta de la patria peruana.
II
En aquella mañana descrita, cuando recién se levantaba el sol de su tenebroso lecho, haciendo brincar, a su vez, al ave y a la flor, para saludarle con el vasallaje de su amor y gratitud, cruzaba la plaza un labrador arreando su yunta de bueyes, cargado de los arreos de labranza y la provisión alimenticia del día. Un yugo, una picana y una coyunta de cuero para el trabajo, la tradicional chuspa tejida de colores, con las hojas de coca y los bollos de llipta para el desayuno.
Al pasar por la puerta del templo, se sacó reverente la monterilla franjeada, murmurando algo semejante a una invocación; y siguió su camino, pero, volviendo la cabeza de trecho en trecho, mirando entristecido la choza de la cual se alejaba.
¿Eran el temor o la duda, el amor o la esperanza, los que agitaban su alma en aquellos momentos?
Bien claro se notaba su honda impresión.
En la tapia de piedras que se levanta al lado sur de la plaza, asomó una cabeza, que, con la ligereza del zorro, volvió a esconderse detrás de las piedras, aunque no sin dejar conocer la cabeza bien modelada de una mujer, cuyos cabellos negros, largos y lacios, estaban separados en dos crenchas, sirviendo de marco al busto hermoso de tez algo cobriza, donde resaltaban las mejillas coloreadas de tinte rojo, sobresaliendo aún más en los lugares en que el tejido capilar era abundante.
Apenas húbose perdido el labrador en la lejana ladera de Cañas, la cabeza escondida detrás de las tapias tomó cuerpo saltando a este lado. Era una mujer rozagante por su edad, y notable por su belleza peruana. Bien contados tendría treinta años, pero su frescura ostentaba veintiocho primaveras a lo sumo. Estaba vestida con una pollerita flotante de bayeta azul oscuro y un corpiño de pana café, adornado al cuello y bocamangas con franjas de plata falsa y botones de hueso ceñía su talle.
Sacudió lo mejor que pudo la tierra barrosa que cayó sobre su ropa al brincar la tapia y en seguida se dirigió a una casita blanquecina cubierta de tejados, en cuya puerta se encontraba una joven, graciosamente vestida con una bata de granadina color plomo, con blondas de encaje, cerrada por botonadura de concha de perla, que no era otra que la señora Lucía, esposa de don Fernando Marín, matrimonio que había ido a establecerse temporalmente en el campo.
La recién llegada habló sin preámbulos a Lucía y le dijo:
—En nombre de la Virgen, señoracha, ampara el día de hoy a toda una familia desgraciada. Ese que ha ido al campo cargado con las cacharpas del trabajo, y que pasó junto a ti, es Juan Yupanqui, mi marido, padre de dos muchachitas. ¡Ay señoracha! Él ha salido llevando el corazón medio muerto, porque sabe que hoy será la visita del reparto, y como el cacique hace la faena del sembrío de cebada, tampoco puede esconderse porque a más del encierro sufriría la multa de ocho reales por la falla, y nosotros no tenemos plata. Yo me quedé llorando cerca de Rosacha que duerme junto al fogón de la choza y de repente mi corazón me ha dicho que tú eres buena; y sin que sepa Juan vengo a implorar tu socorro, por la Virgen, señoracha, ¡ay, ay!
Las lágrimas fueron el final de aquella demanda, que dejó entre misterios a Lucía, pues residiendo pocos meses en el lugar, ignoraba las costumbres y no apreciaba en su verdadero punto la fuerza de las cuitas de la pobre mujer, que desde luego despertaba su curiosidad.
Era preciso ver de cerca aquellas desheredadas criaturas, y escuchar de sus labios, en su expresivo idioma, el relato de su actualidad, para explicarse la simpatía que brota sin sentirlo en los corazones nobles, y cómo se llega a ser parte en el dolor, aun cuando solo el interés del estudio motive la observación de costumbres que la mayoría de peruanos ignoran y que lamenta un reducido número de personas.
En Lucía era general la bondad, y creciendo desde el primer momento el interés despertado por las palabras que acababa de oír, preguntó:
—¿Y quién eres tú?
—Soy Marcela, señoracha, la mujer de Juan Yupanqui, pobre y desamparada —contestó la mujer secándose los ojos con la bocamanga del jubón o corpiño.
Lucía púsole la mano sobre el hombro con ademán cariñoso, invitándola a pasar y tomar descanso en el asiento de piedras que existe en el jardín de la casa blanca.
—Siéntate, Marcela, enjuga tus lágrimas que enturbian el cielo de tu mirada y hablemos con calma —dijo Lucía, vivamente interesada en conocer a fondo las costumbres de los indios.
Marcela calmó su dolor, y, acaso con la esperanza de su salvación, respondió con minucioso afán al interrogatorio de Lucía y fue cobrando confianza tal que la habría contado hasta sus acciones reprensibles, hasta esos pensamientos malos, que en la humanidad son la exhalación de los gérmenes viciosos. Por eso en dulce expansión le dijo:
—Como tú no eres de aquí, niñay, no sabes los martirios que pasamos con el cobrador, el cacique y el tata cura, ¡ay ay! ¿Por qué no nos llevó la peste a todos nosotros, que ya dormiríamos en la tierra?
—¿Y por qué te confundes, pobre Marcela? —interrumpió Lucía—. Habrá remedio; eres madre y el corazón de las madres vive en una sola tantas vidas como hijos tiene.
—Sí, niñay —replicó Marcela—, tú tienes la cara de la Virgen a quien rezamos el Alabado y por eso vengo a pedirle. Yo quiero salvar a mi marido. Él me ha dicho al salir: «Uno de estos días he de arrojarme al río porque ya no puedo con mi vida, y quisiera matarte a ti antes de entregar mi cuerpo al agua», y ya tú ves, señoracha, que esto es desvarío.
—Es pensamiento culpable, es locura, ¡pobre Juan! —dijo Lucía con pena y, dirigiendo una mirada escudriñadora a su interlocutora, continuó—: Y ¿qué es lo más urgente de hoy? Habla, Marcela, como si hablases contigo misma.
—El año pasado —repuso la india con palabra franca—, nos dejaron en la choza diez pesos para dos quintales de lana. Ese dinero lo gastamos en la feria comprando estas cosas que llevo puestas, porque Juan dijo que reuniríamos en el año vellón a vellón, mas esto no nos ha sido posible por las faenas, donde trabaja sin socorro; y porque muerta mi suegra en Navidad, el tata cura nos embargó nuestra cosecha de papas por el entierro y los rezos. Ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando mi choza y mis hijas, y mientras voy, ¿quién sabe si Juan delira y muere? ¡Quién sabe también la suerte que a mí me espera, porque las mujeres que entran de mita salen... mirando al suelo!
—¡Basta! No me cuentes más —interrumpió Lucía, espantada por la gradación que iba tomando el relato de Marcela, cuyas últimas palabras alarmaron a la candorosa paloma, que en los seres civilizados no encontraba más que monstruos de codicia y aún de lujuria.
—Hoy mismo hablaré con el gobernador y con el cura, y tal vez mañana quedarás contenta —prometió la esposa de don Fernando, y agregó como despidiendo a Marcela—: Anda ahora a cuidar de tus hijas, y cuando vuelva Juan tranquilízalo, cuéntale que has hablado conmigo, y dile que venga a verme.
La india, por su parte, suspiraba satisfecha por primera vez en su vida.
Es tan solemne la situación del que en la suprema desgracia encuentra una mano generosa que le preste apoyo, que el corazón no sabe si bañar de lágrimas o cubrir de besos la mano cariñosa que le alargan, o solo prorrumpir en gritos de bendición. Eso pasaba en aquellos momentos en el corazón de Marcela.
Los que ejercitan el bien con el desgraciado no pueden medir nunca la magnitud de una sola palabra de bondad, una sonrisa de dulzura que para el caído, para el infeliz, es como el rayo de sol que vuelve la vida a los miembros entumecidos por el hielo de la desgracia.
III