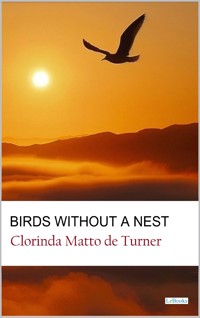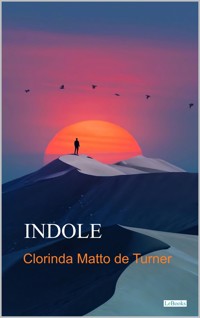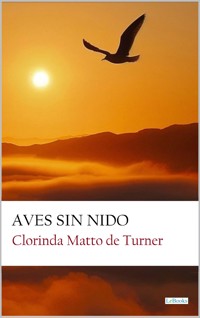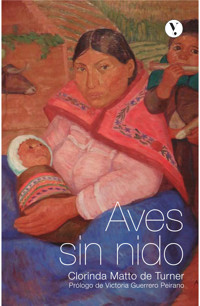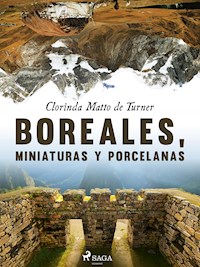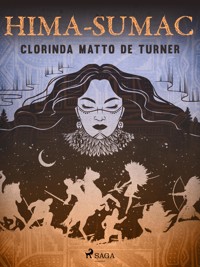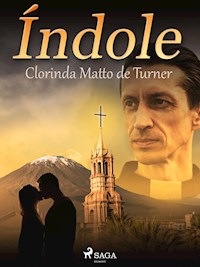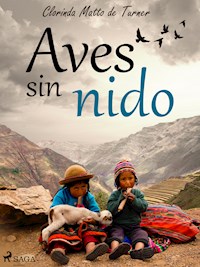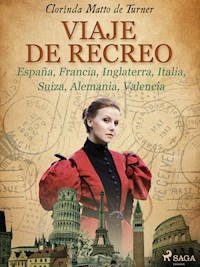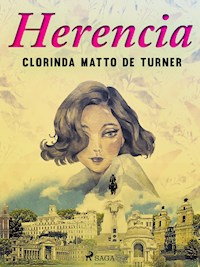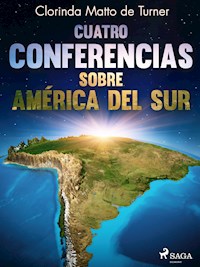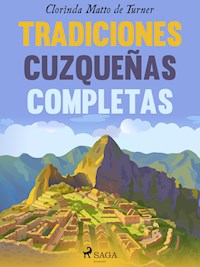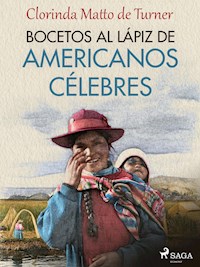
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Bocetos al lápiz de americanos célebres reúne una serie de biografías breves que Clorinda Matto de Turner redactó en 1890. La particularidad de estos bocetos se hace patente en cada página. Un estilo romantizado que abreva en la exaltación patriótica peruana, pero también concede grandeza a las figuras de otras naciones, incluso adversarias (el libro fue escrito pocos años después del fin de la Guerra del Pacífico). Se abarca desde el período colonial hasta el mismo siglo XIX. Cosa notable para la época: en pie de igualdad con algunos jefes militares Matto incluye semblanzas sobre mujeres e indígenas, y defiende elegantemente la idea de que por su condición de mujer es capaz de prestar atención a detalles cruciales de las vidas relatadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clorinda Matto de Turner
Bocetos al lápiz de americanos célebres
Saga
Bocetos al lápiz de americanos célebres
Copyright © 1889, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726975833
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Introducción
El historiador tiene que tomar el escalpelo del anatómico, en lugar de la pluma galana del literato, y con aquel proceder al examen del cuerpo, analizando los sucesos y componentes, colocando con calmosa serenidad aquí las partículas sanas, allá las viciadas, cada cual en su puesto; después tiene que ir al pupitre, y con el escrúpulo del alquimista trasladar al papel el resultado de sus estudios.
El biógrafo no tanto.
Sin llegar a los linderos del panegírico, su tarea casi se reduce a tomar los puntos culminantes de la vida de un individuo desde la cuna, explotando sus buenas acciones para ejemplo, con más satisfacción que sus vicios para anatema; pues, la corriente civilizadora de nuestro siglo admirable, tiene ya marcado el cauce de los trabajos intelectuales que, para vivir, necesitan llevar caudal de enseñanza.
Con estos propósitos he emprendido esta labor, acaso superior a mis fuerzas; y aunque vengo garantida por la triple entidad de sexo, corazón y conciencia, que me pone en lugar favorable para emitir juicios desapasionados y tal vez no tan desnudos de autoridad, como parezca a primera vista, al tratarse de escritos brotados de un cerebro femenino, débil y sin cultivo; no por estas consideraciones he de prescindir de solicitar la benevolencia del lector.
Enemiga soy, por carácter y por educación, de buscarle la tilde al personaje que descuella a respetable altura en el escenario de la gran comedia humana, donde me tocó también papel y que, en ocasiones dadas, me concede el derecho de pasar a término codeando las comparsas para abrirme paso. Pero, si esto mismo me ha hecho aspirar siempre al cumplimiento del deber, si una austera escuela de sufrimientos, poco interrumpidos, me ha legado enseñanza y rectitud de juicios, ello no importa más que la duplicación de deberes para con la patria peruana, cuyo amor puro y límpido brilla en mi alma.
Hoy, que entrego al público sud-americano una obra meditada en la soledad, y compulsada por estudios incesantes, no temo aventurar la frase al decir que, páginas tengo en «Bocetos al lápiz», que consuelan y avivan el patriotismo; porque los hijos de los hombres que pasaron por la tierra dejando virtudes y glorias como huella de su tránsito, quedan aún como buen elemento para la regeneración social a que aspiramos.
Pertenezco al número de los creyentes. Tengo fe en los futuros buenos destinos del Perú. Y si en el curso de mis estudios entro alguna vez a hacer apreciaciones duras sobre los acontecimientos de la guerra del Pacífico, en relación a la alianza Perú-Boliviana, me inspiro siempre en la justicia, recuerdo a menudo que la pluma del historiador debe ser cosmopolita hasta donde pueda, y con frecuencia me detengo para consultar autores de las tres nacionalidades ayer beligerantes. No olvido tampoco, y lo repito, que mi sexo, y mi independencia consiguiente lejos de la política, han de otorgarme la serenidad necesaria para juzgar, aunque incidentalmente personajes y sucesos contemporáneos de inmediata relación con la fisonomía moral de la persona cuya historia me ocupe.
Lejos estoy de pretender que mis Bocetos aspiren al sello de biografías completas: su nombre lo dice; pero, si con estas páginas despierto en la juventud americana recuerdos sagrados y respetos merecidos, habré alcanzado todo, quedando colmadas de recompensa las veladas que a este libro ha dedicado
La autora.
Don Juan de Espinosa Medrano
- O sea -
el doctor Lunarejo
A Monseñor José
Antonio Roca
Donde crió Dios más dilatados y copiosos los tesoros de la tierra, depositó también los ingenios del cielo.
Dr. Fr. Fulgencio Maldonado. Censura al APOLOGÉTICO de don Luis de
Góngora por el doctor Espinosa Medrano.
Postrada y abatida se encuentra la que fue altiva reina de cetro de oro, la ciudad sagrada del Sol; pero bajo sus bóvedas se ocultan tesoros inmensos y junto a ellos descansan cenizas venerandas que los nietos hemos de remover con natural orgullo, como el patrimonio valioso del porvenir, pues, así como los hijos que sobresalen por sus merecimientos constituyen la felicidad de sus padres, también es verdad comprobada que cuando aquellos se elevan a una altura superior, atrayendo hacia sí las miradas de admiración y de respeto del mundo -a despecho tal vez de la emulación, pobre y mezquina-, forman la aureola gloriosa de la tierra que, viéndolos nacer, cobijó su cuna con cariño maternal. Así es para nuestro país antorcha de luz refulgente la que vamos a sacar, de entre los sarcófagos sagrados de los muertos, para que alumbre con llama vívida de estímulo y de propia satisfacción al pueblo de Manco, grande por sus tradiciones regias y quién sabe si más grande aún por su venidero.
Si el Cuzco tuviese en blanco las páginas de sus anales, si no se hubiesen inscrito ya en ellas tantos nombres ilustres, bastaría el de don Juan de Espinosa Medrano, a quien Mendiburu apellida el sublime y el pueblo cuzqueño conocía con el nombre de el doctor Lunarejo, para oponerlo en noble parangón ante los hombres eminentes, así en literatura y ciencias como en artes y virtudes, de otras partes, desde el comienzo del siglo XVII a nuestros días.
Los brevísimos renglones que Mendiburu ha consagrado en su Diccionario Histórico Biográfico del Perú al preclaro ingenio de las Indias que nos ocupa, no han podido abarcar todas las noticias que los peruanos tenemos derecho a investigar para el estudio de nuestra propia historia. El que, venido al mundo en cuna humilde supo elevarse, con sólo el peldaño del libro y la oración, hasta brillar como el astro rey en el cielo literario de la América del Sur, harto merece que se le consagre cuadro detallado en la ya rica galería de los ingenios patrios.
Ricardo Palma, el respetado maestro y digno guardián de los archivos bibliográficos del Perú, fue el primero que me señaló el nombre del doctor Lunarejo como tema de mis estudios histórico-cuzqueños. Cinco años llevaba de prolijas investigaciones, así en los empolvados archivos que están a mi alcance, como en la tradición oral recogida con la cautela que depura lo inverosímil, cuando el importante trabajo de don José A. de Lavalle sobre el doctor don José Manuel Valdez, su vida y sus obras, y la brevedad de los renglones del Diccionario citado, vinieron a redoblar mis afanes para dar término a las presentes líneas, comenzadas tiempo ha. La referencia va para estímulo de otros, y no con ánimo de entrerrenglonarse con los tres mencionados escritores, miembros de la Real Academia Española, gloria legítima también de las letras nacionales.
- I -
Allá donde los lirios nacen con mayor perfume y lozanía, en el pueblecito de Calcauso de la antigua doctrina de Mollebamba, provincia de Aymaraes, en el Virreinato, nació también, hacia el año 1619, un hijo de cónyuges indígenas, entre humildes pañales, a quien dieron en el bautismo el nombre de Juan, llamándose sus padres Agustín Espinosa y Paula Medrano.
Si se ha dicho que Minerva misma recibió a Hércules en su nacimiento, salvándole de Juno, a nuestro compatriota lo recibieron en ignorado terruño los ángeles tutelares de la Ciencia y de la Virtud, para acompañarlo en toda la jornada de la vida que comenzaba. Al mismo tiempo las Musas lo prohijaron. Apolo iluminó su frente infantil con el dorado rayo del Parnaso, y el Genio, batiendo sus vaporosas alas sobre la choza de la alegre aldea, recogió el perfume de los lirios, y con él solemnizó el nacimiento del indiecito.
- II -
Sano y robusto como todos los niños de la raza peruana, pocos trabajos dio a su madre el chiquitín que, después del gateo y consiguiente crianza en coles, entró en los cinco, y después en los siete años de su edad.
El párroco de Mollebamba sostenía en la casa cural una especie de CLASE DE PÁRVULOS, en donde distraía sus horas sobrantes del desempeño ministerial, y allá iban todos los angelitos —21→ de tez tostada por el sol, no sólo a recibir su ración de maíz cocido, sino a alabar a Dios y conocer las letras.
Juan formó número en la pequeña falange escuelera, y acudía con tan solícito empeño y rara constancia que no se hizo esperar el tiempo en que sobrepasó a sus menudos colegas, en el conocimiento del A, B, C, aprendizaje de lectura corrida, recitación de la doctrina cristiana y ayudar a misa.
Encantado el buen sacerdote-maestro con la habilidad y conducta intachable de su discípulo, le tomó a su cargo más de cerca, pidiendo a los padres de Juan que lo dejasen desempeñar las menudas faenas de la sacristía. Así lo otorgaron ellos con grande regocijo del niño, que en la nueva ocupación no veía, como un muchacho vulgar, el halago de aprovechar los restos de las vinajeras y hostiario, sonar la campanilla o sacudir el incensario en la misa mayor, sino la proximidad al misal y a los libros del párroco.
Lo que llamamos vocación no es otra cosa que la tendencia del espíritu a su mayor perfeccionamiento, mediante las funciones en que el cuerpo toma su más noble concurso de acción.
El día del ingreso de Juan a la sacristanía del curato de Mollebamba, quedó definido su porvenir.
- III -
El ilustrísimo obispo don Antonio de la Raya, al fundar el colegio de Guamanga y el Seminario de San Antonio Abad en el Cuzco, creó becas gratuitas para los hijos de indios; y una de ellas cupo a Juan, por intermedio del cura de Mollebamba, llegando al Cuzco en calidad de sirviente.
En el cerebro de aquel niño dormía el genio que en hora dada debía despertar y cual llama eléctrica inflamarse, al roce de los estudios, para alumbrar primero los claustros escolares que honró; después, la poltrona del profesorado que enriqueció con su ciencia; el coro magistral que dignificó con sus virtudes; la cátedra sagrada donde su palabra potente predicó la verdad evangélica; la cumbre de la montaña sacra donde su lira de poeta entonó cánticos líricos de sublime armonía; y por fin, el modesto retrete del hombre de letras, templo augusto donde se escribe el libro con la savia de la propia existencia.
Algo más.
Vistió la túnica de cándida blancura del sacerdote católico, y su frente ciñó la nacarada diadema de la virginidad real, posesión alcanzada por heroicos y muy contados viajeros en el trabajoso valle del dolor.
Maravilla y entusiasma en verdad la vida de aquel varón, nacido en ignorada aldea, y cuya cabeza coronaron desde temprano los laureles de la gloria más saneada, cual es la que recoge la fama en alas del propio merecimiento.
Espinosa Medrano recibió de Dios el tesoro de la inteligencia para engrandecerse; pero, en grado tal, que alcanzó la victoria más completa sobre las oposiciones que la ojeriza del gobierno colonial oponía a los hijos de naturales, para concederles el goce de las preeminencias y dignidades de la Metrópoli. Al frente de ese egoísmo punible existían, no embargante, hombres de la talla de La-Raya, Las Casas y otros, cuya palabra era escuchada con respeto en el palacio de los reyes españoles: los efluvios de la inteligencia privilegiada del hijo de Indias traspasaron las barreras del Atlántico; la justicia del trono y la ley de igualdad observada por el Pontífice, ampararon los expedientes de americanos, rubricando concesiones para dar a la patria de los Incas dignidades como Juan de Espinosa Medrano y Juan Dávila Cartagena, cuzqueño también, que después de ocupar las sillas del coro de la catedral en toda su escala ascendente hasta arcediano, fue presentado por S. M. Carlos II para arzobispo de Tucumán, y preconizado por S. S. Inocencio XI en Bula de 1687.
- IV -
Admitido Espinosa Medrano en el Seminario de San Antonio Abad, en breve se impuso voluntario encierro para no distraerse en los estudios, a los que se consagró ya con firme resolución de hacerse sacerdote por vocación y no por las mezquinas miras de la tierra, que traen como consecuencia el mal ministerio.
Su constancia la pregonaban los superiores, y de su marcha literaria daban brillante testimonio los exámenes, cuyo éxito llamaba la atención unánime.
Se cuenta que una vez dio examen para salvar a un colega suyo, hijo mimado de un vecino notable, dueño de títulos y dineros, pero escaso, casi mendicante de ingenio trasmisible a su descendencia.
A los 18 años, Espinosa Medrano era un joven que representaba 25. El distinguido escritor doctor don Félix C. C. Zegarra dice, en su importante BIBLIOGRAFÍA DE SANTA ROSA, que Lunarejo a los 12 años tañía ya con inteligencia y desembarazo, no uno sino varios instrumentos musicales, habiendo logrado por sí solo hacerse a la vez que diestro ejecutante, hábil compositor.
Regular estatura, conformación robusta y sana, color oscuro, rostro y manos salpicados de muchos lunares negros, que le atrajeron el sobrenombre de lunarejo, -bautizo de colegio que recibió grado universitario, pues, más tarde fue llamado el doctor Lunarejo-; ojos negros, de expresión algo melancólica, mirada concentrada y atrayente, voz arrogante de timbre sonoro y pronunciación fácil, carácter suave y franco por excelencia, que lo hizo amar con entusiasmo por sus discípulos; tal es el conjunto personal del aventajado estudiante.
Parece que sus votos de castidad los hizo desde niño, y supo llenarlos con escrupulosa abnegación y pureza encantadora.
Tan repetidos eran los progresos en su plan de estudios que, a poco trecho andado en la ardua carrera de las letras, hablaba y escribía con propiedad siete idiomas a saber: latín, castellano, mexicano, portugués, griego, francés y quechua, la dulce lengua nativa, planteando y defendiendo las más difíciles cuestiones de la divina Ciencia, y leyendo los clásicos en el original de su composición.
La cátedra de Artes y Teología del Seminario le brindó muy luego sus bancos de enseñanza, y allí escribió y publicó después su obra de LÓGICA, en latín y castellano, cuya importancia despertó la emulación y la envidia en varios de sus contemporáneos que trataron de deprimirlo. Pero, como el tranquilo caudal que resbala en profundo álveo, prosiguió Espinosa Medrano el curso que el deber y la vocación señalaban a su talento cultivado. Consagrado a sus estudios, esperó el tiempo que iba a darle la edad suficiente para las órdenes sagradas, que, en efecto, obtuvo, graduándose enseguida de doctor en la Universidad de San Ignacio de Loyola del Cuzco, ese antiguo foco de ilustración y saber donde, como a los claustros salmantinos, acudían las notabilidades del Perú en demanda de la orla doctoral. En esta la recibió también don Francisco de P. Vigil, como ya dije otra vez.
- V -
En 1658 confiaron interinamente a Espinosa el curato de españoles de la iglesia catedral, donde desplegó celo y virtudes singulares, y escribió una de sus obras más conocidas, terminada en 1660, de la que vamos a ocuparnos luego.
Manejaba constantemente los clásicos y holgábase saboreando las páginas de Góngora, cuando tuvo conocimiento de la crítica que en la «Fuente Aganipe» hizo el portugués Manuel de Faría Sousa de su autor favorito, y escribió el Apologético de don Luis de Góngora que dio a la estampa en 1662 en Lima, imprenta de Juan de Quevedo y Zárate, dedicándola al Conde Duque de Olivares, reinante en la privanza de Felipe IV y que prestaba decidida protección a literatos y pintores. Esta obra notable dio a conocer a Espinosa Medrano en España, y le conquistó tantos admiradores y partidarios como bellezas contiene la defensa del poeta cordobés por quién fue tanto el entusiasmo de Medrano, como lo expresa el final de su canto citado por Mendiburu y que no puedo dejar de trasladar aquí, ya por la felicidad de elección, ya como por muestra del estilo castellano del cantor de los Andes que dice así: «Salve tú, divino poeta, espíritu bizarro, cisne dulcísimo. -Vive, a pesar de la emulación, pues duras a despecho de la mortalidad. -Coronen el sagrado mármol de tus cenizas los más hermosos lirios del Helicón. -Descansen tus gloriosos manes en serenísimas claridades: sirvan a tus huesos de túmulo ambas cumbres del Parnaso, de antorchas todo el esplendor de los astros, de lágrimas todas las ondas del Aganipe, de epitafio la Fama, de teatro el orbe, de triunfo la muerte, de reposo la eternidad».
Oigamos aún al Lunarejo en su dedicatoria de esta obra al Duque Conde de Olivares Don Luis Méndez de Haro, a quien dedicó también Don García Coronel sus «Comentarios sobre Góngora». -«Mucho padrino es V. E. (Príncipe Excmo.) para que mi pequeñez aspire a su patrocinio; pero menester es, que sea tan grande si ha de llegar su sombra hasta el otro mundo. Acá llegan las luces de su Valor, Prudencia, Rectitud, Magnificencia y Benignidad; hechizo que pudiera contentarse ciñendo su actividad a la esfera de toda esa Europa; pero pasa, arrebatando poderosamente las veneraciones, a inundar nuevos climas con la fragancia de tan glorioso nombre. Orlen, en horabuena, trozos de cadenas rotas o eslabones desengarzados las Armas de V. E., que a lazos de más suave prisión tiene entregados esta monarquía los cuellos; y rómpanse porque no necesite de cadenas, quien cautiva con las virtudes.»
Fácil es concebir que en la corte aumentó la fama del doctor Espinosa Medrano, con la rapidez vertiginosa del entusiasmo que nace y crece abonado por el mérito positivo y modesto. Nombre pronunciado ya con respeto en la estancia de la reyecía, y ciencia reconocida con el límpido brillo del diamante pulimentado, no podían menos que granjear dignidad al ilustre peruano. En efecto, vino la presentación real de 26 de Febrero de 1677, a cuyo mérito ocupó en propiedad el curato de San Cristóbal, redil de las almas confiadas a su cayado pastoral, donde Espinosa Medrano puso en práctica todo el caudal de sus virtudes y estudios evangélicos, en favor de sus hermanos los indígenas, vertiendo al quechua el tesoro de su ciencia.
Nada simboliza tan cumplidamente la patria como la lengua, -ha dicho un escritor bogotano-. En esta se encarna cuanto hay de más dulce y caro para el individuo y la familia, desde la oración aprendida del labio materno y los cuentos referidos al amor de la lumbre hasta la desolación que traen la muerte de los padres y el apagamiento del hogar; un cantarcillo popular evoca la imagen de alegres fiestas, y un himno guerrero, la de gloriosas victorias; en una tierra extraña, aunque viéramos campos iguales a aquellos en que jugábamos de niños, y viéramos allí casas como aquella donde se columpió nuestra cuna, nos dice el corazón que, si no oyéramos los acentos de la lengua nativa, deshecha toda ilusión, siempre nos reputaríamos extranjeros y suspiraríamos por las auras de la patria. La realidad de esta poesía descriptiva la hemos encontrado al juzgar al doctor Espinosa Medrano.
Las páginas consagradas al poeta cordobés respiran erudición, entusiasmo y armonía; pero los poemas líricos, en quechua, encierran toda la poesía acallada largo tiempo en el corazón de los haravicus peruanos. Perlas que van cayendo una a una en cáliz de oro, sus versos nos hacen contemplar las praderas, ya no sólo alegradas por la pompa de sus arboledas y el susurro de sus corrientes cristalinas, hasta percibir el aroma que empapa la brisa de sus tardes, cuando el maíz amarillea y la calandria fabrica su nido, sino encantadas por el himno celestial del cristianismo, mostrando al hombre que se recostaba solitario y ciego, a la escasa fronda de los chachacomos, y después en fraternal unión, con luz en sus pupilas y fe en su alma, reclinado bajo la sombra de la cruz santa de la redención.
Limpic chaccha mayo, suchurillay
chaquiñyta ttasnurispa
Ccapac sacha mallqui, llantuicullay
huateccaita aiquerispa
Así acaba el canto a la Religión y a la Cruz el sublime poeta que, en su lengua nativa, compuso el idilio de las almas tristes alegradas por los efluvios de la religión.
¡Cuánta pérdida para las letras nacionales el no conservarse sino pequeñísimos fragmentos de aquellas obras inmortales, como el «Ollantay»!
La elevación de concepto, la viveza de imágenes locales y el clasicismo en el idioma nativo, dotes que sobresalen en las poesías de Espinosa Medrano, dejarían, no lo dudemos, satisfecho el gusto más exigente sobre americanismo en literatura.
Entre sus traducciones del latín a la quechua sorprende encontrar el rapto de Proserpina, de Virgilio.
El drama nacional no fue desdeñado por el vate.
Escribió tres piezas cómicas en quechua y castellano, de las que una se representó en el Seminario con motivo de los festejos anuales del Patrón titular. El argumento bellísimo y de un fondo moral encantador, helo aquí:
Es el templo del Sol, que se levanta suntuoso, y allí se celebran las fiestas anuarias de Intihuata. Las escogidas de la casa de Acllas entonan himnos de alabanza, tributo de las creencias que viven purísimas en el corazón de la virgen peruana. Dios, que como Padre universal ha recibido aquellas ofrendas que a Él se dirigen por intermedio del Sol, ha decretado hacerse conocer en verdad y figura, y llega al templo el ángel del Evangelio con el sagrado Código y la cruz bendita entre las manos y entona:
Caimi yachay,
caimi ccochucuy
y la luz que desprenden sus alas ofusca la del sol.
Los corazones dispuestos ya por la gracia, sienten, meditan y se preguntan:
Kanchay ecapac llallí
Intí tutayachíc
¿ccanchu ashuancanqui?
[...]
Puesta de manifiesto la creencia subsistente en Pachacamac, Cristo es recibido como el Hijo unigénito de aquel verdadero sol del mundo.
Espinosa Medrano, diestro en la alegoría y en los golpes de escena, no ha descuidado tampoco en su obra qué sea terreno fértil y puro aquel en que se deposite la primera revelación del Criador, por eso elije el corazón de la mujer, creyente sincera de todas las elucubraciones maravillosas del espíritu.
- VI -
Las canonjías requerían oposición en concurso.
Espinosa Medrano acudió a él, instado por sus numerosos discípulos, pues, nunca abandonó la enseñanza de la juventud, que iba ante su ciencia y sagacidad en demanda de lecciones.
Esta fue la época en que los émulos, que nunca han faltado en la vida de los hombres de mérito, echaron a relucir sus armas para la ruin batalla. La envidia, por supuesto, acudió solícita contra el sacerdote; pero tuvo que rasgar sus vestiduras, como el Pontífice confundido por la serena palabra del Maestro, y huyó despavorida para refugiarse en los tenebrosos antros de la derrota.
Se siguió un largo litigio bajo pretexto de que, siendo indio el Lunarejo no era digno de ocupar la silla canonjial, pleito que halló término glorioso en la cédula real dada en San Lorenzo el 18 de octubre de 1682, presentando como canónigo del coro de la catedral del Cuzco al ILUSTRE DOCTOR DON JUAN DE ESPINOSA MEDRANO, quién tomó silla, como primer canónigo magistral, el 24 de diciembre de 1683 dejando expeditas las puertas que dan ascenso a la dignidad mediante las virtudes y los merecimientos del hombre. Al mismo tiempo se abrió de par en par la puerta de la inmortalidad para el escritor peruano, en cuya alma grande renació el entusiasmo por la predicación y por las letras, y cuya laboriosidad no le fue en zaga a la de D. Antonio León Pinelo, uno de los tres hermanos de este apellido, quien escribió veinte obras de importancia. Dio a la estampa varios poemas líricos, en quechua y castellano, un «Tratado de Teología», las «Crónicas y anécdotas de la catedral», un tomo de sermones que sus discípulos compilaron con el título de «Novena Maravilla» y una narración rimada de los festejos hechos al Conde de Lemus en 1668, donde su ingenio se levanta altivo con la sangre peruana, ora dominando los espacios como el águila, ora suave, trinando como el ruiseñor posado en el follaje de la palmera.
¿Quién podía ya eclipsar las glorias de aquel talento sobrenatural y de tantas virtudes comprobadas?
Espinosa Medrano era el rayo refulgente en el suelo peruano cuyo reflejo alumbró hasta el otro lado de los mares.
La época es la que diseña los caracteres.
En la Apología de Góngora, encontramos el lazo de flores con que el hijo de las vírgenes selvas del Perú se ligó con la madre del idioma castellano; en la poesía lírica y dramática, aparecen el peruano, orgulloso de su patria, y el sacerdote, junto a su Dios.
- VII -
«En 31 de Diciembre de 1684 fue nombrado el doctor Espinosa Medrano Tesorero del coro de la catedral, en virtud de cédula real dada en Madrid el 20 de marzo del expresado año; y promovido al Arcedianato el doctor Bravo Dávila, ocupó Medrano la silla de Chantre, por otra cédula real de 1686.
La sociedad tributaba al canónigo Espinosa Medrano toda clase de consideraciones y respetos. El templo se llenaba de gentío notable cuando se anunciaba al doctor Lunarejo como el orador sagrado del día; su voz era escuchada, y su opinión, fuente de consultas cuotidianas. Las casas más aristocráticas se honraban con mirar a Espinosa como el alma de sus veladas y el director sagaz de sus hogares. En el coro mismo despertó cariño y estimación sin límites. La secretaría episcopal ponía bajo su amparo consultas dudosas, y era el favorito del obispo Mollinedo Angulo, quien se encantaba con la vasta ilustración del Lunarejo, origen de una conversación siempre animada e instructiva.
El talento se impone cuando va acompañado de virtud.
Así quedaron avasalladas las preocupaciones de casta, nacimiento, color y fortuna, por el libro y la oración. Laureada victoria que, si se obtuvo en el coloniaje, debería sentar sus reales en la REPÚBLICA, haciéndonos prácticos, renunciando la fama apócrifa que, acaso más de una vez, se compra a precio de vil mercancía.
El doctor Alfonso Bravo de Paredes y Quiñones dice, citando el texto de Claudiano; Felicidad es suma verse en esta corta patria un sujeto epílogo glorioso de muchos grandes; no sé si con más propiedad que yo lo repito con experiencia y admiración del doctor Juan de Espinosa Medrano. Miro en este argumento ya no las luces todas de este Demóstenes indiano; tienen estas otra esfera mayor a que iluminar brillando, siendo usurero empleo de la atención en los púlpitos: veo no el vuelo entero de este Fénix criollo remontarse con imperceptibles giros al Olimpo, siendo sutil despertador de las Águilas en la cátedra. Un rayo sí admiro de sus centellas que siendo el menor que ha guiado su pluma, líneas son de oro sin borrón excediendo a otra obra de su materia. No sólo es apetitoso al paladar más desabrido, sino que embriaga dulcemente al ingenio más hidrópico de erudición».
- VIII -
La «Choronica historial», al hablar de Lunarejo, ha consignado en sus páginas el siguiente paso: «Predicando un día en la catedral advirtió que repelían a su madre que porfiaba a entrar y dijo: señoras, den lugar a esa pobre india que es mi madre. Y al punto la llamaron convidando sus tapetes. Esta humildad le granjeó, demás de la escogida literatura y erudición de que le dotó el cielo, muy copiosos honores con cúmulo de méritos a otros más sublimes».
Todos los cronistas y compiladores de allende los tiempos, consagran al doctor Lunarejo el tributo de merecidos elogios y admiración que suben, en fragante espiral de incienso, al templo de la inmortalidad decretada para su genio.
Los dos caballeros de la orden de Alcántara don Francisco Valverde y don Diego de Loaiza y Zárate y don Bernabé Gascón Riquelme, Presbítero, don Juan Lira y don Francisco López de Mejía, compatriotas y discípulos de Medrano, figuran entre los que escribieron poesías en elogio de su maestro. Las censuras a la Apología de Góngora, hechas por el Chantre de Arequipa doctor Maldonado, natural de Lima y por Fray Miguel de Quiñones Catedrático de Prima, Guardián Regente de los Estudios del convento de San Francisco del Cuzco, son otros tantos ramilletes de flores que perfuman la tumba del vate, así como la GLORIA ENIGMÁTICA DEL DOCTOR JUAN ESPINOSA MEDRANO, libro que en alabanza de este publicó el doctor Francisco González Sambrano.
- IX -
Hemos dado ligera noticia del doctor Juan Bravo Dávila y Cartagena que en 1687, dos siglos justos ha, fue ascendido a Arzobispo del Tucumán, donde murió presa de la nostalgia de esas verdes praderas aromadas por las flores de la pallcha, alegradas por el canto de las tuyas y los tordos; que no alcanzó a olvidar con los deberes de la mitra ni con los halagos del noble pueblo argentino.
Como llevamos narrado, Bravo ocupaba el arcedianato cuando fue promovido para el arzobispado donde le esperaba su sepultura, y Espinosa Medrano debía reemplazarlo en el coro; pero la salud de este amenguaba de manera rápida e inesperada, tanto, que no llegó a ocupar la silla de arcediano, porque la cédula real y merced respectivas llegaron en momentos en que aquel espíritu superior iba a desprenderse de la vestidura mortal, que le fue prestada en Calcauso, para volar al infinito donde luciría con los resplandores de la fe.
El doctor Juan de Espinosa Medrano durmió en el Señor el 13 de noviembre de 1688, a los 69 años de peregrinación por la tierra, después de haber practicado todas las virtudes necesarias para hacer feliz su despertar en el cielo.
La muerte, que acaba una existencia, comienza la era de justificación del individuo. Apenas se borró el nombre de Espinosa Medrano de la lista de los vivos, la gloria lo escribió con buril de diamante en su libro de oro bruñido, y los propios antagonistas pregonaban la apología del doctor Lunarejo.
El duelo no se concretó a una familia o a una corporación; fue duelo del pueblo: todo él rodeó sollozante el féretro del ilustre difunto.
Los ángeles, que recibieron al niño en la cuna, devolvieron al cielo el espíritu del hombre en medio de gratas melodías. ¡En cambio, las musas vistieron el crespón de luto, porque en nuestras playas enmudecía la lira del sentimiento!...
Su retrato, hecho al óleo, se conserva en el Seminario de San Antonio Abad.
- X -
La solemnidad del entierro de los restos del doctor Espinosa Medrano acaso no tenga igual en su época.
El arzobispo del Tucumán, que esperaba consagrarse en el Cuzco, fue quién desde la cátedra sagrada y acentuadas, por sus lágrimas, expuso las virtudes del sabio, del sacerdote, del maestro y condiscípulo.
El ilustrísimo obispo don Manuel de Mollinedo y Angulo cantó el primer responso, vertiendo el agua lustral y su llanto sobre las reliquias que volvían al seno común.
Le siguieron, el venerable Deán don Bartolomé Santibáñez y el Chantre don Francisco de Goizueta. Llevó el estandarte del duelo el corregidor don Pedro Balvín, y la urna mortuoria la levantaron en hombros, a disputa, los catedráticos y graduados de la Universidad y del Seminario de San Antonio Abad.
Doscientos años, dos siglos han cumplido, el 13 de noviembre de 1888, desde cuando las campanas del Cuzco tocaron a muerto por el más esclarecido de sus hijos.
Acaso hemos guardado larguísimo silencio parecido al olvido. Pero, los plazos se cumplen. Es mi desautorizada pluma la que pondrá término a aquel, recordando en la patria el nombre de quien brilló en todas las esferas del saber humano de su época, ejercitando al mismo tiempo las virtudes del cristianismo que ennoblecen al hombre, acaso más aún que el saber.
¡¡No sólo el mármol y el bronce prestan su contingente para inmortalizar al genio: también la tradición, escrita sobre las hojas del laurel que ciñe la frente pensadora de los mortales, vive lozana y fresca al través de los siglos!!
- XI -
El doctor Lunarejo dejó dotada la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora, en la catedral, instituyendo para su celebración cuatro capellanías, de a cuatro mil pesos cada una.
Al Perú, su patria, ha legado algo más: el esplendente rayo de su gloria, que reflejará perdurablemente sobre la tierra que meció su cuna y guarda sus cenizas.
Sea nuestro recuerdo de admiración el monumento levantado a la esclarecida memoria de DON JUAN DE ESPINOSA MEDRANO o EL DOCTOR LUNAREJO, en cuyo epitafio hemos de grabar orgullosos:
Gloria peruana,
Hijo del Cuzco.