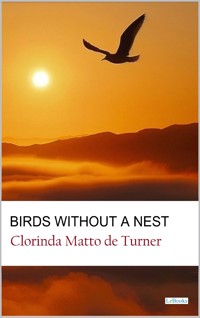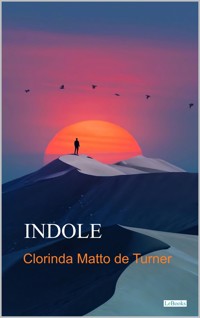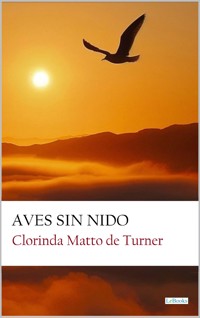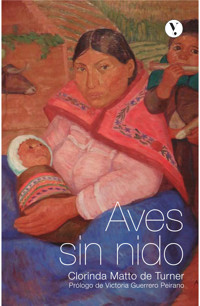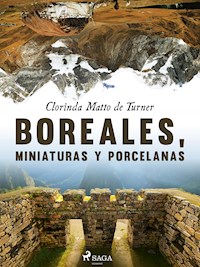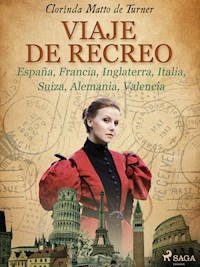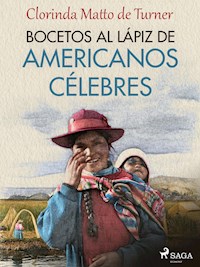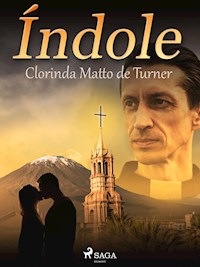
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Índole es la segunda novela de Clorinda Matto de Turner, probablemente su escrito donde más se nota una preferencia por el positivismo y donde más ácida se vuelve su crítica contra la Iglesia Católica. Se ambienta en la muy religiosa ciudad de Arequipa, 1858. Añádase la figura de un sacerdote inmoral a una especie de cuadrángulo amoroso entre jóvenes (con un perfil bastante distinto a Las afinidades electivas de Goethe) y se obtendrá una danza demoníaca de celos y conspiraciones con todo el potencial para destruir amistades. A la larga los personajes actuarán de acuerdo con esa disposición íntima arraigada en cada cual que da título a la obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clorinda Matto de Turner
Índole
Saga
Índole
Copyright © 1974, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726975857
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRIMERA PARTE
I
Sobre el escritorio de caoba estaban revueltos multitud de manuscritos, hechos con tinta de carmín y anotados en todas direcciones con lápiz azul. Al alcance del brazo, abiertos medio a medio, un Libro Mayor, un Memorándum de Caja y un Copiador de Facturas.
Los últimos restos de una bujía encendida al comenzar la noche, ardían en un candelero de plaqué esmeradamente pulido con el roce de la gamuza, y cuando el residuo del pabilo, chisporroteando como quien da su adiós a la vida, se precipitó en el fondo de la candeleja, una voz varonil, algo temblorosa con la agitación que produce el excesivo trabajo y la preocupación de ánimo, dijo con desesperado acento:
—¡Esto es claro! ¡claro! ¡claro! . . . pero . . . ¡qué oscuridad . . .!
Y una palmada en la frente, dada con el ademán del dolor, parecía repetir también la última frase: ¡oscuridad!
El que así se expresaba era un caballero envuelto en una ancha bata de paño azul marino que suelta hasta el tobillo, dejaba ver apenas unas cuantas líneas del pantalón claro, quedando perfectamente libres los pies calzados con botín de cuero inglés lustrado por el betún y el cepillo. Su cabeza cubierta por un gorrito de paño con franja del mismo material, trencillado con un galoncillo de seda hecho al pespunte de cadenilla, mostraba algunos bucles ensortijados de la cabellera que, sobre el albo cuello de la camisa quedaba como una franja de ébano. Su frente ancha, limpia y serena en otros tiempos, hoy estaba anublada por la duda amarga, o quizás por la realidad sin esperanza, revelando, en pequeñas arrugas, abiertas como el surco de la labor mental, los frecuentes combates de una vida accidentada.
Don Antonio López, que acababa de cumplir los treinta y nueve años de su vida pasados en la felicidad relativamente amplia, estaba dedicado a la explotación de la cascarilla y el retorno de Europa en mercaderías de fácil acomodo en el interior del Perú, como bayetas de Castilla, lampas de aporque, panas de colores vivos, espejuelos y esmaltes de combinación; entró aquella noche en su escritorio, taciturno, caviloso, desconfiado de sí mismo, llevando en el cerebro una montaña de ideas ya amargas ya desesperantes.
Después de pasar la noche abismado en ese mar de números en que tantos buenos y honrados hombres zozobraron, muchas veces asesinados por un 8 mal escrito o un 5 mal sumado, don Antonio vio apagarse el resto de la bujía en su escritorio, y el último rayo de esperanza en su corazón, pronunciando las palabras que le hemos escuchado.
En toda la casa reinaba el silencio de las tumbas.
Por la mente del señor López acababa de cruzar un pensamiento siniestro, negro, tétrico como la palabra lanzada por su voz: ¡oscuridad!
Casi instintivamente llevó la mano al bolsillo de su ancha bata, del que sacó una caja de fósforos de la fábrica italiana “Excelsior” y encendió una cerilla, fijando la mirada en las figuras pintadas sobre la cajita de cartón. Representaban una de las escenas de Otelo y Desdémona.
La primera impresión parece que, con el destello de la luz, alumbró también las tinieblas del alma de don Antonio, porque sus labios se plegaron con ligera sonrisa, guardó la caja y con la cerilla encendida buscó algo entre los papeles en desorden. Tomó una pequeña llave y salió del escritorio.
Apenas hubo avanzado tres pasos, apagóse la cerilla y un bulto, medio encogido entre las alas del poncho de colores listados, se le llegó con paso tímido.
El señor López no se sorprendió con la aparición, y muy naturalmente dijo:
—Wilca, asegura las puertas y recógete.
—Sí wiracochay — repuso el aparecido que no era otro que Lorenzo Wilca, pongo de la casa, fiel como el perro para el amo, fuerte para la vigilia como la lechuza, parco para la comida como criado con el uso de la coca, a las veces abyecto por la opresión en que ha caído su raza, pero ardiente para el amor, porque en su naturaleza prevalece aquel instinto de la primitiva poesía peruana, que llora en el ¡ay! de la quena, perdida en los pajonales de las sierras la opulencia del trono destruido en Cajamarca, y los brazos de la mujer adorada que rodearon el cuello de un extraño.
Don Antonio cruzó varios pasadizos, abrió una puerta con la pequeña llave y entró en una alcoba elegantemente amueblada.
Sobre la mesita de noche ardía una diminuta lamparilla de mariposa cubierta con una bomba de cristal teñido de rubí, que proyectaba luz color de rosa.
En un magnífico catre de bronce, arreglado por la coquetería de la mujer, con finas colgaduras de crespón blanco sujeto por lazos azules en cuyo centro asomaba un botón de rosa, estaba dormida una joven como de veintidós años con el apacible sueño de la paloma que ha plegado sus alas en blando nido de plumas.
Su cuello, blanco cual el yeso de Pharos, rodeado por los encajes de la camisa de dormir, y su cabeza de una perfección escultural, descansaban, más que en las almohadas de raso y batista, en la blonda cabellera amontonada como un haz de espigas de trigo. Los labios imperceptiblemente entreabiertos daban curso a la respiración vaporosa y suave, como el perfume de la azucena llevado por las brisas de mayo en aquellos campos donde el trébol y la verbena se dicen amores.
El señor López se quedó por un momento contemplando a la dormida, abismado en una sola idea que lo dominaba, y retorciéndose los sedosos bigotes dio algunos pasos hacia la cama.
La mujer a quien tenía delante, era un ángel de bondad que le había hecho saborear las dulzuras del amor, en aquellas horas que para él volaron fugaces. Ella gozaba en brazos del sueño, ese dulce beleño brindado por la pureza de una conciencia semejante al límpido lago en cuyo fondo reverbera una estrella, que para la juventud dice amor y, para la ancianidad noble, dice recuerdo .
Don Antonio comenzó a desprender los botones de su abrigo que se quitó con cierta cautela, como quien teme hacer ruido, e hizo otro tanto con el gabán y chaleco de paño gris, colocó la ropa sobre el canapé rojo de la derecha, y volvió a asomarse a la cama, revelando en su semblante la contradicción de sus pensamientos. Contempló nuevamente a la dormida indeciso, vacilante, y sin desplegar los labios se fue a sentar junto a la ropa, apoyados los codos sobre las rodillas, y dejando caer la cabeza entre sus manos.
—¡No hay remedio! —dijo por fin— ¡Es el único camino que me resta . . .! ¡Y he de despertarla . . .! ¡He de repetir aquí lo que el mundo hace con el corazón de los adolescentes, arrancarle el velo de las ilusiones para obligarla a vestir el sudario de la realidad; de la realidad, Dios mío, ese licor amarguísimo que vengo a beber en el cáliz de la desventura!. . . ¡A ella, sí, que se durmió feliz, amándome, tal vez repitiendo mi nombre, que veló esperando mi regreso y cayó rendida por las largas horas de mi ausencia! ¡A ella que me dio sus amores de niña y sus caricias de mujer! He de despertarla para decirle adiós, para anunciarle que ya no hay sol que dé calor y vida al hogar, que está nuestro cielo entoldado por las nubes de la desgracia, que ya no habrá sonrisas en sus labios humedecidos por las lágrimas, esas perlas valiosas que caerán de sus ojos, cielo de amor que tantas veces reflejó mi felicidad.
—¡Oh! ¡Eulalia, Eulalia mía! . . .
La desesperación estaba próxima a estallar en el organismo de don Antonio sollozante con la opresión del dolor cuando, de súbito, soltó los brazos, levantó la frente, poniéndose de pie y sacudiendo la cabeza se dijo:
—¡Valentín, si al menos pudiese conocer todo el plan de que me hablaste; . . . yo . . . mas . . . no, no, imposible! Debo aceptar la lucha solo, absolutamente solo. ¡Mi fortaleza de hombre avasallará mi debilidad de amante . . .!
Y dando resuelto algunos pasos se llegó a la cama, se inclinó y besó con pasión los labios de Eulalia que, al áspero roce de los bigotes, abrió los ojos haciendo a la vez un gesto saboreado como de quien gusta tamarindos.
II
A dos horas de camino de la casa de don Antonio López está la hacienda “Palomares”, de gran nombradía en todo el departamento de Marañón primero, porque produce maíz blanco de un tamaño sorprendente, tanto que disfruta de la gollería de haber obtenido medalla de oro en varias exposiciones extranjeras; segundo, porque sus frutillas son de notoria estimación por sabor, color y tamaño; y tercero, porque se dice que Pumaccahua pernoctó allí la última noche de sus correrías patrióticas y dejó enterrado un grueso capital en onzas, tesoro que hasta hoy es el comején de multitud de gentes dadas a buscar lo que no han guardado.
La familia que habita la hacienda “Palomares” no es numerosa.
A pesar de diez años de matrimonio de don Valentín Cienfuegos con doña Asunción Vila, ambos siguen la vida de novios en cuanto a que no han cambiado decoración de alcoba, recibiendo ésta la bendita cuna donde dormitan los pedazos del corazón, pues, en cuanto a las escenas del drama principiado en el altar, ya han llegado a la parte más prosaica, y las malas lenguas hasta dicen, a media voz, que las costillas de doña Asunción perdieron su virginidad a los tres meses de casada, una aciaga noche en que las discusiones matrimoniales subieron de punto.
Fuera de los esposos, la servidumbre consta de dos mujeres indias, y un joven mestizo que se llama Ildefonso, nombre que los de intimidad han hecho breve dándole además diminutivo, y el tal se dice Foncito.
Como en el curso de esta historia hemos de ver a cada paso a Foncito y tal vez simpatizar con él, por su corazón de oro y su ternura de afectos, conviene presentarlo con unas cuantas pinceladas. Su madre fue una india lugareña que ganó el afecto de un caballero llegado a la villa con bastón de mando, de cuyo conocimiento nació Ildefonso, criado en esfera un si es no es decente. Recibió instrucción primaria, así es que sabía leer y rubricar; porque decir que tenía letra perfilada sería calumniarlo, lo que no se opone a dejar constancia de que las novelas publicadas en folletines eran gustadas por Ildefonso.
De estatura alta, espigado y de salud a toda prueba de epidemias, Ildefonso tiene un carácter comunicativo y afable, pero en el fondo es calculador como un banquero yankee, con un personal seductor.
En cuanto al señor de Cienfuegos, su apellido de familia estaba admirablemente adaptado a su carácter. Irascible, altanero y pretencioso, lanzaba chispas de fuego de sus grandes ojos pardos cuando alguno contradecía sus mandatos. La naturaleza no favoreció por cierto su personal, pero tampoco podría llamarse hombre repugnante para las mujeres que gustan de la fortaleza hercúlea con preferencia a la belleza varonil.
Alto y fornido, de piel cobriza, pelo negro abundante y grueso, cortado desde la raíz; gasta el lujo de bigotes y pera, muy ralos, pero que él acaricia como las sedosas hebras de una poblada patilla abrillantada por los aceitillos de Oriza.
Don Valentín Cienfuegos frisa en los cincuenta años de edad y viste constantemente un terno de casimir color ala de mosca, siendo su mayor lujo una gruesa cadena de oro, de cuyo último eslabón pende un magnífico reloj del mismo metal, de los que se llaman de repetición.
No sabremos determinar qué circunstancia acercó a Cienfuegos hacia don Antonio López, haciéndolos amigos de intimidad, y, recíprocamente, poseedores de sus secretos.
Las esposas, intimaron también, pero no en el grado que marcaba la amistad de los dos personajes.
Rara vez pasaban semana sin verse no obstante la distancia a que residían, acortada por las cuatro patas de los magníficos caballos de que ambos disponían.
En el momento en que llegamos, don Valentín acababa de asegurar la hebilla de las espuelas de plata, terciado el poncho de fina vicuña, y bajando al suelo el pie que había levantado sobre una silleta para hacer cómoda la operación de calzarse las espuelas, dijo con arrogante voz:
—Foncito, acércame el overo.
Y en seguida, fue a tomar la estribera ofrecida por el joven, cabalgó, asióse de las riendas, acomodó en la montura las alas del poncho e hincando los ijares del gallardo overo con las sonoras rosetas, salió sin ceremonia.
—Adiós señor, que no se desbarranque por las laderas, y vuelva pronto — dijo Foncito despidiendo con ademanes a don Valentín, y luego entró en la habitación principal de la casa amueblada al uso del lugar.
Media docena de silletas colocadas en fila cubría la parte baja de las paredes empapeladas con un papel rosado de cenefas rojas, que tenían por todo adorno un lienzo de la Virgen del Carmen colocado en marco de madera tallada por algún carpintero de época colonial y de fama respetable. Sobre la mesa del centro encontrábase un azafate de latón con pocilios de loza y una ponchera de plaqué, todavía con los restos de una bebida preparada con aguardiente, canela y hojas de durazno.
Foncito arrastró una silleta junto a la mesa, sirvió del aparato el resto ya tibio del ponche, y sentado bebió de seguido en un pocillo, limpió sus labios con un pañuelo de madrás cuidadosamente doblado que sacó del bolsillo del pantalón, y volvió a guardarlo, y luego apoyando el brazo derecho sobre la mesa se puso a discurrir así:
—Yo no sé qué diablo ha metido la pata torcida en esta casa; desde hace pocos meses huele a infiernillo. Yo no entiendo este modo de pasar la vida entre marido y mujer. ¡Tate quirquincho! que cuando yo lleve a la iglesia a mi Ziska, no habrá más voluntad que la suya, porque su carita es de pura gloria, y yo no me haré de rogar para quedarme junto a ella, juntito, muy juntito: ¡ja! ¡ja! ¡ja!
Reía con pleno gusto el mozo, añadiendo ocultas frases que cruzaban por su mente, cuando se oyó una voz de timbre sonoro, salida de garganta de mujer, que gritó por repetidas veces: —Foncito, Foncito.
Era la voz de la señora Asunción Vila, esposa de Cienfuegos, que, en aquel momento, apareció en el dintel de la puerta.
III
Luego que Eulalia reconoció a don Antonio le tendió los brazos con languidez, y, como quien se esfuerza para vencer el narcotismo del sueño, le dijo con cariñoso acento:
—Bribonazo . . . ¡tan tarde como llegas! . . . me has hecho esperar sin tregua.
—¡Hijita! —contestó don Antonio casi repuesto de su postración moral, y se entabló entre ellos este diálogo:
—Todo está frío, mira el té —dijo ella señalando sobre el lavatorio una taza cubierta con el platillo, cruzada la cucharilla.
—Eulalia mía ¿qué quieres? estos negocios ¡uff! estos negocios, que tan mal se hermanan con la ventura soñada por dos almas que se aman —repuso el señor López, como apartando de su mente una nueva nube que venía a oscurecer el cielo de su dicha.
—¿Y qué cosa son los negocios? la trama ruda de números con números, el tanto por ciento sumado con otro guarismo que da rendimiento.
Eulalia desprendida del cuello de Antonio, al decir esto fue arrellenándose en los almohadones.
—Has dado una definición exacta, querida mía, pero la demostración encierra la comodidad del hombre, su felicidad —contestó él pasándose la mano por la frente, y al tocar el gorro de escritorio que aún llevaba puesto se lo quitó, arrojándolo sobre el mueble inmediato donde se encontraban las prendas de vestir de Eulalia.
—Si en los negocios me fuera mal, ¿dejarías de quererme?
—Nunca, nunca.
—La pobreza, la privación de comodidades ¿disminuirían tu afecto?
—Imposible Antonio, imposible —dijo Eulalia acercando sus labios a los de Antonio hasta beber su aliento, y preguntó con calor:
—Antonio mío, ¿no es verdad que me amas, que nos amaremos siempre, como dos ramas de palmera que nacen del mismo tronco y juntas se balancean con la brisa y juntas se secan cuando les falta el rocío de los cielos?
—¡Mujer! estás fascinadora; te adoro, más aún que el día en que al pie del altar me diste el tesoro de tu cariño, día venturoso en que tú fuiste uncida a mi fatal destino.
Al pronunciar la última frase don Antonio estaba tembloroso y demudado lo que no pasó inadvertido para Eulalia, que estrechando la mano del señor López, dijo:
—Antonio, ¡querido amigo mío! Tú eres otro en este momento, tú no eres el hombre de anoche. Tu mano tiembla al oprimir la mía, tu mirada huye de mis ojos, y tus besos me han helado como el ósculo de la eterna despedida ¡Ah! ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, por Dios . . .?
El señor López enmudeció ante las palabras de Eulalia y sólo pudo esconder el rostro entre las sábanas extendiendo los brazos hacia el cuerpo de su esposa que estrechó fuertemente contra su pecho.
* * *
Habían transcurrido varias horas, y la Aurora con sus dedos de rosa recogía el manto de la noche para la entrada triunfal del astro rey, monarca de las claridades, dispensador de calórico y de vida.
Don Antonio lejos de serenarse empeoraba en las condiciones de su espíritu, porque la situación que atravesaban sus negocios estaba en pugna abierta con la felicidad apetecida para la mujer que él adoraba.
El reloj dio ocho campanadas y por las ventanas cubiertas con persianas de paisaje asomó el sol radiante en un cielo sin nubes respirándose el dulce aliento de la mañana.
En aquellos momentos se detenía en el patio de la casa de López un jinete que llegaba al paso llano de su cabalgadura, y que echando pie a tierra dio la señal convenida en la campana de la casa.
Don Antonio al escuchar la última vibración saltó de la cama como impelido por una fuerza superior, tomó su ropa, se lavó rápidamente y salió sin desplegar los labios llevando un volcán de ideas que rebullían en su cerebro.
Eulalia en cuyo corazón batallaban a su vez las dudas más crueles, asió su bata de cachemira con cordones corredizos y envuelta en ella se fue al tocador, muda también como la estatua de la meditación.
El recién llegado se apeó del caballo, aseguró el ramal de las riendas en la baticola, pasándolas por encima de la montura, y se dirigió hacia don Antonio que en aquellos momentos abría la puerta de su escritorio, el mismo que alargó la mano a su amigo diciéndole:
—He hecho mal, Valentín, en dudar de ti.
—¿Dudar tú de mí? ¿y desde cuándo, querido Antonio?
—¿Qué quieres Valentín? Cuando la rueda de la fortuna se desnivela, el primer tornillo que falta para darle nuevo equilibrio, es el de la confianza —dijo el señor López entrando en el cuarto e indicando una poltrona a Cienfuegos, arrastrando otra para sí y sentándose frente a frente.
—Por lo visto, la bancarrota es segura —dijo don Valentín ocupando el asiento.
—¡Completa, irremediable!
—Todo tiene remedio hombre.
—Ayer ha protestado dos libramientos míos la casa de Estaquillas y Compañía.
—¿La casa de Estaquillas? . . .
—Sí.
—¿Por qué suma?
—Dos mil ochocientos soles.
—¿Y?
—Y hoy, a la hora de abrir el comercio, las casas quedarán completamente informadas, ¡y hoy . . .! —Tenemos unas horas disponibles.
—¡Hoy mi quiebra será la noticia de sensación! —dijo don Antonio, con acento frenético, poniéndose de pie y tomando un pliego de papel de sobre el pupitre, que alargó a Valentín.
—Cálmate hombre; ¿qué has pensado, qué piensas hacer para detener la noticia?
—Esta es la liquidación —dijo López señalando el pliego, sin atender a la pregunta de su amigo.
—¿Ciento cincuenta mil soles de pasivo?
—No hombre, ese es el capital que representa la casa, ve el balance.
—¡Ah! sí, sí, cuarenta y dos mil soles —dijo Cienfuegos leyendo los guarismos rojos del saldo. —Sí, ¡cuarenta y dos mil soles!
—¿Y?
—No tengo más que un camino —dijo López pálido de emoción.
—¿Cuál?
Don Antonio había avanzado hacia el escritorio, tiró de un botón y sacando un revólver Smith lo tomó con manifiesta resolución, y en actitud de amartillar dijo:
—Este.
Cienfuegos que comprendió con la rapidez del pensamiento la intención nacida del sombrío estado de ánimo de López, detúvole el brazo con fuerza hercúlea arrancándole el arma y diciéndole:
—No seas cobarde Antonio. Luchemos.
En la frente calenturienta de don Antonio López había tomado posesión, desde la noche anterior, la terrible idea del suicidio, y ante él desfilaban espectros que le hablaban del descanso de la muerte, y en cada guarismo de sus cuentas veía el número de su nicho, y en la cesación de la vida el comienzo de la paz.
IV
La señora Asunción Vila era una mujer de carácter impetuoso, pero modificado por la educación, y dominado por esa fuerza de voluntad rara en su sexo. Estaba en los treinta y dos años de existencia; conservaba la esbeltez de formas y el atractivo de unos ojos negros, grandes, expresivos que lucían como centellas entre un bosque de pestañas muy pobladas.
Al casarse con don Valentín hizo mal matrimonio, según ella, y sólo el orgullo de familia y los miramientos sociales a que rendía estricta obediencia, la hacían desistir de un total rompimiento, cien veces intentado en su pensamiento y evaporado otras tantas.
La carencia de descendientes estableció la mayor libertad para Cienfuegos, rendido devoto de las hembras.
Pero dos eran las principales fuentes de las desventuras de este matrimonio: los celos desmedidos y una devoción llevada al colmo del fanatismo que dominaba a doña Asunción, acibarándole la vida, bien que con la tentadora promesa de la salvación eterna.
Cuando salió del caserío de “Palomares” don Valentín, la señora llamó a Ildefonso, al que amaba con chochera de madre, y le dijo:
—Foncito, hijo mío, ahora te vas a portar como un angelito de mi Señora Purísima. Ensilla la yegua castaña, que sobre ser de ligero andar no está herrada y no mete ruido, y cabalgando como buen jinete que eres, vete de seguida tras de Valentín. ¿Tú sabes lo que deseo saber eh? —terminó con reticencia doña Asunción dando una palmadita en el hombro de Ildefonso con la mano izquierda, mientras que, con la diestra, le alargaba cinco soles blancos y sonoros, agregando por lo bajo:
—No te faltarán compromisos por ahí, picarillo. —Qué a gusto aletea mi corazón mi señora mamita para servir a usted, yo, sí, me iré como zorro viejo husmeando el camino sin perder el olor de la gallina —repuso expansivo Ildefonso guardando sus cinco soles en el bolsillo de la chaqueta y salió como una exhalación a cumplir el mandato.
Doña Asunción, entretanto, se sentó en la misma silleta que antes ocupara el joven y agarrando distraída una cucharilla se puso a dar golpecitos inconscientes en el borde de uno de los pocilios, repitiendo para sí:
—¡Esa Eulalia! No siendo por ella, como me ha dicho mi padre confesor, yo no me explico todos estos desvelos, y este ir y venir. Necesito saber a punto fijo si este viaje lleva el mismo rumbo, y . . . ¡Troya ha de arder! Ya esto no pasa . . . ¡Hipocritona . . .! ¡Y todo el cariño que me hace . . .! Sin embargo . . . ¿no vaya yo a caer en juicio temerario? . . .
—Buenos días señora Asuntita —dijo desde la puerta una muchacha como de diecinueve primaveras, de carrillos encendidos, ojos pardos, ceja arqueada, dientes de leche y trenzas negras que debajo del sombrero de paja de Catacaos colgaban como dos manojos de seda joyante. Vestía un trajecito de olán color cabritilla con ramitos de rosas esparcidos en el campo, y llevaba embozado el pañolón de flecadura.
—Hola, Manuelita, y ¿cómo la pasas tú? —repuso la señora de Cienfuegos, sin moverse de su asiento, colocando la cucharilla en la mesa e invitando a sentarse a la recién llegada.
—Bien, para servirla misea Asuntita, usté siempre gorda, siempre buena moza, ya se ve, qué penas tiene —enumeró con zalamería Manuelita. —Ay, hija, así te parece a ti, pero . . .
—¡Guay! capaz de decir como las indias en el río hondo caben pedrones.
—Y esa es la verdad purita, Manonga, no hay como los indios para observadores.
—¿Con que mi señor don Valentín se nos volvió a ausentar? —dijo con malicia la chica.
—¿Tú lo viste salir?
—Sí, cabalmente salía de la tienda yo cuando él doblaba la esquina al andar de su caballo, ¿habrá ido a Rosalina?, va con frecuencia.
—Sí, tiene no se qué negocios con don Antonio, —respondió doña Asunción arreglando las faldas de su vestido aparentando indiferencia.
Pero en el fondo de ese lago de tranquila superficie se enroscaban multitud de sierpes que despertaron a la sola pregunta de Manuelita para morder el corazón de la mujer de Valentín que, demudada violentamente, dijo:
—Tu pregunta no va tan al aire, Manonga. ¿Sabes algo de Valentín?
—Cosa que valga, en verdad no, misea Asuntita, pero, como yo me la quiero tanto a usted, y la respeto, le contaré lo que oí en Rosalina el domingo, yendo a misa.
—¡A ver, a ver!
—Mi comadre doña Paulita, cuidanta del señor cura, se encontró en la puerta de la iglesia con la Chepa Fernández, la crespa, que había estrenado mantón de cachemira, y pidiéndole remojo por el estreno le dijo: —¡ajá! Chepa, tú estás remozando, como lavada con agua de ajonjolí, desde que frecuentan estos barrios los caballeros don Valentín y don Antonio. Entonces ella, torciendo los ojos y soltando la carcajada, respondió: —¡qué don Valentín ni qué muñecos! ¿no sabe usté ña Paulita que la santa de su altar es la señá Eulalia, mujer de don Antonio?
—¿Eso dijeron? Y ¿qué repuso la otra?
— ¡Jesús qué corrompido que se está poniendo este pueblo! Ya no hay mujeres honradas desde que han aparecido los herejes masones, dijo la cuidanta del cura.
Doña Asunción estaba acalorada. Su rostro revelaba ese temblor mitad frío mitad febricitante, que se apodera del organismo con las emociones fuertes; pero, alcanzó a dominarse y dijo: —Manonga, ¿tú vas con frecuencia a Rosalina, no?
—Sí misea Asuntita, todos los domingos madrugo a Rosalina llevando frutas de hueso, mantequillas y guantes de vicuña, que vendo hasta la hora de la misa.
—¿Y conoces a la señora de López?
—¡Guá! Como a la palma de mis manos señora, ¿y aquí también no la he encontrado otras veces?
—Cierto Manonga.
—Cabalmente doña Eulalita me paga el mejor precio por mis efectos, y es buena como una Ave María, y su genio suave como la cuajada.
—Cierto, Manonga; así es Eulalia. Yo no creo nada de lo que dicen esas mentecatas del barrio; pero . . . yo voy a pedirte un servicio Manonga.
—El que usté guste patronita, que yo estoy a su mandar.
—Mira, yo te voy a abrir mi corazón: yo quiero desengañarme hasta la pared del frente de que es falso lo que tú misma has oído; porque, hay una persona de por medio, y, porque . . . en fin, tú lo sabrás más tarde —dijo la señora Vila con maña.
—¿Y qué debo hacer?
—Cosa de nada hija, quiero que, en primer lugar, te hagas muy de la casa, empieza tus excursiones desde mañana, u hoy mismo, pretexto no te ha de faltar . . .
—Cabalmente tengo unos rebozos de merino con trama de seda, rebozos de señora, y puedo llevar a ofrecerlos —interrumpió Manonga.
—¡Magnífico! Una vez que pises los umbrales de la casa, ya sabes que debes ser toda ojos y toda oídos. ¿Me entiendes? —instruyó y preguntó doña Asunción levantándose del asiento.
—Y para la boca tomo buchada de agua, y todo lo que veo y oigo lo junto y lo traigo aquí, como encomienda de panadera ¿no? —agregó la muchacha riendo con manifiesta confianza.
—¡Qué pícara eres, Manonguita! pero tú vas a sacarme del purgatorio, y yo no seré mal agradecida —repuso doña Asunción registrando el bolsillo de su vestido, de donde sacó cuatro soles y los alargó a la muchacha diciéndole:
—Mira, Manonguita. Tú no vas a ir a pie, y tú me haces el favor de admitir esto para el forraje del caballito, de otro modo no habrá trato.
—¡Qué misea Asuntita! siempre tan franca —contestó Manonga acariciando las monedas que al pasar de una mano a otra sonaron agradablemente.