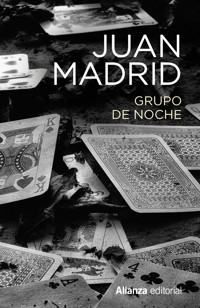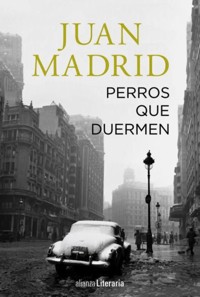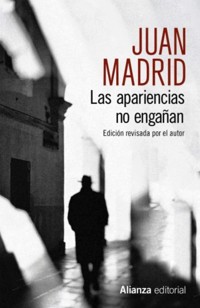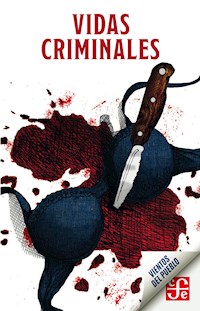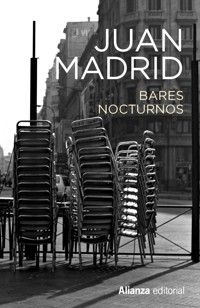
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Treinta años después de la explosión en Madrid de los bares nocturnos en que durante años se desenvolvió, primero, la "movida" y, más tarde, buena parte de las actividades, lícitas o ilícitas, de la ciudad, uno de ellos (el Burbujas de Oro, frecuentado aún por Antonio Carpintero, más conocido como Toni Romano) se encuentra, como antes otros muchos, al borde del abismo. A Silverio, el hijo de la dueña, Juanita (a quienes ya conocemos de "Adiós, princesa"), y quizás de Toni, se le presenta la ocasión de ganar un dinero interesante si logra hacerse con unos diamantes procedentes de un siniestro coronel senegalés. Silverio no es el ya añoso investigador, pero el temple y el carácter de su posible progenitor sin duda lo acompañan a través de un periplo en el que quedan al descubierto mafias honorables y numerosas corruptelas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Madrid
Bares nocturnos
Edición revisada por el autor
1
Aquella noche, Silverio San Juan se había bebido ya tres vermús mientras escuchaba, apoyado en el mostrador de zinc de Casa Camacho, a Valentín, un albañil con barba y viejo amigo de la infancia, narrarle sus aventuras con las mujeres. Le contaba algo acerca de una chica que había conocido recientemente. Una de esas que trabajaba en la Junta de Distrito como profesora de cerámica, le parecía a él, enseñando a las amas de casa y a los jubilados a fabricar vasos y platos. La chica le había contratado para una chapuza (alicatar el cuarto de baño) y al abrirle la puerta había aparecido en bragas.
Silverio le había preguntado si eran bragas de verdad o pantaloncitos cortos de esos que suelen ponerse en casa algunas mujeres para estar cómodas. Valentín no estaba seguro, pero de todas maneras eso le había impresionado y tenía intención de averiguar si lo de las bragas o el pantaloncito corto era una insinuación o una cuestión de carácter.
–Tienes que tener cuidado con eso –añadió Silverio–. Una agresión sexual te puede costar cara. Ándate con tiento, Valentín. Se ponen a gritar y la has jodido.
–No, hombre, claro que no. De agresión nada. Mira, he pensado empezar por la cosa del cine, conversación, ¿entiendes? Para tantear el terreno... Le digo si le gusta tal o cual película y de ahí puedo seguir con escenas fuertes, ¿lo pillas?
–¿Y qué película vas a elegir?
–¿Cuál película? Bueno, cualquiera del cine español. En todas salen tías y tíos en pelotas enseñándolo todo. Sexo explícito, se llama, lo he leído en alguna parte. Yo creo que eso se debe a que ya no se folla como antes.
–¿Quién?
–¿A qué te refieres?
–¿Que quién no folla como antes?
–¿Que quién no folla? Joder, pues la gente, el personal, sobre todo los jóvenes. Pasan de eso, les va más el bla, bla, bla..., ¿entiendes? Las tías andan salidas, no hay más que verlas. Y el asunto se debe a sus maridos y sus novios, vamos, a los tíos en general. Te digo yo que ya no se folla como antes.
–¿En serio? ¿Quieres decir que antes se follaba más? ¿Qué quieres decir con eso de antes?
–¿Que qué quiero decir? Joder, Silverio, tío, antes quiere decir antes. Está muy claro. Por ejemplo, tú y yo, sin ir más lejos. ¿Es que no follábamos más cuando éramos chavales? Vamos, no jodas, Malasaña entonces era la leche, ¿es que no te acuerdas? Las tías se te tiraban encima y nosotros íbamos a lo que íbamos. Todos esos bares nocturnos abiertos la noche entera, todo ese cachondeo.
–Ahora es parecido, ¿no? Quiero decir, también hay discotecas y bares nocturnos, ¿no? Incluso yo creo que ahora hay más.
–Pero son diferentes, Silverio. El personal va a los bares a otra cosa, a jugar, por ejemplo, ¿es que no te has fijado? Fíjate en La Manuela, se llena de jóvenes que se ponen a jugar a eso que llaman juegos reunidos. Se sientan cuatro o cinco, piden refrescos y toda la noche juega que te juega. Pegúntaselo a Jesús, anda, verás lo que te dice. La bohemia ha muerto. Nosotros somos los penúltimos.
Silverio desconectó. La mayoría de sus antiguos amigos del barrio, gran parte de ellos convertidos en albañiles, fontaneros y electricistas, opinaban que Malasaña ya no era lo que era antes, veinte años atrás, cuando ellos tenían catorce o quince años. Quizás tenían razón, aunque él no estaba seguro. En aquellos años era corriente contemplar a los que ellos pensaban que eran la bohemia, la gente de la movida, pulular por el barrio. Suponían que todo ese personal eran escritores, poetas, pintores, músicos y gente del teatro y del cine que abarrotaban los bares hasta altas horas de la madrugada charlando y bebiendo. Ahora el barrio se había llenado de boutiques finas, restaurantes posmodernos, peluquerías unisex y empresas de diseño. Habían rehabilitado los pisos viejos, y un cuchitril de menos de cincuenta metros costaba más de trescientos mil euros.
Bueno, todo cambiaba, sí. ¿Para qué preocuparse de eso? Precisamente ahora, Valentín le estaba contando lo que le había pasado a un colega que instaló un calentador en un piso ocupado por chicas. Aquello había sido la caraba, vamos, el desmadre.
También escuchaba otras conversaciones, trozos de frases y palabras sueltas de otros tantos parroquianos. Casa Camacho era un bar alargado, de poca capacidad, que solía llenarse de vecinos del barrio. Allí las cervezas y el vermú eran más baratos y mejores que en ningún otro sitio. Las paredes estaban recubiertas de azulejos, el mostrador era de zinc y todavía conservaba las antiguas tinajas del vino a granel junto a aquellos simpáticos cartelitos del estilo de «Hoy no se fía, mañana sí» o «Bebe para olvidar, pero no te olvides de pagar».
Silverio vio en el otro extremo del mostrador, cerca de Ángel a uno de los dueños del bar, a un sujeto que había cruzado la mirada con la suya un par de veces. Nada importante, a su juicio, esas cosas pasaban. Se fijó: un hombre con gabardina, gordo y ancho de hombros con la parte superior de la cabeza completamente sin pelo.
Otra vez lo volvió a mirar. Y parecía sonreírle. Caramba.
Silverio lo observó de espaldas y luego de perfil. Gastaba un bigotito fino, anticuado, como trazado por un tiralíneas, y un flequillo que le caía sobre la frente, dándole un extraño aspecto juvenil. Y era cliente. Lo había observado hablar con Ángel.
Pero no estaba seguro. Se fijó un poco más. Un hombre en la cincuentena, quizá con algunos años más. Con el cabello formándole una circunferencia que le rodeaba la coronilla y esa mierda de flequillo. Un tipo gordo, pero fuerte, de movimientos pausados y tranquilos con aspecto de niño travieso.
Un madero, dedujo.
Decidió que el asunto ese de vermaderos por todas partes pertenecía al pasado. Tenía que dejar eso de una vez. Aunque él creía poseer una especie de sexto sentido (o algo parecido) que le hacía detectar en la gente sus verdaderas intenciones, los cambios de humor y las mentiras. O, al menos, que era capaz de adelantarse a sus propósitos. Eso creía.
Ahora el tipo se había vuelto hacia él con un vaso de vermú en la mano y lo miraba sin ningún recato. No parecía uno de esos tíos dedicados a buscar pareja en los bares. Y aunque lo fuera, jamás se le hubiese pasado por la cabeza que lo eligiera a él. Pero le estaba sonriendo, sí, no cabía ninguna duda. Y levantaba el vaso de vermú, brindando. Silverio no se dio por aludido.
Lo vio separarse del mostrador. Instintivamente dejó su vaso y colocó las manos a la altura del pecho. Pero el tipo le sonreía, nada más que eso. Un hombre amigable en un bar a las diez y media de la noche de un día cualquiera.
Valentín no se había dado cuenta de nada, continuaba describiendo lo que eran capaces de hacer dos mujeres jóvenes con un pobre electricista de barrio.
El tipo se volvió hacia Ángel y le dijo:
–Cóbrate.
Silverio lo vio pagar, recoger el cambio y dirigirse a la puerta. Antes de salir le hizo un gesto de saludo con la cabeza. Valentín le preguntó:
–¿Quién es ese menda? ¿Lo conoces? –Silverio negó con un movimiento de cabeza–. Parece un tío raro, ¿no? ¿Te has fijado?
–Claro que me he fijado, pero no lo conozco.
–Desde luego no es del barrio.
«Vaya», pensó Silverio.
A veces, las madrugadas de Malasaña poseen una extraña calidad de silencio, como si el mundo se hubiese detenido y empezara todo de nuevo. Ese fenómeno suele ocurrir un poco antes de que salga el sol, cuando los borrachos y los alborotadores dejan de molestar, aún no hay tráfico y el aire parece fresco y prometedor. Ése es un momento tranquilo y pausado, si no te has emborrachado, ni tienes una desgracia o una inquietud importante, perfecto para permanecer en silencio con alguien que merezca la pena.
Precisamente, y no lejos de Casa Camacho, Juanita San Juan, con un pitillo entre los labios, y su viejo amigo Antonio Carpintero, también llamado Toni Romano, llevaban un buen rato sin hablar sentados en el escalón de un portal frente al bar nocturno Las Burbujas de Oro, que se encontraba al comienzo de la calle del Molino de Viento.
Habían dejado abierta la puerta del bar para que se aireara y contemplaban las luces de neón, los circulitos amarillos de las burbujas en forma de corazón que surgían de la botella de champán y las palabras «Las Burbujas de Oro» en semicírculo y las otras palabras, las más pequeñas de color blanco sobre la puerta: «Bar Nocturno». Todo eso había estado allí desde antes de que Juanita San Juan lo arrendara, treinta y cinco años atrás.
Juanita y Toni tenían parecida edad. Ambos habían pasado de la cincuentena y lo sabían, no trataban de disimular los años. Juanita tenía el rostro triangular, de pómulos marcados y los ojos grandes y reidores. Llevaba su consabida minifalda recogida en la entrepierna, que mostraba sus anchos y fuertes muslos de antigua bailarina. Toni, pausado y tranquilo, aún sin barriga y con casi todo su cabello, vestía su viejo traje, que solía ponerse sin corbata.
Juanita le dijo:
–¿Sabes? Me gusta sentarme aquí y contemplar la puerta. Antes, al principio de arrendarlo, me tiraba horas y horas mirándola. Pensaba que por fin tenía algo mío, que dejaría de dar tumbos por ahí. Ya ves qué tonta soy.
Toni no contestó. No había nada que añadir. Juanita se apretó a Toni. Empezaba a hacer fresco en la calle.
Catalina la Grande se asomó a la puerta del bar y dijo:
–Vaya, estáis ahí. ¿Qué hacéis?
Catalina, la socia y amiga íntima de Juanita, medía más de metro ochenta, era caderona y pesaba noventa kilos aunque no parecía gorda. También llevaba minifalda y zapatos de tacón. Se acercó a ellos y añadió:
–Venga, dejadme sitio.
Se acomodó al lado de Toni y le pasó el brazo por los hombros.
–Visto desde aquí es precioso, ¿verdad? –movió la cabeza–. Parece otra cosa.
–Es un buen bar –dijo Juanita–. Siempre lo ha sido.
Catalina la Grande emitió un largo suspiro. Luego, los tres continuaron otra vez en silencio, escuchando el chisporroteo del neón y observando la multitud de libélulas, mariposas y mosquitos que zumbaban alrededor de las luces. Pasaron a su lado varias parejas de jóvenes hablando muy alto. Una chica soltó una risa y se alejó calle abajo, hasta perderse en la plaza de Carlos Cambronero.
Las dos muchachas chinas salieron del local con sus macutos sobre la espalda, disfrazadas de escolares, y agitaron las manos en dirección a ellos tres. Eran hermanas, menudas y pequeñas, de rostros redondos muy blancos.
–Adiós, chicas, hasta mañana –se despidió Juanita San Juan.
–¡Mañana, mañana! –exclamaron.
–¿Cuánta caja hemos hecho hoy, Catalina?
La aludida se estremeció por el frío.
–¿Caja? –respondió–. Vaya manera de hablar que tienes tú, Juanita, hija. Seis cervezas y tres cubatas. ¿Eso es hacer caja?
–¿Les has dado su parte a la chinas?
–Sí.
Las dos se quedaron unos instantes más en silencio.
–Añade los dos gin-tonics de este tonto de Toni –le empujó–. Ha insistido en pagar, el muy bobo.
Juanita lo miró.
–Bueno –dijo Juanita al fin, arrojando la colilla al suelo y aplastándola con su zapato de alto tacón–, se acabó... Vamos, pon el cartel, Catalina, ¿quieres?
Catalina la Grande desapareció en el interior del local; mientras, Juanita se cruzaba de brazos. Las luces de neón se apagaron y Catalina salió con un cartel que comenzó a atar a la verja de la ventana.
El cartel ponía: «Se vende o se traspasa este local» y, abajo, un número de teléfono. Toni se puso en pie.
–¿No quieres quedarte? –le preguntó Juanita.
Toni negó con un movimiento de cabeza.
–Mañana tengo follón.
–¿Lo de la Asociación de Cazadores?
–Sí, esa mierda. Huele mal desde cualquier lado que lo mires.
Al oír los golpes en la puerta, Zacarías Ngoro, también llamado Zaki, se incorporó en el sofá del salón-cocina-comedor, y se puso en pie de un salto. Prestó atención, los golpes no eran de alguien tímido. Eran perentorios, fuertes, propios de un hombre acostumbrado a no encontrar puertas cerradas en su camino.
Vivía en un minúsculo pisito de treinta y cinco metros cuadrados, un bajo interior de la calle Tres Peces, en Lavapiés, junto a otros cinco paisanos que en esos momentos dormían sobre dos colchones, desparramados en la habitación. Zaki consultó su reloj de pulsera; las cinco de la madrugada. Tomó su garrote, un bate de béisbol con la empuñadura cubierta con cinta adhesiva y esparadrapo, se lo escondió tras la espalda y abrió la puerta en calzoncillos y camiseta.
No se lo esperaba. Allí estaba el Gran Padre Marabú, Izam Ben Abdelraman Abdalá Zarkawi en persona. También lo conocía como coronel Robert Pierre Jardím. Hacía tres años que no sabía nada de él.
Había sido su jefe militar.
Su imponente figura se recortaba en la puerta, y aunque no vestía las ropas talares de su condición, ni el uniforme militar que solía usar en campaña, Zaki permaneció unos instantes pasmado, incapaz de reaccionar. El coronel llevaba un traje de tubab de gran calidad y prestancia y Zaki arrojó lejos el bate de béisbol y cayó de rodillas, exclamando:
–¡Gran Marabú, mi coronel!
Zaki trabajaba seis noches a la semana como vigilante nocturno en los almacenes de ropa y bisutería propiedad de una familia china, los Thao Lao Khi, cuyo almacén principal se encontraba en la calle Magdalena, no lejos de allí. Eso quería decir que dormía de día y trabajaba de noche. Pero ese día era su día libre, y aprovechaba para dormir.
Su coronel, el mismo Gran Marabú en persona, se dignaba visitar su casa. Zaki no se atrevió siquiera a levantar la mirada. No había sabido nada de él después de haber sido licenciado de su batallón, Los Diablos Verdes, con los que había luchado durante los últimos años en distintos lugares de África, desde el Chad, Ghana y Angola hasta el Senegal, su patria.
Era una inesperada sorpresa.
El Gran Marabú le tendió la mano izquierda y Zaki la tomó entre las suyas y se puso a besarla. La mano, grande y morena, de dedos fuertes, estaba adornada por tres gruesos anillos de oro macizo.
Se dispuso a escuchar al Gran Marabú, que le hablaba en wólof, la lengua de su estirpe, conocida prácticamente por todos los senegaleses:
–¿Vives en esta pocilga, Zaki Ngoro?
–Sí, Gran Padre Marabú, y que Alá Misericordioso se apiade de mí.
–Me ha costado encontrarte. He tenido que llamar a tu familia de Dakar. Tu primo Alosius, me parece que se llama, me ha dado tu dirección.
El Gran Padre Marabú se dignó pasear la mirada por la habitación, donde se apelotonaban los cinco paisanos. Y añadió:
–La misma madre de todos los cerdos se moriría de vergüenza al ver cómo vives. ¿Cumples los mandamientos?
–Hago todo lo posible, Gran Padre Marabú. Pero en este país de tubabs no nos quieren y no suelen alquilarnos viviendas dignas. ¡Que Alá los confunda!
–Bueno, no te quedes ahí pasmado, tengo que hablar contigo.
Zaki, sin atreverse a mirarlo, cerró la puerta y caminó inclinado hacia el suelo, hasta el raído y desvencijado sofá donde dormía. Alisó la colcha, apartando migas de pan, restos de comida y ropa sucia, y le dijo:
–Mi humilde casa se ha santificado con tu presencia, Gran Padre Marabú. Siéntate aquí y pídeme lo que quieras. ¿Necesitas beber algo?, ¿comida? Todo lo que me pertenece es tuyo y puedes disponer de ello a tu antojo.
–No necesito nada. Dime, ¿son de confianza estos paisanos?
–No, Gran Marabú, no son de confianza, aunque me respetan. De todas formas puedes seguir hablándome en wólof, ellos no lo entienden y tampoco se despertarán, duermen como piedras.
–¿Algunos de ellos son soldados, Zaki?
–No, Gran Padre, son sirvientes. Han venido a este país de tubabs de Guinea Bissau y de Costa de Marfil, pero sin papeles legales.
Abdalá Zarkawi contempló el mugriento sofá, recogido de la calle, y terminó por sentarse. Cruzó las piernas y observó a Zaki Ngoro, que permanecía en cuclillas a sus pies.
–¿Hablas la lengua de estos tubabs españoles, Ngoro?
–Sí, Gran Marabú, la hablo y la entiendo.
–¿Cuánto tiempo llevas en esta tierra de infieles, que Alá la confunda?
–Tres años, Gran Marabú, desde que me licencié. Salí de Dakar en avión, pero estuve antes, algunos meses, en unas islas que hay a mitad de camino y luego, desde allí, vine en barco a este país. Tengo los papeles en regla, tú mismo me los conseguiste. Cuando tenga el dinero suficiente para que mi familia se construya una casa de ladrillo y la tienda de reparación de motos, volveré a nuestra tierra, a la sagrada Casamance... Si ésa es la voluntad de Alá.
–¿Y has ahorrado mucho?
–Bueno, no mucho, Gran Marabú. Aún calculo que me quedan dos años más para reunir lo que necesito.
–Pues me parece que va a ser voluntad de Alá, que su nombre sea bendito, que regreses enseguida a nuestra sagrada patria, Zaki Ngoro. Volverás rico y respetado y podrás conseguir la dignidad para tu familia. Te convertiré en un hombre poderoso.
Zaki Ngoro se le quedó mirando.
–¿Acaso, Gran Marabú, voy a volver al ejército? Si es la voluntad de Alá, el Grande y Misericordioso, estoy dispuesto. No me importaría volver a empuñar las armas, aunque ya no sea el joven de antes, Gran Marabú.
El coronel se contempló la punta de los relucientes zapatos negros.
–Esos tiempos ya han pasado. Ahora te necesito para otra cosa, aunque viene a ser parecido.
–En el nombre de Alá el Todopoderoso, Gran Marabú, que su nombre sea bendito, estoy a tu disposición en cuerpo y alma.
–Es lo que esperaba oír, pero siéntate ahí, en esa silla, frente a mí. Ponte cómodo.
El Gran Marabú aguardó a que Zaki Ngoro se sentara en la silla. Observó cómo cruzaba los brazos sobre el pecho y se inclinaba hacia delante hasta casi rozar el suelo, con los ojos fijos en su persona. Unos ojos enormes que parecían de lechuza o del pájaro ding dong. Zaki Ngoro había sido un buen soldado, muy hábil con el cuchillo, la azagaya y el arco y las flechas. En realidad con cualquier arma, incluidas las de fuego: pistola, AK-47 y mortero. Por eso lo ascendió a cabo y lo reclutó para su guardia personal. Aún continuaba con la cabeza afeitada, símbolo de su condición de guerrero soma. Esperaba que su larga estancia entre los tubabs españoles no hubiese mermado sus habilidades.
–Cualquiera de tus palabras son órdenes para mí, Gran Marabú. ¿Qué tengo que hacer? ¿Algún enemigo te importuna? Dímelo y dejará de molestarte. Maldecirá eternamente a su madre por haberlo traído al mundo.
–Bueno, verás, no se trata exactamente de eso. Pero no puede excluirse esa posibilidad, es muy posible que aparezcan enemigos, aunque todavía no sé dónde se esconden, ni quiénes son. De todas formas necesito a alguien como tú. Un gran guerrero soma, astuto, hábil con las armas, rápido y temeroso de Dios.
–Ése soy yo, Gran Marabú.
–Verás, Ngoro, un día de éstos voy a recibir una gran cantidad de dineroy necesito a alguien que me proteja. ¿Tienes pistola?
–No, Gran Marabú. En mi trabajo me dan un garrote y un machete.
El coronel no podía saberlo, pero Zaki Ngoro tenía un gran prestigio como vigilante nocturno entre las familias chinas de la calle Magdalena, plaza de Tirso de Molina y Lavapiés. Al poco tiempo de comenzar su trabajo, capturó dentro del almacén a un yonqui y, sin más, le cortó la oreja derecha de un solo tajo de machete. La guardó en el bolsillo y lo dejó escapar. El sujeto sobrevivió, pero no pudo decirle a la policía, a ciencia cierta, quién le había mutilado de esa forma tan salvaje. Afirmaba que estaba borracho de grifa y alcohol y que no se acordaba. Suponía que podía tratarse de bandas de jóvenes rapados que odiaban a los yonquis. Pero el caso fue que a partir de entonces los robos en las tiendas y almacenes de los chinos descendieron en el barrio un noventa y cinco por ciento.
El coronel se puso en pie, sacó una tarjeta del bolsillo de la chaqueta y se la entregó a su antiguo cabo.
–Ven a verme a este hotel. Pero debes recordar que de ahora en adelante soy el coronel Robert Pierre Jardím. Cuando te dirijas a mí en lengua tubab, me llamarás «coronel». ¿Lo has entendido?
–Sí, Gran Marabú.
–Ahora escúchame con atención. Debes purificarte, rezar las oraciones y no mancillar tu cuerpo con el contacto de sucias mujeres tubabs, ni tu alma con alimentos impuros. Quiero que vuelvas a ser un auténtico guerrero soma. Dime si lo has entendido, Zaki Ngoro.
–Que los cerdos se coman mi cuerpo si incumplo las leyes, Gran Marabú. ¡Alabado sea Dios!
2
Silverio se dio cuenta enseguida de que el tipo aquel se estaba haciendo el loco. Era lo típico, poner cara de despiste y fingir no recordar nada. Le había contestado: «¿El sábado?, ¿qué sábado?», y luego le había preguntado: «¿Y usted quién es, si puede saberse?». Silverio se lo tuvo que explicar otra vez: era empleado de una empresa dedicada, entre otras cosas, al cobro de morosos. Y le mostró el carné con su fotografía de «Ejecutivas Draper. Detectives, Morosos. Asesoría Fiscal y Laboral. Seriedad y Eficacia». Y luego añadió que Las Burbujas de Oro, el bar nocturno, era su cliente.
–Ahí está la fecha, en la parte superior de la factura. ¿La ve? Fue el mes pasado... Bueno, hace casi cinco semanas. ¿No se acuerda? El sábado dieciséis de marzo y buena parte del día siguiente, o sea el domingo. Usted entró al Burbujas de Oro ese sábado a eso de las diez de la noche con dos amigos y salió el domingo a la una de la tarde –iba a decirle que tendrían que haberle cobrado alquiler, pero se contuvo–. Sus acompañantes se fueron a una hora indeterminada de la madrugada del domingo. Dijeron que usted lo pagaba todo.
–¿Yo?
–Sí, usted.
–Vaya, pues no recuerdo haber dicho eso.
–¿No? Pues qué raro, porque mis clientes del Burbujas lo recuerdan perfectamente. Y usted firmó la nota aceptando la cuenta. ¿Es ésa su firma, verdad? Está en la parte de abajo.
El tipo agarró la factura y se puso a mirar el garabato de la firma. Silverio se fijó en el sujeto: un tal Bermúdez, Antonio Bermúdez, dueño de Mudanzas Bermúdez, un hombre de unos sesenta años, tripón y de brazos enormes que aún conservaba todo el cabello. Un fulano que se hacía el loco mientras pensaba apresuradamente cómo deshacerse de él. Un antiguo camionero que había invitado a un par de amigos a una noche de farra, seguramente mientras sus señoras se encontraban fuera.
Se hallaba en su despacho, o lo que fuera eso, un cuchitril pintado de verde lleno de archivadores y papeles, un lugar inhóspito que reflejaba, a su juicio, la mentalidad tacaña y rapaz de su dueño.
Paseó la mirada por la mesa de formica donde el tipo apoyaba los brazos y se fijó en la fotografía enmarcada colocada al lado del teléfono. Una mujer un poco gorda y emperifollada que sostenía entre sus brazos a dos niños pequeños. Y luego, en un calendario colgado de la pared, una tipeja que enseñaba las bragas encaramada en una escalera de mano, simulando que cambiaba una bombilla del techo.
Hasta allí llegaban los ruidos de los motores de los grandes camiones que entraban o salían de la nave próxima, donde había visto a los operarios, hombres afanosos vestidos con monos azules, comprobar las cargas, mientras los teléfonos no dejaban de sonar.
Eso era lo que escuchaba, los timbres de los teléfonos y el sordo rumor de pasos y voces humanas, mezclados con el ronroneo de los motores de los camiones.
Ahora el tipo se ponía a mesarse la barbilla.
–¿Se acuerda ahora? –insistió Silverio, aunque costaba trabajo pensar que se podía haber olvidado de una juerga de esa categoría.
–Bueno, pero debía de estar borracho. Y lo que yo digo es que cada cual se ahorque en su propia higuera. No tengo por qué pagar lo de otros, vamos, digo yo.
Qué paciencia había que tener, Dios santo.
–Verá, señor Bermúdez. Tiene usted razón en lo que dice, pero ése es un asunto de usted con sus amigos, yo me debo a mis clientes. Usted firmó y aceptó esa factura y las facturas hay que pagarlas. Vea, las consumiciones están detalladas en la hoja adjunta, ¿se ha dado cuenta? Unos veinte whiskies y tres botellas de champán francés para las señoritas, más otras dos botellas de rioja y una paella que trajeron de la calle para matar el gusanillo. A eso hay que añadir el asunto con las señoritas, que se paga aparte –Silverio aguardó. Bermúdez parecía no escucharle, aparentemente sumido en profundas cavilaciones–. Ustedes cerraron el local, ¿me equivoco?
Bermúdez pasó a pellizcarse el labio inferior mientras volvía a revisar la factura.
–Las señoritas salen francamente caras, señor Bermúdez –añadió Silverio–. Y si usted echa cuentas, ha resultado bastante barato. En cualquier establecimiento del mismo tipo, le hubiese costado el doble. Y aun así, la casa le invitó a café y zumo de naranja por la mañana y le llamó a un taxi para que pudiera volver a su casa.
–Eran chinas.
–¿Chinas? Bueno y qué. ¿Es que acaso las chinas no entran en la categoría de señoritas, señor Bermúdez? No lo hacen gratis, si me permite mencionárselo.
–Medio millón es mucho, joder.
–Tres mil trescientos euros. Y la cifra está redondeada. Si se fija, el monto total es de tres mil cincuenta y tres. Y, sinceramente, a mí no me parece tan abultada.
–¿Y esos trescientos euros, de qué son?
–Suplemento por demora. El diez por ciento. Es lo habitual. Irá aumentando si usted sigue retrasándose en el pago.
La culpa había sido de él, claro. De Silverio. Simplemente no tenía que haber aceptado el trabajo, y así se lo dijo a Draper el día anterior por la mañana. Que fuera otro, Calixto, por ejemplo, o Gerardín, él no podía, tenía un caso. ¿Es que no se acordaba? El asunto ese del universitario, el futuro yerno de esa familia tan pudiente. Pero Draper fue muy claro, le daba lo mismo, tenía que dejar lo que estuviese haciendo y dedicarse por entero al cobro de morosos. Era su especialidad. Mierda.
Silverio metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, extrajo el jodido reloj de supuesto oro macizo y lo dejó sobre la mesa, a la vista del tipo.
–Usted no tenía fondos en su tarjeta de crédito y entregó en prenda este reloj, un Rolex. Dijo que estaba valorado en un millón de pesetas –hizo una pausa–. Es más falso que un duro de madera.
Antonio Bermúdez miró el reloj durante unos instantes.
–¿Ah, sí? ¿Es falso? Vaya, no lo sabía, es un regalo. ¿Está seguro?
–Nuevo debe de costar unos cinco euros. Los fabrican en China. Creo que en Shanghái.
–Me lo regalaron unos proveedores hará... –se encogió de hombros–, creo que por mi cumpleaños. Bueno, no importa... Así que es falso, ¿eh?
Ése era el momento clave, casi siempre ocurría en ese instante. Los morosos se quedaban sin argumentos y se ponían a evaluar la posibilidad de deshacerse de él con un par de bofetadas y luego arrojarlo escaleras abajo. Miraban su tamaño, si había musculatura suficiente bajo la chaqueta, y la decisión en su mirada.
A veces lo intentaban –ése era uno de los muchos inconvenientes del trabajo– y él tenía que demostrar que se habían equivocado al contemplarlo tan aparentemente tranquilo y poca cosa.
Aunque había otro tipo de morosos –en realidad los había de muchas clases–, los más corrientes eran escurridizos y embusteros, sin contar a los profesionales, los timadores y estafadores, cuyo trabajo principal consistía en mentir.
De manera que antes de que ese tipo tomara una decisión equivocada, Silverio le sonrió en plan compadre y manifestó:
–Una equivocación la tiene cualquiera, señor Bermúdez, no queremos presionarlo. De todos modos hay dos maneras de solucionar este malentendido. Una es la fácil, y la otra, la difícil. Mire, ya tengo una nueva factura preparada. Si usted me entrega el dinero en metálico ahora mismo, le reduzco la cuenta un diez por ciento. La factura es legal y no aparece ningún Burbujas de Oro, sino una tienda de artículos de regalo. Podrá deducirlo de la declaración de la renta. ¿Qué le parece?
Silverio aguardó.
–¿Y cómo es la difícil?
«Mierda, ya estamos», pensó Silverio.
–Escuche, señor Bermúdez, la empresa en la que trabajo, Ejecutivas Draper, lleva veinticinco años dedicada a esto. ¿Cree que no nos sabemos todas las artimañas? Piénselo, por favor. Nos ahorraríamos tiempo y dificultades... Y usted, dinero y quebraderos de cabeza, sin contar las costas por demora y el salario de los abogados.
–Bueno, tengo un abogado en nómina. Es mi yerno, un inútil total, pero de esto sabe mucho. ¿Eso es para ustedes la forma difícil?
Silverio volvió a mirar el calendario de la arregladora de bombillas y luego fijó la mirada en el tipo, que ahora parecía haber recuperado la tranquilidad. Estaba en su territorio, rodeado de sus empleados y sus camiones.
–No sería bueno que su señora se enterara de estas facturas, ¿no cree?
–Soy viudo –le contestó el tipo, y se le iluminó el rostro.
«Vaya, se jodió el asunto», pensó Silverio al tiempo que lo contemplaba levantarse, rodear la mesa y acercarse, mientras le decía:
–Vete de aquí o te rompo la cabeza, gilipollas.
El viejo Draper no estaba en la oficina, de manera que le atendió su hijo Gerardito, que puso cara de asombro cuando, sin más, Silverio extendió los billetes y la factura firmada sobre la mesa del despacho que compartía con su padre. Esta vez Gerardito se había puesto el traje diplomático, cruzado y a rayas grises y blancas, que le oprimía el pecho y le dejaba más suelta la barriga. Creía que se la disimulaba.
–¿En metálico? –le preguntó.
–Sí, ¿no lo ves? Tres mil trescientos euros, cuéntalos si quieres.
–¿Te ha dado el dinero así, sin más? ¿No te ha costado trabajo conseguirlo?
–Normal. Al principio no se acordaba de nada, bueno, el truco de siempre. Pero al final entró en razones, ya sabes.
–Oye, precisamente quería hablar contigo –empezó a manosear los billetes–. ¿Cuánto tiempo llevas con el caso ese del universitario? ¿Dos semanas?
–Diez días.
–Bueno, pues ya va siendo hora de que termines. Te estás pasando cantidad con la nota de gastos.
–¿Pasando?
–Sí, pasando. ¿Sabes cuánto llevas? Espera un momento que te lo digo –abrió el cajón de la mesa y sacó un papel. Silverio aguardó. Estaba haciendo el paripé de consultar el papel–. Verás..., sí, aquí está, doscientos cincuenta euros.
–¿Y eso te parece mucho?
–Joder, claro que es mucho. Es una barbaridad.
–¿Mucho para diez días de trabajo nocturno? Escucha, ese chaval y su novia van todas las noches de marcha a una discoteca. Y las discotecas cuestan una pasta, no son gratis. Y luego están los taxis y las cenas. ¿Quieres que no coma y vaya andando?
–Lo único que te digo es que es mucho, joder. Doscientos cincuenta euros es mucha pasta. Además, vas siempre a la misma discoteca, La Marabunta, esa que está en la calle... –volvió al cuento de consultar la nota de gastos–, en Augusto Figueroa. Aquí no estamos para pagar los vicios de nadie, ¿entiendes?
–La Marabunta es su discoteca preferida. ¿Es que no te he presentado las notas de gastos? Si quieres las repasamos, siempre he pedido agua, un botellín de agua. Y me he librado de pagar la entrada a la discoteca, que cuesta cinco euros. Y si termino a las cuatro de la mañana, tengo que cenar y regresar a mi casa en taxi, no me vengas a joder. A lo mejor a ti te saldría por menos, ¿verdad, Gerardín, majo? Podías haberlo hecho tú. ¿Por qué no lo has hecho? Seguro que le hubieras ahorrado un dineral a la empresa.
–Yo tengo que estar aquí... –abarcó el despacho con un gesto de las manos–, coordinando el trabajo –le escuchó aclararse la garganta–. Y no me llames Gerardín, ¿vale? Te lo tengo dicho.
Empezó a contar los billetes. Silverio contestó:
–Muy bien, pero me falta atar un par de cabos sueltos con ese universitario –Gerardín movía los labios al contar billetes, santo cielo–. Esta semana te entregaré el informe.
Gerardín levantó la cabeza del dinero.
–No, ahora mismo. Mi padre tiene otra cosa para ti.
Silverio observó el despacho, el cuadrito enmarcado con el título de abogado de Gerardito y la licencia de detective privado del viejo Draper colgada al lado. Un despacho que olía a cerrado y que merecía una nueva pasada de pintura y algún toque alegre. Su madre hubiera dicho un «toque femenino y menos testosterona rancia».
Gerardín cuadraba los billetes dando golpecitos contra la mesa y los ataba con una gomita según medida y valor. Silverio lo conocía desde niño, de cuando su padre, el viejo Draper, iba a visitar el Burbujas y, a veces, se llevaba a su retoño. Su madre le obligaba a que jugaran juntos en la habitación de arriba y él se resistía ante tamaño sacrificio. Gerardito no sabía hacer nada. Era un poco mayor que él, quizás dos o tres años, pero ya entonces tenía papada, una sotabarba temblequeante y un rostro liso sin arrugas, ahora sin rastro de barba. Silverio suponía que debía de afeitarse una vez cada quince días o algo así. Había sido el típico niño gordito, ese que existe en todos los colegios del mundo. El chaval al que sus condiscípulos le clavaban lápices en las piernas, le escupían y se choteaban de él –había conocido a varios así durante sus variadas estancias en todo tipo de colegios–, de modo que Gerardito Draper había crecido cada vez más gordo, rumiando venganzas e iniquidades.
–Bueno, bueno... –había terminado, al fin, de contar y clasificar los billetes–. Me ha dicho mi padre que te dediques sólo al cobro de morosos, se te da bien.
–¿Eso ha dicho tu padre?
–Sí..., ha entrado un nuevo caso... –metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y la sacó empuñando un papel–. Es un poco curioso, el cliente es... –Silverio le arrancó el papel de la mano y lo leyó. Sólo había escrito un nombre: Asociación de Cazadores.
–¿De qué va esto?
–Ni idea. Lo único que sé es que se trata de cobrar una deuda. Mi padre me ha dicho que lo esperes, te lo contará todo.
–Vale, ¿pero qué tipo de deuda? ¿Juego?
Silverio lo vio encogerse de hombros.
–No lo sé, jolines, ya te lo dirá mi padre –Gerardín señaló con el dedo algún punto de su pecho. Silverio bajó los ojos y se contempló la corbata–. ¿Qué es eso?
–¿El qué? –Silverio no sabía a qué se refería.
–Esas dos manchas –señaló otra vez con el dedo–. Ahí en la solapa.
Silverio las vio. Dos manchitas oscuras del tamaño de una uña.
–Vaya, es sangre. Voy a tener que llevar la chaqueta a la tintorería.
–¿Te has cortado al afeitarte?
–No, la sangre no es mía. Es del otro.
Gerardín se le quedó mirando y añadió:
–Bueno... Ah, otra cosa, te ha estado llamando uno de mis clientes, un pesado... Ha dicho que lo llames, que es urgente...
–Espera, ¿uno de tus clientes? ¿Es que tú ejerces de abogado?
–Oye, ¿qué te crees? Soy abogado y tengo clientes, ¿sabes? A ver si te enteras.
–Bueno, ¿y qué quiere tu cliente?
–No lo sé, me ha dicho que te conoce y que quiere hablar contigo. Se llama Lucas Jordán y está preso en Ocaña.
–¿Lucas Jordán, el Culen?
–Sí, ese mismo. Bueno, ¿lo vas a llamar o no?
–¿Y tú, Gerardín, eres el abogado del Culen?
–No vuelvas a llamarme Gerardín, me llamo Gerardo. A ver si te enteras de una vez, joder. No me gusta que me llames Gerardín.
–Bueno, hombre, bueno... ¿Qué voy a hacer? Te llamas igual que tu padre, ¿qué quieres que haga? Anda, dame el teléfono de Ocaña de una vez.
–¿Qué pasaría si yo te llamase Silverito, eh?
–¿Silverito? Vaya, pues eso estaría muy bien, me gusta. Llámame Silverito si quieres. Oye, es para hoy, ¿vas a darme el teléfono de una puñetera vez, sí o no?
Silverio lo observó levantar papeles, fingiendo que estaba muy cabreado y que, por esta vez, le perdonaba la vida. Encontró un papelito doblado y se lo entregó sin mirarle, alargando el brazo.
Silverio abandonó el despacho con el papel en la mano, recorrió el pasillo y entró en la sala de espera y se sentó en uno de los sillones. Riquelme leía una revista atrasada, repanchingado en el sofá, y Calixto dormitaba en el otro sillón.
Gerardín había escrito en el papel: «Lucas Jordán» y un teléfono. Pero no podía ser. Imposible. Empezó a marcar el número. Vio a Riquelme que apartaba la revista de la cara, lo miraba y comenzaba a gemir.
–¡Oh, oh, oh, es él, si, ÉL!... ¡Ay, Dios, Dios!
¿Qué le pasaba a ese imbécil? Silverio consultó su reloj. Si Draper no llegaba en diez, bueno, en quince minutos, se largaría de allí.
–¿Oiga? –le dijo a la voz de hombre, un poco ronca, que había dicho: «Prisión de Ocaña, dígame». Y al tiempo que preguntaba por Lucas Jordán, se sorprendía de que el Culen estuviese otra vez entre rejas.
La voz le preguntó:
–¿De parte de quién?
–Silverio San Juan, de su despacho de abogados.
Y escuchó decir a la voz:
–Un momento, por favor, debe de estar en patios.
«Patios», la palabra resonó en sus oídos. Levantó la mirada y ahí estaba Riquelme haciéndole muecas. Seguía con la mierda esa del jueguecito.
–¡Eh, eh..., Calixto! ¿Lo has visto? Ha llegado, ya está aquí –Calixto abrió los ojos y le enfocó la mirada. Riquelme siguió–: ¡Mira qué guapo llamando por teléfono, Calixto! ¿No es un sol? ¡Anda, Calixto, dile algo, hombre!
–Hola, Silverito, chato –masculló Calixto.
–¿A que está mejor que en las fotos, eh, Calixto?
–Sí, es un tocinito de cielo –contestó Calixto, y miró a Silverio entrecerrando sus ojos porcinos–. ¿Estás hablando con alguna titi?
Calixto Bengochea se había tirado toda su vida en el ring con el nombre de Bengochea II. Un luchador de catch que había compartido cartel en el Circo Price con los más grandes como Máscara Negra y Víctor Castilla. Ahora era una especie de bedel y recadero en la agencia, aunque a veces acompañaba a algunos de ellos cuando no tenía más remedio que ir a cobrar impagados importantes. Su sola presencia aún infundía respeto.
Riquelme, en cambio, era flaco y escurrido, antiguo policía nacional, expulsado del cuerpo por abusar de los detenidos más jóvenes. Le estaba diciendo:
–Oye, Silverio, tío, de verdad, estás muy bueno. ¿Por qué no me dejas verte en calzoncillos, eh? Venga, hombre..., ¿son de la misma marca? ¿No quieres?
Riquelme le mostraba la portada de la revista y Silverio se quedó yerto. Parecía imposible, pero era la misma jodida revista, el Vogue de diez años atrás, cuando le hicieron aquel reportaje –el único– durante aquella sesión de exhibición de ropa interior de hombre. Pero eso no podía ser.
–¿De dónde has sacado esa revista, Riquelme? ¿Qué hace aquí?
–¿No la has puesto tú?
La responsable de todo había sido su madre, que había comprado un montón de ejemplares del Vogue y se las enseñaba a los clientes y a las chicas del Burbujas, afirmando que su hijo era modelo y actor. Tuvo que aguantar todo tipo de comentarios y opiniones. De todas maneras llevaba mucho tiempo sin ver una de esas revistas. ¿Qué hacía aquí en la agencia? No creía que su madre la hubiera traído.
–Oye, vaya sorpresa, eh, Silverio. Mira qué calladito te lo tenías –Riquelme había abierto la revista y mostraba una doble página, seguramente aquella en la que posaba apoyado en una hormigonera con un casco de obrero–. Las mujeres deben de volverse locas al verte así, ¿verdad? ¿Has visto la musculatura de su estómago, Calixto? Parece una tableta de chocolate. ¿Tú te pondrías uno de estos calzoncillos, Calixto? Vamos, di la verdad.
Silverio escuchó la risa de Calixto, un «je, je, je» entrecortado.
–Oye, qué os pasa, tíos, ¿estáis aburridos o qué? ¿Vais a decirme de dónde ha salido esa jodida revista o no?
–Ya te lo he dicho. Estaba aquí, ¿no, Calixto? Sobre las otras, ahí en la mesa, ¿no? ¿No la has puesto tú, Silverio?
–Para las titis –era la voz ronca de Calixto–. Las tías se sientan aquí, pillan la revista y se ponen cachondas. Y luego les entra el Gerardito, je, je, je.
Silverio cambió de posición las piernas.
–Oye, Silverio, tío, dinos la verdad, hombre, no te cortes –insistía Riquelme–. Os ponían algodón en esos calzoncillos, ¿verdad? Lo reforzaban, ¿no? El paquete completo. Yo creo que os enrollaban un calcetín, ¿no, Calixto? Parece mismamente un calcetín.
–¿Tú crees?... Espera, me parece que sí..., un calcetín..., sí, eso. Le enrollaban un calcetín en el nabo para que hiciera efecto.
Era por ese tipo de cosas por lo que lo había dejado. Por el cachondeo. Sobre todo cuando las sesiones eran a la luz del día y tenían que acordonar la zona y los modelos masculinos aguardaban en bata que todo ese follón de las luces y las cámaras estuvieran listas, mientras los mirones silbaban y hacían bromas parecidas a las de Riquelme, sobre todo cuando las maquilladoras y los peluqueros se ponían a trabajar sobre sus cuerpos expuestos. Eso era una mierda. Por lo demás, el trabajo –si se podía llamar así– era fácil y se ganaba bastante dinero, entre salario, horas extras, pluses y los regalos de ropa, perfumería, maletas y accesorios –la mayor parte de ellos inútiles y estúpidos– que él se encargaba de revender, con lo que redondeaba sus ganancias.
Y luego estaban los hoteles, todo tipo de hoteles de lujo, donde hacían exhibiciones y él terminaba siempre con alguna estilista o relaciones públicas o secretaria de las empresas que lo patrocinaban, que nada más llegar se ponían a evaluar quién de ellos era gay o se hacía pasar por tal.
Un asunto fácil que iba sobre ruedas y que se extendió a la televisión. Pequeños papeles en telenovelas, bien pagados, y las promesas del ascenso a protagonista o amigo del protagonista, sin que hiciera falta saber actuar. Era suficiente poner la cara –y el cuerpo, claro– y recitar unos diálogos absurdos escritos en una pantalla frente a él.
Pero lo que le perdió fueron los grandes hoteles. La constante visión del lujo y su facilidad para abrir cerraduras –cualquier clase de cerraduras– y deslizarse sin ruido dentro de habitaciones donde la gente dormía y se agitaba en sueños. Era emocionante... y lucrativo. Se levantaba de la cama, se vestía y a la media hora regresaba a su habitación con unas cuantas joyas y algo de dinero, si lo había. Sí, era emocionante, producía escalofríos de placer. Hasta que se confió –o eso creyó él– y lo pescaron los guardaespaldas de un sujeto a quien no había evaluado bien. Un empresario mexicano con dos guardaespaldas apostados en el pasillo de la suite. Y ahí acabó todo. En unos cuantos meses se gastó en abogados todo el dinero que había ahorrado. Y ahora, diez años después, aparecía aquella jodida revista, justo en la agencia de Draper. Y ese cretino malnacido de Riquelme no paraba de hacer bromas. ¿Y qué hacía ahora?, fingir que se masturbaba mirando la puta revista, el imbécil.
–¿Abogado? –era la voz pausada, grave, del Culen.
Vaya, debía de encontrarse rodeado de boqueras, probablemente en la oficina de funcionarios, donde estaría el teléfono.