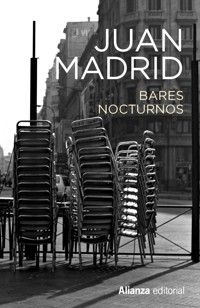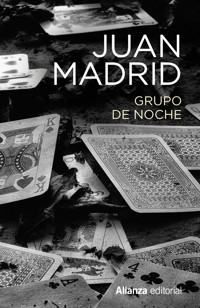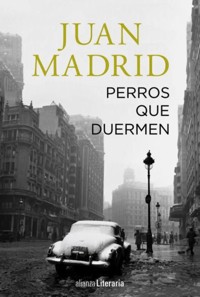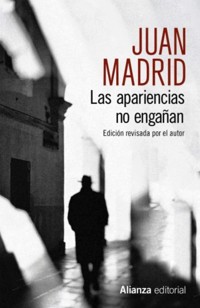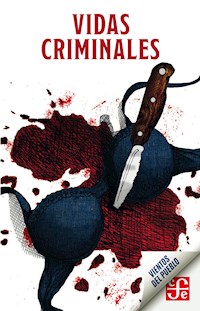Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Antonio, un fotógrafo ambicioso, cumple una tarea en Malasaña: una Guía de lo que fue la Movida de Madrid. Mientras realiza el trabajo se relaciona con Charo y Vanesa, dos jóvenes prostitutas y yonquis, y con los personajes que pululan por el barrio. Antonio es un fracasado que busca el éxito. Si fotografía ese mundo, hará un libro genial... y sacará mucho dinero. Escrita con una prosa viva y vibrante, una metáfora verbal del mundo que recrea, esta novela es una puerta abierta a un pasadizo que nos conduce a una realidad desconocida y cruel, la existencia cotidiana de los perdedores del sistema, de los que no son nadie, ni nada, ni lo van a ser nunca. "Días contados" es, también, una intervención literaria que señala una propuesta de mirada a la realidad, en este caso a lo no visto, a lo oculto, narrada desde el punto de vista de los explotados. Es también una historia de amor, tierna y dura a la vez, que sobrecoge por su realismo y verosimilitud y una metáfora sobre la fugacidad implacable de la vida. Imposible entender la década de los ochenta, que nos hizo y nos deshizo, sin la existencia de esta novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Madrid
Días contados
Índice
Veintitrés años no es nada (1993-2016)
Agradecimientos para la edición de 1992
Días contados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Créditos
Veintitrés años no es nada (1993-2016)
Días contados nació con unas patitas ágiles y andarinas y me causó no pocas satisfacciones y algunos disgustos de gente que es mejor dejar en el olvido. En aquella época, yo aún era periodista y andaba viviendo en la calle de la Palma, cerca de la plaza del Dos de Mayo, de modo que todo lo que conté en esta novela lo viví durante más de veinte años en Malasaña. Quise contar facetas desconocidas y terribles del arribo de la modernidad y de la posmodernidad de golpe, y al mismo tiempo, en este país. Se ha escrito y se sigue escribiendo sobre la Movida, a lo sociólogo, y a veces sin buen tino, siempre desde arriba. Lo quise contar a mi manera, desde abajo, es decir, desde el punto de vista de los explotados, los miserables y las pobres gentes que van por la vida a pie sin futuro ni esperanza. Y no desde la impersonalidad del planeo a vista de pájaro.
La historia de esas dos chicas, Charo, Vanesa y el resto de los personajes, aún me conmueven al releer ahora la novela, no sin una punzada de nostalgia canalla. Yo necesitaba que los personajes de esa novela actuaran, que contaran lo que les pasaba, y así fue. Todos ellos murieron al poco tiempo y no quedaron recuerdos de ellos, de no ser porque salieron en este libro. La literatura de ficción no solo crea memoria histórica, sino imaginarios, esa es mi íntima venganza al olvido y, también, un homenaje a ellos.
No quisiera terminar esta nota sin recordar a otros amigos que vivieron junto a mí aquella época intensa e inmisericorde, me refiero a mis entrañables Moncho Alpuente y Javier Krahe, in memoriam, y a mi querida amiga Charo Vallejo, la viuda de Moncho.
Salobreña, Granada,abril de 2016
Agradecimientos para la edición de 1992
Mucha gente creyó en esta novela cuando la estaba escribiendo. Si tuviera que hacer una lista dando las gracias, sería larga. Sin embargo, no puedo dejar de constatar la enorme importancia que Mirian, mi mujer, ha tenido en la gestación, puesta a punto y finalización de estas páginas.
Ella las ha corregido una y otra vez con infinita paciencia y dedicación, señalándome errores, incongruencias, faltas y estupideces. Sin ella, probablemente, la novela hubiera sido diferente y, sin lugar a dudas, peor.
Hay otra mujer a la que también debo mucho. Me refiero a mi agente Carmen Balcells, que desde el principio tuvo fe en mí y en la novela y fue capaz de aconsejarme con infinito tacto.
Tampoco puedo dejar de señalar la labor de mi editor Juan Cruz, por encima de la mera actuación de un editor. Su amistad y confianza me honran. Sus consejos certeros no cayeron en saco roto.
Durante el tiempo en que se gestaron estas páginas, muchos amigos y enemigos, sabiéndolo y sin saberlo, me ayudaron contándome sus experiencias en el subterráneo.
Por ejemplo, Pili, quince años atrás, me contó que le pagaban por desnudarse en algunas fiestas de ricos. Nunca le agradecí esta información y se la agradezco ahora. Otros amigos murieron mientras escribía estas letras: Juanito, Gema, Toñi y el mejor de todos, Loren. También les agradezco lo que hicieron por mí, relatándome sus propias historias.
A todos ellos, gracias.
Días contados
Esto está dedicado a Juanjo Millás, que se presentó por Tino Bértolo a Latín de segundo, me pasó el examen y así aprobamos los tres; a Manolo Rivero, el «gordo» y a Luis Mari Brox, «Errol Flin», Félix Muriel, Rafa Roda, Juanita «la Bella» Martínez, Rafa Chirbes, Elena Cabezalí, Gabriel Albiac, las hermanas Puértolas... y en realidad a aquel curso de Letras 1967-68, que nos hizo y nos deshizo.
De este modo podremos llegar a comprender que un hombre es la imagen de una ciudad, y una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre, que un hombre encuentra en su ciudad no sólo su determinación como persona y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser.
Tiempo de silencio, LUIS MARTÍN SANTOS
Toda mi vida he sabido, con muy pocas excepciones, qué escribir, pero dado que he intentado decirlo todo en doce páginas, puesto que me he restringido a mí mismo de este modo, he debido escoger y seleccionar palabras que fueran en primer lugar significativas, en segundo lugar sencillas y en tercer lugar hermosas.
Debes saberlo todo, ISAAK BÁBEL
1
La sensación de calor y bienestar llegó a los pocos segundos. Alfredo la conocía ya. Era una vieja amiga que le transmitía fuerza y le daba seguridad. Picotazos como el que acababa de darse no eran corrientes y él lo sabía. El caballo era de la mejor calidad.
Se puso el calcetín y la Adidas blanca y sonrió a su imagen reflejada en el espejo sucio de azogue y flanqueado por los grafitis.
Sacó un bolígrafo de la cazadora de cuero y escribió en la pared del retrete: «JURO QUE SERÉ RICO».
En la confitería La Oriental había una mesa con un ventanal que daba a la calle y a Ibraín le gustaba sentarse allí. Podía observar la plaza del Dos de Mayo sin ser visto.
Alfredo le dijo:
–Buenísimo, Ibraín, buenísimo. Me ha entrado como colonia, estaba rico, rico. Tenía unas ganas que no veas, vaya caballo, un buco de cine, colega. Ya estoy flipando. Si vieras el que hay en el trullo... Una mierda... Los boquis te tangan todo el día, los muy cabrones.
Bostezó y se estiró, abriendo los brazos por encima de la cabeza y arqueando el cuerpo.
–Bueno, ¿y qué dices del curro? –preguntó Ibraín–. ¿Te has enterado bien?
–Qué guay, de acuerdo. ¿Qué voy a decirte? A tus órdenes. Tú me dices lo que tengo que hacer y ya está. Pero ya sabes que por las noches tengo que volver al talego. A las diez en la cama estés. Me cago en la leche puta.
Ibraín asintió en silencio. Por la plaza pasaban mujeres con bolsas de la compra, desocupados y niños que habían decidido no ir al colegio ese día.
–No importa, mejor. Por las noches yo también me abro del barrio. Nos veremos por las mañanas. Yo te diré dónde está la pintura, ¿entiendes? Cada día en un sitio diferente.
–Sí, entiendo, colega. Está muy claro –se acercó a Ibraín y bajó la voz–. ¿Y qué me llevo yo, tronco? ¿Cuánto parné?
Ibraín negó con la cabeza.
–Nada de dinero. Cada diez gramos que repartas te llevas uno. Puedes trincar como mínimo tres o cuatro gramos todos los días. Pero si repartes más, te llevas más.
–¿Jaco?
Ibraín volvió a negar con la cabeza y dirigió sus ojos de nuevo a la plaza.
–El caballo es para mataos. Yo sólo trabajo coca, mucha coca, eso es lo que gastan los ricos. El caballo trae muchos problemas y es para pobres. Con los ricos no hay problemas, compran sin regatear y la madera no les hace nada. Pero quiero formalidad –Ibraín lo miró a los ojos y el otro bajó la cabeza y empezó a masajearse el pie. El picotazo le escocía–. Mucha formalidad. A la primera, se acabó. ¿Te pasa algo?
–Nada, es que no puedo picarme en los brazos, ¿sabes? Hay un psicólogo en el trullo que... bueno, tengo que estar limpio para que me siga dando bolea, ¿comprendes? Por eso no me puedo picar en los brazos. Lo tengo que hacer en los pinreles. El pringao ese del psicólogo parece que se ha quedado conmigo, el menda.
–Esos son los que mandan en las cárceles, los psicólogos. Si te camelas a un psicólogo, te cambian la clasificación enseguida. Van con el rollo ese de la infancia desgraciada y esas cosas, y enseguida mandan un informe al juez de vigilancia penitenciaria.
–Antes de ir al trullo, tío, pensaba que allí las cosas serían diferentes que en la calle. Y es lo mismo. Siempre hay unos que mandan y otros que tienen que obedecer y achantar la mui o sea que si no tienes dinero vas de julai por la vida. Hay quien tiene dinero y hay quien no lo tiene. Los que lo tienen viven como reyes, gastan costo, caballo, buena comida, abogados... Y los que no, pues se joden, como en la calle –dijo Alfredo.
–A mí nunca me han pillado, ni me pillarán jamás, ¿entiendes? Sólo cogen a los desgraciados, a los mataos. Yo nunca llevo nada encima, tengo tapaderas por todas partes, me cuido mucho. Si trabajas conmigo estarás seguro. Trabajamos sobre pedidos, nada más.
–Es verdad, sólo pillan a los mataos.
–No me pudieron probar nada –Ibraín sonrió–. Los estupas me estuvieron interrogando tres días seguidos. Después me sacó mi abogado.
–Por eso quiero trabajar contigo, tío. Porque sé que eres listo. No quiero volver al desparrame. Eso es una mierda. Ahora quiero otra cosa, cambiar a algo más serio... No sé, tío.
–Quieres progresar como todo el mundo, Alfredo. Quieres ganar dinero, tener un coche, un negocio, un piso, comer bien, que te respeten. Eso es lo que tú quieres y eso es lo que yo quiero. Eso lo quiere todo el mundo.
–Un año entero dándole vueltas a la cabeza, Ibraín. Comiéndome el tarro.
–Si trabajas como yo te digo, dentro de poco tendrás una cafetería, un bar. Y después..., bueno, después el coche y el piso. Pero tienes que hacer lo que yo te diga.
–Lo que tú me digas va a misa, Ibraín.
–Primero, nada de cortar. Ya viene cortado, bien cortado. Tú sólo la repartes y a llevarte lo tuyo. Pero nada de cortar. ¿Entiendes?
–Oye, un momento, tío. Yo soy legal, eh. ¿Qué te crees? Si yo digo que para adelante, pues para adelante. Yo repartiré, nada más, y me llevaré lo mío. Perfecto.
–Escucha bien, algunos días será un kilo y algunas veces más, por eso quiero formalidad, nada de cachondeo.
Ibraín le sonrió, mostrándole unos dientes grandes y blancos bajo la barba compacta que le cerraba la boca. Añadió:
–Si no, te rajo.
–Tranqui, tío, tranqui.
–Yo estoy muy tranquilo. Pero quiero que lo sepas antes. Así no nos engañamos ninguno de los dos.
–Te digo que tranqui. Yo soy legal, joder, y si digo que sí es que sí, a mí no hace falta que me digas más.
–Es que quiero que lo sepas.
–Vale, vale.
–Tómate un café, yo invito. Y tráeme otro a mí.
Alfredo asintió en silencio, quieto al lado del ventanal que daba a la calle San Andrés y a la plaza del Dos de Mayo, reuniendo fuerzas para levantarse y caminar hacia el mostrador, donde había tres o cuatro sorbiendo café y comiendo pasteles.
Fuera, una chica con leotardos negros corrió por la calle, se detuvo en la esquina de la cafetería-pastelería y gritó:
–¡Agua!
La plaza empezó a despoblarse. De los bancos se levantaron tres chicos y otra chica que se encaminaron a la calle Velarde a paso rápido, casi corriendo. Otros se fueron a otros lugares. De pronto una moto arrancó y se perdió calle arriba, hacia la glorieta de Bilbao.
–¿Llevas algo? –le preguntó Ibraín.
–No, nada –contestó–. Estoy limpio.
–Vete al mostrador. No quiero que te vean conmigo. Y tranqui.
La chica de los leotardos negros entró en la cafetería sin mirar a nadie. Pasó junto a Ibraín y repitió:
–Agua.
En la barra pidió café con leche y un petisú y se frotó las manos. Los que estaban en el mostrador no se inmutaron.
Ibraín sacó un periódico del bolsillo de su chaqueta y lo desplegó sobre la mesa.
Rafa llegó a la plaza desde la calle de San Andrés. Caminaba despacio con las manos en los bolsillos. Sin mirar, pasó por delante de La Oriental y se dirigió al quiosco de Paco.
Ibraín continuó leyendo el periódico.
2
La chica estaba acurrucada en la puerta y parecía dormir. La minifalda vaquera, subida hasta más arriba de los muslos, mostraba el comienzo de unas nalgas respingonas, sin bragas, por donde se escapaban pelos negros y retorcidos.
Se detuvo a su lado, conteniendo la respiración. Las nalgas eran perfectas, blancas. Los pelos parecían hormigas trepando por un montón de azúcar.
Le sacudió el hombro y ella se puso en pie de un salto. Su sonrisa le abrió la cara.
–Me he dormido –le dijo–. ¿Vives aquí?
–Sí, es mi casa.
–Entonces voy a ser tu vecina. Mi amiga Vanesa y yo hemos alquilado la buhardilla de al lado. Me llamo Charo, ¿y tú?
–Antonio.
–Mi amiga es muy despistada, ¿sabes? Tiene la llave, pero se le ha debido de olvidar que la estoy esperando. ¿Qué hora es? Me he tirado aquí toda la mañana y me he dormido. ¿Sabes abrir cerraduras? La nuestra es muy fácil, me parece.
–Son las doce y no tengo ni idea de abrir cerraduras. Nunca lo he hecho. ¿Por qué no llamas a un cerrajero? –le respondió Antonio.
–Los cerrajeros cuestan dinero. Además, tengo que bañarme ahora mismo. Necesito un baño de agua caliente.
Temblaba apretando un pequeño bolso marrón contra el cuerpo. Su cabello negro era muy corto, como el de un muchacho.
Antonio había visto centenares de películas en las que siempre alguien abría con facilidad toda clase de puertas empleando el carné de identidad, de modo que terminó por decirle que sí, que lo intentaría.
Ella no paró de hablar mientras él probaba meter el carné por la rendija y moverlo arriba y abajo.
–Mi marido las abría con un alambre. Lo metía por la cerradura y empujaba hacia arriba. Así entraba en cualquier sitio.
–No tengo alambre, lo siento. Hago lo que puedo. Sólo soy un aprendiz.
–Mi marido era el mejor del barrio para los desparrames, no había otro como él. Nunca rompía nada, abría las puertas que te cagas. Si rompes algo, te comes más marrones, ¿lo sabías? Es robo con fuerza. De la otra manera es hurto, nada más.
–¿Y no puedes llamar ahora a tu marido? –él continuaba introduciendo el carné por la rendija–. ¿Por qué no lo llamas?
–No puedo, está en la cárcel, en Nanclares de Oca. Pero creo que pronto lo van a trasladar a Carabanchel con el tercer grado –se mordió los labios, cada vez más agitada–. Entonces vendrá a vivir con nosotras, pero no podrá quedarse, tendrá que dormir en la cárcel.
–¡Vaya, lo siento!
–Oye, no creas que cuando entraba a un desparrame lo destrozaba todo, como algunos. Sólo se llevaba el colorado o los discos y algunas veces los aparatos, vídeos y esas cosas, pero nada más. Una vez se hizo diez gramos de jaco en un piso de gente bien en la calle Goya, fíjate. Es muy guapo, ya lo conocerás. Se llama Alfredo.
–Pues yo no puedo abrir la mierda esta de cerradura. Conmigo vas de culo.
–Tengo que darme un baño. Me siento un poco mal.
–¿Sí? ¿Qué te pasa?
–Nada, pero necesito bañarme, de verdad.
Al cabo de un rato, el carné de identidad se le había doblado y estaba a punto de romperse. Entonces, se ofreció a ayudarla y la invitó a entrar en su estudio hasta que llegara su amiga.
Se quitó la camiseta, y la dejó sobre la tapa del retrete. Tenía los pechos grandes y un poco caídos y unos pezones muy negros y cilíndricos que sobresalían como dátiles en un plato de natillas.
–¿Tienes gel de baño? ¿Eso que hace espuma? –le preguntó.
Le respondió que sí que tenía y abrió los grifos del agua caliente y vertió medio bote de jabón líquido en el agua. El vapor cubrió las losetas.
Ella sacó del bolso una jeringuilla nueva, envuelta en un saquito esterilizado, una papelina, una cucharilla con el mango curvo, un encendedor, un botellín de agua y una rodaja de limón y lo dejó todo sobre la ropa.
Los temblores eran ahora más intensos.
Puso la heroína en la cucharilla, añadió unas gotas de limón y de agua del botellín y prendió el mechero, que aplicó a la cucharilla. La mezcla hirvió.
Se buscó una vena en el dorso de la mano, aguardó a que el contenido de la cucharilla se enfriase y se introdujo la aguja.
–No soy una yonqui, ¿sabes? Me ha dado un poco de pavo porque estoy nerviosa, pero puedo dejarlo cuando quiera. Conozco a mucha gente que no puede dejarlo, que está enganchada. Pero yo no estoy enganchada, ésa es la diferencia. Cuando quiero me pincho y cuando no quiero, pues no.
Él añadió sales con aroma a lilas mientras ella sonreía, con los ojos cerrados, introduciéndose la heroína muy despacio. Se dio cuenta de que se relajaba poco a poco.
–Me gusta hacérmelo sin prisas. Despacito es mejor. ¿Quieres pincharte? Estoy limpia, eh. No tengo el sida. Si quieres te puedo prestar el pico, pero no me queda caballo. ¿Tienes tú caballo?
–No, guapa, no tengo. No lo uso. Una vez me piqué, pero fue hace mucho tiempo. Ahora paso de todas esas cosas.
Charo se encogió de hombros, aún con la aguja clavada en la vena. De pronto, echó la cabeza hacia atrás y comenzó a gemir como si estuviera haciendo el amor.
–¡Oh, oh! ¡Me está subiendo, me sube, me sube! ¡Qué gusto!
Sacó la jeringuilla de la vena y la dejó, con restos de sangre, sobre la camiseta. Se frotó el dorso de la mano, que se le había abultado un poco.
–Después de chutarme lo que más me gusta es fumarme un porrito. Me relaja cantidad. ¿Tienes costo?
Antonio fue a buscarlo. Encontró la china de hachís dentro de un paquete vacío de Winston, en uno de los cajones del archivo. Era lo que había quedado de la fiesta de celebración de su nuevo trabajo la semana pasada. Acudieron tres o cuatro amigos y algunas chicas. Una de ellas debió de traer el hachís. Gastaron unas cuantas botellas, mucha charla insustancial y fumaron dos o tres porros que preparó alguien. Eso fue todo, una fiesta no demasiado divertida.
Desmenuzó la china en un plato y la calentó con el mechero, luego la mezcló con tabaco rubio y metió la mezcla en una pipa blanca de espuma de ballena, regalo de su mujer por el día del padre el año anterior.
Volvió al cuarto de baño. La chica chapoteaba dentro de la bañera. La espuma la cubría casi por completo.
–¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Una pipa? ¿Es que tú no lías canutos?
–No sé hacer canutos. Me gusta más así. De todas maneras en Marruecos lo fuman en pipa.
Empezaron a aspirar el humo. Él sentado en el borde de la bañera y ella moviéndose en el agua caliente.
Estuvieron fumando un buen rato. Cuando se apagaba, volvían a encenderla.
–¿Has estado en Marruecos?
–Sí, bastantes veces. He estado en Alhucemas, Tánger, Rabat, Fez, Marrakech..., el desierto. Es de los sitios que más me gustan del mundo.
–¿Y Ketama? ¿Has estado allí? Debe de ser fantástico. Yo tengo una amiga que ha estado un verano entero en Ketama. Se llama Rosa.
–Sí, también he estado en Ketama, pero hace mucho tiempo. Entonces se podía fumar tranquilamente por las calles y en los cafés. En cualquier sitio. Ahora es imposible, está muy perseguido.
–Qué guay. Debe de ser demasiado estar todo el día colgado con hierba, ¿verdad? A mí me gusta más que el hachís.
–A mí también.
–A mi amiga Vanesa también le gusta mucho Marruecos. Estamos ahorrando para irnos.
Se movió dentro del agua y los pezones afloraron entre la espuma.
–Me encanta el agua calentita. No puedo vivir sin bañarme, aahh, qué gusto.
Él encendió la pipa por última vez, dio una chupada y la dejó entre las ropas, sobre el retrete.
Sintió la turbación del hachís.
–Eres muy guapa y me gustas mucho. Me alegro de que seas mi vecina. Quiero que sepas que tengo mucha agua caliente. Toda la que tú quieras. Me gusta mirar a una chica guapa cuando se baña.
Ella sonrió.
–¿A qué te dedicas?
–Soy fotógrafo.
–¿Sí? ¿Por qué no me haces una foto? ¿Te gustaría hacerme una foto?
–¿Quieres que te haga una foto?
–¿Es que no te gusto? Mira mis pechos –se incorporó ligeramente. Los pechos flotaron, flojos. Pero los pezones seguían erectos–. Sé que tengo unos pechos muy bonitos, a mi marido le gustan mucho. Siempre me lo dice.
–Tus tetas son maravillosas..., grandes, gordas... Me gustan cantidad. Tu marido tiene razón.
–Entonces hazme una foto, anda. Venga, date prisa.
Fue a por su Leica y volvió al cuarto de baño. Sacó fotos desde arriba, clic, clic, clic. Desde el borde de la bañera, clic, clic, clic. Primeros planos, clic, clic, clic. Ella sonreía, posando, moviéndose entre el agua jabonosa.
–Me gusta mucho que me miren.
–Y a mí me gusta mirarte.
–¿Y esto? ¿Te gusta?
Apoyó una pierna en cada borde de la bañera y se empinó. El sexo surgió del agua como un animalito cubierto de pelo espeso y negro, muy rizado, que le cubría las ingles y le subía, trenzándose, hacia el ombligo.
Él dejó la Leica en el lavabo y se arrancó la ropa hasta quedarse desnudo. Introdujo un pie en el agua.
–¡Hey! –exclamó ella–. ¡Espera! No me gusta que me toquen, mírame si quieres. Puedes mirarme todo lo que quieras, pero nada más.
–Un momento, ¿quieres decir que no vamos a follar? –sacó el pie del agua.
–No me gusta que me la metan. De follar, nada. Oye, te está creciendo el rabito. Lo estoy viendo –rio–. Se te está poniendo grande.
Antonio se agarró el pene con la mano y lo sacudió.
–Míralo cómo lo tengo, míralo, tía. Vamos a follar ahora mismo.
–Uy, no, no. Te he dicho que no. Tú déjame que te lo mire. Tócatelo, venga. Así, así.
Ella se acarició el sexo arriba y abajo y se metió el dedo, sin dejar de mirar el pene, cada vez más erecto.
–¿Te gusta lo mío? ¿Eh? Anda, dímelo. Di que te gusta lo que hago.
–Me... me gusta, me gusta. Sigue tocándote, métete otra vez el dedo.
Él se masturbaba con un pie apoyado en el borde de la bañera, mientras ella se acariciaba los pechos y se apretaba los pezones. De vez en cuando hundía las manos bajo el agua, buscando el sexo.
–A mí me encanta que me miren, ¿sabes? Es lo que más me gusta. Me pasaría así horas y horas.
–Oye, date la vuelta, quieres.
–¿Es que te gusta mi culo?
–Sí, sí... Me gusta..., me gusta. Anda, anda..., enséñamelo.
Se dio la vuelta y el culo sobresalió del agua jabonosa. Era brillante y luminoso, rodeado de pompas de jabón.
Llamaron a la puerta y Antonio abrió. Era una chica rubia teñida, acompañada de un muchacho alto y gordo, vestido con el uniforme de una empresa de mensajería.
–¿Está aquí Charo? –le preguntó la chica–. Soy Vanesa.
–Estamos viendo la tele.
–¿Tele? ¿Tienes tele, tío? ¡Qué dabuti!
Entró y se sentó en la cama junto a Charo. El chico le tendió la mano y él se la estrechó. Le dijo que se llamaba Ugarte y que era el novio de Vanesa. Tenía el rostro liso, sin pelo de barba, como el de un niño grande.
–Oye, qué bueno que tengas tele, tío –exclamó Vanesa desde la cama–. Nosotras no tenemos –se dirigió a Charo–. ¿Has visto la casa? Está de miedo. Es parecida a ésta, aunque un poco más pequeña y sin muebles. Pero está muy bien.
–¿No hay muebles? No me digas, ¿entonces...?
–Bueno, hay una cama grande y un armario, me parece, y cocina. Y dos sillas, creo.
Antonio le indicó a Ugarte que pasara y cerró la puerta.
–Yo os puedo dejar sábanas y mantas –dijo Antonio–. Y, si queréis, unos cuantos platos y vasos. A mí me sobran. Nunca como aquí.
–Es fotógrafo –dijo Charo–. Se llama Antonio y me ha sacado unas fotos preciosas.
–¿Sí? –preguntó Ugarte–. ¿Fotógrafo? Eso está muy bien, ya lo creo.
–Pues a mí, nada de fotos, ¿eh? –dijo Vanesa–. Nada de nada. Nasti de plasti, ¿vale? No me mola que me retraten.
–¿Qué cámara tienes? –preguntó Ugarte.
–Varias. Nikon, Leica..., pero me gusta trabajar con la Leica. Es silenciosa, manejable y, como no es réflex, muy luminosa. También es muy resistente. ¿Eres aficionado a la fotografía?
–Me gustaría –respondió Ugarte–. Pero las cámaras cuestan un pastón. Estoy ahorrando para comprarme una Yamaha 600. Salen de fábrica a millón y medio, fíjate. ¿Conoces esas motos? Son cojonudas.
–No, no las conozco. Pero hay equipos fotográficos que pueden costar eso, incluso más. Me refiero a cámaras submarinas y microlentes.
En la televisión estaban poniendo la repetición de un programa del día anterior, un concurso de preguntas y respuestas sobre los pueblos de España. Esta vez estaba dedicado a Andalucía.
Vanesa paseó la mirada por el estudio. Una pared estaba cubierta por rollos de lienzo de varios colores que servían como fondo para fotos. Había varios pósteres de exposiciones fotográficas extranjeras, diseminados aquí y allí, y unos retratos antiguos de Man Ray, Robert Capa y John Coplans.
Se fijó en una reproducción fotográfica, ampliada, clavada en la pared con chinchetas, al lado del televisor. Eran dos cuerpos tirados en la calle sobre un enorme charco de sangre. Uno era de una mujer joven y espatarrada. El otro, el de un bebé.
–¿Qué es eso? –señaló Vanesa.
–Antonio, cuéntale a Vanesa lo de esa chica que se tiró con su hijita por el Viaducto, anda –dijo Charo.
–Fue el año pasado –contestó Antonio–. Yo estaba debajo. Acababa de salir de un local que se llama Tolderías, un sitio de música sudamericana, ¿lo conocéis?... Bueno, vi a la chica sentada en la barandilla del Viaducto con su hija en brazos. Llevaba un jersey en la otra mano, entonces se lo puso sobre la cabeza y saltó. Vi cómo caía, pero no sé qué me pasó que no pude sacarle ninguna foto. Debí de quedarme paralizado. La saqué después, cuando ya estaba en el suelo, y me la reprodujeron en todos los periódicos. Si llego a sacarla cuando estaba en el aire..., bueno, seguro que me hubiesen dado un premio.
Sobre la mesa había un montón de recortes de periódicos y un álbum de las fotos que Antonio había ido sacando del barrio y de los personajes a los que entrevistaba.
–Me hubiera gustado ser periodista –dijo Ugarte–. De pequeño pensaba que era lo que más me gustaba. Bueno, eso y piloto de competición con máquinas de 250 cc, como Ángel Nieto.
–Tú te apuntas a todo –dijo Vanesa–. Un día dices una cosa y otro día, otra. Ya te he oído decir que te gustaría ser mecánico, médico... Es que no tienes personalidad. Eso es lo que te pasa, tío.
–¿Que yo no tengo personalidad? No insultes, tía. Yo tengo personalidad, no te jode. De pequeño pensaba en ser periodista –miró a Antonio–. Te lo juro. Es verdad.
Charo señaló a la chica del póster.
–Pobrecita, llevaba a su hijita en brazos. ¿Te das cuenta, Vanesa?
–Vaya tortazo –comentó Vanesa–. Y parece guapa, aunque está borroso. ¿Cuántos años tenía la hija?
–Ocho meses –respondió Antonio.
–Seguro que fue por un desengaño amoroso –dijo Charo.
–Si llego a sacar esa foto, me hubiesen dado... Bueno, me hubiese forrado. Pero me quedé paralizado, sin reaccionar.
–Yo me mataré con pastillas. Es más seguro. Te tomas un frasco o dos de Valium y santas pascuas, se acabó –añadió Vanesa.
–No digas eso, guapa. No digas eso ni en broma –Charo se dirigió a Antonio–: ¿Por qué se mató? ¿Lo supiste? ¿Fue por un desengaño? Yo creo que la mayoría de las chicas nos matamos por desengaños amorosos.
–Nunca lo he sabido. Al otro día salieron sus iniciales en los periódicos. Parece ser que era madre soltera. Tenía diecinueve años.
–En mi pueblo se ahorcó uno cuando yo era pequeño –dijo Ugarte–. Todos los chicos fuimos a verlo colgado de una encina. Tenía la lengua negra y se había meado y cagado. Era uno que estaba loco, le llamaban el Bocapiedra. Me impresionó mucho.
–Siempre he pensado en esa chica –dijo Antonio–. La vi en la barandilla y luego cómo se tiraba. Muchas veces pienso que fue la ocasión de mi vida. Una oportunidad como ésa no se me volverá a presentar.
–Se haría papilla, ¿no? –dijo Ugarte.
3
Más tarde, Ugarte se marchó a trabajar y Antonio invitó a sus vecinas a tortilla de patatas y cebolla en El Maragato, un lugar fresco y tranquilo en el que se podía comer barato y bien.
Después se sentaron en la terraza del quiosco de Paco a tomar café.
Un muchacho alto y desgarbado, con una cazadora de plástico azul, se acercó. Antonio lo recordaba de haberlo visto otras veces en la plaza.
Besó a Vanesa en los labios y se sentó con ellos. Dijo que se llamaba Lisardo.
–Todo ese edificio es de mi padre –dijo Lisardo echándose hacia atrás en la silla y señalando la casa de enfrente–. Lo ha comprado entero. Cuando esté hecho una mierda el Ayuntamiento lo declarará en ruinas y entonces mi padre lo reformará de arriba abajo, hará apartamentos y los venderá a veinte millones cada uno. Pero hay que esperar a que se mueran los viejos que viven allí, ¿sabéis? Sus familiares recibirán una casa nueva y unas cuantas perrillas –soltó una carcajada–. Es un negocio redondo, tíos. Mi padre es un lince.
–¿Por qué no hacemos una fiesta mañana para celebrar que tenemos una casa chachi, eh, tíos? ¿Qué os parece? –sugirió Vanesa–. Podemos comprar caballo y bebidas, ¿no?
–Tú estás invitado, Antonio –dijo Charo.
–Yo llevaré güisqui –respondió Antonio.
–Tráete la tele, tío –intervino Vanesa–, y te dejo que me hagas fotos. ¿Vale?
–Eh, hablando de fiestas, tías –dijo Lisardo–. Os he buscado una para el sábado que viene.
–¡Una fiesta, vivaaaa! ¡Y bailaremos, qué bien!
–Es un tío podrido de parné, amigo de mi padre. Habrá de todo, comida, bebida y música para bailar, un alucine. Pero tendréis que ir tres tías. Vosotras dos y otra más. Acordaos, el sábado, sobre las doce de la noche o así.
Vanesa palmeó de alegría.
–¿Y cuánto nos van a dar? –preguntó Charo.
–Veinte papeles a cada una. Ah, tenéis que llevar también cinco gramos de coca. Pero nada de caballo. Esa gente pasa de caballo.
Vanesa besó a Charo en la mejilla.
–¿Has oído, Charo? Veinte talegos, veinte taleguitos, es dabuti. Con lo que me aburría.
–Eh, tronquis, a mí me tenéis que dar una comisión. Cinco talegos entre las dos. Para eso os la he buscado.
–¿Cinco talegos? De eso nada, monada. Dos cada una y vas que chutas –dijo Charo.
–Uno cada una –añadió Vanesa.
–Venga, dos o os vais a tomar por el culo y aviso a otras. A mí no me jodáis –dijo Lisardo.
–Bueno, vale, tío... dos cada una, pero cuando cobremos. Oye –se volvió a Vanesa–, podríamos llamar a la Rosi. Es muy maja y sabe alternar. ¿Qué te parece, tía?
–Muy bien –respondió Vanesa–. A lo mejor encontramos gente guay en la fiesta. Vamos a tener que comprarnos ropa.
–Tenemos que hablar también con el Ibraín para que nos venda la coca. Cinco gramos de golpe es mucho.
–Eh, Charo, hablando del Ibraín, que se me olvidaba. Lo he visto hace un rato y me ha dicho que ha estado con Alfredo. Lo han trasladado ya a Carabanchel y le han concedido el Tercer Grado.
Charo agarró a Vanesa por los hombros.
–¿Qué? ¿Qué dices? ¿Han trasladado a mi Alfredo?
–Sí, hija, sí. Ya está en Carabanchel.
–¿Has oído, Antonio? ¡Mi marido va a venir, va a venir a verme!
–También me ha dicho el Ibraín que Alfredo ha mandado recuerdos para ti.
–¿Sí? ¿Qué ha dicho? ¡Vanesa, por favor, dímelo!
–Que tiene ganas de follarte.
–Y yo, también. Me muero de ganas.
Charo abrazó a su amiga y se puso a reír y llorar al mismo tiempo. Estuvieron un buen rato así. Luego, Vanesa dijo que invitaba a los cafés y a un chupito de anís dulce porque estaba muy contenta con lo de la fiesta y la nueva casa. Además, esa misma mañana se había sacado quince papeles de tres taxistas en la glorieta de San Bernardo, en la parada que hay frente al bar Iberia. Con el dinero había comprado caballo y pastillas y aún le había sobrado algo.
Contó que se había subido a un taxi y le había propuesto al taxista mamársela. El taxista le dijo que sí y la llevó al Parque del Oeste. Luego, regresó a la parada y le buscó dos amigos.
–Todos se han corrido muy rápido, me he lavado la boca con Odamina y ya está. Uno me llevó hasta la Rosaleda, pero por el camino se iba tocando el nabo y yo pensaba: «tócate, tócate... así tardaré menos» –se palmeó las rodillas con un ataque de risa–. El muy cabrón no me quería llevar de vuelta. Se pasó todo el camino metiéndome mano y diciendo que cinco mil era muy caro para una mamada tan rápida. Y es lo que yo digo, ¿qué culpa tengo yo? Ja, ja, ja!
Vanesa lloraba de risa. Se limpió las lágrimas. Sacó del bolsillo del pantalón un puñado de pastillas rojas y blancas.
–Tomad, las acabo de comprar. Venga, son para vosotros. El caballo es para después.
Cada uno cogió dos o tres. Antonio se tragó dos rojas y una blanca. Charo las estuvo royendo como si fueran caramelos. Luego, le dijo a Vanesa:
–Cuéntale a éste lo que te ocurrió con aquel tío que quería que le mearas encima. Anda, cuéntaselo.
–¿Sabes por qué estoy en la calle? –interrumpió Lisardo–. En la calle está la gente más guay, los más legales. Yo soy como un pirata moderno, un corsario, tío, un aventurero. Y la voy a palmar enseguida. Soy un yonqui de verdad.
–No empecéis a hablar de la muerte –dijo Charo–. Me pongo nerviosa.
–Era un julai de pasta, con un buga de lujo, no me acuerdo de la marca... me parece que Volvo, o algo así –dijo Vanesa–. Sólo quería que le meara encima.
–Son los bugas más seguros del mundo. Pero me gustan más los Aston Martin –dijo Lisardo.
–Deja que te lo cuente, da mucha risa –añadió Charo.
Las tardes aún eran cálidas en la terraza del quiosco de Paco. Familias enteras bebían horchata y refrescos. Un músico ambulante cantó Only you acompañado de una armónica. Parecía americano o inglés y llevaba el cabello rubio, largo y atado con una coleta. Vanesa dijo que era muy guapo.
Más tarde, Jesús, el fotógrafo ambulante del barrio, pasó por allí y preguntó si querían que les hiciese una foto de recuerdo. Pero reconoció a Antonio y se pusieron a charlar. Al parecer, Antonio lo conocía del curso de fotografía que habían hecho años atrás.
Cuando se marchó, Antonio dijo que era un buen chico y que debía de ganar bastante con las fotos.
–Cuando ande mal de pasta voy a hacer lo mismo –dijo Antonio, de broma–. Nos haremos socios.
Lisardo se había sentado en otra mesa para charlar con unos conocidos. Era una pareja joven, muy bien vestida. La chica parecía sana y tostada por el sol. Charo dijo que se notaba mucho que estaban enamorados el uno del otro. Que eso nunca se podía disimular.
–Es como una corriente eléctrica –manifestó Vanesa–. Electricidad pura.
–Con mi Alfredo pasaba lo mismo. Cuando estaba con él, aunque hubiese mucha gente, era como si estuviésemos solos en una habitación. Ahora estará en el chabolo pensando en mí y yo, pues pienso también en él y es como estar juntos.
–El amor, vaya mierda –dijo Antonio–. Eso está bien para los que todavía creen que existe. Lo único que la gente quiere es un poco de compañía.
–Bueno, el amor es una cosa y el sexo, otra. Cuando mi Alfredo me pone la mano encima me corro. Era la hostia. Yo sí que creo en el amor –añadió Charo.
–¡Me da el muermooo! –gritó Vanesa.
–Los animales se ponen cachondos cuando huelen el flujo de las hembras y entonces follan. No se complican la vida –insistió Antonio.
–Pues conmigo tú no vas a follar –le dijo Charo.
En la mesa cercana, Lisardo y la pareja se marcharon sin despedirse. Vanesa pateó el suelo con fuerza.
–¿Te has fijado el gilipollas, Charo? Quiere que yo le suplique. Pues va de ala –se volvió a Antonio–. Tú esconde la cámara, joder. Que nos estás poniendo en un compromiso.
–Hija, Vanesa, si no hace nada.
–Nada, nada... ya. A mí, ni una foto. Ya lo sabes. Si quieres hacerme un retrato, regálame la televisión. Hasta que no me la regales, no hay tu tía.
Antonio se metió la pequeña Leica en el bolsillo del pantalón.