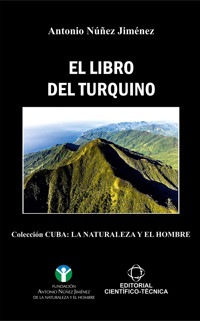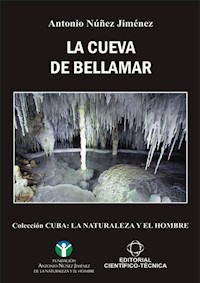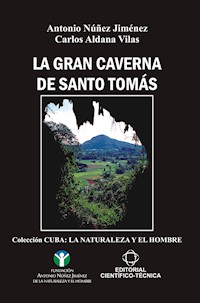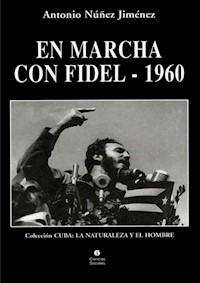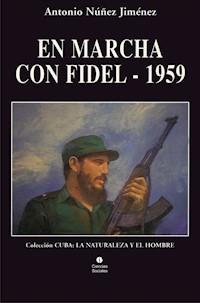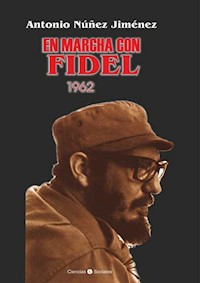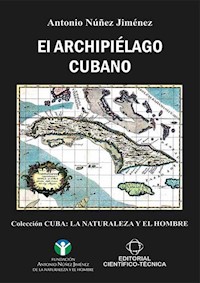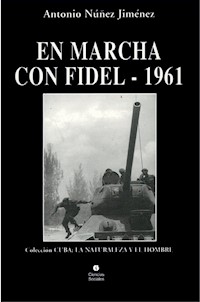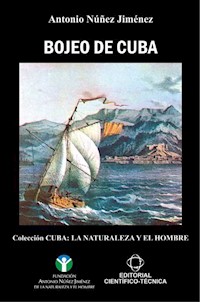
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Volumen 38 de la obra Cuba: la Naturaleza y el Hombre describe la geografía de Cuba alrededor de sus costas, cayos e islas a través de los viajes de bojeo que realizara el autor en los años de las décadas de 1960 y 1970.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Bojeo de Cuba
Edición ebook: Laura Esther Herrera
Edición: Lic. Rosario Esteva Morales
Composición para ebook: Lic. Alejandro Villar Saavedra
Cubierta: Grabado de la ciudad y montañas de Baracoa, del siglo xix.
Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.
© Herederos de Antonio Núñez Jiménez, 2013
© Sobre la presente edición
Editorial Científico-Técnica, 2016
ISBN 978-959-230-001-9 Obra Completa
ISBN 978-959-230-085-9 Volumen 38
ISBN 978-959-05-0911-7 Editorial Científico-Técnica.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial Científico-Técnica
Calle 14 Núm. 4104, Playa, La Habana, Cuba.
Correo: [email protected]
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Después del mar, lo más admirable
de la creación es un hombre.
José Martí
AGRADECIMIENTOS
El autor expresa su gratitud a quienes han ayudado de una u otra manera a la culminación de este libro.
Al exdirector del Instituto de Geografía de nuestra Academia de Ciencias de Cuba, ingeniero Gladstone Oliva y a sus trabajadores, en primer lugar, a Ángel Graña González, auxiliar de investigación.
A Lupe Velis, doctor Darío Guitart, doctor Nicasio Viña, capitán Rafael Suárez Moré y doctora Otmara Avello, quienes revisaron el texto original e hicieron atinadas observaciones.
Al vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado, por el aliento que nos brindó para emprender esta obra.
Al capitán de navío, Jorge Fernández Cuervo, cuando ocupaba la presidencia del Instituto Cubano de Hidrografía, por habernos permitido la reproducción de los fragmentos de las cartas hidrográficas que aparecen en este tomo.
Al compañero Aníbal Velaz, ministro de la Industria Pesquera, al realizarse el bojeo aquí descrito, por las facilidades que nos dio a lo largo de los viajes de navegación relatados en este texto.
A Luisa Fernández Molina, Virginia Tur Betancourt y Jorgelina Mira Rodríguez por su eficiente labor mecanográfica y de computación.
A MODO DE PRÓLOGO
Durante la vida, tenemos momentos que al parecer no son fundamentales; pero con el paso del tiempo cuando los años transcurren, y ya algunos no están entre nosotros, es que nos percatamos de la importancia de lo realizado una vez.
En los años 70, cuando el doctor Antonio Núñez Jiménez invitó a otros colegas y a mí, a que lo acompañáramos en lo que él llamó Bojeo a Cuba, imaginamos que, en este viaje, conoceríamos más a nuestra Patria, navegaríamos por todas nuestras costas, comeríamos mucho pescado, nos atacarían muchos mosquitos, pero, sin dudas, sería una muy interesante aventura.
No fue hasta años después, en 1982, cuando también colaborábamos con el doctor Núñez Jiménez en la preparación de su libro Bojeo, que entenderíamos que ese viaje había sido mucho más de lo que pensamos originalmente.
Núñez, incansable investigador, no solo se conformó con los resultados científicos de aquella expedición, sino que en forma minuciosa llevó a su cuaderno de notas de campo, todos los datos, revisiones, entrevistas, correcciones geográficas, opiniones suyas y de otros autores sobre este tema, lo que originaría Bojeo, Tomo II de su colección, la cual, al principio, constaría de un poco más de una docena de volúmenes, pero que finalmente se convertiría en los 50 tomos que forman hoy Cuba: La Naturaleza y el Hombre, compendio de toda su labor científica y cultural de más de 50 años.
Bojeo, primera edición, iniciaba su texto con el Capítulo I: Bahía de Jagua, lugar donde comenzó la primera etapa de aquel, su bojeo a Cuba, y que diera inicio a su viaje alrededor de todo nuestro archipiélago, mostrando, al mismo tiempo, lugares de nuestro país, hasta ese momento casi desconocidos en aquella fecha.
Recuerdo las aguas del Cayo de Santa María, solitario, habitado solamente por aves marinas y mariposas; la visita a Los Ensenachos, otra bella playa; Cayo Guillermo y muchos otros lugares, los que tiempos después se convertirían en insustituibles sitios para el turismo. En este nuevo milenio, esas, otrora, playas solitarias poseen grandes hoteles y son visitadas por cientos de turistas, quienes disfrutan lo que nosotros hicimos en solitario hace ya casi 40 años.
De aquella época, a mi mente acude también el indiscriminado azote de los mosquitos, cuando caminábamos hacia el Caney de La Loma del Indio, algo que no olvidaré, como tampoco, años después, cuando sufrimos similar situación por el Amazonas, en esa otra hazaña expedicionaria: En Canoa del Amazonas al Caribe, y fuéramos de nuevo azaeteados por los molestos insectos, de los que Núñez también soportó su ataque, aunque no profirió nunca la mínima protesta o queja.
Cómo no recordar también cuando buceábamos en el Cabezo del Zambo, junto a una docena de cañones antiguos a varios metros bajo el nivel del mar o el tiempo que tuvimos que esperar en Dimas, para buscar un guía que pudiera llevarnos por la difícil e intrincada Cayería de Los Colorados y por el Estero Jutía, ya que, según los marineros, solo eso lo podría hacer, Francisco Valdés Carmona, Paquito, pequeño y sonriente marinero de solo 4 pies de estatura, quien logró pasar nuestro barco por lugares realmente difíciles; o la sorpresa de todos al ver el gráfico que hacía el ecosonda sobre el Ojo del Mégano.
No faltaron tampoco los accidentes en aquel viaje como cuando el capitán de un barco de guerra cubano nos detuvo cerca de Cayo Confites y, al reencontrarnos en Nuevitas, Núñez recibiría las disculpas del apenado oficial, quien trataba de explicarle las razones del incidente, causado, precisamente, por nosotros navegar en ese tipo de yate sin la bandera nacional, y repaso todavía las palabras de elogio de Núñez, con su amable sonrisa, al responderle: "Por eso nuestro pueblo vive tranquilo, por la protección que sabe tenemos: esta acción nos lo demuestra." Y le excusaba así el proceder del contrito marino.
Un momento, que estaríamos lejos de imaginar la importancia que tendría luego, fue cuando a Núñez le presentaron a Tomás Betancourt, El Peje, el mejor conocedor de la Cayería de Las Doce Leguas, quien cuando alargó su mano en gesto afable de saludo, le dijo que lo llevaría a ver a un viejo que cuidaba Los Careyes: Pedro Guerra, el que se convertiría en un gran amigo y sobre quien Núñez, inspirado en la vida de aquel hombre, su extraordinaria y callada labor en aquellos parajes tan recónditos, escribiera un libro, quizás uno de los más sensibles y humanos de su obra: Pedro en el Laberinto de las Doce Leguas.
Núñez perseverante y tenaz con su obra, y su preocupación por la brevedad del tiempo en nuestro paso por la vida, leyó y releyó esta primera edición del Bojeo, resultado de su viaje; trabajó arduamente sobre ella y llegó a la conclusión de que era importante una segunda edición del Bojeo a Cuba, en la que no solo estuvieran sus impresiones y avatares de un viaje, sino un estudio profundo enfocado desde la parte más occidental de Cuba: Cabo San Antonio hasta la más oriental: Punta Maisí y, de vueltas, regresar por la costa Sur hasta el occidente de nuevo, y completar así, un Bojeo geográfico de nuestro Archipiélago.
Se percató como investigador, y por las características de su nueva obra en 50 tomos, que si bien, en la primera edición, se había referido a temas con un análisis detallado, como el de las costas y los litorales, ahora este podía ampliarse, profundizarse e incorporarse a nuevos capítulos de otros nuevos volúmenes de la colección.
Una obra, que circunvalaba Cuba, exigía no solo una investigación, sino la audacia y el arrojo del investigador, quien ahondara en los más pequeños detalles y llegara a conclusiones, pero que, al mismo tiempo, fuera capaz de explicar con palabras sencillas, grandes problemas científicos y naturales.
Hoy, presentamos a los lectores esta segunda edición del Bojeo a Cuba, reestructurada, ampliada y corregida por el propio Núñez, que nos revela con cuánta profundidad, amor y dedicación nos fue mostrando cada uno de los puntos del contorno de nuestra geografía.
Al releerla, no puedo dejar de evocar aquel recorrido, y a Núñez, sus enseñanzas, su calidad como ser humano; al jefe, amigo y compañero que siempre fue, y al que le agradezco con todo el corazón lo que nos enseñó y cómo supo forjarnos a lo largo de tantos años.
Ángel Graña Gónzalez
INTRODUCCIÓN
El estudio de las costas y los mares de un archipiélago y la plataforma insular en que se asienta, es de importancia capital para el pueblo que habita sus tierras.
Por los mares, llegó a nuestros litorales gran parte de lo que constituye su biología original, desde los insectos hasta el Hombre; por el océano, arribaron a Cuba los indios prehistóricos hace, tal vez, diez mil años; a través del Atlántico, desplegaron sus velas las carabelas del Almirante Cristóbal Colón para después realizar el primer desembarco europeo en la Bahía de Bariay.
Debido a su condición insular, fue nuestro país escenario principal de la piratería durante cuatro siglos; de ahí que el recuerdo de Cornelius Jols, Francis Drake, Henry Morgan, Francis, el Olonés, Diego Pérez, William Dampier, Jacques de Sores y Gilberto Girón, viva en muchos rincones de nuestras bahías, ciudades y cayerías.
Barcos y navegantes se insertan a lo largo de todo nuestro desarrollo histórico: desde la "Pinta", la "Niña" y la "Santa María", al mando del Almirante de la Mar Océana, hasta el "Granma" capitaneado por Fidel Castro, sin olvidarnos de los desembarcos en botes y goletas, en los cuales José Martí y Máximo Gómez, y Antonio Maceo y Flor Crombet, arribaron respectivamente por las costas de Playita y Duaba.
Este libro intenta describir y estudiar las costas cubanas, relacionando sus accidentes geográficos con algunos sucesos históricos y económicos; hemos tratado de dar una imagen de los recursos naturales y biológicos de sus mares, así como de la plataforma sumergida, de 76 000 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde se extienden llanuras y valles, colinas v cuevas que hace miles de años se alzaban sobre el nivel del mar, escenario submarino que, quizás, contenga en su subsuelo ricos yacimientos de minerales incluido el petróleo.
Enfatizamos en la descripción de los Grupos Insulares de los Jardines de la Reina y de Los Canarreos, en la costa meridional, de Los Colorados y de Los Jardines del Rey, en la costa septentrional, donde afloran sobre las olas del mar centenares de isletas apenas conocidas en sus potencialidades económicas, especialmente turísticas.
Antonio Núñez Jiménez
Cabo San Antonio
CAPÍTULO I
Vista aérea del Cabo San Antonio.Foto del autor.
Al aproximarnos al extremo occidental de Cuba por su costa meridional, nos situamos en la proa para poder distinguir el Faro Roncali que, como un guardián erecto, corona el Cabo San Antonio, en el extremo occidental de Cuba. Al Oeste se extiende el anchuroso Golfo de México.
A las 08:40 horas del 18 de julio de 1970, aparece, la copa de las verdes uvas de caleta, la blanca Torre de Roncali.
Doblamos el cabo de Cuba. Emoción en todos.
En el Cabo San Antonio a las 09:00 horas estamos frente al faro, alzado sobre una barra costera que, en plano, tiene la forma de herradura, y, en sección, se presenta en arco convexo. Otra barra interior, de forma semejante, nos indica que el cuerpo insular de Cuba ha ido creciendo hacia el Oeste con el agregado de barras sucesivas.
Las aguas de la mar son verdosas, transparentes. Sobre el cielo, pocas nubes; al Nordeste se elevan cúmulos blanquísimos en un firmamento azul. Hacia la costa, se alza la lujuriante vegetación verde oscura. Entre el Cabo San Antonio y el punto más cercano de la Península de Yucatán (México), la distancia a lo largo del canal de igual nombre es de 202 kilómetros, aunque esta Península no es el punto del territorio nacional mexicano más cercano a Cuba, pues frente a ella está la Isla de Contoy, situada a 197 kilómetros de nuestro país. La mayor profundidad en el Canal de Yucatán es de 2 200 metros.
Es interesante también señalar que al Oeste del Cabo San Antonio apenas se extiende la plataforma insular, pues, frente a la costa, las profundidades bajan casi de inmediato hasta 555 metros, mientras al Este de la Península de Yucatán la plataforma continental se proyecta un poco más de 50 kilómetros mar afuera.
La zona que navegamos, frente al Cabo San Antonio,1 es y ha sido altamente estratégica, porque guarda los dos canales de acceso al Golfo de México: el Canal de Yucatán y el Estrecho de La Florida, por lo que estamos ante la región clave de La Llave del Golfo.
1 La posición geográfica del Cabo San Antonio, extremo occidental de Cuba, es de 210 52’ 11’’ de latitud Norte y 840 57’ 03’’ de longitud occidental de Greenwich. (N. del A.).
Desembarcamos al pie del faro, donde también se levanta el único edificio de piedra del Cabo San Antonio y que sirve de sede a una vieja estación meteorológica, cuyos trabajadores nos reciben fraternalmente.
Los técnicos del Instituto de Meteorología se alegran al conocer por nosotros que pronto la Academia de Ciencias de Cuba (que presidíamos entonces) instalaría una nueva estación y un radar meteorológico en La Bajada, para contribuir al mejor estudio del clima regional y, en especial, de los huracanes, una de cuyas rutas preferidas es esta región occidental de Cuba.
La costa del Cabo termina en una playa arenosa de muy poca profundidad, por lo que el sol la calienta tanto que al bañarnos allí tenemos la sensación de que lo hacemos en una caldera.
Mientras, el doctor Mario Rodríguez Ramírez, director del Instituto de Meteorología, estudia las futuras instalaciones en la península, otro grupo nos disponemos a nadar hacia mayores profundidades, provistos del atuendo submarino. En total somos seis: cuatro, armados con escopetas.
Korda retrata un grupo de corales, Vasili Zlatarky, científico búlgaro, los estudia, instante en que una picúa (Sphyraena barracuda) se asoma a la escena y se sitúa a unos 2 metros de nosotros.
La picúa apenas nos deja trabajar con sus vueltas alrededor del grupo, por lo que el compañero Orlando Vega le clava en su chata cabeza una acerada flecha que la hiere mortalmente y comienza a dar vueltas como las paletas de un ventilador.
UN TIBURÓN CORNÚA NOS ASEDIA
Todos quedamos sorprendidos entonces. Una enorme cornúa (Sphyrna lewini), el feroz tiburón, atraída por la picúa recién capturada, viene sobre ella para comérsela.
La picúa ha logrado desengancharse del arpón que sujeta Vega y pasa huyendo por debajo del bote que nos auxilia. La cornúa la persigue y, por suerte, desaparece ante nuestra vista.
Al poco rato, otro compañero flecha un aguají (Mycteroperca bonaci), que se esconde en su cueva y no podemos sacarlo. Por un agujero superior abierto en la masa coralina, Vega le clava un puñal. Korda, sacando la cabeza fuera del agua, alerta por la gran cantidad de sangre que brota del aguají.
Atraída por la mancha fresca de sangre, otra cornúa, ventruda y blancuzca, aún mayor que la anterior, se acerca peligrosamente al grupo, pero más cerca de Korda que del resto de los compañeros. Korda ha dejado minutos atrás su cámara fotográfica, tiene su escopeta en ristre y con la punta mantiene a distancia a la agresiva cornúa, pero sin dispararle, para así evitar que, herida, pudiera resultar más agresiva.
En esas condiciones, la cornúa se aleja para regresar enseguida; da vueltas y nada contra la fuerte corriente. El monstruo se inquieta entre los submarinistas, quienes no le damos jamás las espaldas.
En ocasiones, que parecen horas por la angustia, la cornúa se detiene. Con sus ojos inquietos, colocados en los extremos de las dos proyecciones que salen de su cabeza, nos observa con su doble visión. El tiburón se aleja de nuevo. Rápidamente subimos al bote. Todos experimentamos el mismo temor al saltar a la pequeña embarcación: que la cornúa nos devorara los pies cuando todavía los teníamos dentro del agua.
Media hora después, de nuevo nos tiramos al agua para sacar el aguají que ha quedado herido en su cueva de coral, sobre todo, porque la escopeta se había quedado allí trabada. Y sucede lo inesperado. Viene la cornúa de nuevo en igual dirección contra la corriente. Vega que no tiene arma alguna, al verla, toma la escopeta de Vasili, se escuda con ella y apunta contra el tiburón. Las ligas de goma de la escopeta, al ser girada de posición, vibran y la cornúa dobla sobre sí para desaparecer definitivamente. El aguají pudo ser rescatado y con él, la escopeta.
De nuevo a bordo de "Xiphias", comprobamos las experiencias recién vividas por cada uno de nosotros. Korda expone:
Mientras observaba a Vega luchando en el fondo por sacar la presa, al girar mi cabeza en la dirección que la corriente llevaba, vi atónito acercarse a la enorme cornúa o cabeza de martillo. Yo me dejé llevar por la corriente en dirección directa hacia el animal, sin mover las piernas, con el brazo extendido y sosteniendo en mi mano la escopeta. En aquel momento pensé: "si me ataca, lo único que puedo hacer cuando venga hacia mí con su boca abierta es colarle un flechazo en la misma garganta". El monstruo llegó varias veces a pocos centímetros de la punta de la flecha e inmediatamente giraba casi en redondo de la manera que solo los tiburones cabeza de martillo pueden hacerlo, pues está reconocido que una de las principales funciones de los lóbulos laterales de su cabeza es el permitirle estos giros cerrados que otros tiburones no pueden realizar. Del bote cercano nos gritaban constantemente que subiéramos, pero el temor que me producía el pensar subir a este y dejar colgadas ambas piernas en el agua mientras realizaba esa maniobra, era superior al miedo que sentía de verme frente a frente con este horrible animal. Al girar sobre sí, la cornúa desapareció en dirección a la corriente para reaparecer instantes después, siempre por el mismo lugar, hasta que una de las veces demoró más tiempo en aparecer, y nos permitió a todos ir subiendo ordenadamente al bote. Algo que nunca olvidaré es lo siguiente: esta especie de tiburón posee en los extremos de su cabeza en forma de martillo, unos ojos de mayor tamaño que el resto de las especies de tiburones. Son ojos verdaderamente impresionantes y malignos. La cornúa se situó frente a la punta de mi arpón y, mientras mantenía uno de sus ojos situados frente a frente a los míos, giraba su pupila clavada en mí hasta el último instante.
Poco después llegamos de nuevo a la costa y nos encaminamos hacia el Faro Roncali, de planta circular y fanal de cristal.
Interiormente la torre presenta cuatro pisos que antiguamente se usaban como cuartos, cocina y comedor; fue construida durante el Gobierno de Roncali, a mediados del siglo pasado, trabajo que hicieron los esclavos, quienes sacaron los bloques de piedra caliza del mismo lugar y dejaron un enorme hueco que aún se ve allí.
Sobre la puerta de la torre leemos la siguiente inscripción: "Año de 1849. Reynando Ysabel 2a. La V. Junta de Fomento, presidida por el Cap. Gral. de la Ysla de Federico Roncali. Dirigió esta obra el Cpo. de Ingenieros del Ejército".
Subimos por la escalera de caracol. Debajo del tope, donde está el reflector del faro, la torre presenta un balcón circular, magnífica atalaya de gran parte de la región occidental de Guanahacabibes.
Hacia el Oeste, se extiende el monte espeso sobre el cual se destacan, en lontananza, áreas del Caribe, el que aquí da paso, más al Oeste, al Golfo de México.
Directamente bajo nosotros se extiende la costa del Cabo San Antonio, constituida por el seboruco y los playazos. Detrás de los cuales se eleva la costa acantilada constituida por un lomo alargado de 8 metros de altitud, sobre el que se alza el faro donde estamos. En la base del acantilado, situado a 6 metros de la costa, vemos solapas, grutas y nichos alargados, formados primitivamente por la abrasión marina y las mareas, en caliza con estratigrafía cruzada. Algunas de esas cuevas tienen hasta 5 metros de fondo. El techo de los nichos de marea alcanza la altitud de 2,72 metros.
Este es una antigua barra costera emergida, de 50 metros de ancho que, como enorme serpiente, va bordeando el semicírculo del Cabo San Antonio.
Como a 200 metros hacia el interior del país, se extiende otra barra igual que la anterior. A la primera, la llamaremos Barra del Faro, de 8 kilómetros de largo, y a la segunda, Barra de La Sorda, de casi igual longitud, la que se abre la cueva de ese nombre.
Entre las citadas barras emergidas del Faro y La Sorda, se abre una depresión, ocupada por una laguna pantanosa que en su fondo presenta el diente de perro, manglares y yanales.
Desde nuestra atalaya del Faro Roncali, también se observa una formidable vista del amplísimo Golfo de México. La enorme superficie líquida está tranquila, de color ligeramente azulado, y se distinguen en la lejanía varios ramales de la corriente marina que se diferencian por la variedad de sus colores. Algunos trasatlánticos surcan el golfo. El torrero nos explica que esta zona marina es muy transitada y que, en ocasiones, pasan diariamente frente al faro más de quince buques de gran porte. Cerca de la costa, el fondo del mar es muy bajo, cubierto de arena (barras en formación), alfombrado por oscura vegetación verde.
CUEVA DE LA SORDA
Del faro del Cabo San Antonio nos dirigimos a pie hacia el Noroeste y, a 1 kilómetro de distancia en esa dirección, en la segunda barra emergida asoman sus bocas algunas cuevas. Una de estas, la mayor, es conocida por la Cueva de La Sorda que exploramos y comprobamos que tiene 51 metros de largo.
Sobre ella, corren por el Cabo las más fantásticas leyendas: que las luces se apagan en su interior, que no hay oxígeno, que en sus lúgubres interiores habitan dos muchachas, una convertida en majá y otra en caimán, encantadas así por su padre, para resguardar en sus galerías un riquísimo tesoro. Cuentan los viejos que la persona que logre desencantar a las jóvenes, descubrirá el fabuloso entierro de monedas de oro.
También cuentan que en esa cueva vivía un hombre que huía de las mujeres porque una vez, entre los farallones del Sur de Guanahacabibes, fue víctima de una extraña mujer que poseía grandes espuelas con las cuales lo hirió inmisericordemente.
De la Cueva de La Sorda existen noticias históricas desde 1845, año en que se inició la construcción del Faro Roncali. Por esa fecha, se le llamaba Cueva de La Sonda.
A continuación, seguimos nuestra marcha a pie por la costa hacia Punta Morros de Piedra, situada a 6 kilómetros en línea recta al Nordeste del faro. Continuamos el camino costero que bordea el Cabo San Antonio. A 3,5 kilómetros del Faro Roncali, en dirección al Nordeste, llegamos a la Playa de Las Tumbas, donde se levantan solo dos cabañas de madera habitadas por obreros forestales.
PLAYA DE LAS TUMBAS
La Playa de Las Tumbas tiene unos 4 kilómetros de largo y es la más bella y mejor de toda la Península, marginada por frondosos árboles de uvas caletas. Este lugar es muy pintoresco y la playa, si exceptuamos las dos casas citadas, está desierta.
Después de Playa de Las Tumbas, continuamos el camino costero y dejamos pocos metros después el litoral para adentrarnos por el puente calizo que forma la Barra del Faro de más de 2 kilómetros de largo, orientado de Oeste a Este, y que permite cruzar la Ciénaga de La Caridad.
A 2 kilómetros de la costa, hay una choza donde vive un solitario carbonero mallorquín, Bartolo Coma, quien cultiva plátanos, yuca y malanga entre el diente de perro.
Seiscientos metros más adelante, se halla la última choza habitada de la región. Una voraz plaga de mosquitos nos acribilla durante nuestra marcha por la costa.
PUNTA MORROS DE PIEDRA
Más tarde, llegamos a Punta Morros de Piedra, situada en la costa nororiental del Cabo San Antonio, es decir, en el Golfo de Guanahacabibes. Aquí se abre una atractiva caleta de unos 100 metros de ancho entre el litoral del seboruco.
Hacia el Este, como a 5 kilómetros de distancia, divisamos los bajos y cenagosos Cayos de La Leña, que deben su origen a una fangosa barra o cordón litoral inclinada hacia el Sudoeste en forma de gancho.
De la Punta Morros de Piedra, regresamos a Playa de Las Tumbas, donde continuamos hacia el Nordeste hacia Punta del Muerto, 1 kilómetro hacia adelante y llegamos a la pantanosa Punta Cajón, extremo Norte del gran Cabo San Antonio, donde comienza la costa septentrional de la Península de Guanahacabibes.
Voladizo de marea fósil, cuyo techo se encuentra actualmente a 2,72 metros de altitud. Sobre el antiguo acantilado se ve al fotógrafo Raúl Corrales.Foto del autor.
Por el Grupo Insular de Los Colorados
La proa del "Xiphias" enfila hacia el Norte, por el Estrecho de Yucatán. A popa, queda atrás la alta farola del extremo occidental de Cuba. Navegamos hacia el Banco de San Antonio, situado a 16 kilómetros al Noroeste del cabo de igual nombre.
A la mitad de la distancia entre el Cabo y el Banco, la profundidad es mayor que 800 metros; más adelante, es de 771 y 561; aquí las aguas de color azul oscuro pasan nítidamente al color claro; casi de golpe, llegamos a una profundidad de 32 metros, que indica que estamos ya sobre el Banco de San Antonio, de 5 kilómetros de largo por 3,5 kilómetros de ancho. De plano, es de forma ligeramente ovalada.
MONTAÑA SUBMARINA
Aquí hacemos una inmersión para explorar esta curiosa montaña submarina, de cima plana, cuyas laderas se precipitan hasta 1 235 metros. Es tal vez un picacho exterior y postrero de la parte hundida de la Cordillera de Guaniguanico, que forma la cabeza orográfica en la cual comienza a desarrollarse la larga Península de Guanahacabibes; en realidad, está adosado a aquella.
Al nadar sobre esta meseta submarina, muy semejante a un guyot,1 comprobamos que su superficie está formada por placeres arenosos, en parte, cubiertos por algunos corales.
1 Montañas de cumbre aplanada que se levantan desde los profundos lechos submarinos; se cree que originalmente fueron volcanes cuyas cumbres fueron erosionadas en forma de mesetas submarinas. También los guyots se nombran montañas tabulares por su forma de conos truncados. (N. del A.).
Muy impresionante resulta situarnos en el borde de la meseta submarina y observar su talud cayendo casi verticalmente en medio de las aguas transparentes, las que a mayor profundidad van siendo azules, para más abajo convertirse en el reino de la oscuridad. Al nadar hacia arriba frente a aquella ladera submarina, nos situamos de nuevo en la meseta que forma el banco, desde donde distinguimos infinitas gotas de lluvia que caen sobre la superficie marina.
Al emerger la cabeza del agua, sentimos el cambio de temperatura, más fría. En este momento cae una turbonada que nos obliga a abordar de nuevo nuestra nave.
Una hora después, de una nube negra del tipo nimbo que presenta su techo horizontal, baja una tromba sobre el banco que acabamos de dejar a popa.
La tromba se mueve oscilando con su columna de unos 10 metros de diámetro y 100 metros de altura, animada por un fuerte movimiento rotatorio que a los pocos minutos desaparece. Para resguardarnos de la tempestad, continuamos hacia los Cayos de La Leña.
GOLFO DE GUANAHACABIBES
Navegamos ya frente a la costa Norte de la Isla de Cuba, por el Golfo de Guanahacabibes. A estribor, la costa baja y monótona de la península.
Geomorfológicamente, todo este ancho golfo constituye una llanura costera sumergida como también lo es el fondo del Golfo de Batabanó, que hace miles de años constituía un llano emergido, por lo que hoy, no obstante estar debajo del mar, presenta las huellas de la erosión subaérea, como son sus valles, dolinas u hoyos cársicos, cuevas y sus pequeñas eminencias o colinas. En el Banco de Sancho Pardo, comienza la barrera coralina de Los Colorados.
El aire de la noche bate contra nosotros. Navegamos fuera de los bajos y arrecifes para evitar encallarnos y localizar tierra acogedora. El patrón, Luis Sánchez, subido a la proa, con anteojos, oteando el horizonte, y el tabaco en la boca, nos dice: "Ya me da el olor a tierra..."
CAYOS DE LA LEÑA
La oscuridad es total. A poco, la predicción del patrón se hace realidad al verse la línea de la baja costa de los Cayos de la Leña.
Al siguiente día, desembarcamos en uno de estos cayos por una pequeña playa formada por arenas y conchas. Detrás, se extiende la línea de mangle rojo y patabán, entre los que se abren oscuros esteros.
El lugar nos produce una sensación de soledad absoluta. Los únicos animales que perturban el silencio son los cangrejos con su andar inquieto y crepitante. Esas isletas de La Leña marcan el comienzo del Grupo Insular de Los Colorados.
Navegamos paralelamente a la costa septentrional de Guanahacabibes, entre sus peligrosos bancos y arrecifes y pasamos frente a Palma Sola, Carabelita, Punta Plumajes, Ensenada de Melones y Punta Tolete hasta penetrar en la Ensenada de Guadiana, cuyo fondo, llamado Ensenada de Juan López, nos conduce hasta el pueblo de La Fe.
DE LA FE A PUNTA CAYO ÁVALOS
El 19 de julio de 1970. Nos dirigimos desde La Fe hacia Punta Cayo Ávalos, de mangle, con poca arena. Un puesto de guardafronteras es el único signo de vida humana en aquella latitud.
Apenas el Sol emerge sobre la línea del horizonte. El tinte rosáceo típico de su orto es opacado por nubes grises. La mañana es de una agradable frialdad, humedad y, a las 06:30 horas, comienza a llover ligeramente. El frío, a pesar de estar en verano, aumenta al soplar el viento con más fuerza. Al medir la temperatura, comprobamos que es de 25,2 0C, es decir, casi coincidente con la media anual de Cuba.
Enfilamos proa hacia Puerto de Los Arroyos de Mantua, situado a 20 kilómetros de Punta de Cayo Ávalos. El mar tranquilo hasta entonces, se riza, y cada cresta de las incontables olas se torna espumosa, blanca y toda la superficie marina se muestra inquieta.
La costa es baja, pero, a medida que avanzamos, aparecen sobre la Isla de Cuba colinas poco pronunciadas, casi despobladas. Entre Costa de Los Arroyos y Cayo Buenavista, ya se distinguen los primeros alterosos y oscuros mogotes de la Sierra de los Órganos, a pesar del estado del tiempo, encapotado y lluvioso.
LOS ARROYOS
Al arribar al puertecito pesquero de Los Arroyos, el viajero es sorprendido por el intenso movimiento de las goletas que entran y salen, muchas repletas de langostas. Miles de carapachos de estos mariscos son depositados en el muelle, pues para congelarlos solo guardan su deliciosa cola.
El patrón Luis Sánchez nos prepara el plato más típico de los pescadores: el crudito, para lo cual selecciona las blancas colas de langosta, les quita la dura cubierta y de la carne extrae el cristal, el tóxico intestino de la langosta; corta la masa, junto a otros trozos de pargo; todo lo sumerge en vinagre con sal y cebolla. Así, lo deja reposar unos minutos y ya está listo el manjar.
El crudito cubano, como el cebiche peruano, preparado este último con limón, cebolla y el picante ají rocoto, debió nacer ante la imposibilidad que tienen en ocasiones los pescadores pobres de prender fuego en sus embarcaciones.
La temperatura sigue algo fría para el verano: 28,8 0C a las 14:00 horas. El doctor Mario Rodríguez Ramírez, director del Instituto de Meteorología, quien nos ha acompañado hasta aquí, se queda en Los Arroyos ante el anuncio de una depresión ciclónica, ubicada al Sur del Cabo San Antonio.
CAYO BUENAVISTA
Después del mediodía, salimos de Los Arroyos bajo la lluvia, con el cielo completamente gris. Dejamos a estribor el Faro del Cayo Buenavista: "Ese cayo no tiene ni una cucharada de arena. Todo el cayo es un manglar", dice el timonel del "Xiphias". Sobre esta isleta solo se levanta, como obra del Hombre, la torre metálica de su faro.
Poco después de las 14:00 horas, la lluvia y el viento son bastante fuertes, por lo que regresamos al Cayo Buenavista para buscar refugio cerca de su faro. Al poco rato, salimos de nuevo de aquel cayo, casi con igual mal tiempo.
Pasamos los cayos Rapado y Ramón, de mangle, y después Cayo Diego y Punta Tabaco, de costa cenagosa; se abre, al Este, la Ensenada de Baja. Tierra adentro, a 3,5 kilómetros, está el pueblo de Baja.
Luego, pasamos por el Bajo del Medio, formado por fango claro que se distingue a través de las aguas del mar, a pesar del mal tiempo y la revoltura que produce.
Más adelante, navegamos frente a otro bajo donde ya han empezado a crecer mangles. ¡Nace aquí un cayo! originado, primero, por los depósitos terrígenos transportados por los ríos y las corrientes marinas y después por la naciente vegetación.
LA BARRERA CORALINA DE LOS COLORADOS
El Golfo de Guanahacabibes está orlado, hacia el mar, como ya dijimos, por la barrera coralina de Los Colorados, extendida en forma de arco, que al prolongarse al Este se aproxima a la tierra firme de Cuba hasta unirse a Punta Gorda en la Bahía de Cabañas.
De Oeste a Este, tanto la barrera como la línea de cayos presentan trece separaciones entre sí, canalizos llamados localmente pasas o quebrados que reciben los siguientes nombres: Zorrita y Jai Alai, al Oeste de Los Arroyos; Buenavista, al Oeste Noroeste del cayo de igual nombre; Rapado y De Diego, al Oeste Noroeste de Dimas, Roncadora, al Oeste de Punta Alonso Rojas; De la Galera, al Oeste de Cayo La Jutía; Pasa Jutías, al Norte de Cayo La Jutía; Pasa Honda, al Norte de Santa Lucía; Levisa, al Norte Nordeste de Puerto Esperanza; San Carlos, casi al Norte de Punta Río Blanco; Alacranes, al Norte de Cayo Alacranes; Pasa de La Mulata, al Norte de la Bahía de La Mulata y Pasa Morrillo, al Norte Noreste del embarcadero de Morrillo.
La barrera coralina de Los Colorados se levanta sobre el borde de la plataforma, desde profundidades de 9 metros; aquí el talud, muy inclinado, se precipita hasta más de 2 000 metros de profundidad a solo unos 15 kilómetros del canto del veril.
Las pasas o canales que cortan o interrumpen la barrera pudieran ser los cursos de los antiguos ríos que fluían sobre la actual plataforma procedente de tierra adentro, los cuales desembocan actualmente en la costa septentrional pinareña; o también abras originadas por las corrientes de marea.
FRENTE AL RÍO SAN MARCOS
Al estudiar el fondo marino frente a la desembocadura del Río San Marcos, comprobamos la existencia de la continuación submarina de este valle en forma de cauce meándrico prolongado hasta el veril o margen septentrional de la plataforma, donde se alza la barrera coralina, paralela a la costa actual de Cuba, abierta por el mencionado cauce incidido en la plataforma insular.
Durante nuestra inmersión, averiguamos que el cauce sumergido del Río San Marcos tiene 654 metros de anchura; en su fondo se abre otro cauce más hondo que llega a 20 metros de profundidad por 35 metros de anchura. Estamos en presencia de dos terrazas fluviales sumergidas.
El cauce ancho tiene hasta 9 metros de profundidad, mientras que el más estrecho se profundiza hasta 20 metros debajo del nivel del mar. El fondo de este valle submarino se halla cubierto por arena donde crecen el ceibadal, las gorgonias y los corales. Es interesante también señalar que por la margen oriental del río sumergido de San Marcos, se observa el cauce de un antiguo afluente. El cauce submarino del río constituye la Pasa de La Mulata.
Otra explicación para la génesis de las pasas pudiera basarse en que han sido abiertas por las corrientes de mareas. Sabemos que al ocurrir la pleamar, la masa acuática avanza hacia la costa y al sobrevenir la bajamar se establece una gran corriente hacia fuera. Como quiera que este movimiento, de una fuerza cinética extraordinaria, ocurre dentro de la parte cercada entre la costa de la Isla de Cuba y la barrera coralina, esta pudiera haber sido abierta en múltiples canales para facilitar la salida v entrada de la masa marina.
Igualmente los largos cayos cubanos, en ambas costas, aparecen cortados por canales, tanto los constituidos por fango como los de arenisca.
Es oportuno reiterar que los cayos se han originado sobre la estructura de las barreras coralinas y, en parte, a expensas de los materiales detríticos de estas, así como por los aportes fluviales.
La línea de costa de la Isla de Cuba y la del veril de la plataforma tienen cierto paralelismo. Así, a un entrante de la costa corresponde, al frente, otro semejante en el veril, que en definitiva constituyó la costa más avanzada de Cuba antes de que la transgresión oceánica la sepultara en el fondo del mar.
Después de la Ensenada de Baja, el "Xiphias" se dirige a Punta Alonso Rojas, a 5 kilómetros de distancia. Toda la costa está cubierta por el mangle.
CAYO LA JUTÍA
A las 18:30 horas, llegamos a Cayo La Jutía, deshabitado. En él se levanta la torre metálica que sustenta su faro. La costa está tapizada por el manglar y, en parte, por una playa de arena.
Desde la isleta nos reciben con una preventiva sinfonía de balazos. Los guardafronteras no tenían aviso de nuestra arribada. Después vienen dos compañeros en un bote y, al reconocernos, se disculpan: "Estábamos ya contentos porque creíamos que eran enemigos", nos dice uno de los abnegados combatientes del Ministerio del Interior.
Al atardecer, oímos el Parte Núm. 1 del Instituto de Meteorología, acerca de la perturbación ciclónica ubicada al Sur del Cabo San Antonio.
Llueve en Cayo La Jutía, donde a su abrigo pasamos la noche. A las 19:00 horas, la temperatura es de 24,8 0C.
BAHÍA DE SANTA LUCÍA
Al amanecer del 20 de julio de 1970, salimos de La Jutía con la amenaza de mal tiempo por la depresión ciclónica. La mar, picada. Penetramos a la Bahía de Santa Lucía. Pasamos frente a Cayo Inés de Soto, situado a 20 kilómetros al Noroeste de Santa Lucía, con su línea costera de manglar y con arenales al Norte, lo que sucede en todas las isletas. Esto es debido a los arrastres de los ríos de la Isla de Cuba, depositados preferentemente en la costa meridional de la cayería, mientras que las arenas procedentes, en parte, de la destrucción de los corales, situados al Norte, se sedimentan en la costa septentrional de las mencionadas isletas. Navegamos ahora rumbo a Puerto La Esperanza. Desde aquí a Cayo Arenas sobresalen los grises mogotes de la Sierra de los Órganos. En especial, distinguimos las serranías de Viñales y el mogote de Mina Constancia semejante a una esfinge echada, al Este de la cual se continúa la mogotería de La Jagua, Consolación del Norte o La Palma y, más al Este, la loma aplanada de Cajálbana. Detrás de ella, el agreste Pan de Guajaibón, que, mientras navegamos hacia el oriente, va realzando su empinada figura.
Ahora, pasamos frente a Cayo Levisa, de mangle y arena; sobre este se levanta una barrera de casuarina o Pino de Australia (Casuarina equisetifolia),2 que modifica ya el paisaje de muchas costas de Cuba y las isletas que la rodean.
2 Árbol exótico de la familia de las Casuarináceas, oriundo de Australia. Hace muchos años se cultiva en Cuba. (N. del A.).
Casi a las 14:00 horas, navegamos frente a La Altura, donde se halla la sobresaliente residencia del que fuera presidente burgués de la República, Carlos Prío Socarrás. Al fondo, se perfila el lejano Pan de Guajaibón.
La línea costera de la Isla de Cuba sigue formada por colinas, detrás de las cuales se yergue la Cordillera de Guaniguanico. Hacia el extremo oriental se levanta la Loma del Rubí, famosa en la Campaña de Invasión, comandada por el Lugarteniente General del Ejército Libertador, Antonio Maceo, punto estratégico donde libró heroicas luchas y fuera herido en combate por las tropas españolas.
Ahora, vamos hacia Punta Gobernadora, donde la barrera coralina de Los Colorados se une a la costa firme de Cuba. El famoso faro que allí se levanta es alto, pintado de rojo y blanco.
DE ARROYOS DE MANTUA A LA ESPERANZA
Intercalamos aquí otra navegación realizada, el 12 de octubre de 1976, desde Arroyos de Mantua a La Esperanza. A las 07:50 horas salimos de Arroyos de Mantua teniendo como práctico a Pedro Lago, langostero.
Dejamos atrás aquella costa baja, marginada de palmas canas y ponemos proa a la Pasa Santa María, entre Cayo Buenavista y la costa firme. A pocos minutos, sobresalen tras la línea costera las Lomas de La Vigía.
La mañana gris, fría, con el viento del Norte moviendo el mar en oleajes de crestas blancas, mientras en el cielo, flotan las nubes en cerrazón oscura. Detrás de Cayo Buenavista, vienen los de Rapado Chico y Rapado Grande.
Hacia la costa Norte de la Isla de Cuba, distinguimos las primeras vistas de los grandes mogotes de Mal Paso, en la Sierra de los Órganos. Nuestra nave el "Acero VII", al cruzar la Pasa Santa María, levanta el fango rojizo del fondo. Pasamos junto al manglar espeso del Estero de Batista.
Al dejar la Pasa, ya se columbra a lo lejos el caserío costero de Dimas, como tres blancas manchitas sobre el fondo oscuro de la loma de suaves laderas que se alza detrás. Al entrar en Dimas, distinguimos los pobres bohíos que forman el caserío, con las goletas ancladas frente a la costa. Palmas reales y canas. Costa baja.
En Dimas, permanecemos varias horas con el objetivo de encontrar un guía que nos acompañase para navegar el tramo costero hasta La Esperanza.
Todos los pescadores de la zona nos sugieren llevar como práctico a Paquito, pequeñín, de solo 4 pies de estatura, patrón pescador de Dimas, el cual se apresta a guiar nuestra nave por la intrincadísima cayería de Los Colorados.
Nos dice que tiene 51 años y es hijo de campesinos tabacaleros. Agrega:
Pero a los once años mi cuñado Valentín Roque me llevó al mar y al venir la Revolución pasé a trabajar a la subcooperativa Camilo Cienfuegos de Dimas. Yo soy miliciano y fui el que capturó a Vichinche que se había infiltrado por Dimas. Ellos eran tres contrarrevolucionarios y yo los sorprendí en Cayo Fotre. Vichinche tenía seis granadas y estaba escondido entre el manglar. Al ser visto por mí, que iba solo en la chalana y con un remo por toda arma, Vichinche sacó una granada y entonces le dije: "¡Cuidado con lo que haces que tengo quinientos hombres movilizados y doy la voz de alarma! ¡Lo llevé preso a Dimas!" Eso fue en 1973.
Tan pronto termina su corta charla, Paquito toma el timón del "Acero VII" y enfila su proa a Punta Tabaco, frente a la cual está naciendo un cayo de mangle.
El espectáculo más bello es la orla espumosa que marca la barrera coralina de Los Colorados, con sus aguas claras, a pesar de la revoltura del "Norte".
Pasamos por la punta Sur del Cayo La Jutía, viendo su farito de torre de metal, para después cruzar la Pasa de Playa Larga, entre Jutía y Punta Jagüey. En lontananza, se distingue la Sierra de los Órganos y en la costa, la torre de Santa Lucía.
La parte más interesante de la ruta, a partir de Dimas, la constituye el cruce del "Acero VII" por el Estero Jutía, un canal estrecho, abierto entre el intrincado manglar. Navegamos viendo a babor y estribor solo los coposos manglares que entre sí marginan un canal tan estrecho que tocan las bandas de nuestra nave.
Los cerrados meandros de ese canal son pasos difíciles para el "Acero VII". Navegamos a lo largo de 1 kilómetro hasta salir por la boca, desde donde se divisa el pueblo de Santa Lucía y la Sierra de los Órganos, con su Abra del Ancón.
A las cuatro horas de haber salido de Dimas, cruzamos la Pasa de La Legua, entre Cayo Hicacos y Cayo Punta de La Jagua, hacia tierra se yergue el mogote Pan de Azúcar, como una columna emergente tras el manglar y, más lejos, las serranías de Galeras, Ancón y Jagua Vieja.
Delante de la mogótica Sierra de los Órganos, se aprecia el lomerío rojizo de suaves laderas, formadas por pizarras arcillosas sobre las que se alzan los grandes bohíos o casas de tabaco. Al dejar la Pasa de La Legua, aparecen las goletas, blancas y alegres, de Puerto La Esperanza, donde atracamos a las 14:40 horas.
En La Esperanza, funciona la Empresa Extractiva Pesquera donde laboran más de cuatrocientos trabajadores, con cincuenta y dos barcos, que constituyen la base de esa empresa; las principales capturas son las del bonito y otras especies.
De Puerto La Esperanza a Playa de La Herradura
Al levar ancla de Puerto La Esperanza, el 30 de julio de 1970, ponemos proa hacia el Norte. Dejamos a estribor a Cayo Corvita y Punta Lavandera o La Bandera. Ambos nombres aparecen en la carta 1: 50 000. Al doblar esta punta, seguimos rumbo al Este y nos quedamos en Cayo Arenas al Sur.
BAHÍA DE LA MULATA
La costa Norte de la Isla de Cuba es baja y pantanosa con cayos fangosos como Alacranes y Catalanes. Más adelante, pasamos frente a la Bahía de La Mulata, marginada por las colinas verdes que descienden hasta hundirse en el mar. Los dispersos bohíos en el litoral, con las palmas reales detrás, nos trasladan a la estampa de una Cuba precolombina.
La Bahía de La Mulata está formada por un seno de planta casi cuadrada, con 1,4 kilómetros de ancho en su entrada y 2 kilómetros de largo; tiene 3 metros de calado y fondo fangoso. El manglar rodea la costa y en la boca de la bahía se extienden varios pequeños cayos llamados Ratón, Blanco, Morrillo y otros.
CAYO PARAÍSO
Navegamos ahora hacia Cayo Paraíso, antes Médano de Casigua. El paisaje hacia tierra adentro de la Isla de Cuba no puede ser más bello, engalanado por la orografía de Guaniguanico y, sobre todo, por su punto culminante: el Pan de Guajaibón, el más alto del Occidente de nuestro país, con 692 metros de altitud y la altiplanicie de Cajálbana con la alfombra vegetal de sus pinares en forma de cónicas siluetas. Más al Oeste, se elevan los picos mogóticos de La Palma.
Desembarcamos en Cayo Paraíso por su hermosa playa, donde disfrutamos de un baño refrescante. En la costa, crecen casuarinas que a veces se confunden, por su aspecto, con los pinos; también se alza el mangle prieto. Solo bajareques y bohíos, donde viven tres pescadores, animan el pintoresco lugar; aquí se levanta ahora un pintoresco centro turístico.
Admiramos el paisaje marino entre las redes de pesca tendidas allí, escuchando el murmullo de las olas suaves al llegar a las acogedoras arenas, a veces confundido con el musical sonido que produce la brisa marina al acariciar las ramas de las casuarinas.
Al Norte de Cayo Paraíso, se prolonga la espumeante barrera coralina. Pocos lugares presentan más variedad en el colorido de aguas que este mar, donde sobresale el verde claro brillantísimo, extendido como manchas alargadas en medio de aguas azuladas, ligeramente oscuras; mientras, cerca de la cayería, el agua se hace casi transparente.
Una exploración submarina frente a Cayo Paraíso nos permite ver que el fondo arenoso, cubierto de ceibadal; a veces entre el arenal se abren pequeñas depresiones circulares, con paredes de 1 metro de alto.
Más hacia dentro del mar, vemos corales aislados y, más adelante, distinguimos el mundo siempre impresionante de la barrera coralina.
El proceso de origen de las arenas marinas se observa aquí claramente: primero, los corales completos; segundo, los corales caídos como ramas de árboles en el fondo marino; tercero, otros corales ya fragmentados por los golpes del movimiento del agua y, por último la fina arena coralina, a veces mezclada con conchas y otros materiales.
PLAYA DEL MORRILLO Y CUEVA DEL PERICO
Al navegar de nuevo, nos dirigimos a Playa del Morrillo, donde hacemos un desembarco para visitar la Cueva del Perico, situada a poco menos de 1 kilómetro de la costa, sobre una pequeña eminencia del terreno, no lejos de la orilla izquierda del Río Maní Maní; la espelunca fue visitada por primera vez en marzo de 1970 por el autor en compañía del compañero Julio Camacho Aguilera, entonces Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Pinar del Río, y se pudo comprobar su valor arqueológico que, originalmente, se había detectado por los obreros, quienes extraían su guano de murciélago, al encontrar algunos huesos humanos.
Poco después, se encarga a los compañeros Milton Pino y Enrique Alonso (1973), la dirección de las excavaciones, quienes lograron exhumar huesos correspondientes a treinta y cuatro esqueletos, casi la mitad de ellos pertenecientes a niños.
BAHÍA HONDA
De nuevo a bordo del "Acero VII", navegamos al Este y desfilamos frente a la boca del Río Maní Maní para después pasar frente a la ya mencionada Punta Gobernadora, antesala de Bahía Honda. Penetramos a lo largo del canal de esta bahía. La entrada, situada entre Boca Balandro al Oeste y Punta del Morrillo al Este, tiene 1,5 kilómetros. El canal de la bahía tiene 2 kilómetros de largo.
Hacia adentro, la bahía se presenta, como todas las de bolsa, en forma lobulada. Estos lóbulos forman las ensenadas de Santa Teresa, Cobo, San Diego, Los Cochinos, Las Coloradas, la del Pueblo de Punta Piedra, La Biajaca, Gerardo, La Caoba y la del Corojal.
Bahía Honda también presenta los cayos del Corojal, Del Muerto y Del Pozo; el primero formado enteramente de fango y mangle, y los segundos son en gran parte rocosos; estas isletas constituyen los puntos que la última transgresión marina no pudo cubrir por completo.