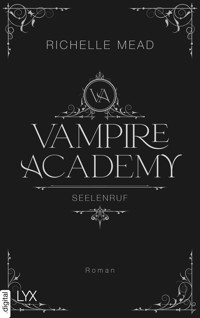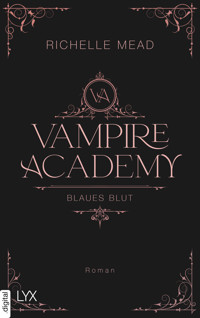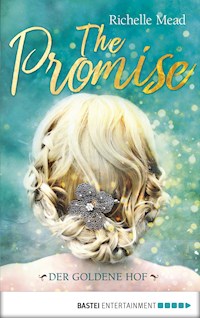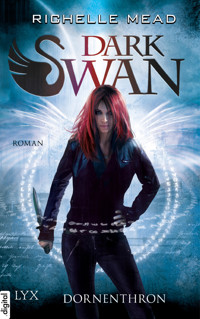Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los inicios de la autora que arrasaría con el panorama del romance paranormal con la saga Vampire Academy. En la primera obra de Richelle Mead conoceremos a Georgina Kinkaid, una chica de lo más normal de Seattle, excepto por el detalle de que es un súcubo, un demonio especializado en seducir hombres. Georgina hace equilibrios entre su labor demoníaca, su trabajo en una librería y una desastrosa vida amorosa... aunque esto último está a punto de cambiar cuando entre en su vida Seth Mortensen, un atractivo autor de bestsellers que está a punto de poner patas arriba la sobrenatural vida de Georgina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richelle Mead
Cantos de súcubo
Translated by Manuel de los Reyes
Saga
Cantos de súcubo
Translated by Manuel de los Reyes
Original title: Succubus Blues
Original language: English
Copyright © 2007, 2022 Richelle Mead and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728386460
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
«Una lectura apasionante.»
—Jim Butcher, éxito de ventas en la lista del New York Times
«¡Deliciosamente perversa! Alocada, divertida y sensual.»
—Lilith Saintcrow, autora de Dead man rising
Súcubo (n.)
Demonio seductor, capaz de cambiar de forma, que tienta y proporciona placeres a los mortales.
Patético (adj.)
Súcubo con unos zapatos estupendos y ninguna vida social.
Véase: Georgina Kincaid
Cuando se trata de trabajos en el infierno, ser un súcubo parece de lo más glamoroso. Una chica puede ser todo lo que se le antoje, su armario daría envidia a cualquiera y los hombres mortales harían lo que fuese por un simple roce. Cierto es que el precio a pagar a menudo es su alma, ¿pero a quién le interesan los tecnicismos?
Aunque la vida de Georgina Kincaid, súcubo residente en Seattle, dista de ser tan exótica. Su jefe es un demonio de mando medio enganchado a las películas de John Cusack. Sus mejores amigos inmortales no dejan de tomarle el pelo a propósito de aquella vez que asumió la forma de la Diosa de los Demonios, látigo y alas incluidas. Y por si fuera poco no puede tener una cita decente sin absorber parte de la vida del chico en el proceso. Por lo menos cuenta con su trabajo diario en una librería de la localidad: libros gratis; todos los mocas con chocolate blanco que pueda tomar; y fácil acceso al atractivo autor de best-sellers Seth Mortensen, alias Aquel Que Daría Cualquier Cosa por Tocar pero No Puede.
Pero soñar con Seth deberá esperar. Algo turbio se trama en la escena demoníaca underground de Seattle. Y para variar, ni sus encantos ni sus frases lapidarias servirán de nada, pues Georgina está a punto de descubrir que hay algunas criaturas ahí fuera que no encajan ni en el cielo ni en el infierno...
«¡Qué debut más increíble! Cantos de súcubo es emocionante, ingeniosa, sexy, está repleta de intriga y me cautivó desde la primera página.»
—Cheyenne McCray, autora de Seducida por la magia
«Mezcla de Buffy y Sexo en Nueva York. Placeres prohibidos para dar y tomar.»
—David Sosnowski, autor de Rapture y Vamped
«¡Sensual, vibrante y descarada! Richelle Mead se encuentra ya en mi lista de compras obligatorias.»
—Michelle Rowen, autora de Bitten and smitten
Richelle Mead es licenciada en Teología comparada y una apasionada de todo lo extravagante y divertido. En la actualidad vive en Seattle, con su marido y cuatro gatos. Sus reflexiones de madrugada y las últimas noticias sobre su próxima novela de súcubos se pueden encontrar en www.richellemead.com
Cantos de súcubo
Richelle Mead
Para mis maravillosos padres, Richard y Brenda.
Después de inundar mi niñez de libros sobre mitología y novelas románticas, seguro que esto ya os lo esperabais.
Agradecimientos
Ante todo, debo darles las gracias a todos los amigos y familiares que tanto apoyo y cariño me han dado a lo largo de mis aventuras con la escritura. En particular, este libro jamás podría haber existido sin mi marido, Michael. Si consideramos la cantidad de veces que hemos hablado en casa sobre Georgina y sus neuras, es como si también estuvieras casado con ella. Te quiero.
Gracias también al Club de Fans Original de Richelle: Michael, David, Christina y Marcee. Aceptasteis sin rechistar todas las páginas que os lancé y satisficisteis lealmente mis peticiones de respuesta inmediata. Vuestro entusiasmo y aliento me animó a seguir adelante. No os preocupéis... Harbinger saldrá publicada algún día. En serio. Os lo aseguro.
Por último, es preciso reconocer la labor de los agentes literarios y editoriales que me animaron a persistir: Kate McKean, Jim McCarthy y John Scognamiglio. Gracias de todo corazón por vuestra guía y consejos.
Capítulo 1
Las estadísticas demuestran que la mayoría de los mortales venden su alma por cinco motivos: sexo, dinero, poder, venganza y amor. En ese orden.
Supongo que debería tranquilizarme, entonces, el hecho de estar aquí para ayudar con el «número uno», pero lo cierto era que toda esta situación me hacía sentir sencillamente... en fin, sucia. Y viniendo de mí, eso no era moco de pavo.
A lo mejor es tan sólo que ya no logro sentirme identificada, reflexioné. Ha pasado mucho tiempo. Cuando era virgen, la gente todavía creía que los cisnes podían dejar embarazadas a las chicas.
No muy lejos, Hugh esperaba pacientemente a que yo venciera mi reticencia. Metió las manos en los bolsillos de sus pantalones kakis, impecablemente planchados, con el cuerpo fornido apoyado en su Lexus.
—No entiendo por qué le das tantas vueltas. Si esto es el pan tuyo de cada día.
No era exactamente verdad, pero los dos sabíamos lo que quería decir. Hice oídos sordos a sus palabras y fingí estudiar los alrededores, sin que eso contribuyera a levantarme el ánimo. Los suburbios siempre me deprimían. Todas las casas idénticas. Los céspedes perfectos. Demasiados utilitarios deportivos. En alguna parte, un perro se negaba a dejar de ladrarle a la luna.
—«Esto» no es el pan mío de cada día —dije al final—. Hasta yo tengo valores.
Hugh resopló, expresando así la opinión que le merecían mis valores.
—De acuerdo, si así te sientes mejor, no pienses en esto en términos de condena. Considéralo una obra de caridad.
—¿Una obra de caridad?
—Claro.
Sacó su Pocket PC y adoptó un aire de pulcro hombre de negocios, pese a lo poco apropiado del escenario. No sé de qué me extrañaba. Hugh era un diablillo profesional, especializado en conseguir que los mortales le vendieran sus almas, un experto en contratos y triquiñuelas legales con la capacidad de hacer que cualquier abogado se pusiera verde de envidia.
También era mi amigo. Le daba un nuevo significado al dicho de «con amigos como éstos...».
—Presta atención a los datos —continuó—. Martin Miller. Varón, por supuesto. Caucásico. Luterano no practicante. Trabaja en una tienda de juegos del centro comercial. Vive en el sótano aquí... en la casa de sus padres.
—Jesús.
—Te avisé.
—Con obra de caridad o sin ella, me sigue pareciendo algo... exagerado. ¿Cuántos años dices que tiene?
—Treinta y cuatro.
—Caray.
—Exacto. Si tú tuvieras esa edad y no lo hubieras hecho nunca, a lo mejor también tomarías medidas desesperadas. —Consultó su reloj de reojo—. Bueno, ¿lo vas a hacer o no? —Sin duda por mi culpa Hugh llegaba tarde a su cita con alguna tía despampanante con la mitad de años que él; con lo que me refiero, naturalmente, a la edad que aparentaba. En realidad iba ya para el siglo.
Dejé mi bolso en el suelo y le lancé una mirada de advertencia.
—Me debes una.
—Hecho —reconoció. Esta clase de encargos no eran corrientes, gracias al cielo. El diablillo normalmente «subcontrataba» este tipo de cosas, pero esta noche había tropezado con algún problema de horarios. No lograba imaginarme quiénes se encargarían habitualmente de esto.
Empecé a caminar hacia la casa, pero me detuvo.
—¿Georgina?
—¿Sí?
—Hay... otra cosa...
Me di la vuelta, sin que me gustara el tono de su voz.
—¿Sí?
—El caso es que, en fin, que ha pedido algo especial.
Enarqué una ceja y me quedé esperando.
—Verás, eh, está muy metido en todo este tema de, esto, del ocultismo. Ya sabes, opina que puesto que le ha vendido el alma al diablo... por así decirlo... debería perder la virginidad con, qué sé yo, con un demonio o algo.
Juro que hasta el perro dejó de ladrar después de aquello.
—Me tomas el pelo.
Hugh no respondió.
—Yo no soy ningún... no. De ninguna manera pienso...
—Venga, Georgina. Pero si no es nada. Florituras. Puro artificio. ¿Por favor? ¿Querrías hacerlo por mí? —Se puso tierno, engatusador. Irresistible. Como dije antes, era bueno en su trabajo—. Estoy en un auténtico atolladero... si pudieras echarme una mano... significaría tanto...
Solté un gemido, incapaz de permanecer impasible ante la patética expresión de su rostro redondeado.
—Como alguien se entere de esto...
—Mis labios están sellados. —Tuvo incluso la desfachatez de hacer como que se cerraba los labios con una cremallera.
Me agaché, resignada, y me desaté los cordones de los zapatos.
—¿Qué haces? —preguntó.
—Éstos son mis Bruno Maglis favoritos. No quiero que el cambio los absorba.
—Ya, pero... si luego puedes descambiarlos de forma.
—No serían iguales.
—Sí que lo serían. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Qué tontería.
—Mira —le espeté—, ¿quieres quedarte aquí fuera discutiendo por unos zapatos, o prefieres que vaya y haga hombre a tu virgen?
Hugh cerró la boca de golpe y señaló con un gesto en dirección a la casa.
La hierba me hizo cosquillas en los pies descalzos cuando crucé el césped. El patio trasero que comunicaba con el sótano estaba abierto, tal y como había prometido Hugh. Me colé en la casa dormida, esperando que no tuvieran ningún perro, preguntándome distraídamente cómo era posible que mi existencia hubiera tocado fondo de esa manera. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y no tardaron en discernir los rasgos de una cómoda habitación familiar de clase media: sofá, televisor, estanterías cargadas de libros. A la izquierda subía una escalera, y un pasillo se curvaba a la derecha.
Seguí este último mientras dejaba que mi apariencia cambiara sobre la marcha. La sensación era tan conocida, como una segunda naturaleza para mí, que ni siquiera me hacía falta ver mi exterior para saber lo que estaba ocurriendo. Mi porte menudo se hizo más alto, la constitución esbelta permaneció así, aunque adoptando un matiz más adusto y enjuto. Mi piel palideció hasta adquirir tintes cadavéricos, sin dejar ni rastro de su ligero bronceado. El cabello, que me llegaba ya a la mitad de la espalda, conservó su longitud pero se oscureció hasta volverse negro cobalto, alisándose y embasteciéndose el suave ondulado. Mi busto, impresionante ya de por sí, se agrandó más todavía, hasta convertirse en digno rival de los de las heroínas de tebeo con las que seguramente se había criado este tipo.
En cuanto a mi atuendo... bueno, adiós a los modositos pantalones y a la blusa de Banana Republic. Unas ceñidas botas de cuero negro hasta los muslos me enfundaban ahora las piernas, conjuntadas con un top a juego y una falda con la que no se me ocurriría agacharme ni loca. Las alas de murciélago, los cuernos y el látigo completaban el lote.
—Ay, cielos —musité al atisbar accidentalmente el conjunto en un pequeño espejo decorativo. Esperaba que ninguna de las diablesas de la zona se enterara nunca de esto. Con lo elegantes que eran ellas en realidad.
Le di la espalda al provocativo espejo y continué por el pasillo hacia mi destino: una puerta cerrada con un cartel amarillo que rezaba EN OBRAS. Me pareció oír los amortiguados pitidos de un videojuego al otro lado, ruiditos que se silenciaron inmediatamente cuando llamé con los nudillos.
Un momento después se abrió la puerta y me encontré de cara con un tipo de un metro setenta de altura y el pelo rubio, sucio y largo hasta los hombros, con pronunciadas entradas en la frente. Una enorme barriga peluda asomaba por debajo de su camiseta de Homer Simpson; sostenía una bolsa de patatas fritas con una mano.
La bolsa se le cayó al suelo cuando me vio.
—¿Martin Miller?
—S-sí —tartamudeó, sin aliento.
Hice restallar el látigo.
—¿Listo para jugar conmigo?
Abandoné la residencia de los Miller exactamente seis minutos más tarde. Al parecer, treinta y cuatro años de abstinencia no contribuyen a mejorar la resistencia de uno.
—Guau, qué rapidez —observó Hugh al verme cruzar el patio delantero. Volvía a estar apoyado en el coche, fumando un cigarro.
—No me fastidies. ¿Tienes otro de ésos?
Sonrió y me ofreció el suyo mientras me miraba de arriba abajo.
—¿Te ofenderías si te digo que esas alas como que me ponen?
Cogí el cigarro y entorné los ojos hacia él mientras aspiraba el humo. Un rápido vistazo para comprobar que no había nadie en los alrededores y cambié a mi forma habitual.
—Me debes una bien gorda —le recordé mientras volvía a ponerme los zapatos.
—Ya lo sé. Claro que hay quien diría que eres tú la que está en deuda conmigo. Vas a sacar un buen pellizco con esto. Más de lo que acostumbras.
Eso era innegable, pero tampoco tenía por qué sentirme bien al respecto. Pobre Martin. Geek o no, entregar su alma a la condenación eterna era un precio terrible a cambio de seis minutos.
—¿Te apetece un trago? —me ofreció Hugh.
—No, ya es muy tarde. Me voy a casa. Tengo un libro que leer.
—Ah, por supuesto. ¿Cuándo es el gran día?
—Mañana —proclamé.
El diablillo se rió de la adoración que le profesaba a mi héroe.
—Sólo escribe narrativa para las masas, ¿sabes? Tampoco es que sea Nietzsche ni Thoreau.
—Oye, que no hace falta ponerse surrealista ni trascendental para ser un gran escritor. Lo sé bien; he visto unos cuantos en el transcurso de los años.
Mi aire imperioso hizo gruñir a Hugh, que me dedicó una reverencia burlona.
—Nada más lejos de mi intención que discutir con una dama de su edad.
Le di un beso rápido en la mejilla y caminé las dos manzanas que me separaban del lugar donde había aparcado. Estaba abriendo la puerta del coche cuando lo sentí: el cálido hormigueo que indicaba la presencia de otro inmortal en las proximidades. Vampiro, pensé, tan sólo un milisegundo antes de que apareciera a mi lado. Maldición, qué rápidos eran.
—Georgina, bella mía, dulce súcubo, mi diosa del placer —entonó, con las manos dramáticamente plantadas sobre el corazón.
Estupendo. Justo lo que necesitaba. Duane era posiblemente el inmortal más odioso que había conocido nunca. Llevaba el pelo rubio rapado casi al cero y, como de costumbre, hacía gala de un gusto espantoso a la hora de elegir atuendo y desodorante.
—Lárgate, Duane. No tenemos nada que decirnos.
—Oh, venga ya —arrulló, alargando la mano para sostener la puerta cuando intenté abrirla—. Ni siquiera tú puedes hacerte la recatada esta vez. Mírate. Estás radiante. Buena caza, ¿eh?
La referencia a la energía vital de Martin me hizo fruncir el ceño, consciente de que debía de estar envolviéndome. Obstinadamente, intenté abrir la puerta pese a la oposición de Duane. No hubo suerte.
—Estará fuera de combate durante días, según parece —añadió el vampiro, escudriñándome atentamente—. Sin embargo, me imagino que quienquiera que sea habrá disfrutado del viaje... en tus brazos y al infierno. —Me dedicó una sonrisa lánguida, revelando apenas sus dientes puntiagudos—. Habrá estado muy bien para que tengas ahora este aspecto tan caliente. ¿Qué pasó? Pensaba que sólo jodías con la escoria del mundo. Con los auténticos capullos.
—Cambio de política. No quería darte falsas esperanzas.
Sacudió la cabeza con admiración.
—Ay, Georgina, nunca me decepcionas... tú y tus agudezas. Claro que todavía estoy por conocer a la puta que no sepa usar bien la lengua, tanto en horas de trabajo como fuera.
—Déjame —le espeté, tirando con más fuerza de la puerta.
—¿A qué viene tanta prisa? Tengo derecho a saber qué estabais haciendo aquí el diablillo y tú. El Eastside es mi territorio.
—No tenemos por qué acatar vuestras normas territoriales, y tú lo sabes.
—Aun así, la simple cortesía dicta que si estás en el vecindario... literalmente, como en este caso... deberías saludar por lo menos. Además, ¿cómo es que nunca hacemos nada juntos? Me debes un buen rato. Bastante tiempo pasas con esos otros perdedores.
Los perdedores a los que se refería eran amigos míos y los únicos vampiros decentes que conocía. La mayoría de ellos, como Duane, eran arrogantes, carecían de aptitudes sociales y estaban obsesionados con la territorialidad. En eso se parecían a casi todos los mortales con los que me había relacionado.
—Como no dejes que me vaya, te voy a enseñar una nueva definición de «simple cortesía».
Vale, era una frasecita estúpida digna de cualquier película de acción de segunda categoría, pero no se me ocurrió nada mejor en aquel momento. Intenté que mi voz sonara lo más amenazadora posible, pero era pura bravuconería, y él lo sabía. Los súcubos gozaban del don del carisma y el cambio de forma; los vampiros tenían superfuerza y velocidad. Lo que esto significaba era que mientras que uno de nosotros podía integrarse mejor en las fiestas, el otro era capaz de romperle la muñeca a un hombre con un simple apretón de manos.
—¿Estás amenazándome en serio? —Me acarició la mejilla juguetonamente con una mano, consiguiendo erizarme el vello de la nuca... no de forma placentera. Me revolví—. Eso sí que es adorable. Y enardecedor. De hecho, creo que me gustaría verte a la ofensiva. Quizá si te comportaras como una niña buena... ¡ay! ¡Zorra!
Aproveché el resquicio de oportunidad que me brindaban sus manos ocupadas. Un rápido estallido de cambio de forma y aparecieron unas afiladas garras de siete centímetros en los dedos de mi mano derecha, con las que le crucé la mejilla. Sus reflejos superiores me impidieron llegar muy lejos con el gesto, pero conseguí hacerle sangre antes de que me apresara la muñeca y me la aplastara contra el coche.
—¿Qué ocurre? ¿Te parece poca ofensiva? —conseguí preguntar pese al dolor. Más líneas de guión de película mala.
—Qué graciosa, Georgina. Muy graciosa. A ver si sigues teniendo ganas de bromear cuando te...
Unos faros destellaron en la noche cuando un coche dobló la esquina del bloque adyacente y se dirigió hacia nosotros. En esa fracción de segundo, pude ver la indecisión en el rostro de Duane. Nuestro tête-à-tête sin duda no pasaría desapercibido para el conductor. Mientras que Duane podía matar fácilmente a cualquier mortal entrometido (diablos, si eso era lo que hacía para ganarse la vida), sus superiores no verían con buenos ojos que la muerte estuviera conectada con su acoso hacia mi persona. Hasta un gilipollas como Duane se lo pensaría dos veces antes de buscarse esa clase de embrollo.
—No hemos terminado —siseó, soltándome la muñeca.
—Yo creo que sí. —Podía sentirme más valiente ahora que la salvación estaba en camino—. La próxima vez que te acerques a mí será la última.
—Mira cómo tiemblo —sonrió con afectación. Sus ojos brillaron una vez en la oscuridad, y desapareció, perdiéndose de vista en la noche al mismo tiempo que el coche pasaba por nuestro lado. Gracias a Dios por cualquiera que fuese la aventura o la escapada a comprar helado que habían sacado al conductor de casa esta noche.
Sin más dilación monté en el coche y me alejé, ansiosa por regresar a la ciudad. Intenté ignorar el temblor de mis manos sobre el volante, pero lo cierto era que Duane me aterraba. Me lo había sacudido de encima un montón de veces en presencia de mis amigos inmortales, pero plantarle cara a solas en una calle oscura era harina de otro costal, sobre todo porque todas mis amenazas carecían de fundamento.
Lo cierto era que aborrecía la violencia en todas sus formas. Supongo que esto se debía al hecho de haber vivido periodos de la historia cuyos niveles de crueldad y brutalidad no podría comprender jamás ninguno de los habitantes del mundo moderno. La gente dice que corren tiempos violentos ahora, pero no tienen ni idea. Claro que, hace siglos, me producía cierta satisfacción ver a un violador castrado sin el menor reparo por sus crímenes, sin interminables dramas en los juzgados ni puestas en libertad anticipadas por «buena conducta». Lamentablemente, quienes se entregan a la venganza y se toman la justicia por su mano rara vez saben dónde está el límite, de modo que me quedo con la burocracia del sistema judicial actual sin dudarlo.
Al recordar cómo había presumido que el conductor fortuito podía haber salido a comprar helado, decidí que un poco de postre tampoco me vendría mal. Una vez sana y salva de regreso en Seattle, me detuve en una tienda de comestibles que abría las veinticuatro horas y descubrí que algún genio de la mercadotecnia había inventado el helado con sabor a tiramisú. Tiramisú y helado. La creatividad de los mortales siempre conseguía asombrarme.
Cuando me disponía a pagar, pasé por delante de un expositor de flores. Eran baratas y estaban un poco mustias, pero vi cómo un joven entraba y las examinaba con gesto nervioso. Al final seleccionó unos crisantemos de matices otoñales y se los llevó. Lo seguí soñadoramente con la mirada, algo celosa de cualquiera que fuese la chica a quien estaban destinados.
Tal y como había observado Duane, generalmente me alimentaba de perdedores, de tipos a los que hacerles daño o dejarlos inconscientes durante días no me provocaba ningún reparo. Los de su calaña no enviaban flores y solían evitar directamente casi cualquier gesto romántico. En cuanto a los tipos que sí enviaban flores, en fin, a ésos los evitaba yo. Por su propio bien. Era impropio de un súcubo, pero tenía demasiadas tablas como para seguir dejando que los convencionalismos me quitaran el sueño.
Sintiéndome triste y sola, escogí un ramo de claveles rojos para mí y lo pagué junto con el helado.
Cuando llegué a casa estaba sonando el teléfono. Solté las compras y comprobé la identidad de la llamada. Desconocida.
—Mi amo y señor —respondí—. Qué final tan apropiado para una noche perfecta.
—Ahórrate los sarcasmos, Georgie. ¿Qué hacías jodiendo con Duane?
—Jerome, yo... ¿qué?
—Acaba de llamar. Dice que estabas haciéndole propuestas indecentes.
—¿Propuestas...? ¿A él? —Sentí crecer la indignación en mi interior—. ¡Pero si empezó él! Se me acercó y...
—¿Lo golpeaste?
—Yo...
—¿Lo hiciste?
Suspiré. Jerome era el archidemonio de la principal jerarquía del mal de Seattle, además de mi supervisor. Su labor consistía en controlarnos a todos, asegurarse de que cumplíamos con nuestro deber y mantenernos a raya. Como cualquier otro demonio holgazán, sin embargo, prefería que le diéramos el menor trabajo posible. Su enfado era casi palpable al otro lado de la línea.
—Técnicamente sí. En realidad, fue más bien un sopapo.
—Entiendo. Un sopapo. ¿Y lo amenazaste también?
—Bueno, sí, supongo, si quieres llamarlo así. ¡Pero Jerome, venga ya! Es un vampiro. No puedo tocarlo. Y tú lo sabes.
El archidemonio vaciló, considerando aparentemente el resultado de un enfrentamiento entre Duane y yo. Debí de perder la hipotética batalla, porque oí cómo Jerome exhalaba un momento después.
—Sí. Supongo. Pero no vuelvas a provocarlo. Bastante trabajo tengo ya sin vuestras riñas de críos.
—¿Tú desde cuándo trabajas? —«Críos», lo que faltaba.
—Buenas noches, Georgie. No te metas con Duane otra vez.
Se cortó la llamada. Los demonios no eran grandes conversadores.
Colgué, sintiéndome ligeramente ofendida. No me podía creer que Duane se hubiera chivado de mí y me hubiera hecho quedar de mala. Lo peor era que Jerome parecía habérselo tragado. Por lo menos al principio. Probablemente eso era lo que más me dolía de todo porque, vicios de súcubo haragán aparte, siempre había disfrutado de cierta indulgencia con el archidemonio, como la alumna predilecta del profesor. Necesitada de consuelo, me llevé el helado al dormitorio y cambié mi atuendo por una holgada camisa de dormir. Aubrey, mi gata, se levantó de donde estaba durmiendo al pie de la cama y se estiró. Completamente blanca salvo por unas manchitas negras en la frente, me guiñó los ojos verdes a modo de saludo.
—No puedo acostarme —le dije, sofocando un bostezo—. Antes tengo que leer.
Me acurruqué con la tarrina y el libro, recordando otra vez cómo iba a conocer por fin a mi autor favorito en la firma de mañana. La obra de Seth Mortensen siempre me emocionaba, despertaba dentro de mí algo que ni siquiera sabía que estuviera latente. Su última novela, El pacto de Glasgow, no podía mitigar la culpa que me producía lo ocurrido con Martin, pero aun así consiguió llenar un doloroso vacío en mi interior. Me asombraba que los mortales, con tan poco tiempo como vivían, fueran capaces de crear cosas tan maravillosas.
—Yo nunca creé nada cuando era mortal —le dije a Aubrey después de terminar las cinco páginas que me faltaban.
Se restregó contra mí, ronroneando comprensivamente, y tuve la suficiente presencia de ánimo como para apartar el helado antes de desplomarme en la cama y quedarme dormida.
Capítulo 2
El teléfono me despertó de golpe a la mañana siguiente. Una luz tenue y turbia se filtraba por las cortinas transparentes, indicando una hora indecentemente temprana. Donde yo vivo, sin embargo, esa cantidad de luz podía significar cualquier cosa entre el amanecer y la medianoche. Después de cuatro timbrazos, por fin me digné contestar, tirando sin querer a Aubrey de la cama. Aterrizó con un miau indignado y se alejó altanera para acicalarse.
—¿Diga?
—Hey, ¿Kincaid?
—No. —Mi respuesta fue rápida y segura—. No voy a ir.
—Ni siquiera sabes si es eso lo que quiero preguntarte.
—Por supuesto que lo sé. No me llamarías a estas horas por ningún otro motivo, y no pienso hacerlo. Es mi día libre, Doug.
Doug, el otro auxiliar de ventas de mi empleo diurno, era un tipo bastante majo, pero no sabría poner cara (o voz) de póquer ni aunque le fuese la vida en ello. Su actitud relajada pronto dio paso a la desesperación.
—Todo el mundo está de baja por enfermedad hoy, y ya no nos queda nadie más. Tienes que hacerlo.
—Bueno, yo también estoy enferma. Créeme, será mejor que no aparezca por ahí.
Vale, no estaba exactamente enferma, pero seguía luciendo un resplandor residual por haber estado con Martin. Los mortales no podían «verlo» como Duane por sí solo, pero lo presentían y se sentían atraídos hacia él, hombres y mujeres por igual, sin saber ni siquiera por qué. Mi confinamiento de hoy prevendría cualquier posible temeridad romántica. En realidad les estaba haciendo un favor a todos.
—Embustera. Tú nunca te pones mala.
—Doug, ya tenía planeado volver esta noche para la firma. Si encima trabajo un turno, me habré pasado el día entero ahí encerrada. Eso es retorcido y perverso.
—Bienvenida a mi mundo, guapa. No tenemos alternativa, no si verdaderamente te importa el destino de la tienda, no si verdaderamente te importan nuestros clientes y su felicidad...
—Me estás perdiendo, vaquero.
—Bueno —continuó—, la cuestión es, ¿vas a venir voluntariamente o tendré que ir hasta ahí y sacarte a rastras de la cama con mis propias manos? La verdad, esto último tampoco me importaría.
Pues los ojos en blanco mentalmente, regañándome por enésima vez por vivir a dos manzanas del trabajo. Su perorata sobre el sufrimiento de la librería había sido eficaz, como él sabía que ocurriría. Operaba bajo la errónea creencia de que el sitio no podía sobrevivir sin mí.
—Bueno, si no quiero arriesgarme a padecer más intentos de ingeniosas insinuaciones sexuales por tu parte, supongo que tendré que acercarme. Pero Doug... —Mi voz se endureció.
—¿Sí?
—No me pongas detrás de la caja ni nada de eso.
Percibí vacilación al otro lado de la línea.
—¿Doug? Hablo en serio. Detrás de la caja principal no. No quiero estar rodeada de un montón de clientes.
—Vale —dijo al final—. La caja principal no.
—¿Me lo prometes?
—Te lo prometo.
Media hora más tarde, salí por la puerta para caminar las dos manzanas hasta la tienda. Unas nubes alargadas colgaban bajas, oscureciendo el cielo, y un tenue helor teñía el aire, obligando a algunos de mis colegas peatones a ponerse el abrigo. Yo había optado por prescindir de él, encontrando más que suficientes mis pantalones caquis holgados y mi jersey marrón de felpilla. La ropa, igual que el brillo de labios y el lápiz de ojos que cuidadosamente me había aplicado esta mañana, era real; no la había producido mediante ningún cambio de forma. Disfrutaba de la naturaleza rutinaria de aplicarse el maquillaje y elegir prendas de vestir a juego, aunque Hugh habría dicho que tan sólo volvía a estar comportándome como una rara.
La Librería y Cafetería de Emerald City era un establecimiento enorme que ocupaba un bloque casi entero del barrio de Queen Anne en Seattle. Tenía dos plantas de altura, con la porción destinada a la cafetería dominando una esquina del segundo piso con vistas a la Space Needle. Un alegre toldo de color verde colgaba sobre la entrada principal, resguardando a aquellos clientes que esperaban a que se abrieran las puertas. Los rodeé y entré por una puerta lateral, usando mi llave de empleada.
Doug me asaltó antes de que hubiera dado dos pasos.
—Ya era hora. Estamos... —Se interrumpió y me miró de arriba abajo, reexaminándome—. Guau. Estás... radiante de verdad hoy. ¿Te has hecho algo?
Nada más que tirarme a un virgen de treinta y cuatro años, pensé.
—Te imaginas cosas por lo mucho que te alegras de que haya venido para resolver tus problemas de personal. ¿Qué quieres que haga? ¿Inventario?
—Eh... no. —Doug se esforzaba por salir de su estupor, sin dejar de mirarme de la cabeza a los pies de un modo que me resultaba desconcertante. Su interés por salir conmigo no era ningún secreto, como tampoco lo eran mis continuas negativas—. Ven, te lo enseño.
—Ya te he dicho...
—No es la caja principal —me aseguró.
Lo que resultó ser fue el mostrador de la cafetería del piso de arriba. El personal de la librería rara vez se pluriempleaba allí, pero tampoco era algo inaudito.
Bruce, el gerente de la cafetería, se levantó como un resorte de donde estaba arrodillado tras la barra. A menudo pensaba que Doug y Bruce podrían ser gemelos de razas distintas si existieran las realidades alternativas. Los dos llevaban el pelo recogido en largas coletas finuchas, y ambos vestían de franela en honor a la era grunge de la que ninguno de los dos se había recuperado totalmente. Doug era americano-japonés, tenía el cabello negro y la piel inmaculada; Bruce era el Mister Nación Aria arquetípico, todo rubio con los ojos azules.
—Hola Doug, Georgina —nos saludó Bruce. Abrió los ojos como platos al fijarse mejor en mí—. Hala, hoy estás estupenda.
—¡Doug! Esto es todavía peor. Te dije que no quería ningún cliente.
—Me dijiste que no querías trabajar en la caja registradora principal. No dijiste nada de ésta.
Abrí la boca para protestar, pero Bruce me interrumpió.
—Venga, Georgina, Alex ha llamado para decir que no venía por motivos de salud, y Cindy hasta se ha despedido. —Al ver mi expresión pétrea, se apresuró a añadir—: Nuestras registradoras son casi idénticas a las vuestras. Será fácil.
—Además —Doug levantó la voz para imitar bastante decentemente la de nuestro jefe—, «los ayudantes de dirección deben ser capaces de suplir a cualquiera en nuestro establecimiento».
—Ya, pero es que la cafetería...
—...sigue formando parte del establecimiento. Mira, tengo que ir a abrir. Bruce te enseñará lo que necesites saber. No te preocupes, que no va a pasar nada. —Se alejó corriendo antes de que pudiera ponerle más objeciones.
—¡Cobarde! —le grité a la espalda.
—Ya verás cómo no es tan complicado —reiteró Bruce, sin comprender mi dilema—. Tú limítate a cobrar, que yo haré los cafés. Practiquemos un poco contigo. ¿Te apetece un moca con chocolate blanco?
—Claro —claudiqué. Todos mis compañeros de trabajo estaban al corriente de ese vicio en particular. Por lo general me ventilaba dos o tres al día. Mocas, quiero decir, no compañeros de trabajo.
Bruce me guió por los pasos necesarios, enseñándome a identificar las tazas y a encontrar lo que hacía falta pulsar en la interfaz de la pantalla táctil de la registradora. Tenía razón. No era tan complicado.
—Naciste para esto —me aseguró un rato después, mientras me servía mi moca.
Gruñí a modo de respuesta y consumí mi cafeína, pensando que podría apañármelas mientras no se cortara el suministro de mocas. Además, en realidad esto no podía ser peor que la caja principal. La cafetería seguramente estaría desierta a esta hora del día.
Qué equivocada estaba. Minutos después de que se abrieran las puertas ya teníamos una cola de cinco personas.
—Grande con leche —le repetí a mi primera clienta, introduciendo la información con cuidado.
—Listo —me dijo Bruce, empezando a prepararlo antes incluso de que me diera tiempo a etiquetar la taza. Acepté encantada el dinero de la mujer y pasé al siguiente pedido.
—Un moca grande sin.
—«Sin» es otra forma de decir «sin crema», Georgina.
Garabateé SC en la taza. No pasaba nada. Podíamos apañárnoslas.
La siguiente clienta se acercó y se me quedó mirando fijamente, embobada por un momento. Volvió en sí, sacudió la cabeza y disparó una ráfaga de pedidos.
—Quería uno pequeño, uno grande con leche y vainilla sin crema, un capuchino doble pequeño y un descafeinado grande.
Ahora era yo la que se sentía embobada. ¿Cómo podía acordarse de tantas cosas? Y, francamente, ¿quién seguía pidiendo «pequeños»?
Así transcurrió la mañana, y pese a mis malos presentimientos, pronto me descubrí animándome y disfrutando de la experiencia. No podía evitarlo. Ésa era mi forma de trabajar, mi forma de ir por la vida. Me gustaba probar cosas nuevas... aunque fuera algo tan trivial como etiquetar expresos. La gente podía ponerse tonta, sin duda, pero la mayor parte del tiempo era un placer trabajar de cara al público. Por eso había terminado en atención al cliente.
Y una vez se me pasó el sopor, mi carisma innato de súcubo entró en acción. Me convertí en la estrella de mi propio espectáculo, conversando y coqueteando con fluidez. Eso, combinado con el glamour inducido por Martin, me volvía literalmente irresistible. Si bien esto propiciaba numerosas propuestas de citas e intentos de ligoteo, también me libraba de las repercusiones de cualquier posible error. Los clientes no podían enfadarse conmigo.
—Está bien así, guapa —me aseguró una señora mayor al descubrir que le había pedido por accidente un moca grande con canela en vez de su descafeinado sin crema—. La verdad es que me hacía falta variar un poco en cuestión de bebidas.
Respondí con una sonrisa radiante, esperando que no fuera diabética.
Más tarde, apareció un tipo con una copia de El pacto de Glasgow, la novela de Seth Mortensen. Era el primer indicio que veía del gran momento de la noche.
—¿Vas a ir a la firma? —le pregunté mientras encargaba su té. Puaj. Sin cafeína.
Me estudió prolongadamente, y me preparé para que me tirara los tejos.
En vez de eso el tipo se limitó a decir:
—Sí, allí estaré.
—Pues asegúrate de planear bien tus preguntas. No querrás hacerle las mismas que todos los demás.
—¿A qué te refieres?
—Bueno, ya sabes, lo típico. «¿De dónde sacas las ideas?», y «¿Terminarán juntos alguna vez Cady y O’Neill?»
El tipo pensó en ello mientras preparaba su cambio. Era mono, a su desaliñada manera. Tenía el pelo castaño con destellos entre rojizos y dorados, más perceptibles en la sombra de vello facial que le cubría la parte inferior del rostro. No logré decidir si se estaba dejando barba intencionadamente o si se le había olvidado afeitarse. En cualquier caso, le crecía más o menos igualada y, combinada con la camiseta de Pink Floyd que llevaba puesta, presentaba la imagen de una especie de hippie leñador.
—No que las preguntas de siempre tengan menos sentido para quien las hace —decidió al final, contradiciéndome con aparente timidez—. Para el aficionado, cada pregunta es nueva y exclusiva.
Se hizo a un lado para que yo pudiera atender al siguiente cliente. Continué la conversación mientras preparaba el próximo pedido, resistiéndome a dejar escapar la oportunidad de tener una discusión inteligente sobre Seth Mortensen.
—Olvídate de los aficionados. ¿Qué hay del pobre Seth Mortensen? Seguro que le dan ganas de empalarse cada vez que escucha una de ésas.
—«Empalarse» es una palabra un poco fuerte, ¿no te parece?
—En absoluto. Ese tío es un genio. Oír preguntas idiotas debe de matarlo de aburrimiento.
Una sonrisa divertida aleteó en los labios del hombre, y sus firmes ojos castaños me sopesaron calculadoramente. Cuando se dio cuenta de que estaba mirándome con tanta fijeza, apartó la vista, azorado.
—No. Si está de gira es porque le importan los fans. No le importan las preguntas repetitivas.
—No está de gira por altruismo. Está de gira porque eso es lo que quieren los publicistas de su casa editorial —repliqué—. Lo cual no deja de ser una pérdida de tiempo, por cierto.
Se atrevió a volver a mirarme.
—¿Salir de gira? ¿Es que no quieres conocerlo en persona?
—Yo... bueno, sí, por supuesto. Es sólo que... vale. Mira, no me malinterpretes. Yo beso el suelo que pisa este tío. Me emociona saber que voy a verlo esta noche. Me muero por verlo esta noche. Si quisiera secuestrarme y convertirme en su esclava sexual, se lo consentiría, siempre y cuando así pudiera conseguir copias de avance de sus libros. Pero esto de las giras... lleva su tiempo. Tiempo que podría estar empleando en escribir la siguiente novela. Quiero decir, ¿no has visto cuánto tardan en salir sus obras?
—Sí. Me he fijado.
Justo entonces regresó un cliente anterior, quejándose de que le habíamos echado sirope de caramelo en vez de salsa de caramelo. Significara lo que significase eso. Le ofrecí unas cuantas sonrisas y disculpas solícitas, y pronto dejó de importarle la salsa de caramelo y cualquier otra cosa. Cuando se apartó de la caja, el tipo que era fan de Mortensen también se había largado.
Doug vino a verme al término de mi turno, sobre las cinco.
—He oído cosas interesantes sobre tu actuación aquí arriba.
—Yo también oigo cosas interesantes sobre tu «actuación» todo el rato, Doug, pero no me verás hacer chistes al respecto.
Me dio un poco más de coba antes de dejarme libre por fin para asistir a la firma, pero no antes de que le hiciera reconocer humildemente cuánto me debía por mi amabilidad de hoy. Entre Hugh y él estaba acumulando favores para dar y tomar.
Corrí prácticamente las dos manzanas hasta casa, ansiosa por cenar algo y planificar lo que quería ponerme. Tenía los nervios a flor de piel. Dentro de una hora aproximadamente iba a conocer a mi escritor preferido de todos los tiempos. ¿Qué más se le podía pedir a la vida? Tarareando, subí las escaleras de dos en dos y saqué las llaves con una floritura que sólo yo vi o aprecié.
Al abrir la puerta, una mano me agarró de repente y tiró de mí sin miramientos hacia la oscuridad del apartamento. Se me escapó un gritito de sorpresa y temor cuando me estrellaron contra la puerta, cerrándola de golpe. Las luces se encendieron de pronto y sin previo aviso, y un ligero olor a azufre impregnó el aire. Aunque el resplandor me hizo guiñar los ojos, podía ver lo bastante bien como para reconocer qué estaba pasando.
No hay furia más temible en el infierno que la de un demonio cabreado.
Capítulo 3
Por supuesto, llegados a este punto debería aclarar que Jerome no tiene pinta de demonio, por lo menos no en el tradicional sentido de piel roja y cuernos. Quizá sea así en otro plano de la existencia, pero al igual que Hugh, yo, y los demás inmortales que caminan sobre la faz de la tierra, Jerome lucía ahora un aspecto humano.
El de John Cusack.
En serio. No es broma. El archidemonio afirmaba siempre que ni siquiera sabía quién era el actor, pero eso no se lo tragaba nadie.
—Ay —dije, irritada—. Suéltame.
Jerome aflojó su presa, pero sus ojos oscuros rutilaban aún peligrosamente.
—Tienes buen aspecto —dijo después de un momento; parecía sorprendido.
Tiré de mi jersey, alisándolo allí donde su mano lo había arrugado.
—Qué forma más extraña de demostrar tu admiración.
—Realmente bueno —continuó, pensativo—. Si no te conociera, diría que...
—...brillas —murmuró una voz detrás del demonio—. Brillas, hija de Lilith, como una estrella en el firmamento nocturno, como un diamante que resplandece en las tinieblas de la eternidad.
Di un respingo, sorprendida. Jerome lanzó una dura mirada al orador; no le gustaba que interrumpieran sus monólogos. Yo también lo miré furibunda; no me gustaba que los ángeles visitaran mi apartamento sin invitación previa. Carter se limitó a sonreírnos a ambos.
—Como estaba diciendo —saltó Jerome—, parece que has estado con un mortal de los buenos.
—Le hice un favor a Hugh.
—¿Entonces esto no es el comienzo de una nueva y mejorada costumbre?
—No con el sueldo que me pagas.
Jerome gruñó, pero todo aquello formaba parte de nuestra rutina. Él me regañaba por no tomarme el trabajo en serio, yo le lanzaba unas cuantas pullas a cambio, y el statu quo se restauraba. Como dije antes, yo era algo así como la niña mimada del profe.
Al mirarlo ahora, sin embargo, me di cuenta de que se habían terminado las bromas. El encanto que tanto había seducido hoy a mis clientes no surtía el menor efecto sobre estos dos. El rostro de Jerome se veía tenso y serio, al igual que el de Carter, pese a la habitual sonrisilla sardónica del ángel.
Jerome y Carter salían juntos con regularidad, sobre todo si había alcohol de por medio. Esto me desconcertaba, dado que supuestamente estaban enzarzados en algún tipo de gran guerra cósmica. Una vez le había preguntado a Jerome si Carter era un ángel caído, a lo que el demonio había respondido con una carcajada. Tras recuperarse del ataque de hilaridad me dijo que no, que Carter no era uno de los caídos. Si lo fuera, técnicamente ya no podría calificarse de ángel. La contestación no me había parecido satisfactoria del todo, la verdad, y finalmente decidí que los dos debían de estar juntos porque no había nadie más en la zona capaz de comprender a alguien cuya existencia se remontaba a los albores del tiempo y la creación. Todos los demás, inmortales menores, habíamos sido humanos en algún momento de nuestras vidas; los inmortales mayores como Jerome y Carter, no. Mis siglos eran una mera anécdota en su cronología.
Fueran cuales fuesen los motivos de su presencia ahora, Carter no me gustaba. No era tan aborrecible como Duane, pero siempre se mostraba engreído y altanero. Quizá todos los ángeles eran iguales. Además, tenía el sentido del humor más raro que he visto nunca. Nunca sabía si se estaba burlando de mí o no.
—En fin, ¿y qué puedo hacer por vosotros, chicos? —pregunté, tirando mi bolso encima del mueble—. Tengo planes para esta noche.
Jerome clavó en mí una mirada entornada.
—Quiero que me hables de Duane.
—¿Qué? Ya te lo he dicho. Es un capullo.
—¿Por eso has hecho que lo maten?
—¿Que... qué?
Me quedé petrificada en el sitio donde estaba revolviendo el contenido de una alacena y me di la vuelta despacio para contemplar nuevamente al dúo, medio esperándome algún chiste. Los dos semblantes me observaban con igual intensidad.
—¿Muerto? ¿Cómo... cómo se come eso?
—Dímelo tú, Georgie.
Parpadeé, comprendiendo de repente adónde apuntaba todo aquello.
—¿Me estás acusando de asesinar a Duane? Y espera... esto es una estupidez. Duane no está muerto. No puede ser.
Jerome empezó a deambular de un lado para otro y habló con voz exageradamente civilizada.
—Te lo aseguro, está muerto y bien muerto. Lo encontramos esta mañana, justo antes de que amaneciera.
—¿Y qué? ¿Lo mató la exposición al sol? —Había oído que ésa era la única manera de morir posible para un vampiro.
—No. Lo mató la estaca que tenía clavada en el corazón.
—Puaj.
—A ver, ¿nos vas a contar a quién contrataste para hacerlo, Georgina?
—¡Que yo no he contratado a nadie! Ni siquiera... ni siquiera entiendo de qué va todo esto. Duane no puede estar muerto.
—Anoche mismo reconociste que os habíais peleado.
—Sí...
—Y que lo habías amenazado.
—Sí, pero no iba en serio...
—¿Creo recordar que me contó que le habías dicho algo sobre no volver a acercarse a ti?
—¡Estaba enfadada y nerviosa! Me estaba asustando. Esto es una locura. Además, Duane no puede estar muerto.
Ésa era la única porción de cordura a la que podía aferrarme en todo esto, de modo que no dejaba de repetirlo tanto para ellos como para mí misma. Los inmortales eran, por definición, inmortales. Fin de la historia.
—¿Es que no sabes nada sobre los vampiros? —preguntó con curiosidad el archidemonio.
—¿Como que no pueden morir?
Un destello de humor iluminó los ojos grises de Carter; Jerome no me encontraba tan graciosa.
—Te lo voy a preguntar por última vez, Georgina. ¿Ordenaste matar a Duane o no? Responde a esa pregunta. Sí o no.
—No —dije firmemente.
Jerome fulminó a Carter con la mirada. El ángel me estudió; su lacio cabello rubio le cubría parcialmente la cara. Comprendí entonces por qué se había apuntado Carter a la fiesta esta noche. Los ángeles pueden distinguir la verdad de la mentira. Al cabo, asintió bruscamente para Jerome.
—Me alegra haber superado la prueba —mascullé.
Pero ya habían dejado de prestarme atención.
—En fin —observó con voz lúgubre Jerome—, supongo que ya sabemos lo que significa esto.
—Bueno, no podemos estar seguros...
—Yo sí.
Carter le dirigió una mirada cargada de intención que se prolongó durante varios segundos de silencio. Siempre había sospechado que los dos se comunicaban mentalmente en momentos así, algo que los inmortales menores no podíamos conseguir sin ayuda.
—Entonces, ¿Duane está muerto de verdad? —pregunté.
—Sí —respondió Jerome, acordándose de mi presencia—. De verdad de la buena.
—¿Quién ha sido? Ahora que hemos decidido que no fui yo.
Los dos cruzaron la mirada y se encogieron de hombros por toda respuesta. Menuda pareja de padres negligentes. Carter sacó una cajetilla de tabaco y encendió un cigarro. Señor, qué rabia me daba cuando se ponían en este plan.
—Un cazavampiros —dijo finalmente Jerome.
Me lo quedé mirando.
—¿En serio? ¿Como la chica ésa de la tele?
—No exactamente.
—Bueno, ¿y adónde vas esta noche? —preguntó despreocupadamente Carter.
—A la sesión de firmas de Seth Mortensen. Y no me cambies de tema. Quiero saberlo todo sobre este cazavampiros.
—¿Vas a acostarte con él?
—Me... ¿qué? —Tardé un momento en darme cuenta de que el ángel no se refería al cazador de vampiros—. ¿Te refieres a Seth Mortensen?
Carter exhaló una bocanada de humo.
—Claro. Quiero decir, si yo fuera un súcubo obsesionado con un escritor mortal, eso es lo que haría. Además, ¿los de vuestro bando no van siempre detrás de más celebridades?
—Ya tenemos celebridades de sobra —dijo Jerome con voz ronca.
¿Acostarme con Seth Mortensen? Santo cielo. Era la cosa más ridícula que había escuchado en mi vida. Era inimaginable. Si absorbía su fuerza vital, nadie sabía cuánto tardaría en publicar su próximo libro.
—¡No! Claro que no.
—¿Entonces qué vas a hacer para llamar la atención?
—¿Para llamar la atención?
—Claro. Quiero decir, ese tipo probablemente ve montones de aficionados a todas horas. ¿No quieres destacar de alguna manera?
La sorpresa me dejó sin habla. Ni siquiera lo había pensado. ¿Debería? Mi naturaleza hastiada hacía que fuera difícil encontrar placer en muchas cosas últimamente. Los libros de Seth Mortensen eran una de mis pocas salidas. ¿Debería reconocer ese hecho e intentar conectar con el creador de las novelas? Esa mañana me había burlado de los aficionados de a pie. ¿Iba a convertirme ahora en uno de ellos?
—Bueno... quiero decir, Paige seguramente le presentará al personal en privado. Es una forma de destacar.
—Sí, desde luego. —Carter apagó el cigarro en el fregadero de la cocina—. Seguro que nunca tiene ocasión de conocer a los empleados de ninguna librería.
Abrí la boca para protestar, pero Jerome me interrumpió.
—Basta. —Le lanzó a Carter otra miradita cargada de significado—. Tenemos que irnos.
—¡Eh... espera un momento! —Carter había conseguido distraerme del tema, después de todo. No me lo podía creer—. Quiero saber algo más sobre este cazavampiros.
—Lo único que necesitas saber es que deberías tener cuidado, Georgie. Mucho cuidado. No hablo en broma.
Tragué saliva al percibir el hierro en la voz del demonio.
—Pero yo no soy un vampiro.
—Me da igual. Estos cazadores a veces siguen la pista de vampiros con la esperanza de encontrar más. Podrías verte envuelta por asociación. Sé discreta. Procura no quedarte sola. Quédate con otros... mortales o inmortales, no importa. A lo mejor puedes cobrarte el favor que te debe Hugh y conseguir más almas para nuestro bando, ya de paso.
Puse los ojos en blanco mientras los dos se dirigían a la puerta.
—Hablo en serio. Ten cuidado. No llames la atención. No te mezcles en esto.
—Y —añadió Carter con un guiño— saluda a Seth Mortensen de mi parte.
Dicho lo cual, ambos se fueron, cerrando la puerta sin hacer ruido a su espalda. Mera formalidad, en realidad, puesto que cualquier de ellos podría haber salido teletransportándose. O tirando la puerta abajo.
Me volví hacia Aubrey, que había asistido a los acontecimientos con cautela desde detrás del sofá, agitando la cola.
—Vaya —le dije, mareada—. ¿Cómo se supone que me tengo que tomar todo esto?
¿Duane estaba muerto de verdad? Quiero decir, vale, era un cabrón, y me había cabreado de lo lindo cuando le amenacé anoche, pero nunca había deseado verlo muerto realmente. ¿Y qué pasaba con este asunto del cazavampiros? ¿Por qué se suponía que debía andarme con cuidado si...?
—¡Mierda!
Acaba de ver el reloj del microondas de refilón. Me informaba fríamente de que debía regresar a la tienda lo antes posible. Apartando a Duane de mis pensamientos, corrí al dormitorio y me contemplé con fijeza en el espejo. Aubrey me siguió menos precipitadamente.
¿Qué ponerme? Podía quedarme como estaba. La combinación de jersey y caquis parecía respetable y apagada al mismo tiempo, aunque el esquema de colores casaba un poco demasiado bien con mi cabello castaño claro. Era la clase de atuendo propio de una bibliotecaria. ¿Quería parecer apagada? Tal vez. Como le había dicho a Carter, realmente no quería hacer nada que pudiera suscitar el interés romántico de mi autor favorito del mundo entero.
Aunque...
Aunque, no se me olvidaba lo que había dicho el ángel acerca de llamar la atención. No quería ser tan sólo otra cara entre la multitud para Seth Mortensen. Ésta era la última escala de su última gira. Sin duda habría visto miles de fans en los últimos meses, fans que se confundían en un mar de rostros anodinos, haciendo sus intrascendentales comentarios. Le había recomendado al tipo del mostrador que fuera innovador con sus preguntas, y me propuse hacer lo mismo con mi apariencia.
Cinco minutos más tarde me planté una vez más delante del espejo, vestida ahora con un top de seda, de color violeta oscuro y corte bajo, a juego con una falda de gasa con motivos florales. La falda casi me cubría los muslos y se levantaba si giraba. Habría sido un modelo de baile estupendo. Me puse unos zapatos de correas con tacones y miré de reojo a Aubrey para preguntarle su opinión.
—¿Qué te parece? ¿Demasiado sexy?
Empezó a limpiarse la cola.
—Es sexy —reconocí—, pero sexy con clase. El pelo ayuda, creo.
Me había recogido la melena en lo alto en una especie de moño romántico, dejando rizos ondulados que me enmarcaban el rostro y realzaban mis ojos. Un momentáneo cambio de forma los volvió más verdes de lo habitual, pero me lo pensé mejor y decidí devolverles su color castaño con motas verdes y doradas.
Cuando Aubrey siguió negándose a admitir lo espectacular que estaba, agarré mi abrigo de piel de serpiente y le dirigí una mirada fulminante.
—Me da igual lo que opines. Este conjunto es ideal.
Salí del apartamento con mi ejemplar de El pacto de Glasgow y regresé al trabajo, inmune a la llovizna. Otra de las ventajas del cambio de forma. Los fans se amontonaban en la zona de ventas principal, ansiosos por ver al hombre cuyo último libro dominaba todavía las listas de los más vendidos, después de cinco semanas. Me abrí paso entre el grupo hacia la escalera que conducía a la segunda planta.
—La sección juvenil está por ahí junto a la pared —llegó hasta mí flotando la amigable voz de Doug, no muy lejos—. Avíseme si necesita algo más.
Le dio la espalda al cliente al que estaba atendiendo, reparó en mí y soltó de golpe el montón de libros que tenía en las manos.
Los clientes se apartaron, viendo educadamente cómo se arrodillaba para recoger los libros. Reconocí las cubiertas de inmediato. Eran ejemplares de bolsillo de anteriores títulos de Seth Mortensen.
—Sacrilegio —comenté—. Dejar que ésos toquen el suelo. Ahora tendrás que quemarlos, como una bandera.
Sin hacerme caso, Doug recolocó los libros y me llevó lejos de oídos indiscretos.
—Has hecho bien en ir a casa y ponerte algo más cómodo. Dios, ¿pero te puedes agachar con eso?
—¿Por qué, crees que tendré que hacerlo esta noche?
—Bueno, eso depende. Quiero decir, Warren está aquí después de todo.
—Mal, Doug. Muy mal.
—Te lo buscas tú solita, Kincaid. —Me admiró a regañadientes con la mirada antes de empezar a subir las escaleras—. Tienes un aspecto estupendo, lo reconozco.
—Gracias. Quería que Seth Mortensen se fijara en mí.
—Créeme, si no es gay, se fijará. Y si lo es, seguramente también.
—No parezco demasiado fresca, ¿verdad?
—No.
—¿Ni cutre?
—No.
—La idea era sexy con clase. ¿Qué opinas?
—Opino que ya está bien de alimentar tu vanidad. Ya sabes tú la pinta que tienes.
Coronamos las escaleras. Una masa de sillas cubría la mayoría de la zona reservada normalmente para sentarse de la cafetería y se extendía hasta una parte de las secciones de libros sobre jardinería y mapas. Paige, directora de la tienda y superiora nuestra, estaba atareada intentando practicar algún tipo de acrobacia con el micrófono y el sistema de sonido. Desconocía para qué se había usado el edificio antes de la llegada de la Librería de Emerald City, pero no era un lugar que destacara por su acústica ni por su gran aforo.
—Voy a echarle una mano —me dijo Doug, caballeroso. Paige estaba embarazada de tres meses—. Te aconsejo que no hagas nada que implique inclinarse más de veinte grados en ninguna dirección. Ah, y si alguien intenta convencerte para que juntos los codos detrás de la espalda, no le sigas el juego.
Le propiné un codazo en las costillas que estuvo a punto de hacerle soltar los libros de nuevo.
Bruce, todavía a los mandos de la cafetera, me preparó el cuarto moca con chocolate blanco del día, y me acerqué a la sección de libros sobre geografía para tomármelo mientras las cosas se ponían interesantes. De reojo, a mi lado, reconocí al tipo con el que había discutido antes sobre Seth Mortensen. Todavía llevaba encima su copia de El pacto de Glasgow.
—Hola —dije.
Dio un respingo al oír mi voz, absorto como estaba en una guía de viajes de Tejas.
—Perdona. No pretendía asustarte.
—N-no, no m-me has asustado —tartamudeó. Sus ojos me recorrieron de la cabeza a los pies de un solo vistazo fugaz, deteniéndose apenas en mis caderas y mis pechos, pero sobre todo en mi cara—. Te has cambiado de ropa. —Comprendiendo aparentemente la miríada de connotaciones que acarreaba semejante admisión, se apresuró a añadir—: No es que eso sea malo. O sea, está bien. Esto, en fin, quiero decir...
Cada vez más azorado, me dio la espalda e intentó reemplazar torpemente el libro sobre Tejas en la estantería, boca abajo. Disimulé una sonrisa. Este tipo era demasiado adorable. Ya no me topaba con tantos tímidos como antes. Las citas de hoy en día parecían exigir que los hombres se exhibieran todo lo posible, y por desgracia, a las mujeres eso parecía gustarles realmente. Vale, incluso yo picaba a veces. Pero los chicos tímidos también se merecían una oportunidad, y decidí que un poco de coqueteo inofensivo con él le levantaría la moral mientras esperaba a que comenzara la sesión de firmas. Seguro que tenía una suerte atroz con las mujeres.
—Déjame a mí —me ofrecí, inclinándome frente a él. Mis manos rozaron las suyas cuando le arrebaté el libro y lo reemplacé con cuidado en la balda, con la cubierta hacia fuera—. Ahí está.
Di un paso atrás como si quisiera admirar mi pericia, asegurándome de quedarme muy cerca de él, tocándose casi nuestros hombros.
—Con los libros es importante mantener las apariencias —le expliqué—. La imagen lo es todo en este negocio.
Se atrevió a dirigirme la mirada, nervioso aún pero empezando ya a recuperar la compostura.
—A mí me interesa más el contenido.
—¿De veras? —Cambié ligeramente de postura para volver a tocarnos de nuevo; la suave franela de su camisa me acarició la piel desnuda—. Porque juraría que hace un rato estabas de lo más interesado en cierta apariencia externa.
Agachó la cabeza de nuevo, pero pude ver que una sonrisa le curvaba los labios.
—Bueno. Algunas cosas son tan espectaculares que no pueden evitar llamar la atención.
—¿Y no te pica la curiosidad por saber cómo son por dentro?
—Más bien me pica por saber adónde debo mandarte tus ejemplares de avance.
¿Ejemplares de avance? ¿A qué se...?
—¿Seth? ¿Seth, dónde...? Ah, ahí estás.
Paige entró en nuestro pasillo, con Doug pisándole los talones. Sonrió al verme, mientras yo sentía cómo el estómago se descolgaba de mi cuerpo y se estrellaba contra el suelo con un estampido al encajar todas las piezas en su sitio. No. No. Era imposible...
—Ah, Georgina. Veo que ya conoces a Seth Mortensen.
Capítulo 4
—Mátame, Doug. Mátame ahora mismo. Acaba con mi sufrimiento.
Inmortalidades aparte, el sentimiento era sincero.
—Dios, Kincaid, ¿pero qué le has dicho? —murmuró Doug.
Nos encontrábamos a un lado del público de Seth Mortensen, entre muchas otras personas. Todos los asientos estaban ocupados, lo que reducía el espacio y la visibilidad al mínimo. Tenía suerte de estar con el personal en nuestra sección reservada, desde la cual gozábamos de una vista perfecta de Seth mientras éste leía unas páginas de El pacto de Glasgow. Aunque yo no quería estar en su línea de visión. De hecho, preferiría no tener que volver a encontrarme cara a cara con él en la vida.
—Bueno —le dije a Doug, vigilando a Paige de reojo por si le llamábamos la atención con nuestros susurros—, me metí con sus fans y con lo mucho que tardan en salir sus libros.
Doug se me quedó mirando, superadas con creces todas sus expectativas.
—Después le dije... sin saber quién era... que estaría dispuesta a convertirme en la esclava sexual de Seth Mortensen a cambio de ejemplares de avance de sus novelas.
No abundé en mi improvisado coqueteo. ¡Y pensar que me imaginaba estar halagando la vanidad de un pobre tímido! Santo cielo. Seth Mortensen probablemente podría acostarse con una grupi distinta cada noche si se lo propusiera.
Aunque no parecía de ésos. Frente a la multitud había hecho gala del mismo nerviosismo inicial que conmigo. Se le notaba más cómodo cuando empezó a leer, sin embargo, entrando en faena y dejando que su voz subiera y bajara con intensidad e ironía.
—¿Qué clase de seguidora estás hecha? —preguntó Doug—. ¿Es que no sabías qué pinta tenía?