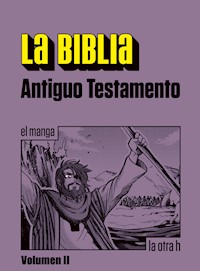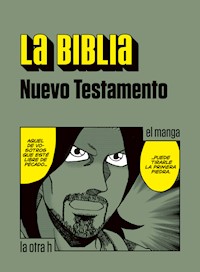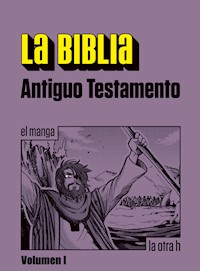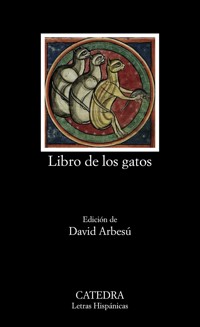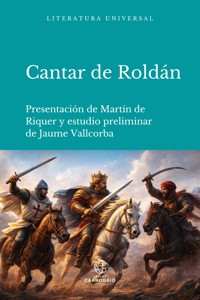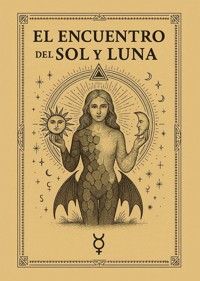Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Las Cartas de Abelardo y Eloísa ofrecen la rara oportunidad de asomarse sin intermediarios no sólo a la célebre y azarosa relación vivida entre el prestigioso profesor de París y su brillante alumna, sino también a la sociedad y cultura de uno de los momentos decisivos de la Edad Media, aquel que vio la formación de la escolástica y el alumbramiento de las universidades. El presente volumen, traducido y preparado por Pedro R. Santidrián y Manuela Astruga, ofrece las ocho cartas que integran esta correspondencia -la famosa Historia Calamitatum, cuatro cartas «personales» y las tres cartas «de dirección» en que Eloísa solicita (y Abelardo proporciona) un tratado o regla para las monjas del Paráclito-, además de un conjunto de textos complementarios que ilustran los últimos años del maestro y la relación apasionada de un profesor y su alumna lanzados «hacia la aventura suprema del saber».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cartas de Abelardo y Eloísa
Introducción de Pedro R. Santidrián
Traducción y notas de Pedro R. Santidrián y Manuela Astruga
Índice
Introducción, por Pedro Rodríguez Santidrián
Cartas de Abelardo y Eloísa
Carta primera. Historia Calamitatum
1. CARTAS PERSONALES
Carta 2. Eloísa a Abelardo
Carta 3. Abelardo a Eloísa
Carta 4. Eloísa a Abelardo
Carta 5. Abelardo a Eloísa
2. CARTAS DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Carta 6. Eloísa a Abelardo
Carta 7. Abelardo a Eloísa sobre el origen de las monjas
Carta 8. Abelardo a Eloísa
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
Confesión de fe de Abelardo
Carta de Pedro el Venerable al papa Inocencio II
Carta de Pedro el Venerable a Eloísa
Carta de Eloísa a Pedro el Venerable
Carta de Pedro el Venerable a Eloísa
Bibliografía básica
Créditos
Introducción
La historia y la leyenda de Abelardo y Eloísa –de tan fuerte impacto en la vida y poesía de la Edad Media– apenas si tiene hoy un breve espacio en la literatura. Tampoco el romanticismo ni la novela histórica han logrado popularizarla hasta convertirla en un mito eterno capaz de mover e impresionar a las nuevas generaciones. No obstante, del poema y tragedia de amor de Abelardo y Eloísa sigue perenne la relación apasionada de un profesor y su alumna, de la inteligencia y el corazón, cautivados y lanzados hacia la aventura suprema del saber y de la ciencia. Quisieron vivir y amar juntos para aprender juntos la sabiduría. Es aquí donde el mito de Abelardo y su alumna –amante y esposa– adquiere toda su originalidad y puede ofrecer a los de hoy la suprema aventura de la búsqueda de la sabiduría en el amor.
Pero lo más nuevo que nos ofrece la leyenda y el mito es la base histórica de los personajes. Hacer de ellos los grandes lovers de la Edad Media y mitificarlos, poniéndolos junto a Romeo y Julieta y otros, no sería hacerles justicia. Abelardo y Eloísa tienen su vida propia, histórica, mucho más real que cualquier personaje de novela o de la escena. Abelardo es, con mucho, el hombre más brillante y completo de su siglo, perfectamente dotado para las «luchas de la inteligencia»: dialéctica, filosofía, teología. Es un poeta, un trovador y un humanista. Y la figura de Eloísa –guerrera de la mente y el corazón– está mereciendo una mirada de comprensión del feminismo y de la protesta actuales. Encarna lo más característico de la mujer: la belleza y el amor, la sutil ternura y la profunda sensibilidad reforzada por una aguda y superior inteligencia.
Vale la pena encontrar de nuevo a estos dos personajes de fuego, verdaderos amantes, viajeros apasionados por los caminos del corazón y de la inteligencia. Esta su aventura –conocida y transmitida por distintas fuentes– nos la cuentan ellos mismos en las Cartas que aquí presentamos. La correspondencia epistolar mantenida entre Abelardo y Eloísa es uno de los documentos literarios autobiográficos más impactantes y merecedores de un lugar entre los mejores del género.
Como introducción de las mismas vayan estas notas sobre la época y escenario en que se desenvuelven los personajes. Es obligada la presentación de éstos: su vida, doctrina, estilo e influencia. Nuestra atención recae sobre todo en las cartas.
1. Época y escenario: el siglo XII
La abundante bibliografía sobre Abelardo recala toda ella en el esclarecimiento de la época. Ningún personaje se entiende sin el espacio y el tiempo en que vive. De la «oscura Edad Media» contamos hoy con estudios que nos permiten hacer una «nueva lectura» de sus hombres e instituciones.
La vida y la obra de Pedro Abelardo aparecen sobre el fondo del siglo XII. Un siglo que ha merecido, desde el punto de vista cultural, el título de «primer renacimiento». Escribe Étienne Gilson:
Examinado en su conjunto, el movimiento intelectual del siglo XII se presenta como la preparación de una edad nueva dentro de la historia del pensamiento cristiano, pero también como la maduración en Occidente y, principalmente en Francia, de la cultura patrística latina que la Edad Media había heredado del Bajo Imperio.1
Casi todos los aspectos de esta época inciden en la vida y obra de Abelardo y Eloísa. Son personajes profundamente originales, pero que no se pueden trasplantar a otra época y cultura. Veámoslo señalando sus características: ideas, movimientos, hombres e instituciones.
No es difícil confirmar con ejemplos la afirmación de E. Gilson. Apuntamos algunos datos de nombres, escuelas y corrientes del llamado período de «formación de la escolástica».
Los siglos XI-XII nos ofrecen una galería de hombres importantes del pensamiento filosófico-teológico. Citamos algunos: San Anselmo de Canterbury (1033-1109), Roscelino de Compiègne (1050-1121), Guillermo de Champeaux (1070-1120), Abelardo de Bath (m. 1112), Anselmo de Laón (m. 1117), Pedro Abelardo (1079-1142), Pedro Lombardo (m. 1164) y Juan de Salisbury (1110-1180), entre otros. Son figuras señeras que centran su pensamiento en los problemas básicos de la escolástica: el problema de los universales, relaciones entre fe y razón, filosofía y teología, relaciones iglesia-poder civil, la mística, etcétera. Todas ellas desembocarán en las aulas y debates del siglo XIII.
Igual auge encontramos en las escuelas. Del trivium (gramática-retórica-dialéctica) y del cuadrivium (geometría-aritmética-astronomía y música) se ha pasado al estudio de la teología, del derecho y de la medicina. Las escuelas palatinas y episcopales primero, y después las universidades, cumplen ahora este programa superior exigido por el desarrollo y la demanda social. Las dos escuelas más destacadas de este período y en relación directa con Abelardo son la escuela de Chartres y la de San Víctor (cerca de París). Fundada la primera en el siglo X, tiene ahora su apogeo con figuras como las de los hermanos Bernardo y Thierry de Chartres (m. 1115), Gilberto de la Porrée (1076-1154), Guillermo de Conches (1080-1145). La escuela de Chartres destaca por la especulación filosófico-teológica, basada en el rigor de la razón y en la fidelidad a la fe.
Por su parte, la escuela de San Víctor –convento agustiniano cerca de París– trata de conciliar la mística con la dialéctica. Su máximo florecimiento tiene lugar ahora en el siglo XII. Sus principales maestros son: Hugo de San Víctor (1096-1141) y Ricardo de San Víctor (m. 1163), al lado de los cuales encontramos a otros maestros como Gualterio y Godofredo.
Otra de las figuras de esta época –un místico y antidialéctico que jugó un papel importante en la vida y proceso de Abelardo– es San Bernardo de Claraval (1091-1153). Como enemigo de la dialéctica, San Bernardo promovió una auténtica cruzada contra la dialéctica de Abelardo, hasta llegar a condenarle. Los últimos días de éste estuvieron amargados y reducidos al silencio por obra y manejos de Bernardo de Claraval.
Pero, sin duda, el mérito mayor del siglo XII es haber alumbrado las universidades, sobre todo, la de París. Comenta E. Gilson:
Hacia finales del siglo XII la superioridad escolar de París es un hecho universalmente reconocido. Gentes de todas partes se apresuran por los caminos que conducen a esta ciudadela de la fe católica. Todo anuncia la inminente creación de ese incomparable centro de estudios que será en el siglo XII la Universidad de París.2
No es la menor gloria de Abelardo –profesor errante entre los maestros vagabundos– el haber elegido este lugar.
A partir del siglo XII, París y sus escuelas gozan de celebridad universal, sobre todo en lo concerniente a la dialéctica y a la teología. Cuando Abelardo va a París para terminar allí sus estudios filosóficos, encuentra la enseñanza de la dialéctica en pleno florecimiento. Perveni tandem Parisios, ubi iam maxime disciplina haec florere consueverat. El mismo Abelardo en su deseo de llegar a ser, por su parte, un maestro insigne se esfuerza por enseñar siempre en la misma ciudad de París o –a causa de las oposiciones con que tropezó– en la montaña de Santa Genoveva y lo más cerca posible de París.3
Fue también aquí en París donde con arrogancia se enfrentó a sus maestros, sobre todo a Guillermo de Champeaux –y más tarde a Anselmo de Laón–, de quienes nos ha dejado un retrato nada favorable. En efecto, la Historia Calamitatum4 nos presenta en sus primeras páginas al joven Abelardo enfrentado a sus maestros, lleno de vanidad y arrogancia hasta creerse «el único filósofo».
Quizá debemos insistir todavía en algo más definitorio y característico del siglo XII. Es, ciertamente, un período de formación y preparación... «pero tiene por sí mismo una elegancia, una gracia y una desenvoltura en la aceptación de la vida que no se mantuvieron en el período siguiente, más pedante y formalista»5.
Son muchos, en efecto, los que ven en este siglo un anticipo del XV y XVI. Encontramos un movimiento humanista muy sobresaliente y a humanistas como Juan de Salisbury, hondamente penetrados de la lengua y cultura grecolatinas. A pesar de la desconfianza hacia la literatura clásica por parte de teólogos y místicos –y en general de la Iglesia–, hay un cultivo fervoroso de la poesía y literatura clásicas. Como veremos más adelante, Abelardo y Eloísa citan en sus cartas a autores como Platón, Cicerón, Ovidio, Virgilio, Séneca, Juvenal, Lucano, etc., amén de otros hechos sacados de la historia clásica. Y es en este siglo también cuando surgen nuevos poetas en latín, dando lugar al florecimiento de una poesía rimada previa a las literaturas en romance6 Sobre la poesía de Abelardo –así como sus cantos juglarescos que lanzaron al viento de toda Bretaña el nombre de Eloísa– volveremos en el apartado siguiente.
No deja de ser tampoco original la cosmovisión que los hombres del siglo XII nos ofrecen. Como observa Gilson:
Esta íntima combinación de fe cristiana y filosofía helenística engendró en el siglo XII una concepción del universo que nos asombra frecuentemente, pero que no carece de interés ni de belleza. El aspecto en que los hombres de esta época se distinguen radicalmente de nosotros es su ignorancia casi total de lo que puedan ser las ciencias de la naturaleza, pero ninguno piensa en observarla. Ciertamente, las cosas poseen para ellos una realidad propia en la medida en que sirven para nuestros usos cotidianos, pero pierden esa realidad tan pronto como intentan explicarlas.7
Sin duda por eso la explicación se convierte en símbolo. Las cosas son símbolos que anuncian o significan otra cosa. Así entramos en el mundo de lo maravilloso. Conviene observar esto en la misma persona de Abelardo, que nunca mostró mucho interés por la ciencia y cuyo conocimiento de las matemáticas fue elemental. Su mundo es el de la dialéctica y el del símbolo8 Su invariable determinación de aplicar las reglas de la lógica a todos los campos del pensamiento dominará toda su vida.
Terminemos la descripción de esta época –en sus rasgos más salientes del pensamiento– diciendo que es un período
de fermentación intelectual que presenció el extraordinario desarrollo de los cantares de gesta, la ornamentación escultórica de las abadías cluniacenses o borgoñonas, la construcción de las primeras bóvedas góticas, el florecimiento de las escuelas y el tiempo de la dialéctica. Una época, en fin, de humanismo religioso.9
2. La figura histórica de Abelardo (1079-1142)
Dentro de este marco del siglo XII se desenvuelve la vida y la figura de Pedro Abelardo. No conviene, sin embargo, reducirlo a un mero producto de su siglo. Ni menos identificarlo con una figura romántica por encima del tiempo. Abelardo escapa a estos dos esquemas con que se le presenta con frecuencia.
Esta figura que ni siquiera la tradición medieval ha podido reducir al esquema estereotipado del sabio o del santo; este hombre que ha pecado y sufrido y ha puesto todo el significado de su vida en la investigación; este maestro genial que ha hecho durante siglos la fortuna y la fama de la Universidad de París, encarna por primera vez en la Edad Media la filosofía en su libertad y en su significado humano.10
La primera originalidad que nos ofrece es su autobiografía, conocida como Historia Calamitatum, una larga carta a un amigo anónimo o supuesto. Habría que remontarse a las Confesiones de San Agustín para encontrar un documento semejante en la literatura cristiana. La vida que Abelardo nos cuenta está rodeada desde el principio hasta el final de tragedia. Sus desgracias, desdichas o infortunios forman parte de un complejo o manía de persecución –nacido del trauma de su castración– que convierten al autor y su agitada peripecia en una novela de suspense. Ya no descarto la posibilidad de que Umberto Eco lo haya puesto de alguna manera en la trama novelada de El nombre de la rosa.
Su azarosa vida –que el lector encuentra en el primer documento de este volumen– nos ofrece este guión. Empieza en 1079, año en que nace Abelardo en la aldea de Le Pallet, próxima a Nantes. Muy pronto aflora en él una decidida vocación por las letras. «Abandoné –nos dice él en primera persona– el campamento de Marte para ser arrastrado hacia los seguidores de Minerva. Antepuse la armadura de las razones dialécticas a todo otro tipo de argumentación filosófica.»11 Emulaba así la gloria de su padre en las armas, trocándola por las letras, y en especial por la filosofía.
Parece que fue iniciado en la filosofía y dialéctica por dos grandes maestros: Roscelino de Compiègne y Thierry de Chartres. Entre los 18-20 años se sitúa su primera aparición en París, centro de toda su experiencia humana y científica como alumno y como maestro. Su vida y su obra quedarán definitivamente vinculadas a esta capital, a sus escuelas y su universidad. De esta su estancia en el entorno de París nos habla con la frivolidad y jactancia de un joven alumno que quiere medirse con sus maestros ya reconocidos y aceptados. Nos da el nombre de dos: Guillermo de Champeaux y Anselmo de Laón. Con no disimulada vanidad nos dirá que «llegué a ser para él un gran peso, puesto que me vi obligado a rechazar algunas de sus proposiciones... Y, a veces, me parecía que era superior a él en la disputa»12 El juicio desfavorable de los dos maestros no responde del todo a la realidad.
Dejó a Guillermo para poder enseñar por su cuenta, en Melum, ciudad importante cerca de París y plaza fuerte del rey. Alentado por sus primeros éxitos –tenía entonces veintidós años–, trasladó su cátedra a Corbeil, todavía más cercana a la capital, comenzando así a sitiar la ciudadela de Notre Dame. Retirado momentáneamente de París, a causa de una enfermedad, volvió a enfrentarse con sus maestros. Fue en su debate estrictamente dialéctico con el viejo maestro Guillermo sobre el conocido problema de los «universales», tema de constante polémica en la escolástica medieval. Abelardo obligó a capitular a su maestro, quien abandonó su teoría de los universales como «realidades subsistentes» unidas por la «no diferencia o ausencia de diferencia». Luego explicaremos un poco las distintas interpretaciones. Ahora nos basta con saber que Abelardo atacó a fondo, arruinando la fama de Guillermo como profesor de dialéctica, y su escuela quedó vacía en beneficio del discípulo13.
Estamos en el período más brillante de Abelardo como maestro. Dotado de una gran prestancia física, de una elocuencia precisa y tajante, de una extraordinaria potencia dialéctica que le hacía invencible en las disputas, rodeado siempre de sus alumnos, que le seguían y admiraban, estaba destinado al éxito. Éste no tardó en llegar acarreándole alegrías, envidias y persecuciones. A su condición de profesor de dialéctica añadirá ahora la de alumno y maestro de teología, que le enfrentará también con su viejo maestro Anselmo de Laón. Le vemos explicando teología con gran éxito acompañado de polémica en la escuela catedral de París a partir de 1113.
París convirtió a Abelardo en el ídolo de la sociedad estudiantil: fama, dinero, estatus. Tanto que llegó a creerse «el único filósofo que quedaba en el mundo»14 La Universidad de París era Abelardo: elegante, altivo, distante, la ciudad se detenía a su paso. Aupado por la fama y el prestigio de un maestro, no había tenido tiempo para amar. «Siempre –nos dice– me mantuve alejado de la inmundicia de prostitutas. Evité igualmente el trato y frecuencia de las mujeres nobles, en aras de mi entrega al estudio. Tampoco sabía gran cosa de las conversaciones mundanas.»15
No conoció el amor hasta que cayó en sus brazos de mano de una muchachita llamada Eloísa que le seguía con la mirada y el corazón de alumna tímida y deseosa de aprender. «La mala fortuna –según dicen– me deparó una ocasión más fácil para derribarme del pedestal de mi gloria.»16 Que sea el lector –mejor que yo– el que lea la página que sigue del enamoramiento del profesor inexperto pero consciente de las armas con que cuenta para enamorar...
Fue así como se inició lo que Abelardo llama «historia de sus desdichas», una historia de amor apasionado, descrito sin fingimiento, que cambiará la vida de ambos. Un amor imprevisto e imprevisible –como todos– que les llevará donde no sospechan.
Esta relación de maestro y alumna –«que por su cara y belleza no era la última»– llega a su punto álgido cuando Eloísa espera un hijo al que misteriosamente llamarán Astrolabio. Se casan en secreto temiendo que la boda dañase la fama y carrera del maestro. Eloísa es enviada a un convento, Argenteuil, cerca de París donde había sido educada. Mientras tanto, Abelardo pretende ocultar lo que todos sabían ya, manteniendo un prudente distanciamiento de su mujer. Esto es interpretado por su tío como una forma de abandono. El asunto es zanjado por el canónigo de la forma más vil y cruel. Amparándose en la oscuridad de la noche, unos hombres pagados a sueldo sorprendieron a Abelardo durmiendo y le desvirilizaron. Consecuencia de todo esto fue el ingreso de Abelardo en la abadía de San Dionisio de París, donde profesó, no sin antes haber entregado el velo a Eloísa como monja de Argenteuil.
Cuando parecía que todo había acabado de esta forma trágica, el desenlace se mantiene en suspense. Es ahora cuando Abelardo vuelve a la palestra. Y Eloísa sigue jugando su papel de enamorada. El primero se retira a un lugar apartado de Nogent-sur-Seine donde le siguen sus discípulos y construye un oratorio que dedica al Espíritu Santo, «el Paráclito». En 1136 vuelve a aparecer en París, reanudando sus lecciones en la montaña de Santa Genoveva. Han pasado veinte años de vida agitada de monasterio en monasterio. La intriga y la conspiración contra él le siguen por todas partes. Donde él va suscita el entusiasmo y el odio. Nadie queda indiferente. Se pone en entredicho su fe y su doctrina como teólogo. El concilio de Soissons condenó su doctrina trinitaria y le obligó a quemar por su mano el libro De Unitate et Trinitate Divina (1121). No termina aquí su condena. En los últimos años de su vida fue objeto de santa ira por parte de San Bernardo, que movió contra él una condenación en el sínodo de Sens (1140). Abelardo apeló al papa, manifestando su deseo de dirigirse a Roma para sostener su causa. Pedro el Venerable, abad de Cluny, le convenció para que se quedara en esta abadía y se reconciliara con la Iglesia, el papa y San Bernardo. De la sinceridad de esta reconciliación y de la fe del maestro son los diversos textos que nos han quedado de la Apología, que reproducimos en el Apéndice.
Los últimos días de Abelardo discurren en la abadía de San Marcel, donde murió el 20 de abril de 1142. Tenía sesenta y tres años. Sus restos mortales fueron sepultados en el Paráclito. Y allí fueron puestos también a su lado los restos mortales de Eloísa veintiún años después (1164).
3. La obra del maestro Abelardo
La obra hablada y escrita de Pedro Abelardo está bien definida en uno de los epitafios de su tumba, atribuido a Pedro el Venerable:
Est satis in tumulo: Petrus hic iacet
cui soli patuit scibile quidquid erat.
[Demasiado para un sepulcro: Aquí yace Pedro Abelardo, el único a quien fue accesible todo lo que se podía saber.
Lo mismo que su vida, la obra y el mensaje abelardianos han sido objeto de la desmesura. O se le ha negado o se le ha comparado con Descartes, con Kant y otros grandes filósofos modernos17 Se le ha llamado el padre del racionalismo moderno y se le ha hecho mártir del pensamiento y de la razón.
Para desmitificarlo o rehabilitarlo se ha procedido a una crítica desapasionada y objetiva. Se distinguen dos períodos en la producción de Abelardo. En el primero predominan los escritos de carácter dialéctico o lógico. En el segundo, los teológicos. No obstante, su producción desborda este esquema, pues encontramos los escritos poéticos y miscelánea y, de manera particular. su correspondencia, de la que nos ocuparemos al final de esta introducción.
1.º De entre la primera sección de obras, la dialéctica o filosófica, merece destacarse: a) La Lógica, llamada de Ingredientibus, descubierta en la Biblioteca Ambrosiana por B. Geyer a finales del siglo XIX. b) Dialéctica, conocida como Nostrorum petitioni Sociorum, por las palabras con que comienza. c) Suyas son también las Glosas a Porfirio, a las Categorías y a De Interpretatione de Boecio.
Del segundo período de su vida son también obras filosóficas importantes: la Ethica o Scito te ipsum y el Dialogus inter iudaeum philosophum et christianum, esta última escrita entre 1141-1142, último año de su vida.
2.º De las obras teológicas cabe distinguir: a) De Unitate et Trinitate Divina (hacia 1120, quemada en el concilio de Soissons). b) Sic et Non (1122-1123), Theologia Christiana (1123-1124) y la Introductio ad Theologiam (1124-1125, los dos primeros libros, el resto es posterior a 1136). c) Expositio ad Romanos, comentario a la epístola a los Romanos. d) A éstas cabe añadir un comentario al Padrenuestro, Sermones, etc.
3.º Para nuestro interés particular merece destacarse otra sección que designamos bajo el título genérico de literarias. Por la Historia Calamitatum18, sabemos que las poesías y canciones de Abelardo corrían por toda Bretaña, y el nombre de Eloísa era cantado y conocido en todos los hogares. De todo esto apenas si nos han quedado 133 poesías en latín rimado. Y nos queda, sobre todo, la correspondencia entre los dos amantes en forma epistolar que nos transmite lo más humano de su vida.
4. Doctrina-Método-Juicio
La vida y la obra de Abelardo que a grandes rasgos queda expuesta nos permite ya valorar su doctrina.
Este filósofo apasionado, este luchador cuya carrera fue interrumpida bruscamente por un episodio pasional de dramático desenlace, es, posiblemente, más grande por el atractivo de su personalidad que por la originalidad de sus especulaciones filosóficas.19
De ahí que para Gilson sea exagerado ver en él al fundador de la filosofía medieval. Y equipararle a Descartes –que destruyó la escolástica del siglo XVII– es simplificar brillantemente la realidad. Y hacer de él un librepensador que defiende contra San Bernardo los derechos de la razón, el profeta y precursor del racionalismo moderno, precursor de Rousseau, Lessing y Kant es exagerar hasta la caricatura algunos de sus rasgos.
¿Cuál es, entonces, su aportación al pensamiento de la Edad Media? Reducida a sus puntos más esenciales, podría ser ésta:
1.º El centro de su personalidad –para Abbagnano– es la exigencia de la investigación, que explica de la siguiente manera:
La necesidad de resolver en motivos racionales toda verdad que sea o quiera ser tal para el hombre; de afrontar con armas dialécticas todos los problemas para llevarlos al plano de su comprensión humana efectiva. Para Abelardo, la fe en lo que no se puede entender es una fe puramente verbal, carente de contenido espiritual y humano. La fe que es un acto de vida es una inteligencia de lo que se cree. A entender deben, pues, ser dirigidas todas las fuerzas del hombre. En esta convicción está la fuerza de su especulación y la fascinación como maestro.20
2.º La investigación, dirigida por la inteligencia, ha de tener un método. Consiste en una búsqueda racional que se ejercita sobre los textos tradicionales para encontrar en ellos libremente la verdad que contienen. Tal es el método del Sic et Non que aplicará tanto a la filosofía como a la teología. Entiende la investigación como una interrogación incesante –assidua seu frecuens interrogatio–. Comienza en la duda –causa de la investigación– que conduce a la verdad y consiste en partir de textos que dan soluciones opuestas al mismo problema para de esta manera llegar a dilucidar por un camino puramente lógico el problema mismo. Pasará después en el siglo XIII a constituir la quaestio escolástica, que sustituye a la lectio.
El método le llevará a la comprensión, porque no se puede creer sino lo que se entiende. Fides no vi, sed ratione venit, dirá. Porque incluso la verdad revelada no es verdad para el hombre si no se apela a su racionalidad. Con ello daba un paso adelante anteponiendo la razón a la autoridad.
3.º Esta exigencia de investigación y método en filosofía y teología la aplica a los tres problemas fundamentales de la disputa escolástica de entonces: el de los universales, el de la fe-razón, filosofía-teología y el del misterio de la unidad-trinidad de Dios. Frente a Roscelino y a su maestro Guillermo de Champeaux, mantenedores del universal como vox o flatus vocis, Abelardo sostiene el universal como sermo. A diferencia de la vox, sermo supone predicabilidad, referencia a una realidad significada, que la escolástica posterior llamará «intencionalidad». En otras palabras, los universales no son ni realidades ni meros nombres, sino conceptos formados por el intelecto que abstrae las semejanzas entre las cosas individuales percibidas por los sentidos. Se acercaba así Abelardo a la interpretación aristotélica y tomista por la que percibimos el particular y conocemos el universal, pero lo conocemos a través del particular y percibimos el particular en el universal.
Un segundo tema de su investigación es el problema de la relación entre fe y razón. Para Abelardo la Verdad ha hablado igualmente por boca de los filósofos paganos y cristianos. Trata de demostrar el acuerdo sustancial entre la doctrina cristiana y la filosofía pagana. La simple lectura de Historia Calamitatum y demás cartas nos muestra tanto en él como en Eloísa una tendencia a asimilar a los filósofos paganos –Sócrates, Séneca– con los ascetas y profetas cristianos. También en aquellos se da una santidad digna de imitación. La fe cristiana sería la culminación del orden natural. De ahí que se le acusara de racionalista. Nihil videt per speculum, dirá de él San Bernardo.
Finalmente, la exigencia de investigación –lógica equivale en él a razón humana– le lleva a penetrar en el misterio de la unidad y trinidad divinas. No es posible definir la esencia de Dios, porque Dios es inefable. Dios está fuera del número de las cosas, porque no es ninguna de ellas. La naturaleza divina sólo se puede expresar con parábolas o metáforas.
Para entender la unidad de las personas divinas acude a la distinción de los atributos dentro de una misma sustancia. Éstos son Potencia, Sabiduría y Caridad, que identifica con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son constitutivos de tres personas distintas aun permaneciendo aquella sustancia una e idéntica. Otro ejemplo, tomado de la gramática. Ésta distingue tres personas: la que habla, aquella a quien se habla y aquella de quien se habla. Pero estas tres personas pueden ser atribuidas a un mismo sujeto... Además la primera persona es el fundamento de las otras, porque donde no hay ninguno que hable no hay tampoco a quien se hable, ni nadie de quien se hable. En fin, la tercera persona depende de las dos precedentes, porque solamente entre dos personas que hablan se puede hablar de una tercera persona21 «La aplicación a la divinidad es directa: en Dios la misma esencia puede ser las tres personas sin que las tres se identifiquen una con otra.»
Demasiado racionalismo. ¿Dónde queda el misterio? Fue aquí en este intento de exploración racional en el misterio más intrincado del cristianismo donde los enemigos de Abelardo, los antidialécticos, se preguntaron: ¿Entonces, dónde queda la fe? ¿Qué es y qué función tiene? Su libro fue considerado «grandemente pernicioso» y sus doctrinas «... cuya herejía ha sido evidentísimamente probada...». El resultado ya lo hemos visto.
4.º No termina aquí la aportación de Abelardo al pensamiento medieval. La lógica de su discurso le lleva a hablar de la relación Dios-mundo, necesidad-libertad. Nos habla también del hombre cuya alma es una esencia simple y distinta del cuerpo. «El alma –nos dirá– es imagen de la Trinidad.» Lo que en el alma es la sustancia en la Trinidad es la persona del Padre; lo que en el alma es virtud y sabiduría es en la Trinidad el Hijo, que es virtud y sabiduría de Dios; lo que en el alma es la propiedad de vivificar es en la Trinidad el Espíritu Santo, al cual corresponde dar vida al mundo.
Y el alma humana está dotada de libre albedrío o libre juicio de la voluntad. Esta libertad de juicio y de elección se opone a la necesidad, que rige en la naturaleza y en los animales. El libre albedrío pertenece a los hombres y a Dios.
La libertad es precisamente el punto central de la ética de Abelardo. Distingue entre vicio y pecado y entre pecado y acción mala. Distinción muy importante a la hora de valorar los actos humanos. Pero la originalidad de la ética abelardiana es su insistencia en la pura interioridad de las acciones morales. «Dios tiene en cuenta –dice– no las cosas que hacemos, sino el ánimo con que se hacen.» La intención, por tanto, es la clave para interpretar y juzgar las acciones. Y sólo Dios puede ver la intención. Las consecuencias de esto las saca el mismo Abelardo cuando nos explica que los gentiles fueron tales sólo por su nacionalidad, no por su fe. Gentiles fortasse natione, non fide: omnes fuerunt philosophi.
En su última obra Dialogus... llega a considerar la gracia como una maduración de la naturaleza y a concebir el cristianismo como la verdad total que incluye a todas las demás. Acepta todas las verdades de judíos y paganos, integrándolas en la verdad más rica y comprensiva de la fe22.
Todo era claro para él, incluso el misterio. Demasiado para que se le pudiera perdonar –como hemos dicho– por personas como San Bernardo: Nihil videt per speculum, nihil in aenigmate... Salvadas las distancias de tiempo y cultura, Abelardo nos recuerda a Erasmo, que quiere unir la sabiduría antigua y la del evangelio.
Resumimos este apartado sobre su doctrina diciendo con E. Gilson:
A finales del siglo XII inauguró una afición al rigor técnico y a la explicación exhaustiva –incluso en teología– que encontrará su expresión completa en las síntesis doctrinales del siglo XIII. Se podría decir que Abelardo impuso un estándar intelectual, por debajo del cual ya no se querrá descender en adelante23.
5. Eloísa
Sólo de manera indirecta –y siempre referida a Abelardo– hemos hablado de Eloísa. También ella es protagonista de primer plano. Desgraciadamente no son muchos los datos y documentos de que disponemos sobre su vida y personalidad. Su nacimiento y sus padres nos son desconocidos. Aparece en la Historia Calamitatum24 como huérfana y sin recursos, bajo la tutela de su tío el canónigo Fulberto. La avaricia del canónigo no impidió darle una esmerada y costosa educación.
Su conocimiento del latín, del griego y del hebreo le hizo pronto famosa entre todas las mujeres de París y de Francia. Por otra parte, su rostro nada vulgar y su amor a la ciencia pronto despertaron la admiración de Abelardo, que consiguió llegarse a ella como profesor. Éste, en la plenitud de su edad, descubrió el amor por medio de esta muchachita de diecisiete años. Lo que siguió es bien sabido y puede encontrarlo el lector en la Historia Calamitatum25.
También sabemos cómo terminó la aventura amorosa de los dos. Lo que quizá nos es menos conocido es la vivencia del amor y de la vida posterior como monja en el monasterio de Argenteuil y posteriormente como abadesa del Paráclito. Del estudio de las cartas aparecen claros estos datos: a) la entrada en el monasterio fue para ella una forma de abandono por parte de Abelardo, quien sacrificó a Eloísa en aras de su nombre y prestigio como maestro de dialéctica y teología. b) Nunca, por tanto, aceptó el convento como una vocación que llenara totalmente su vida. Eloísa hubiera preferido que vivieran juntos buscando la sabiduría de los filósofos y su santidad, libres de todo lazo legal, entregados a un amor desinteresado, donde el amor físico quedaría sublimado. c) En esta misma línea, el amor de Eloísa por Abelardo es algo tan verdadero que seguiría prefiriendo ser la «amiga» de Abelardo a la mujer de Augusto. Este amor queda patente a lo largo de todo el epistolario. Se advierte de una manera especial en el encabezamiento de las cartas. A pesar del doble lenguaje, no podemos sustraernos a ver el amor pasional de Eloísa. El contraste con Abelardo en este plano es tremendo y desconcertante.
Sólo cuando entramos en las cartas de dirección y en los años que siguen a la muerte de Abelardo aceptará ser la esposa de Jesucristo. Pero nunca olvidará al esposo terreno. Las persecuciones de que éste es objeto por parte de sus enemigos, que terminarán en manía persecutoria por parte de Abelardo, son suficientes para mantener en vilo a Eloísa y a toda la comunidad de monjas. Si le matan, morirán ellas también. Será mejor que mueran ellas antes que él.
Con razón también se ha visto en Eloísa el ejemplo de la mujer culta y sensible. Las citas de autores clásicos lo acreditan. Y cuando pide una regla propia para las mujeres dentro de la vida monástica, está reclamando la atención del movimiento feminista.
6. La Historia Calamitatum y las cartas de Abelardo y Eloísa
El nombre y la gloria de Abelardo, sin embargo, trascienden el dintel de las escuelas. Podemos afirmar que el filósofo y teólogo sigue olvidado como tantos de su tiempo de los que se hace apenas una breve glosa o comentario en la cátedra. Pero Abelardo ha pasado a la literatura y a la leyenda. ¿Por qué? Dos razones fundamentales acuden a la pluma. La primera, porque es sujeto y objeto de una aventura amorosa llena de pasión amorosa y de seducción. Es la historia del profesor brillante y agresivo que se enamora de una alumna veintidós años menor que él. Una relación amorosa que nace al calor de la ciencia y que se torna en pasión desaforada. Para que nada falte, este amor apasionado y fiel –amor físico, carnal y espiritual– de dos almas que aprenden juntas el amor y el saber termina en tragedia. La castración de Abelardo rompe bruscamente el ritmo de dos vidas, obligando a los amantes –ante sí mismos y ante el numeroso público que sigue su asunto– a rehacer su vida y a dar un sentido nuevo al amor. Porque una de las cosas más visibles que pone de manifiesto la vida de Abelardo y Eloísa –y una de sus grandes lecciones– es la del amor.
La segunda razón del mito Abelardo-Eloísa creo que estriba precisamente en lo que sigue a la tragedia: la vivencia o vividura que ellos mismos experimentan y transmiten. Lo novedoso en este caso es que los protagonistas y actores son los mismos que narran sus «dichas» y «desdichas». Romeo y Julieta –para hablar de otro mito medieval– necesitaron a un Shakespeare para que nos dijera su amor cuatro siglos más tarde. Aquí son ellos, los mismos héroes, los que interpretan y cuentan su aventura. Su tragedia hace de Abelardo-Eloísa dos escritores del intimismo psicológico nada despreciables. Estamos seguros de que estos dos amantes del siglo XII harían las delicias de las revistas del corazón de hoy.
Aparte de estas dos razones, hay una tercera. El lector quiere saber cómo termina el desenlace. ¿Cómo viven el amor estos dos amantes cuando la tragedia ya es evidente y cuando se han separado de por vida ella en un convento de monjas y él en un monasterio o apartado en la soledad? Esta vivencia del amor cuando la separación es irremediable y cuando el título de abadesa hace pensar que Eloísa se ha olvidado de todo ¿puede darse por terminada o perdura? El lector lo verá en la correspondencia que sigue. Nosotros creemos que el amor es el protagonista hasta la tumba y forma la esencia de la originalidad del mito Eloísa-Abelardo.
No es tampoco absurdo pensar que la fama del mito Abelardo-Eloísa nace en el caldo de cultivo de la Edad Media. Reyes y clérigos, señores feudales, guerreros, trovadores, juglares y goliardos parecen querer romper el cerco estrecho de una religión y de una moral que va envolviendo día a día a la sociedad. Existe un mundo real –un amor real– que no puede ignorar esa sacralización total que se pretende imponer desde fuera. Aquí está el hombre con toda su realidad material, con todo su cuerpo y su alma.
Comoquiera que sea, esta historia-mito deja en el aire muchas preguntas y misterios que se resisten a ser desvelados. También las lecciones que se desprenden de ella son varias. Todo ello la hace más rica y atrayente. Y el lector hará muy bien a la vista del texto en hacer su propia interpretación.
Decíamos más arriba que una gran parte del encanto, seducción y originalidad del drama Abelardo-Eloísa era que no sólo eran protagonistas, sino narradores en primera persona de su misma aventura. Yo... Nosotros... Esta labor se realiza algunos años después, cuando ambos sufren todavía las consecuencias. En efecto, entre los años 1133-1136, se entabla una relación epistolar entre ambos que nos permite entrever todo el fondo humano de estos dos personajes.
La correspondencia comienza con la Historia Calamitatum. Una larga carta autobiográfica de Abelardo a un amigo desconocido, en que cuenta sus infortunios, desdichas o desgracias. La situación en que escribe es patética:
Toda la población de la zona era salvaje, al margen de la ley y sin control. No tenía ningún hombre en quien pudiera refugiarme, pues rechazaba las costumbres de todos ellos. Desde fuera del monasterio el tirano y sus satélites no cesaban de presionarme. Y desde dentro eran incesantes los acosos de mis hermanos.26
Por otra parte, hace mucho tiempo que se encuentra alejado de París, ciudad sin la que no puede vivir. Y París siguen siendo los alumnos, los profesores, las clases. La Historia Calamitatum contada por él mismo sería una manera de recordar lo que allí sucedió. Una justificación ante sí mismo y los demás de todo lo que sucedió entre 1115-1133. Y también como el anuncio de su última y definitiva vuelta a París en 1136, en que repetirá sus viejas hazañas dialécticas y se enfrentará con San Bernardo.
El relato en primera persona –Ego igitur...– era como recordar a toda la ciudad lo que había sucedido, la versión auténtica y personal de los hechos, su alcance y dimensión.
Esta carta a un amigo desconocido –que puede responder a un amigo real o a una forma literaria de comunicante supuesto– da pie a la correspondencia epistolar entre Abelardo y Eloísa. Aparece ahora una nueva forma de relación del «único» para la que es su «única». La crítica ha estudiado con todo detalle estas cartas, desde su autenticidad hasta la formalidad de las mismas. Parece que no hay lugar a dudar de su autenticidad27 En cuanto a la forma literaria, la historia del texto, su repercusión en los escritores de la Edad Media como Dante, Boccaccio, Chaucer, Villon, los autores aportan una gama distinta de opiniones. Donde se nota la presencia e influencia de Abelardo y Eloísa es en Petrarca, que pone notas marginales en latín a la Historia Calamitatum.
Otro de los problemas que plantea la correspondencia para los críticos es el del amor.
Por contraste con la cruel realidad de su tragedia, el «amor cortesano» o «amor cortés» tal como se describe en los romances de caballería aparece amanerado y artificial. Abelardo y Eloísa no se ajustan a la corriente ideal del amor cortés con su énfasis en la devoción del amante a la casta e inalcanzable señora. Abelardo y Eloísa –lo hemos dicho ya– hablan un lenguaje diferente de franqueza sensual, de realismo pagano en el amor y de la fortaleza estoica clásica en la adversidad. Su relación encontró una expresión física y Eloísa no es fría ni ausente, sino enamorada y generosa, más deseosa de dar que de pedir.28
El estudio de las cartas pone de relieve sobre todo la actitud de los dos protagonistas ante el amor. Nos revelan el cambio operado al día siguiente después de la tragedia. Creo que esto es lo más nuevo y original que ofrecen las seis primeras cartas. Eloísa no renunciará nunca a amar con un amor de amante y esposa a un Abelardo que cada vez busca más la sublimación de su amor y que encauza el amor de Eloísa hacia la figura de Cristo. Sólo cuando Eloísa ve perdida su posibilidad de amarle como marido sin renunciar a ninguna de las expresiones y formas del amor le pedirá una dirección espiritual para ella y sus monjas.
La materialidad de la correspondencia que se conserva en nueve manuscritos –todos ellos de la segunda mitad del siglo XIII– está compuesta por un corpus de ocho cartas, numeradas en la edición de Victor Cousin de esta forma: Epistula I-VIII. Van desde las pp. 3-213 del volumen I. Sigue a continuación un extracto de las Reglas del Monasterio del Paráclito (Excerpta e Regulis Paracletensis monasterii), pp. 213-224. Y como colofón, Magistri Petri Epistula ad virgines paracletenses de Studio Litterarum, pp. 225-236. Esta última nos viene transmitida en un códice no anterior al siglo XIV, lo que hace que no sea admitida normalmente entre la correspondencia cruzada entre Abelardo y Eloísa.
7. Nuestra edición
En nuestra edición española incluimos el bloque de las ocho cartas. Ofrecemos el texto completo según la edición latina de V. Cousin, ya señalado. Los estudiosos de las mismas han distinguido dos tipos de cartas: las personales y las de dirección espiritual. Las cinco primeras serían cartas personales. En ellas se aborda fundamentalmente la relación Abelardo-Eloísa, tal como hemos expuesto en el párrafo anterior. Es una correspondencia cruzada entre monje y monja, esposo-esposa, en que están siempre presentes el amor fiel y total de Eloísa y la desafección de Abelardo.
Las tres últimas cartas –las más extensas–, conocidas como cartas de dirección espiritual, son como un tratado o regla para las monjas del Paráclito, a petición de Eloísa. Los problemas de relación personal que aparecen en las cinco primeras desaparecen en éstas. En la segunda (7) se habla del origen de la vida monástica femenina. Es una carta extensa y no bien concebida. De ahí que en muchas ediciones sólo se den extractos de la misma. La más importante es la tercera (8). Constituye un verdadero documento sobre el ideal y organización de la vida monástica femenina.
En el deseo de presentar una imagen lo más completa posible de los dos protagonistas de esta obra ofrecemos como textos complementarios la correspondencia cruzada entre Pedro el Venerable, abad de Cluny, y Eloísa. Iluminan y en cierto modo dan el desenlace a los últimos años y momentos del gran maestro. Nos presentan también la imagen última, dulce y venerable de Eloísa, como abadesa del Paráclito, que sobrevive y guarda los secretos de Abelardo.
Y como colofón, incluimos los textos de la Apología que Abelardo dirige a Eloísa, sobre sus últimos sentimientos y doctrina. «La lógica me ha convertido en blanco del odio del mundo», le dice29 Su otra Apología más extensa está dirigida a San Bernardo, a los obispos y al papa, que son quienes deben conocer lo que verdaderamente dijo el maestro. La dirige sobre todo a los fieles de la Iglesia de la que él es uno, aunque mínimo.
Resulta obligada una palabra sobre la traducción. El latín de Pedro y Eloísa no es un latín clásico, esto es bien sabido. A veces, incluso, hay formas incorrectas de construcción. Pero lo manejan bien y expresan con él lo que quieren expresar. Al fin y al cabo era su lengua de comunicación culta. Mi labor ha sido transmitir con fidelidad y soltura sus ideas y sentimientos. He tendido a hacer una lectura fácil y asequible para el lector de hoy. Las notas complementarias al pie del texto ayudarán al lector a una mejor comprensión del mismo.
8. Final
Según hemos podido ver, la vida y la obra de Abelardo han tenido una suerte diversa y desigual. Para nada hemos hablado del Abelardo de la leyenda. Su pensamiento como dialéctico y teólogo ha merecido importantes estudios, sobre todo por parte de investigadores extranjeros. Llama la atención que ninguna editorial de signo cristiano en España incluya alguna de sus obras teológicas. Extraña, por ejemplo, que ni siquiera la Biblioteca de Autores Cristianos incluya ninguna de sus obras, cuando se publican las obras de San Bernardo, San Antonio, San Pedro Damián, etc. ¿Será que Abelardo sigue siendo sospechoso y que, como para San Bernardo, todo lo ve sine speculo?
En cambio, el Abelardo como personaje de novela y de aventura –a medio camino entre la historia y la leyenda– parece recobrar su fuerza entre un público cada vez más ávido de descubrir y conocer la Edad Media. Ediciones de bolsillo –algunas muy bien cuidadas y respetuosas con el texto– ofrecen al público medio versiones ajustadas y fidedignas de las cartas. Creemos además que la nueva corriente de conocimiento y atracción por la literatura de la Edad Media hará que se conozca y se lea cada vez más. «La nostalgia del orden medieval» que ya se ha producido en otros países está aflorando en España. Como afirma Azancot:
Las muestras de la literatura medieval hacen entrar en contacto al lector con un ámbito moral regido con una escala de valores, sólido y coherente, que no solamente no coarta el desarrollo de lo individual, sino que lo encauza y potencia en un sentido ascensional. [...] ¿Y cómo no sentirse confortado y atraído por obras donde esa escala de valores es mostrada en su articulación con la vida, cotidiana o no, padeciendo como padecemos la falta de cualquier otro equivalente; viviendo como vivimos, dentro de una sociedad que niega la diferencia entre el bien y el mal, que valora por igual todos los comportamientos?30
Mi agradecimiento especial al P. Clemente Fernández, de la Universidad Pontificia de Comillas, tan buen conocedor de los textos de la Historia de la Filosofía. Él ha sido quien me ha puesto en contacto con ellos. A mi mujer y a su hermana, Manuela Astruga, profesora de Lengua, quienes han leído detenidamente el manuscrito. A la última se debe también parte del trabajo de redacción y corrección del texto que la hace verdadera coautora del texto en castellano.
Pedro Rodríguez Santidrián
1 E. Gilson, La filosofía en la Edad Media, 2.a ed., trad. española, Madrid, Gredos, 1982, pp. 314 ss.
2 E. Gilson, op. cit., p. 316.
3 E. Gilson, op. cit., pp. 315-316.
4Historia Calamitatum, pp. 38 ss.
5 E. Gilson, op. cit., p. 317.
6Ib., pp. 317-318.
7Ib., p. 320.
8Ib., p. 320.
9Ib., p. 320.
10 N. Abbagnano, Historia de la filosofía, vol. I, p. 346.
11Historia Calamitatum, p. 38.
12Historia Calamitatum, pp. 38-39.
13Ib., pp. 40-41.
14Ib., p. 46.
15Ib., p. 47.
16Ib., p. 47.
17 E. Gilson, La filosofía en la Edad Media, p. 262.
18Historia Calamitatum, p. 49.
19 E. Gilson, op. cit., p. 262.
20 N. Abbagnano, op. cit., p. 346.
21 N. Abbagnano, op. cit., pp. 352-353.
22Ib., pp. 354-356.
23 E. Gilson, pp. 261-273.
24Historia Calamitatum, pp. 47-48.
25Ib., p. 49.
26Ib., p. 80.
27 E. Gilson, Abelard et Héloise, pp. 150-171.
28The Letters of Abelard and Heloise, Penguin Classics, p. 49.
29 Declaración de fe (Apéndice), p. 279.
30El País, 21 de agosto de 1988.
Cartas de Abelardo y Eloísa
Carta primera
Historia Calamitatum
Abelardo escribe a un amigo la historia de sus desdicha1
Los ejemplos –mucho más que las palabras– suscitan o mitigan con frecuencia las pasiones humanas. Esto fue lo que me decidió –después de un leve intento de conversación en busca de un consuelo momentáneo– a escribir una carta de consolación a un amigo ausente sobre la experiencia de mis propias calamidades. Estoy seguro de que, comparadas con las mías, tendrás a las tuyas como no existentes o como simples tentaciones y te serán más llevaderas2.
1. NACIMIENTO DE PEDRO ABELARDO. SUS PADRES
Nací en una localidad que se levanta en la raya misma de Bretaña, a unos ocho kilómetros de la ciudad de Nantes. Su verdadero nombre es Le Pallet3 Mi tierra y mis antepasados me dieron este ágil temperamento que tengo, así como este talento para el estudio de las letras. Tuve un padre que, antes de ceñir la espada, había adquirido cierto conocimiento de las letras. Y más tarde fue tal su pasión por aprender, que dispuso que todos sus hijos antes de ejercitarse en las armas se instruyeran en las letras. Y así se hizo. A mí, su primogénito, cuidó de educarme con tanto más esmero cuanto mayor era su predilección por mí. Yo, por mi parte, cuanto mayores y más fáciles progresos hacía en el estudio, con tanto mayor entusiasmo me entregaba a él. Fue tal mi pasión por aprender que dejé la pompa de la gloria militar a mis hermanos, juntamente con la herencia y la primogenitura. Abandoné el campamento de Marte para postrarme a los pies de Minerva. Preferí la armadura de la dialéctica a todo otro tipo de filosofía. Por estas armas cambié las demás cosas, prefiriendo los conflictos de las disputas a los trofeos de las guerras. Así pues, recorrí diversas provincias, disputando. Me hice émulo de los filósofos peripatéticos, presentándome allí donde sabía que había interés por el arte de la dialéctica.
2. ES PERSEGUIDO POR SU MAESTRO GUILLERMO DE CHAMPEAUX4
Llegué, por fin, a París, donde desde antiguo florecía, de manera eminente, esta disciplina. Y me dirigí a mi maestro Guillermo de Champeaux, que descollaba en esta materia tanto por su competencia como por su fama. Permanecí a su lado algún tiempo, siendo aceptado por él. Después llegué a ser para él un gran peso, puesto que me vi obligado a rechazar algunas de sus proposiciones y a arremeter a menudo en mis argumentaciones contra él. Y, a veces, me parecía que era superior a él en la disputa. Los que más sobresalían entre mis condiscípulos veían esto con tanta mayor indignación cuanto menores eran mi edad y mi estudio. De aquí arrancan mis desdichas que se prolongan hasta el día de hoy. Cuanto más crecía mi fama, más se cebaba en mí la envidia ajena.
Sucedió, pues, que, presumiendo de un talento superior a lo que permitían las posibilidades de mi edad, aspiré, yo, un jovenzuelo, a dirigir una escuela. Busqué incluso el lugar donde establecerme: Melun, campamento entonces insigne y residencia real. Mi maestro presintió mis intenciones y, desde entonces, trató por todos los medios de alejar mi escuela lo más posible de la suya, maquinando en secreto toda clase de obstáculos. Tan a pecho lo tomó que antes que yo dejara sus clases, impidió la preparación de las mías, privándome de la plaza que me había sido conferida. Con la ayuda de algunos poderosos del lugar, que eran sus adversarios, empecé a sentirme seguro en mi empeño y la envidia no disimulada del maestro me conquistó el favor y apoyo de la mayoría. A partir de este primer ensayo de mis clases en el arte de la dialéctica, mi nombre comenzó a conocerse, de tal modo que poco a poco fue extinguiéndose la fama no sólo de mis condiscípulos, sino de mi mismo maestro. Ello hizo que, engallándome más de la cuenta, tratara de trasladar inmediatamente mis clases a la localidad de Corbeil, cercana a París. Sin duda aquí tendría más oportunidades de enfrentarme a él en la disputa y confundirle.
Al poco tiempo tuve que volver a mi tierra, aquejado por una enfermedad, causada, sin duda, por mi desmedido afán de estudio. Estuve alejado de Francia durante algunos años, siendo buscado y solicitado por aquellos que estaban interesados en la dialéctica. Pasados unos años –restablecido ya de mi enfermedad–, supe que mi maestro Guillermo, archidiácono de París, había cambiado su hábito anterior y había entrado en la orden de los clérigos regulares. Y lo hizo –según decía– con el propósito de que, si era tenido por hombre de piedad, sería elevado a una mayor dignidad. Y así sucedió, pues fue hecho obispo de Châlons. Pero el hábito de su conversión no fue capaz de sacarle de su ciudad de París ni de su acostumbrado estudio de la filosofía. En el mismo monasterio en que se había refugiado por motivos religiosos empezó a impartir públicamente sus clases, según su costumbre. Volví entonces a escuchar de sus labios las lecciones de retórica. Y entre los diversos ejercicios de nuestro discurso filosófico me propuse echar por tierra e incluso destruir su teoría de los universales con argumentos clarísimos. En su teoría de los universales afirmaba que una misma esencia estaba en todas y cada una de las cosas particulares o individuos. En consecuencia, no había lugar a una diferencia esencial entre los individuos, sino a una variedad debida a la multiplicidad o diversidad de los accidentes. Pasó después a corregir su afirmación diciendo que las cosas eran las mismas no esencialmente sino a través de la no diferencia5.
El tema de los universales siempre ha sido el problema principal de la dialéctica. Tan importante que el mismo Porfirio en su Isagoge, al tratar de los universales, no se atrevió a pronunciarse, diciendo que «era un asunto muy arriesgado». Pues bien, cuando nuestro hombre corrigió, o mejor dicho, se vio obligado a abandonar su teoría original, sus clases cayeron en tal desprestigio, que ya no se le daba apenas crédito en otros temas, como si todo su saber descansara solamente en la cuestión de los universales.