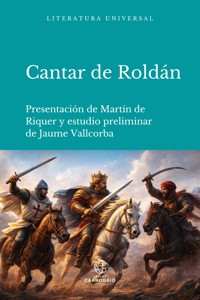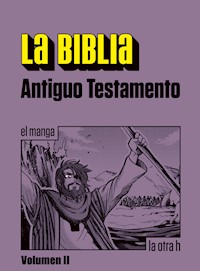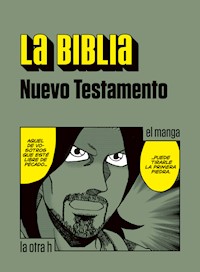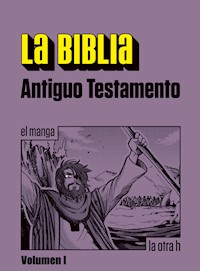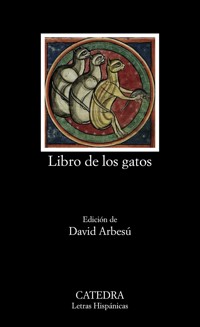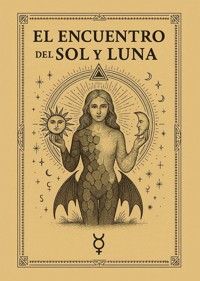Cantar de Roldán
La epopeya en Europa
Anónimo
Martín de Riquer
Jaume Vallcorba
Century Carroggio
Derechos de autor © 2025 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos derivados de la presente edición.Presentación y traducción de Martín de Riquer.Estudio preliminar de Jaume Vallcorba.Portada; Carlomagno y Roldán al galope contra los sarracenos, de Santiago Carroggio con IA.Isbn: 978-84-7254-755-1
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACIÓN
ESTUDIO PRELIMINAR
CANTAR DE ROLDÁN
PRESENTACIÓN
La epopeya en Europa
por
Martín de Riquer
de la Real Academia Española
Presidente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
El lector tiene aquí a su disposición un conjunto de producciones poéticas y narrativas de gran belleza y de gran dramatismo, con un profundo sentido que modernamente se ha llamado nacional, que relatan hechos históricos a menudo muy deformados, grandes pugnas entre pueblos y bandos opuestos, en las que, por encima de todo, se destaca la personalidad de un héroe, hombre extraordinario y cuya valentía a veces traspone los límites de lo humano para convertirse en un ser que roza con lo mítico y fabuloso. Estos relatos, versificados en sus versiones originales, nacieron para ser recibidos mediante el canto o la recitación de unos profesionales que actuaban ante un público muy diverso, lo que supone una transmisión muy distinta de la vía que hoy nos parece más conforme para la recepción literaria, o sea mediante un libro que un lector va recorriendo individualmente y cuando le place.
La llamada poesía heroica, epopeya o, en los países románicos, cantares de gesta, ocupa una gran zona literaria en la que la narración va dirigida a un conjunto de auditores, entre los que pueden abundar los analfabetos, y que por lo tanto hay que captar mientras se canta o se recita, sin posibilidad de retroceder ni de saltar hacia adelante, tal como siempre ha ocurrido y ocurre todavía en una representación teatral.
Para el hombre de formación europea los modelos clásicos y definitivos de la epopeya son los poemas épicos griegos la Ilíada y la Odisea, atribuidos tradicionalmente a Homero, que se suponen compuestos hacia el año 750 antes de Jesucristo. El relato de las incidencias bélicas de un cierto período del sitio de Troya por los griegos y las navegaciones y aventuras de un caudillo griego que intenta regresar a su patria constituyen el asunto de los dos grandes poemas homéricos.
En las más distintas y distanciadas culturas ha existido y existe todavía una poesía que suele denominarse tradicional, que celebra las hazañas de los antepasados, las victorias del propio pueblo y guerras contra pueblos vecinos o invasores; que ensalza el valor de los guerreros muertos gallardamente, y que relata traiciones, venganzas y pugnas producto de banderías internas. Si intentáramos trazar un resumido y apretado inventario de la poesía heroica universal, tendríamos que agrupar obras aparentemente tan diversas como los poemas griegos la Ilíada y la Odisea, el asiático Gilgamish (conservado en fragmentos babilónicos, hititas y asirios), los ugaríticos Aghat y Keret, el germánico Hildebrand, los anglosajones Beowulj, Maldon, Brunanburth, etc., los Edda escandinavos, la francesa Chanson de Roland y el castellano Cantar del Cid. Tendría que entrar también en este inventario la poesía heroica que ha vivido oralmente y ha sido recogida desde hace siglo y medio en diversos países, en muchos de los cuales conserva su vitalidad. Se trata de poemas tradicionales de Rusia, sobre todo los localizados en las remotas regiones del lago Onega y del mar Blanco, de Ucrania, de Bulgaria, de Yugoslavia (tanto de cristianos como de mahometanos), de Albania, de Grecia, de Estonia, por lo que se refiere a Europa. En Asia, los poemas de los caucasianos, armenios y osetas; de los calmucos, uzbekos y karakirguiz; los de los yacutos y los ribereños del Lena, en Siberia; los de los pobladores del oeste de Sumatra y de la isla japonesa de Hokkaido; los de algunas tribus de Arabia. Y en África se han hallado restos de poesía bélica en Sudán.
Examinando poemas tan diversos y que se dan y se dieron en culturas totalmente incomunicadas entre sí y distanciadas tanto en el espacio como en el tiempo, se advierte la impresionante característica de que existen entre ellos evidentes similitudes y paralelismos, sea en cuanto a la transmisión y procedimientos de recitado o de canto divulgativo, sea en cuanto a la técnica narrativa, incluso en lo que atañe a la utilización de fórmulas fijas y rasgos expresivos o estilísticos muy concretos. Sorprende ver reaparecer un mismo fenómeno en la poesía homérica, en el Gilgamish, en el Beowulf, en el Cantar del Cid y entre los cantos yugoslavos, armenios o siberianos, sin que exista la menor probabilidad de relación directa entre tan diversas manifestaciones de la epopeya. Ello conduce a la conclusión de que el arte tradicional tiene una técnica especial y propia, y obliga a considerar los poemas épicos tradicionales como algo totalmente distinto de lo surgido de la creación literaria individual y docta y nos predispone a estar dispuestos a admitir, en principio, la universalidad de un tipo de narración poética que vive a la vista de todos o en estado latente durante siglos y siglos.
El gran prestigio de la Ilíada y de la Odisea, que llegaron a ser textos escolares en Grecia y Roma, produjo una versión culta de la epopeya. En muchas culturas ha existido una epopeya refleja, creación personal de poetas que imitaban las genuinas manifestaciones de la epopeya tradicional. Es fácil advertir que los llamados poemas épicos de diferentes países y de diferentes edades son susceptibles de clasificarse en dos categorías en el fondo muy distintas. En la primera de estas categorías se agrupan obras tan diversas entre sí como la Ilíada, el Nibelungenlied, la Chanson de Roland y el Cantar del Cid; en la otra la Eneida, los Orlandos de Boiardo y de Ariosto, la Franciade de Ronsard y la Araucana de Ercilla. En estas dos categorías de narraciones, todas ellas en verso, se describen guerras, luchas y combates singulares, se exalta la personalidad y valentía de unos héroes y hay, más o menos, un acusado sentimiento patriótico o nacional. Pero, a pesar de estas notas comunes, el lector un poco formado en técnicas literarias o sensible a captar lo esencial de una obra poética llega a una distinción muy clara: la Ilíada es algo distinto de la Eneida, por mucho que Virgilio imite a Homero; la Chanson de Roland es totalmente diversa de la Franciade, aunque ambos poemas estén escritos en francés, y el personaje Roland de la vieja gesta es un ser que en nada se parece al enamorado Orlando de Boiardo ni al furioso de Ariosto. Y es que las obras que hemos puesto como ejemplo del primer tipo -Ilíada, Nibelungenlied, Roland, Cid- pertenecen a una modalidad de la epopeya que se suele denominar tradicional y que se transmitió por vía oral; y las que consideramos del segundo tipo -Eneida, los Orlandos, Franciade, Araucana- pertenecen a una modalidad que llamamos tal vez abusivamente culta y que se transmite por vía escrita. Es fácil imaginar cómo nacieron los poemas de este segundo grupo, y hasta podemos asegurar que Virgilio, Boiardo, Ariosto, Ronsard y Ercilla los compusieron trazando letras sobre papiro, pergamino, tablillas de cera o papel, buscando pies y rimas, a efectos artísticos, imágenes y toda suerte de recursos retóricos; tachando, enmendando y puliendo los versos, y hasta en alguna ocasión buscando algún dato en un libro. Estos poetas trabajaban, en suma, como cualquier poeta culto de nuestros días. En cambio, nos resistimos a imaginar a Homero y a los autores de los textos conservados del Nibelungenlied, del Roland o del Cid escribiendo sentados ante una mesa y documentándose librescamente sobre el asunto de su elección.
La epopeya griega, tanto la conservada como la perdida, que conocemos fragmentariamente, tomó la temática de las leyendas mitológicas. Ellas constituían para los griegos un mundo maravilloso que era, en principio, una especie de prehistoria de su país, pues narraban hechos que se suponía acaecidos en un remoto pasado y a los que un accidente geográfico, un viejo monumento, un culto tradicional o un linaje unían con el tiempo presente. Algunas de estas leyendas versaban sobre largas y terribles guerras, como el asedio de Troya, cuyo prólogo fueron los amores de París y Helena y su epílogo los trabajosos regresos de los héroes griegos a su patria; otras relataban la historia patética y truculenta de un linaje, como el de Tebas, con la dramática biografía de Edipo y el terrible fin de sus hijos Etéocles y Polinices y de su hija Antígona, o la de Argos, que acumulaba peripecias hasta acabar en Perseo. Las aventuras de Teseo y de Heracles (Hércules), las navegaciones de Jasón y sus amores con Medea, e infinidad de mitos más daban a la epopeya griega una gran diversidad, que luego llevó al teatro la tragedia ateniense.
Gracias al historiador latino Cornelio Tácito disponemos de noticias sobre la primitiva epopeya de los pueblos germánicos: afirma que los «antiguos cánticos» son su única forma de crónica o historia, y da noticia muy esquemática de algunos de los temas mitológicos e históricos que en ellos celebraban; y refiriéndose a un dios o héroe de tipo belicoso, parecido a Hércules, hace constar que «cuando van a entrar en combate lo ensalzan en sus cantos como el más valiente entre los valientes». Aunque existen referencias a los cantos bélicos de los iberos de Hispania tan reveladoras como las que Tácito ofrece sobre los primitivos germánicos, estas se complementan con las que a mediados del siglo VI ofrece el historiador godo Jordanes, quien refiere leyendas y viejas tradiciones de su pueblo y cita y otorga fe a «antiguos cantos» que le suministran noticias que no halla en fuentes escritas.
Es bien cierto que la poesía heroica de los pueblos germánicos se originó independientemente de la griega, y el nacimiento de aquella y sus características primitivas son un enigma que con frecuencia se ha pretendido desvelar remontándose a los prehistóricos tiempos en que los pueblos europeos podían constituir una unidad, peligroso campo de conjeturas y fantasías. Lo cierto es que hasta el siglo VIII de nuestra era no encontramos las primeras muestras de épica germánica, que esta se nos presenta en textos escritos en Islandia y en la península escandinava, por un lado, y en el centro de Europa, por el otro, y que sus más características producciones, las más bellas y de mayor sentido épico, no son anteriores al año 1200, aunque sus núcleos legendarios sean más antiguos.
La leyenda de los Nibelungos y de Sigfrido constituye la creación más considerable de la epopeya germánica. Los núcleos originarios de esta leyenda parecen derivar de tradiciones antiquísimas de tipo mitológico, que adquirieron la primera forma literaria a que podemos remontarnos en cantos del edda escandinavo posiblemente creados en los siglos VIII a XI, transmitidos oralmente y luego confiados a la escritura en el XII o el XIII. Esta labor, realizada en Islandia, Groenlandia y Noruega, se basa en temas legendarios sobre Sigfrido (Sigurdh en los textos nórdicos), nacidos entre los francos del bajo Rin, y en leyendas burgundias del alto Rin sobre la figura de Gunther, trasunto del histórico Gundakarius, rey burgundio que en el año 437 fue vencido por los hunos. El tema legendario de Sigfrido es independiente de estas primitivas versiones del tema de los Nibelungos, pero ambos se unirán luego por tener personajes y escenarios comunes.
Entre 1160 y 1170 esta leyenda es narrada en verso alemán por un poeta austríaco que titula su poema Der Nibelunge Not (La Ruina de los Nibelungos) y que constituye la fase literaria intermedia entre los cantares del edda y el Nibelungenlied. Este gran poema fue escrito por un caballero austríaco entre los años 1200 y 1205, y es la reelaboración de la anterior materia legendaria en obra de grandes alientos (unos nueve mil quinientos versos distribuidos en treinta y nueve cantos), estructurada con la finalidad de dotarla de unidad y homogeneidad y amoldada a los gustos refinados de las cortes, en las que ya se había introducido la moda de los cantares de gesta, de las novelas y de la lírica de importación románica.
En relación con las versiones de tradiciones primitivas germánicas y de los cantares éddicos, el Nibelungenlied desarrolla la trama con curiosas innovaciones, a veces tomadas de otros núcleos legendarios. La más importante es la interpretación favorable de Atila y de los hunos, que son presentados con simpatía como pacíficos y justos, siendo así que el personaje de Crimilda corresponde, según antiquísima tradición, a la histórica princesa Hildiko, la cual, para vengar a los germanos, se habría casado con Atila y lo habría asesinado en la noche de bodas. Por otro lado, en la antigua versión nórdica Sigfrido, antes de conocer a Gunther, había realizado ya un viaje a Islandia y había salido victorioso de las pruebas impuestas por Brunilda, lo que da más intensidad al posterior odio de esta.
El autor de Nibelungenlied combinó varias tradiciones, que fue amoldando a la estructura y ordenación general del poema, donde el concepto de la venganza, personificado en la magistral figura de Crimilda, adquiere un dramático patetismo y una implacabilidad obsesionante. Crimilda es, de hecho, la figura central del poema: delicada, tierna e ingenua en su juventud, mientras vive Sigfrido; brutal y sanguinaria en su madurez y empeñada en el terrible duelo con Hagen, que no cesará hasta que ella colme sus ansias de venganza. Quien leyera escenas aisladas del principio y del final del Nibelungenlied creería que se trata de dos mujeres distintas pero cuando se sigue el poema paso a paso se advierte que el autor, verdadero artista y penetrante psicólogo, ha logrado que tal transformación sea perfectamente natural, matizada con rasgos significativos que justifican plenamente la evolución del carácter. La escena de la discusión entre Crimilda y Brunilda es un constante acierto en la captación de la psicología femenina y revela maduras dotes de observación.
El anónimo poeta manifiesta muy a menudo su espíritu cortesano, y a pesar de la sencillez de su estilo, su arte es refinado y culto, como indica el hecho de haber adoptado para la versificación de la obra la estrofa de cuatro versos largos con dos rimas que unos treinta años antes había inventado un Minnesanger, el señor de Kürenberg, lo que da al poema germánico una perfección y una regularidad formales que en vano buscaríamos en los cantares de gesta románicos contemporáneos.
Las epopeyas románicas se denominan cantares de gesta, del latín gesta, «hechos, hazañas», pero que adquirió el sentido de «linaje» con referencia a pretéritas acciones gloriosas de que se podía envanecer una familia. Los cantares de gesta románicos conservados llegan al centenar, una gran mayoría en lengua francesa, con diversas peculiaridades (francés de la isla de Francia, picardo, anglonormando, francoitaliano, etc.), y otros, en ínfima proporción, en provenzal y castellano. La extensión de estos cantares es muy irregular: oscila entre los ochocientos y los veinte mil versos, si bien los de mayor longitud suelen ser tardíos y presentar contaminaciones con la novela.
Al igual que la epopeya griega homérica, los cantares de gesta no estaban destinados a ser leídos sino a ser escuchados. De divulgarlos se encargaban unos recitantes llamados juglares, que se solían acompañar de instrumentos de cuerda y que ejercitaban su misión frente a toda suerte de público, tanto el aristocrático de los castillos como el popular de las plazas, de las ferias o de las romerías. Consta que antes de trabarse batallas los juglares entonaban versos de gestas a fin de enardecer a los combatientes.
El cantar de gesta genuino tiene un fondo histórico cierto, al que es más o menos fiel. Esta fidelidad a la exactitud histórica de lo narrado reviste una serie de matices, que van desde aquellos cantares que casi son una crónica rimada hasta aquellos otros cuya historicidad queda tan reducida que casi parecen una obra de pura imaginación. Por lo general, cuanto más remoto es el asunto de una gesta, más pesan en ella versiones tradicionales y legendarias de los hechos y más se aparta de la realidad histórica, al paso que, cuando relata hechos sucedidos en un pasado próximo, la fidelidad a lo que realmente acaeció es mayor, entre otras razones porque el público que ha de escuchar los versos conoce con más precisión el asunto y sus personajes. Por otra parte, si la gesta tiene por escenario las mismas tierras en que se desarrollaron los acontecimientos que poetiza, suele mantener unos datos geográficos, ambientales y sociales mucho más fieles a la realidad que aquellas gestas que transcurren en países lejanos y exóticos. Estas dos modalidades de cantares de gesta se pueden cifrar en la Chanson de Roland francesa, alejada en el tiempo y en el espacio de la batalla de Roncesvalles, y en el Cantar del Cid castellano, tan próximo al tiempo y al lugar en que vivió y obró Rodrigo Díaz de Vivar.
Los cantares de gesta son algo así como la historia al alcance y al gusto del pueblo. El hombre docto se enteraba de los hechos del pasado leyendo crónicas y anales en latín, y quedaba su curiosidad satisfecha con la noticia fría y escueta. El hombre iletrado precisaba de alguien que le expusiera de viva voz la historia, de la cual lo que le interesaba era lo emotivo, sorprendente y maravilloso y la idealización de héroes y guerreros a los que se sentía vinculado por lazos nacionales, feudales o religiosos.
El recitado juglaresco era muy libre y amoldable. El juglar no estaba obligado a someterse a un texto fijo, sino que, según los gustos del público ante el que actuaba o según sus personales predilecciones, alargaba o acortaba la narración, inmiscuía versos e incluso escenas, recargaba el dramatismo de ciertos pasajes o interrumpía el relato para pasar el platillo, anunciando al auditorio que no narraría el final de una aventura si no se mostraba generoso con él, o bien, al ser la hora avanzada, convocaba a los que le escuchaban para el día siguiente, en el que pensaba dar término al cantar interrumpido.
El juglar de gestas rodea el tema escogido de elementos que le dan interés y emoción, y lo narra con determinados adornos retóricos: imágenes, comparaciones, paralelismos y con el tan característico recurso de las llamadas series gemelas, o sea la repetición a veces obsesionante de un pasaje, mudando la rima pero cambiando levemente la literalidad de la narración, a fin de dar más interés y emoción al momento, de detener la atención en los pasajes cumbre y, sin duda, también para que en el amplio corro de público que lo escuchaba nadie se quedara sin oír aquel capitalísimo trance.
La más antigua de las conservadas y al propio tiempo la más bella de las gestas francesas es la Chanson de Roland, que conocemos a partir de un texto anglonormando (el francés hablado en Inglaterra) que se puede fechar entre los años 1087 y 1095.
Un hecho rigurosamente histórico generó la Chanson de Roland. El 15 de agosto del año 778 era destrozada, en Roncesvalles, la retaguardia del ejército de Carlos, rey de los francos (Carlomagno), que regresaba a Francia tras haber fracasado en su intento de apoderarse de Zaragoza, y en esta acción de guerra pereció, entre otros magnates, Roldán, gobernador de la marca de Bretaña. El desastre de las fuerzas francas impresionó extraordinariamente y la memoria de la acción de Roncesvalles se conservó en las notas de los analistas que escribían en latín y en algunos historiadores carolingios. Simultáneamente el recuerdo de la batalla pirenaica fue transmitiéndose popularmente en formas y estilo difíciles de precisar; y hay sólidos indicios que permiten suponer que hacia el año 1000 ya existía una primitiva Chanson de Roland, tan divulgada y celebrada desde aquel tiempo que en gran parte de la Europa románica aparecen parejas de hermanos llamados Roldán y Oliveros (los dos grandes y jóvenes héroes de la gesta), lo que supone que sus padres o padrinos sentían gran entusiasmo por un relato en el que estos dos personajes (el primero histórico y el segundo fabuloso) eran admirados por su valor. Es posible que esta primitiva Chanson de Roland no se llegara a poner por escrito y que únicamente se divulgara mediante el recitado. En el tercer cuarto del siglo XI las noticias ya son más precisas y más distantes geográficamente. Entre los años 1054 y 1076 un monje de San Millán de la Cogolla, en la Rioja, copiaba en un manuscrito las líneas de la llamada Nota Emilianense, en la que se da una síntesis de una Chanson de Roland que debió de cantarse en castellano. El 14 de octubre del año 1066, cuando en la batalla de Hastings (en la costa sur de Inglaterra) Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, vencía a los anglosajones, antes de iniciarse la acción un juglar normando llamado Taillefer entonó versos de la Chanson de Roland para enardecer a los normandos que se disponían a luchar. Nada de cierto podemos saber del contenido, de la extensión ni del estilo de estas gestas sobre Roncesvalles que se conocían en la Rioja, sin duda por la proximidad al camino de Santiago, y que de Normandía llevaron a Inglaterra las huestes del duque Guillermo.
Los normandos establecidos en Inglaterra conservaron celosamente la gesta sobre Roncesvalles. Unos treinta años después de la conquista, un clérigo natural de Fécamp, en Normandía, que había participado en la batalla de Hastings y que, establecido en Inglaterra, fue abad de Malmesbury y de Peterboroug, y que se llama Turoldus, fue verosímilmente quien llevó a cabo la refundición de la Chanson de Roland que hoy leemos. Quede bien precisado que Turoldus no es el inventor o creador de la gesta, que en su tiempo ya debería hacer casi un siglo que se divulgaba juglarescamente por Francia, sino el escritor culto y refinado que la recogió de la tradición oral y la convirtió en una obra literaria sabia en perfectos versos escritos en la variedad anglonormanda del francés.
Frente al centenar de cantares de gesta franceses conservados y que podemos leer con detención y estudiar con detalle, sólo ha llegado a nosotros una muy exigua manifestación de la épica medieval española: el Cantar del Cid y los cien versos del fragmento del Roncesvalles navarro en su forma genuina, a lo que podemos añadir el tardío Rodrigo, la refundición culta del dedicado a Fernán González y extensos fragmentos del que versa sobre los Siete Infantes de Salas, aislados y prosificados en obras históricas de Alfonso X el Sabio y sus continuadores. La costumbre de la historiografía castellana de prosificar cantares de gesta ha salvado antiguas muestras de la epopeya española, y en primer lugar el impresionante Cantar de los Infantes de Salas, ahora mismo aludido.
Rodrigo Díaz de Vivar, personaje rigurosamente histórico y sobre cuya vida y hechos existe una amplia y detallada documentación, fue tan famoso ya en vida por sus hazañas que, muy poco antes de morir, a finales del año 1098, un monje del monasterio de Ripoll, para conmemorar la boda de su hija María Rodríguez con el conde Ramón Berenguer III de Barcelona, compuso una muy culta poesía en versos sáficos, el Carmen Campidoctoris, en el que el anónimo poeta empieza afirmando que muchos son los que han cantado a París, a Pirro y a Eneas, pero que él se propone cantar a Rodrigo, héroe moderno. Cuando este poeta ripollés compuso estos cultos versos latinos ya existía la Chanson de Roland de Turoldus. No tardará en aparecer el Cantar del Cid, una de cuyas primitivas versiones pudo divulgarse desde el año 1130, y que, dada su popularidad, sufrió refundiciones y arreglos en 1140, en 1150 y en 1160, versión esta última que luego fue copiada por un tal Per Abbat en manuscrito afortunadamente conservado.
El Cantar del Cid supone algo singular en la epopeya tradicional y rarísimo en la románica: la gran proximidad entre la existencia del héroe y la aparición de su gesta. Rodrigo Díaz de Vivar es el más moderno de los héroes épicos de la epopeya neolatina, y su cantar transmite frases, expresiones y parlamentos suyos en la misma lengua que hablaba; y recordemos que Roldán en el cantar a él dedicado se expresa en anglonormando de finales del siglo XI, totalmente distinto del dialecto germánico con que se expresaba el héroe, que vivió en el VIII. De ahí el especialísimo carácter inmediato y real del Cantar del Cid, en el que un momento de la historia española de finales del siglo XI se transforma en poesía épica, sin que cedan en sus bases fundamentales ni la historia ni la poesía, que se combinan y armonizan de un modo singular y originalísimo. El Cantar del Cid es una gesta aberrante y especial en el conjunto de la epopeya, pues los acontecimientos que constituyen su trama narrativa y los personajes que en ella aparecen no tan sólo son próximos e inmediatos, sino que acaecieron y vivieron cuando ya existían y se divulgaban cantares de gesta. Si existe algún ejemplo claro y terminante de que la poesía heroica nace al calor de los hechos, este es el Cantar del Cid, cuyos versos pudieron ser escuchados por ancianos que en su mocedad conocieron al héroe en persona.
La mayor parte de la guerrera biografía de Rodrigo Díaz de Vivar está ausente en el Cantar del Cid, que la da como sabida y muy conocida, así como su juvenil intervención en la batalla de Graus, su gallarda mocedad como alférez de Castilla, su victoria sobre Jimeno Garcés, que le valió el dictado de campidoctor o «campeador», su campaña contra Zaragoza, sus batallas en pro de Sancho de Castilla contra Alfonso de León en Llantada y Golpejera, su participación en el cerco de Zamora y su tan destacada intervención en la jura de Santa Gadea, episodios que no aparecen en nuestro cantar porque ya existían otras gestas, como cierto Cantar del cerco de Zamora, en las que el Cid desempeñaba un papel decisivo.
El Cantar del Cid ha tomado una parte de la biografía de este personaje correspondiente al final de su vida, o sea acontecimientos ocurridos entre los años 1081 y 1094, y los ha convertido en gesta. El Cid no entra en escena en momentos de triunfo o de victoria, sino cuando sobre él han caído la desgracia y la miseria: en el destierro injusto impuesto por el rey don Alfonso, aquel contra el cual el mismo Cid había luchado años atrás y que ahora se proponía servir lealmente. El dramatismo del principio del Cantar del Cid