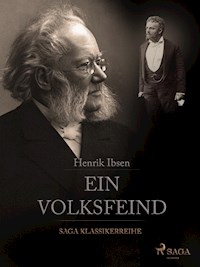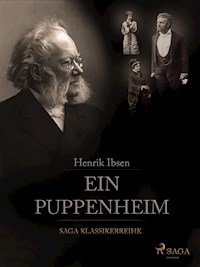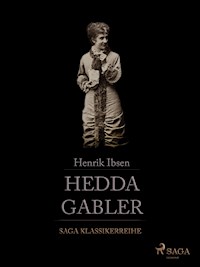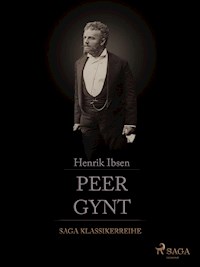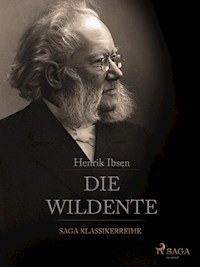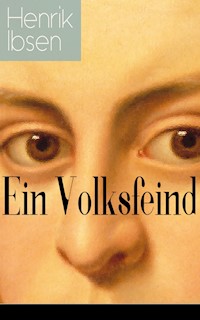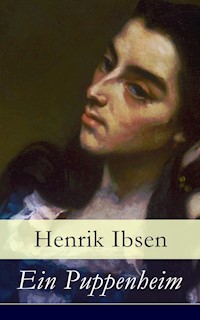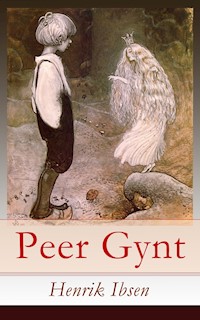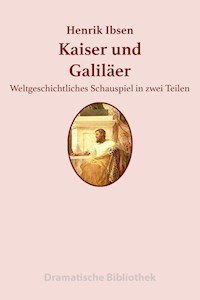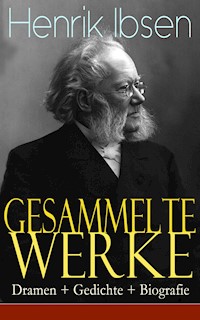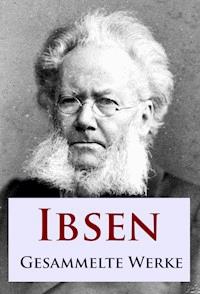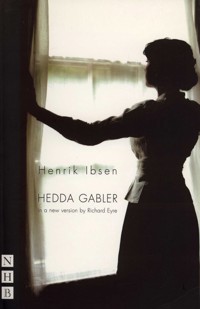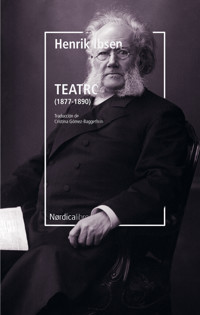Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
La publicación de estas dos obras es el resultado de un proyecto impulsado por el Instituto de Estudios Ibsenianos de la Universidad de Oslo y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, con el apoyo de NORLA para traducir de nuevo todo el teatro de Ibsen. En el caso de las dos obras que presentamos, la traducción es de Cristina Gómez Baggethun y es realmente novedosa. Por un lado, como señala Ignacio García May en su esclarecedor prólogo, Casa de muñecas es una de las obras más famosas de la historia del teatro pero también de las más asediadas por los lugares comunes y la incomprensión. Por otra parte, Solness, el constructor llevaba cincuenta años sin publicarse en España, y fue la primera obra escrita por Ibsen tras su regreso a Noruega después de veintisiete años de exilio. Se trata de una obra maestra absoluta, un texto titánico, y seguramente uno de los más personales jamás escritos por Ibsen. Transcurridos más de cien años desde su muerte, Ibsen es, después de Shakespeare, el autor más representado en el mundo. Su genialidad, que fue continuada poco después por Strindberg y Chéjov, puso, como señala García May, patas arriba la forma entonces convencional de escribir teatro dejando a un lado la retórica declamatoria decimonónica para introducir en los personajes eso que, a partir de Stanislavski, se popularizaría en el lenguaje teatral como el subtexto, es decir, aquello que no se dice pero late bajo las palabras, sujetándolas o contradiciéndolas, pero en cualquier caso dotándolas de una riqueza de significados previamente desconocida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henrik Ibsen
Casa de muñecas & Solness, el constructor
Prólogo de
Prólogo
LAS COSAS QUE VUELVEN
«La tragedia de aquellos libros que portan un mensaje particular para su época», escribe Michael Meyer en su canónica biografía de Ibsen, «es que la posteridad tiende a recordarlos por razones equivocadas. (…) Los críticos aún escriben sobre Casa de muñecas como si fuera una obra sobre la vetusta cuestión de los derechos de la mujer. (…) Pero Casa de muñecas no trata sobre los derechos de la mujer más de lo que Ricardo II trata sobre el derecho divino de los reyes, Espectros sobre la sífilis, o Un enemigo del pueblo sobre la higiene pública».[1] No solo son los críticos, cabría decir, sino también y sobre todo los directores de escena, quienes en virtud de la autoridad que actualmente ostentan dentro de la industria teatral contribuyen más que nadie a perpetuar el tópico. Porque Casa de muñecas es una de las obras más famosas de la historia del teatro pero también de las más asediadas por los lugares comunes y la incomprensión.
En 1878, Henrik Ibsen acababa de regresar a Roma tras un largo periodo en Alemania. Propenso a buscar entre sus conocidos los modelos para los personajes de sus obras, llevaba un tiempo dándole vueltas a la historia de su amiga Laura Petersen Kieler. El marido de ella había enfermado y Laura, a sus espaldas, había pedido dinero prestado para pagar su curación. Incapaz de hacer frente a la deuda, acabó falsificando un cheque, falsificación que fue descubierta enseguida con el consiguiente escándalo. El señor Kieler, obviando que las acciones de Laura habían estado en todo momento promovidas por su amor hacia él, la despreció públicamente tratándola de criminal e internándola, incluso, en un manicomio, cuando la situación provocó en ella un ataque de nervios.
A partir de estos materiales, el 19 de octubre Ibsen anota en su cuaderno de trabajo una idea para una nueva obra. El borrador habla sobre una mujer, casada y madre, que ha cometido una falsificación por amor a su marido y para salvarle la vida: «Hay dos clases de ley moral», reza la anotación, «dos clases de conciencia, una para los hombres y otra, muy diferente, para las mujeres. No se entienden entre sí; pero, en la práctica, a la mujer se la juzga por la ley masculina como si no fuera una mujer, sino un hombre».
Hay varios niveles de significado en esta primitiva cita. En una primera lectura parece justificarse la posterior lectura feminista: la mujer como figura excluida de un orden masculino en el que se la tolera pero no se le concede autoridad alguna. Pero una lectura más atenta nos revela que Ibsen no juzga la diferencia, sino que la constata: el problema no está en que hombres y mujeres sean diferentes, lo cual ni siquiera es malo per se, sino en que se juzgue a las mujeres con la ley de los hombres. El propio término «ley» adquiere sentidos diversos. Está, por un lado, la interpretación literal —ya que hay en la obra un delito específico, la falsificación—, y por otro la ley como tradición: aquello que, más allá de lo jurídico, puede o no hacerse según la moralidad vigente, que en este caso es la de la burguesía decimonónica masculina. Pero también puede entenderse la ley como lealtad o fidelidad[2] y sabemos que en esta obra hay, no uno, sino múltiples conflictos de esa naturaleza entre todos los personajes. Finalmente, la Ley es también, en su interpretación más metafórica, la verdad, aquello que permanece estable mientras el mundo da vueltas alrededor. Algo que puede ocultarse pero de lo que no se puede escapar porque siempre está ahí: en Casa de muñecas abundan las dolorosas alusiones a «la verdad».
Este desmenuzamiento de las palabras no es tarea ociosa ni responde a un deseoenfermizo de hiperanalizar los textos, sino que resulta imprescindible a la hora de leer a Ibsen. Porque el autor noruego, que es, en verdad, uno de los más grandes dramaturgos de la historia, sabe muy bien que la palabra teatral se diferencia de la estrictamente literaria en su naturaleza ambigua y peligrosa, en su capacidad para cambiar completamente de significado sobre la marcha a partir de un leve cambio de tono o de su asociación con un gesto inesperado. «Tan explosivo era el mensaje de Casa de muñecas», recuerda Meyer acertadamente, «(…) que a menudo se olvida la originalidad técnica de la obra».[3] Precisamente será Ibsen, seguido poco después por Strindberg y Chéjov, quien ponga patas arriba la forma entonces convencional de escribir teatro, dejando a un lado la retórica declamatoria decimonónica para introducir en los personajes eso que, a partir de Stanislavski, se popularizaría en el lenguaje teatral como «el subtexto», es decir, aquello que no se dice pero late bajo las palabras, sujetándolas o contradiciéndolas, pero en cualquier caso dotándolas de una riqueza de significados previamente desconocida. Las confusiones en torno al autor noruego provienen de haber olvidado esta lección, reduciendo su valor a la polémica singularidad de sus argumentos y pasando por alto, en cambio, esta formidable multiplicidad de significados que conforma cada una de sus obras. Ibsen se adelanta, con sus textos, a aquella famosa definición de Hemingway sobre la literatura como iceberg del cual solo vemos la parte emergente. Desde fuera, las obras del noruego parecen edificios comunes; pero una vez dentro descubrimos inesperados pasillos y deformadas escaleras, y, sobre todo, sótanos inmensos, profundísimos, que nada en el exterior permitía adivinar.
Así, la casa de Nora y Torvald se nos muestra, a primera vista, como un hogar feliz cuyos habitantes se disponen a celebrar la más convencional de las fiestas, la Navidad. Pero apenas han pasado unos minutos cuando nos enteramos de que el idílico y hasta un poco ridículo marco familiar está edificado sobre la mentira y el ocultamiento, sobre la aceptación de unos códigos de comportamiento tan coloridos y postizos como los disfraces que más tarde se utilizarán durante el baile navideño. Estamos ante el arquetipo del argumento ibseniano: una fuerza del pasado que regresa de pronto para saldar, y no solo literalmente, viejas deudas. Y por eso el resto de la obra no será sino el implacable proceso de demolición de ese mundo fraudulento.
Si bien Ibsen detestaba a Maeterlinck, porque consideraba el hermetismo del lenguaje simbolista algo impostado y ridículo («¿Qué significa todo eso? ¡No entiendo nada este tipo de cosas!», se queja el noruego cuando le explican el montaje de Peleas y Melisande), lo cierto es que ambos autores tienen en común mucho más de lo que parece. Maeterlinck, más lúcido y también más generoso que su maestro, devolvió elogio por desprecio. Acaso fuera él quien mejor entendió el nivel profundo de la dramaturgia ibseniana: define sus dramas como «extraños» y «de sonámbulos». Y si bien esta clave alucinatoria será ya indiscutible en obras posteriores (Espectros, por ejemplo, Solness, el constructor o Cuando resucitemos) nos sirve también de ayuda para barrer los tópicos amontonados por el más polvoriento naturalismo en torno a los protagonistas de Casa de muñecas. Hablando del doctor Rank, Torvald dice de él que es «el reverso sombrío de nuestra propia felicidad». Y lo cierto es que los personajes de la obra son mucho más complejos, mucho más raros, si se me permite utilizar este término, de lo que pretende su tradicional y maniqueo etiquetado académico.
Cristina Linde, por ejemplo, se pega a las faldas de Nora con una inquietante mezcla de devoción y envidia. Reaparece en su vida (¿casualmente?) el mismo día en que Krogstad viene a cobrar la deuda, trayendo consigo recuerdos del pasado que no son precisamente cómodos para Nora: es gracias a Cristina que sabemos del proverbial carácter manirroto de la protagonista, así como de su egoísmo. Nora ni siquiera se preocupó por su amiga cuando esta se quedo viuda. Cuando al final de la obra es Cristina quien provoca que el secreto quede al descubierto, no puede uno sino preguntarse si se ha tratado de un acto de justicia o de una sutil venganza por parte de la amiga despreciada.
El reverso sombrío está por todos los rincones del texto: al doctor Rank le presentan a Cristina y él dice «Ah, sí, se escucha mucho su nombre en esta casa»… ¡Pese a que hace años que Nora perdió el contacto con ella y ni siquiera la ha reconocido cuando la ha visto entrar por la puerta! Rank, por su parte, fantasea abiertamente con su propia muerte de forma morbosa y desquiciante. Está enfermo de una sífilis hereditaria (la misma enfermedad de Oswald en Espectros) a la que solo se alude con ambigüedad y con un sentido del humor retorcido. De Krogstad se cuentan todo tipo de maldades y defectos («¡Incluso se permite tutearme!», protesta Torvald), como si fuera el clásico villano de melodrama, pero resulta ser el más franco de los personajes, un hombre desesperado y sin suerte en busca de una solución. Torvald, extraordinario personaje reducido a la insignificancia por décadas de incomprensión y de tópicos, es un bancario pedante y blando, pero también un niño grande que se entusiasma con los juguetes de sus hijos y que se permite disertar sobre el punto de cruz…
La propia Nora difiere mucho de la idea que se ha transmitido de ella a través del habitual análisis feminista de la obra: en las primeras páginas se nos muestra, lo hemos apuntado ya, como una mujer caprichosa, derrochadora, dispuesta a lo que sea para conservar esa casa de muñecas en la que habita y que no solo no desprecia, sino que constituye su ideal de vida. Cercana, en cierto modo, a esas famosas del mundo del corazón que hoy se refieren a sí mismas como Barbies aceptando el término no como crítica, ¡sino como elogio!, si finalmente cambia es porque la mentira es demasiado grande y la casa acaba derrumbándosele encima.
Acaso la mejor metáfora de todo este oscuro y fascinante mundo subterráneo que repta bajo la apariencia de simple drama burgués de la obra esté en la elección que Ibsen hace de la tarantela para explicar la crisis de Nora: este baile italiano está relacionado con la creencia de que el veneno inyectado por la mordedura de una tarántula solo puede expulsarse mediante el sometimiento del cuerpo a un extremo agotamiento físico. El veneno de la mentira, esa araña negra y asquerosa, está devorando la vida de Nora; y para salvarla no tendrá otro remedio que, paradójicamente, destruirla ella misma.
Y es en esta destrucción de la propia vida donde late el verdadero secreto de la obra. Porque Casa de muñecas encierra un tema de inaudita modernidad que las interpretaciones convencionales tienden a sepultar, pese a que la importancia de la idea esté explícita en el propio título de la obra: no es que Nora sea una muñeca en manos de Torvald, es que ambos viven en la habitación de los juguetes, como niños que se resisten a crecer. Cuando se estudian los ritos de paso de las diversas culturas descubre uno que todos ellos llevan aparejado un signo, sea el que sea, que señala la imposibilidad de la vuelta atrás. No se puede detener el tiempo; no puede uno quedarse atrás, por más que lo intente. Con frecuencia, el signo aludido va hermanado con el dolor, sea este físico o psicológico. El que acompaña, por ejemplo, a un tatuaje, una circuncisión, un funeral. Es la capacidad de entender y asumir el dolor como parte de la existencia lo que va introduciendo al niño en el mundo adulto. Los cuentos que se nos narran en la infancia acaban invariablemente con un final feliz. Solo cuando vamos creciendo descubrimos que no siempre acaban bien las cosas; que a veces el héroe de la película muere. En su sobreprotección de Torvald, Nora ha contribuido a la infantilización de un carácter que ya era pueril de por sí. En su intento de evitar la confrontación, de esconder el problema, ha pretendido seguir siendo, también ella misma, una niña, la hija de papá, olvidando la lección que todos los padres del mundo dan a sus hijos: lo que no se aprende por las buenas acaba aprendiéndose por las malas. La auténtica genialidad de Ibsen consiste en haberse dado cuenta en época tan temprana de la catastrófica infantilización a la que inevitablemente conduce nuestra forma de vida, infantilización que es hoy todavía más visible que cuando se estrenó la obra hace más de cien años.
Solness, el constructor, escrita en 1892, ahonda aún más en esa atormentada exploración del alma que define la dramaturgia ibseniana. Adelantemos que su estreno fue un fracaso absoluto, la prueba, para los críticos, de que el viejo maestro estaba perdiendo, con la vejez, su toque de oro. Y sin embargo se trata de una obra maestra absoluta, un texto titánico, y seguramente uno de los más personales jamás escritos por Ibsen.
Hemos aludido ya a la rapaz costumbre ibseniana de basar los protagonistas de sus obras en personas reales cercanas al autor. Aquí, el noruego se toma por fin como modelo a sí mismo en un ejercicio autobiográfico que resulta estremecedor y que tendrá continuidad en su obra final, la prodigiosa Cuando resucitemos. William Archer, el paladín de Ibsen en el teatro inglés, sugiere que los sucesivos edificios construidos por Solness en la ficción equivalen a las propias etapas como escritor del noruego. Y por más que esto suene a ese tipo de interpretación psicologista que tanto gusta en el mundo anglosajón, resulta que es cierto. Ibsen comparte con Solness la edad, el miedo a las alturas, el carácter irritable, altanero y solitario, la desconfianza, los inesperados golpes de ternura, el distanciamiento de su esposa, la atracción por las jovencitas, incluso la afición por la arquitectura, arte que con frecuencia comparaba, y muy acertadamente, con el de la escritura dramática. Recordemos, finalmente, que Solness, el constructor fue la primera obra escrita por Ibsen tras su regreso a Noruega después de veintisiete años de exilio.
Knut Hamsun dijo de Ibsen que era un «escéptico con tendencia al enigma»[4] y esta interesante definición nos sirve no solo para entender la obra sino también para comprender por qué fue tan mal recibida. Como hemos dicho, Ibsen aborrece la afectación simbolista y se considera a sí mismo apegado a la realidad: «Lo que yo dibujo es gente real, seres vivos. (…) A menudo he caminado junto a Hedda Gabler bajo los soportales de Múnich».[5] Pero su observación de la realidad es tan profunda, tan minuciosa, que, como un microscopio, llega allí donde la vista normal no percibe nada y desvela universos alucinantes. Solness, el constructor pasa tranquila, insolentemente, de lo cotidiano a lo fantasmagórico sin mayores explicaciones. Ibsen se las arregla para adentrarse al mismo tiempo en el naturalismo (el escéptico) y el simbolismo (el enigma) sin rendirse nunca definitivamente a ninguna de las dos etiquetas. Esta ambigüedad sin duda perturbó a los críticos de la época, y es también la responsable de que la obra siga siendo hoy en España un texto casi secreto, de culto.
Meyer acierta una vez más cuando compara algunos diálogos de Solness, el constructor con El año pasado en Marienbad,[6] el film de Resnais. En Casa de muñecas, el problema estaba en la mentira consciente; aquí, en la imposibilidad de conocer la verdad. Cuando Hilde se presenta ante Solness reclamándole el cumplimiento de su promesa (de nuevo, como vemos, el pasado que regresa a exigir un pago), el maestro constructor experimenta un vértigo: la escena retratada por ella no pertenece a su memoria, sino a sus sueños. La muchacha habla con toda normalidad de demonios, espíritus y trolls. «En la vida», dice, «a veces pasan cosas de duendes». ¿Es Hilde un demonio que viene a llevarse el alma del constructor, o un ángel que pretende sacarle de la mediocridad en la que se ha instalado? Ibsen se mostró especialmente furioso con las variadísimas interpretaciones que crítica y público hicieron del significado de la obra. «¡Es increíble la cantidad de invenciones y de símbolos que se me atribuyen!», protesta; «¿Es que la gente no puede limitarse a leer lo que he escrito?».[7]
Pero lo cierto es que no se lo había puesto nada fácil a sus seguidores, y que tampoco es casual que Solness fascinara a los simbolistas franceses. El incendio, las muñecas, la alta torre a la que el protagonista debe trepar y de la cual caerá a tierra, son motivos de extraordinaria fuerza arquetípica, dicho sea en sentido jungiano. En el personaje del viejo arquitecto de quien Solness lo aprendió todo y al que más tarde robó la empresa, y en el del hijo que pretende recuperarla, aparecen ecos del tema de la legitimidad, tan querido por Shakespeare, pero también por la tragedia clásica. No puede evitarse pensar que la extrema susceptibilidad de Ibsen hacia quienes intentaban descifrar su obra estaba relacionada con la conciencia de haber ido quizá demasiado lejos en el desvelamiento autobiográfico.
Es importante tener en cuenta que el estado psicológico de Ibsen estuvo sometido, en este periodo, a experiencias particularmente desestabilizadoras. Por un lado estaba el choque de su regreso definitivo a Noruega. Aunque hacía años que en su país se le reconocía como héroe nacional, él mantuvo siempre una relación de amor/odio con aquella patria de la que se había sentido expulsado casi tres décadas antes y en la que ahora se le recibía con una ostentación a la que su nula sociabilidad no lograba adaptarse. Además, no todo eran parabienes: escritores jóvenes como el propio Hamsun aprovecharon su regreso para atacarle cruelmente, acusándole de obsoleto y sobrevalorado. El daño que estos ataques hicieron a Ibsen se transparenta en Solness, el constructor, donde el protagonista afirma temer a la juventud que viene empujando tras él. A continuación estuvo la boda de su hijo, Sigurd, con Bergliot, la hija de su eterno rival, Bjornstjerne Bjornson. Ambos gigantes de la literatura noruega, amigos en su juventud, feroces competidores después en virtud de sus respectivos, y escasamente flexibles, caracteres, habían llegado al punto más frío de su relación justo cuando Sigurd y Bergliot se enamoraron y decidieron casarse, llevando la contraria a los dos escritores que, por supuesto, predijeron el rápido y catastrófico fin de aquella unión. Vista con perspectiva, la organización del protocolo de la boda y la gelidez del trato entre ambos consuegros resulta casi cómica, pero es de suponer que todo ello influyó en el inestable ánimo de Ibsen. En cuanto a Sigurd y Bergliot, cabe levantar una copa en su honor y presumirles una enorme sensatez y no poco sentido del humor: pese a estar sometidos a las férreas presiones de lo que podríamos definir como las familias reales de la cultura noruega, fueron capaces de superar el evento y disfrutaron de un largo y feliz matrimonio.
Aunque quizá el episodio más traumático, de ser cierto, en toda aquella época, fue el encuentro de Henrik Ibsen con Hans Jacob Henriksen, el hijo bastardo que, cuarenta y seis años atrás, había tenido con una criada de la casa familiar. Si bien no existen pruebas fehacientes de que dicha reunión tuviera lugar, algunos de los más respetados estudiosos de Ibsen la dan por segura. El autor no había visto nunca antes a Henriksen, ni había mantenido el más mínimo contacto con él desde que, en el juicio de paternidad que tuvo lugar inmediatamente después del nacimiento, fuera obligado a pagar una pequeña pensión que, en cualquier caso, había sido letal para su muy precaria economía de juventud.
Parece ser que Hans Jacob, que era aficionado a la bebida y estaba habitualmente sin dinero, decidió un día presentarse en casa de su famoso progenitor con la intención de arreglar su situación financiera. Ibsen, siempre según el relato, le entregó una moneda de cinco coronas diciendo: «Esto es lo que le di a tu madre. Debería bastarte». A continuación, le puso en la calle.
Podemos, o no, creer en esta historia. En torno a Ibsen, como suele suceder con todos los grandes artistas, se ha tejido una red de leyendas, algunas típicamente malintencionadas. Verdad o mentira, lo interesante de la anécdota es que resulta sorprendente e inconfundiblemente ibseniana: el pasado oculto que regresa cuando menos se lo espera para reclamar una deuda. También la realidad y la maledicencia habían leído a Ibsen.
Ignacio García May,
agosto de 2010
[1]Ibsen, Sutton Publishing, Stroud, Gloucestershire, 2004. Pp. 329.
[2]Tener ley a algo o a alguien, se dice.
[3] Op. cit, pp. 328.
[4] Sletten Kolloen, Ingar, Knut Hamsun, soñador y conquistador,Nórdica, Madrid, 2009, pp. 62.
[5] Conversación con Ernst Motzfeldt.
[6] Meyer, pp. 511.
[7] Meyer, pp. 507.
Casa de muñecas
Drama en tres actos
PERSONAJES
Helmer, abogado.
Nora, su mujer.
Doctor Rank.
Sra. Linde.
Krogstad, abogado.
Los tres hijos pequeños de losHelmer.
Anne-Marie, niñera en casa de los Helmer.
Criada en la misma casa.
Recadero.
(La acción tiene lugar en casa de los Helmer.)
PRIMER ACTO
(Un acogedor salón amueblado con gusto, pero sin lujo.
Al fondo a la derecha, una puerta da al recibidor; al fondo
a la izquierda, otra conduce al despacho de Helmer.
Entre ambas puertas, un piano. En medio de la pared de la izquierda, otra puerta y, más adelante, una ventana. Cerca de esta, una mesa redonda con sillones y un pequeño sofá.
En la pared lateral de la derecha, algo retirada, una puerta
y en esa misma pared, más cerca del primer término, una estufa de azulejos con un par de sillones y una mecedora delante.
Entre la estufa y la puerta lateral, una mesita. En las paredes, grabados. Una estantería con objetos de porcelana y otros adornitos; una pequeña vitrina con libros lujosamente encuadernados.
Alfombra en el suelo; la estufa está encendida. Día de invierno.)
(Llaman a la puerta del recibidor; al poco se escucha a alguien abrir. Nora entra en el salón canturreando alegremente,
lleva puesta la ropa de abrigo y en las manos una buena cantidad de paquetes que deposita sobre la mesa a la derecha.
Al entrar, deja abierta la puerta del recibidor y fuera se ve
a un recadero que trae un abeto de Navidad y una cesta
que le pasa a la criada que les ha abierto.)
Nora.— Esconde bien el árbol de Navidad, Helene. Que los niños no lo vean hasta la noche, cuando esté adornado. (Al recadero; saca su monedero.) ¿Cuánto...?
Recadero.— Cincuenta céntimos.
Nora.— Aquí tiene una corona. No, quédese con el cambio.
(El recadero da las gracias y se va. Nora cierra la puerta.
Continúa alegre y se ríe por lo bajo
mientras se quita la ropa de abrigo.)
Nora(se saca del bolsillo una bolsa de pastelitos de almendra y se come un par; a continuación se acerca sigilosamente a la puerta de su marido y se pone a escuchar a través de ella.).—Sí, está en casa. (Sigue canturreando mientras se dirige a la mesa de la derecha.)
Helmer(dentro de su despacho).—Alondra, ¿eres tú la que gorjea ahí fuera?
Nora(que está abriendo alguno de los paquetes).—Sí, soy yo.
Helmer.— Ardilla, ¿eres tú la que enreda?
Nora.— ¡Sí!
Helmer.— ¿Cuándo has vuelto a casa, ardillita?
Nora.— Ahora mismo. (Se mete la bolsa de pastelitos en el bolsillo y se limpia alrededor de la boca.) Ven aquí, Torvald, que te voy a enseñar lo que he comprado.
Helmer.— ¡No molestes! (Al poco abre la puerta y asoma la cabeza, con la pluma en la mano.) ¿Comprado, dices? ¿Todo eso? ¿Otra vez has salido a tirar el dinero, cabecilla de chorlito?
Nora.— Pero, Torvald, este año habrá que soltarse un poco la melena. Al fin y al cabo es la primera Navidad que no tenemos que ahorrar.
Helmer.— Ah, te diré que tampoco estamos como para despilfarrar.
Nora.— Sí, Torvald, un poco sí que podremos despilfarrar, ¿no? Solo una pizca de nada. Ahora vas a tener un buen sueldo y ganar mucho, mucho dinero.
Helmer.— Sí, a partir de Año Nuevo; pero no cobraré hasta que pase todo el primer trimestre.
Nora.— Bah. Entre tanto, siempre podemos pedir prestado.
Helmer.— ¡Nora! (Se acerca a ella y le agarra la oreja de broma.) ¿Ya estás otra vez con la inconsciencia a cuestas? Imagínate que pidiera hoy prestadas mil coronas y tú las malgastaras en la semana de Navidad y que luego, en Nochevieja, me cayera una teja en la cabeza y me quedara en el sitio.
Nora(le pone la mano sobre la boca).— Qué horror, no digas esas cosas.
Helmer.— Pues sí, imagínate que pasara algo así. ¿Entonces qué?
Nora.— Si pasara algo tan espantoso, me daría exactamente igual tener deudas que no tenerlas.
Helmer.— Ya. ¿Y la gente que me hubiera prestado el dinero?
Nora.— ¿Qué gente? ¿Qué nos importan? ¡No son nada nuestro!
Helmer.— Nora, Nora, ¡hasta qué punto eres mujer! En fin, hablando en serio, Nora; ya sabes lo que pienso sobre este asunto. ¡Nada de deudas! ¡Nada de préstamos! Cierta falta de libertad se cierne sobre los hogares que se fundan en deudas y préstamos, y por tanto también una falta de belleza. Hasta el día de hoy hemos aguantado como dos valientes y eso mismo seguiremos haciendo el poco tiempo que todavía hará falta.
Nora(se dirige hacia la estufa).— Está bien, Torvald, como quieras.
Helmer(la sigue).—Ea, ea, no me vayas a arrastrar las alas, ¿eh, alondra? ¿No estarás refunfuñando, ardillita? (Saca el monedero.) Nora, ¿a qué no sabes lo que tengo aquí?
Nora(se vuelve rápidamente).— ¡Dinero!
Helmer.— Mira. (Le tiende algunos billetes.) Por Dios, sé que en Navidades se va mucho dinero en una casa.
Nora(cuenta).— Diez, veinte, treinta, cuarenta. Ay, gracias, gracias, Torvald; con esto me apaño un buen trecho.
Helmer.— Más te vale.
Nora.— Que sí, que sí, descuida. Pero ven aquí, que te voy a enseñar todo lo que he comprado. ¡Y ha sido tan barato! Mira, ropa nueva para Ivar... y un sable. Y aquí tengo un caballo y una trompeta para Bob. Y esto es una muñeca con su camita, para Emmy; no es más que una baratija, pero al fin y al cabo lo destroza todo enseguida. Y aquí tengo unos pañuelos y telas para los vestidos de las chicas; aunque la vieja Anne-Marie se merecería mucho más.
Helmer.— ¿Y qué hay en ese paquete de ahí?
Nora(chillando).— ¡No, Torvald! ¡No puedes verlo hasta la noche!
Helmer.— Ah, ya. Pero dime, ¿qué tienes pensado para ti, pequeña derrochadora?
Nora.— Bah, ¿para mí? Yo no quiero nada.
Helmer.— Claro que quieres. A ver, dime algo sensato, lo que más te apetezca.
Nora.— No, de verdad que no se me ocurre nada. Bueno, sí, Torvald.
Helmer.— Dime.
Nora(jugueteando con los botones de su marido; sin mirarlo).— Si de verdad quisieras regalarme algo, siempre podrías... podrías...
Helmer.— Vamos, vamos, suéltalo.
Nora(deprisa).— Podrías darme dinero, Torvald. Lo que buenamente puedas, que después ya me compraré yo algo un día de estos.
Helmer.— Pero, Nora, no...
Nora.— Ay, sí, querido Torvald, hazlo así; te lo pido de corazón. Podría envolver el dinero en un bonito papel dorado y colgarlo del árbol. ¿A que tendría su gracia?
Helmer.— ¿Cómo se llaman esos pajarillos que siempre lo enredan todo?
Nora.— Ya, ya, chorlitos, lo sé. Pero hagamos como te digo, Torvald; así podré pensarme bien lo que necesito. ¿No te parece sensato, eh?
Helmer(sonriendo).— Desde luego que sí; esto es, si de verdad pudieras guardarte el dinero que te doy y realmente te compraras algo. Pero al final se te va en la casa y en otras cosas inútiles y luego me toca desembolsar otra vez.
Nora.— Ay, pero, Torvald...
Helmer.— Es innegable, mi querida Nora. (Le rodea la cintura con el brazo.) El chorlito es lindo, pero gasta mucho dinero. Es increíble lo que le cuesta a un hombre mantener a un chorlito.
Nora.— Pero bueno, ¿cómo puedes decir eso? De verdad que ahorro todo lo que puedo.
Helmer(se echa a reír).— Sí, dices bien. Todo lo que puedes. Pero es que no puedes nada.
Nora(canturrea por lo bajo y sonríe contenta).— Mmm, si supieras los gastos que tenemos las alondras y las ardillas, Torvald.
Helmer.— Eres un caso, pequeña. Exactamente como tu padre. Te desvives por conseguir algo de dinero, pero en cuanto lo tienes, se te escurre entre los dedos; y nunca sabes en qué se te ha ido. En fin, hay que aceptarte como eres. Lo llevas en la sangre. Que sí, que sí, que esas cosas se heredan, Nora.
Nora.— Ay, pues no sabes lo que me hubiera gustado a mí heredar muchas de las cualidades de papá.
Helmer.— Y no sabes lo que me hubiera disgustado a mí que fueras distinta a como eres, mi dulce alondrita cantora. Pero, oye, me estoy dando cuenta de que... Hoy tienes aspecto de... de... ¿cómo llamarlo?... de andar con secretos.
Nora.— ¿Yo?
Helmer.— Desde luego que sí. Mírame a los ojos.
Nora(lo mira).— ¿Y bien?
Helmer(la amenaza con el dedo).—Golosilla, ¿no habrás estado enredando por el centro, no?
Nora.— No, ¿cómo se te ocurre?
Helmer.— ¿De verdad que no te has pasado por la pastelería, golosilla?
Nora.— No, Torvald, te aseguro que...
Helmer.— ¿No habrás estado picando de la mermelada?
Nora.— En absoluto.
Helmer.— ¿Ni siquiera has mordisqueado un pastelito o dos?
Nora.— No, Torvald, de verdad que te aseguro que...
Helmer.— Vamos, vamos; estoy bromeando, por supuesto...
Nora(se dirige a la mesa de la derecha).— No se me pasaría por la cabeza llevarte la contraria.
Helmer.— Ya lo sé, y además me has dado tu palabra... (Se acerca a ella.) Anda, guárdate tus secretillos de Navidad, bonita, me imagino que esta noche saldrán a la luz cuando encendamos las velas del árbol.
Nora.— ¿Te has acordado de invitar al doctor Rank?
Helmer.— No. Pero tampoco hace falta, se da por supuesto que cenará con nosotros. Además, puedo invitarlo ahora, cuando se pase por aquí. He encargado un buen vino. No te puedes imaginar lo ilusionado que estoy con la noche, Nora.
Nora.— Yo también. ¡Y lo que van a disfrutar los niños, Torvald!
Helmer.— Ah, es un gusto saber que se tiene un puesto fijo y seguro; y unos ingresos generosos. ¿Verdad que es un placer?
Nora.— ¡Ay, es maravilloso!
Helmer.— ¿Te acuerdas de las Navidades pasadas? Durante las tres semanas previas, te encerraste cada noche hasta las tantas para hacer las flores del árbol y todas las demás delicias con las que nos ibas a sorprender. Uf, fue la temporada más aburrida de mi vida.
Nora.— Pues yo no me aburrí nada.
Helmer(sonriendo).— Pero el resultado fue bastante pobre, Nora.
Nora.— Ay, ¿otra vez me vas a chinchar con eso? ¿Qué culpa tengo yo de que entrara el gato y lo destrozara todo?
Helmer.— Ninguna, desde luego, mi pobrecita Nora. Tenías toda la buena intención y querías alegrarnos, eso es lo principal. Pero menos mal que ya han pasado los tiempos de austeridad.
Nora.— Sí, desde luego que es maravilloso.
Helmer.— Ya no tendré que pasarme las noches solo y aburrido, y tú no tendrás que martirizarte esos bonitos ojos, ni esas manitas tan blancas y finas...
Nora(aplaudiendo).— ¿Verdad que no, Torvald, que ya no hace falta? ¡Ay, qué maravilla y qué delicia oírte decir eso! (Le coge del brazo.) Te voy a contar cómo tengo pensado que nos organicemos, Torvald. En cuanto pasen las Navidades... (Llaman a la puerta en el recibidor.) Uy, están llamando. (Ordena un poco el salón.) Parece que viene alguien. Qué fastidio.
Helmer.— Recuerda que no estoy en casa para las visitas.
Criada(en la puerta de la entrada).— Señora, hay aquí una mujer...
Nora.— Sí, que pase.
Criada(a Helmer).—Y al mismo tiempo ha llegado el doctor.
Helmer.— ¿Ha entrado directamente en mi despacho?
Criada.— Sí, eso ha hecho.
(Helmer se dirige a su despacho. La chica hace pasar al salón
a la señora Linde, que lleva ropa de viaje,
y cierra la puerta a sus espaldas.)
Sra. Linde(abatida y un poco vacilante).— Buenos días, Nora.
Nora(insegura).— Buenos días...
Sra. Linde.— Supongo que no me reconoces.
Nora.— No sé... Ah, espera, creo que... (Exclamando.) ¡Cómo! ¡Kristine! ¿De verdad que eres tú?
Sra. Linde.— Sí, soy yo.
Nora.— ¡Kristine! ¡Mira que no reconocerte! Pero cómo podría... (Más bajo.) ¡Cuánto has cambiado, Kristine!
Sra. Linde.— Sí, eso parece. Han pasado nueve o diez largos años...
Nora.— ¿Tanto hace que no nos vemos? Sí, es cierto. Ay, no sabes lo feliz que he sido estos últimos ocho años. ¿Y ahora has venido a la ciudad? Un viaje tan largo en pleno invierno. Qué valiente.
Sra. Linde.— He llegado esta mañana con el barco de vapor.
Nora.— Para divertirte en las Navidades, claro. ¡Ah, qué placer! Eso, divertirnos es lo que vamos a hacer. Pero quítate el abrigo, mujer. ¿No tendrás frío? (La ayuda.) Ea, ahora nos vamos a sentar aquí junto a la estufa. ¡No! ¡Tú ahí, en el sillón! En la mecedora me siento yo. (Le coge las manos.) Bueno, ya vuelves a tener la cara de siempre; ha sido solo la primera impresión... Aunque sí que estás un poco más pálida, Kristine... y quizá un poco más flaca.
Sra. Linde.— Y mucho, mucho más vieja, Nora.
Nora.— Sí, quizá un poco mayor, un poquitito de nada; no mucho, desde luego. (De pronto se interrumpe, seria.) ¡Ay, pero qué inconsciente soy, no paro de hablar! Kristine, preciosa, ¿podrás perdonarme?
Sra. Linde.— ¿A qué te refieres, Nora?
Nora(en voz baja).— Kristine, pobrecita, pero si te quedaste viuda.
Sra. Linde.— Sí, hace tres años.
Nora.— Ay, mira que lo sabía, lo leí en los periódicos, claro. Ay, Kristine, tienes que creerme, pensé mil veces en escribirte; pero siempre acababa posponiéndolo, siempre surgía algo...
Sra. Linde.— Querida Nora, lo entiendo perfectamente.
Nora.— No, Kristine, estuvo muy feo por mi parte. Ay, pobrecita mía, lo que debes de haber pasado... Y además no te dejó nada de qué vivir, ¿verdad?
Sra. Linde.— No.
Nora.— ¿Ni siquiera hijos?
Sra. Linde.— No.
Nora.— ¿Así que no te dejó nada de nada?
Sra. Linde.— Ni siquiera una pena o una añoranza a la que agarrarme.
Nora(la mira con incredulidad).—Pero, Kristine, ¿eso cómo va a ser?
Sra. Linde(sonríe apesadumbrada y le acaricia el pelo).— Bueno, a veces pasan esas cosas, Nora.
Nora.— Completamente sola, entonces. Tiene que ser muy duro. Yo tengo tres hijos preciosos. Aunque ahora mismo no puedes verlos, están fuera con la niñera. Pero cuéntamelo todo, anda...
Sra. Linde.— No, no, no, mejor cuéntame tú.
Nora.— No, empieza tú. Hoy no quiero ser egoísta. Hoy quiero pensar solo en tus asuntos. Aunque una cosa sí tengo que contarte. ¿Te has enterado de la gran alegría que nos hemos llevado estos días?
Sra. Linde.— No. ¿Qué ha pasado?
Nora.— Fíjate, a mi marido lo han nombrado director del Banco de Acciones.
Sra. Linde.—