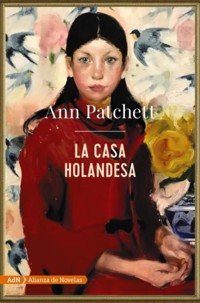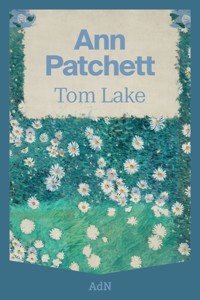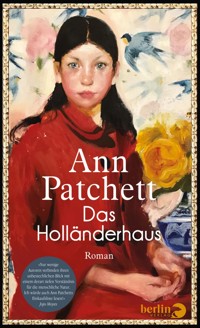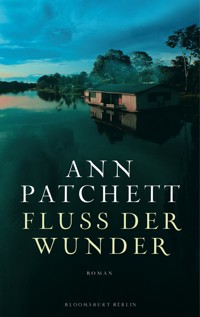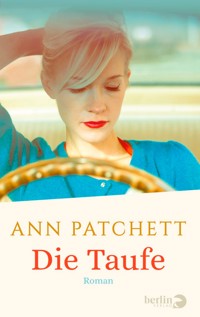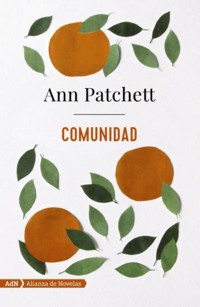
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un domingo por la tarde en el sur de California, Bert Cousins aparece sin invitación previa en la fiesta del bautizo de Franny Keating. Antes de terminar el día, ha besado ya a la madre de Franny, Beverly, y ha puesto en marcha la disolución de dos matrimonios y la unión de dos familias. Comunidad explora los ecos que este encuentro fortuito despierta a lo largo de cinco décadas en la vida de los cuatro progenitores y los seis hijos involucrados. Los niños Keating y Cousins pasan los veranos juntos en Virginia, donde forjan un vínculo duradero basado en la desilusión respecto a sus padres y el afecto extraño y sincero que crece entre ellos. Cuando Franny, a los veinte años de edad, comienza una relación con el legendario autor Leon Posen y le habla de su familia, la historia de sus hermanos deja de pertenecerle. La infancia de Franny se convierte en la base de un libro de gran éxito de Posen, lo que termina por llevarlos a aceptar sus pérdidas, sus sentimientos de culpa y el vínculo profundamente leal que sienten entre sí. Contada con tanto humor como desgarro, Comunidad es una reflexión sobre la inspiración, la interpretación y la propiedad de las historias. Es un relato tierno y brillante basado en los grandes lazos del amor y la responsabilidad que nos unen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Créditos
Para Mike Glasscock
1
La fiesta del bautizo cambió radicalmente cuando Albert Cousins llegó con una botella de ginebra. Fix sonreía cuando abrió la puerta y siguió sonriendo mientras hacía ímprobos esfuerzos por acordarse de quién era aquel sujeto: Albert Cousins, de la oficina del fiscal del distrito, estaba ahí plantado en el porche de su casa. Fix había abierto la puerta veinte veces durante la última media hora —a vecinos, amigos y conocidos de la iglesia; a la hermana de Beverly, a sus propios hermanos, a sus padres y prácticamente a todo el cuerpo de policía—, pero Cousins había sido la única sorpresa. Dos semanas atrás, Fix había preguntado a su mujer por qué creía que tenían que invitar a una fiesta de bautizo a todas las personas que conocían en este mundo, y ella le había propuesto que repasara la lista de invitados y le dijera a quién tachaba. Fix no había repasado la lista, pero, si Beverly hubiera estado a su lado en aquel momento, habría señalado al frente y le habría dicho: a este no. El hecho no era que le disgustara Albert Cousins, apenas era capaz de asociar su nombre a un rostro, pero eso mismo le parecía motivo suficiente para no invitarlo. Fix pensó que quizá Cousins estaba ahí para hablar con él de algún caso: no había sucedido nunca, pero ¿qué otra explicación podría dar a su presencia? Los invitados deambulaban por el jardín de la casa, si bien Fix no habría podido decir si se debía a que llegaban tarde, se iban pronto o, simplemente, se refugiaban en el exterior porque la casa superaba con creces los límites de aforo que un jefe de bomberos habría considerado aceptables. Lo que Fix tenía claro era que Cousins, solo y con una botella en una bolsa, estaba ahí sin que nadie lo hubiera invitado.
—Hola, Fix —saludó Albert Cousins. El alto asistente del fiscal del distrito, vestido con traje y corbata, le tendió la mano.
—Hola, Al —contestó Fix (¿de veras lo llamaban Al?)—. Gracias por venir. —Le estrechó la mano, la sacudió un par de veces con fuerza y la soltó.
—Casi no llego —comentó Cousins mirando a la gente que había en la casa, como si ya no hubiera espacio para él. No cabía duda de que la fiesta había pasado ya su mejor momento: la mayor parte de los emparedados triangulares habían desaparecido y solo quedaba la mitad de las galletas. El mantel de la mesa del ponche estaba mojado y manchado de color rosa.
Fix se apartó para dejarlo pasar.
—Pero ya has llegado —dijo Fix.
—No habría querido perdérmelo —contestó Cousins, aunque, obviamente, se lo había perdido: no había estado en el bautizo.
Dick Spencer era el único abogado de la oficina del fiscal del distrito al que Fix había invitado. Dick había sido policía, había estudiado Derecho por las noches y había ido ascendiendo sin darse aires. Poco importaba que Dick condujera un coche patrulla o trabajara delante del juez: no cabía la menor duda sobre cuál era su origen. En cambio, Cousins era un abogado como todos los demás —fiscales del distrito, personal del departamento de policía o contratado—: eran amables cuando necesitaban algo, pero no se les pasaría por la cabeza invitar a una copa a un policía a menos que pensaran que les ocultaba algún dato interesante. Los abogados de la oficina del fiscal eran de esas personas que se fuman los cigarrillos de los demás con el pretexto de que están dejando de fumar. Los policías que llenaban el cuarto de estar o se desparramaban por el jardín trasero bajo las cuerdas de tender la ropa y los dos naranjos no intentaban dejar de fumar. Bebían té helado con limonada y fumaban como estibadores.
Albert Cousins le tendió la bolsa y Fix miró en el interior. Era una botella de ginebra de las grandes. Los demás habían traído tarjetas con oraciones, rosarios de madreperla o Biblias encuadernadas en piel de cabritilla blanca con cantos dorados. Cinco de los chicos, o sus cinco esposas, habían reunido el dinero para comprar una cadena y una cruz esmaltada con una perlita en el centro, muy bonita, para el futuro.
—¿Ahora tenéis chico y chica?
—Dos niñas.
Cousins se encogió de hombros.
—Qué le vas a hacer.
—Poca cosa —contestó Fix, y cerró la puerta. Beverly le había pedido que la dejara abierta para que entrara algo de aire, muestra de lo poco que sabía de lo inhumano que era el hombre con el hombre. Por mucha gente que hubiera en la casa, las puertas no se dejaban abiertas, qué coño.
Beverly se asomó desde la cocina. Habría unas treinta personas entre ambos (todo el clan de los Meloy, todos los DeMatteos, un puñado de monaguillos arrasando con el resto de las galletas), pero Beverly era inconfundible. Ese vestido amarillo.
—¿Fix? —llamó Beverly, alzando la voz por encima del estruendo.
Cousins fue el primero en volver la cabeza y la movió en un ademán de saludo.
Fix se enderezó como en un gesto reflejo, pero no se movió de donde estaba.
—Ponte cómodo, estás en tu casa —dijo Fix al ayudante del fiscal del distrito, y señaló a un grupo de policías que se encontraba junto a la cristalera, todavía con la americana puesta—. Conoces a muchos de los presentes.
Tal vez fuera cierto o tal vez no. En cualquier caso, lo que sí estaba claro era que no conocía a los anfitriones. Fix se dio media vuelta, se abrió paso entre la gente que se fue apartando para darle una palmada en el hombro y estrecharle la mano, felicitándolo. Intentó no pisar a ninguno de los niños, entre los que se encontraba su hija de cuatro años, Caroline, que jugaban por el suelo, se agazapaban y se deslizaban como tigres entre los pies de los adultos.
La cocina estaba llena de mujeres, todas ellas riendo y hablando a voces, si bien ninguna echaba una mano, excepto Lois, la vecina de la puerta de al lado, que sacaba unos cuencos de la nevera. La mejor amiga de Beverly, Wallis, se estaba retocando el pintalabios con ayuda del lateral cromado de la tostadora. Wallis estaba demasiado delgada y demasiado morena y, cuando se levantó, llevaba demasiado carmín. La madre de Beverly estaba sentada a la mesa de la cocina con el bebé en brazos. Le habían quitado el traje de cristianar de encaje y le habían puesto un vestidito blanco almidonado con flores amarillas bordadas en el cuello, como si fuera una novia y se hubiera cambiado para ponerse el vestido de viaje al final del banquete. Las mujeres de la cocina se turnaban para hacer carantoñas al bebé, como si tuvieran que entretener a la criatura hasta que llegaran los Reyes Magos. Pero no conseguían distraer a la niña, que las miraba con los ojos vidriosos. Tenía la mirada perdida y la expresión cansada. Todo aquel lío para hacer sándwiches y llevar regalos a una niña que no tenía ni un año de edad.
—¡Mira qué bonita es mi niña! —exclamó la suegra de Fix sin dirigirse a nadie en concreto mientras deslizaba el dorso del dedo por la redonda mejilla de la criatura.
—Hielo —anunció Beverly a su marido—. Nos hemos quedado sin hielo.
—Le tocaba a tu hermana traerlo —contestó Fix.
—Pues no lo ha traído. ¿Puedes pedir a alguno de los chicos que vaya a buscar un poco? Hace demasiado calor para tener una fiesta sin hielo.
Se había atado un delantal al cuello pero no a la cintura para no arrugar el vestido. Algunos mechones rubios se le habían desprendido del moño italiano y se le metían en los ojos.
—Pues, si no ha traído el hielo, al menos podría estar aquí preparando sándwiches.
Fix miraba a Wallis mientras lo decía, pero esta cerró el pintalabios y no le hizo el menor caso. Fix habría querido ser de ayuda, era obvio que Beverly estaba muy ocupada. Cualquiera, al verla, habría pensado que Beverly era el tipo de persona que encargaría un catering para sus fiestas, que era de las que se sientan en el sofá mientras otros pasan las bandejas.
—Bonnie está tan contenta de ver a tantos policías en una habitación que no puede esperarse de ella que piense en sándwiches —razonó Beverly y, de repente, dejó de poner queso de untar y pepinos para mirar lo que tenía Fix en la mano—. ¿Qué hay en esa bolsa?
Fix le tendió la ginebra y su mujer, sorprendida, le dirigió una sonrisa por primera vez en todo el día; tal vez, incluso, en toda la semana.
—Dile a quien envíes a la tienda que traiga tónicas —pidió Wallis, mostrando un interés repentino en la conversación.
Fix dijo que él mismo se encargaría de ir a comprar el hielo. Había una tienda calle arriba y no le importaba escaparse de la fiesta un minuto. La calma relativa del barrio, el orden de las casas de una sola planta con el césped bien denso, la esbelta sombra que proyectaban las palmeras y el olor a azahar se sumaron al cigarrillo que fumaba con un efecto relajante. Su hermano Tom se acercó y caminaron juntos en un silencio agradable. Tom y Betty tenían ya tres hijos, tres niñas, y vivían en una ciudad llamada Escondido donde él trabajaba en el cuerpo de bomberos. Fix empezaba a darse cuenta de que así era la vida cuando uno se hacía mayor y llegaban los hijos: el tiempo era cada vez más escaso. Los hermanos no se veían desde que se habían reunido en casa de sus padres y habían ido a misa en Nochebuena y, antes de eso, cuando fueron en coche hasta Escondido para el bautizo de Erin. Pasó a su lado un Sunbeam descapotable y Tom dijo:
—Ese.
Fix asintió, lamentando no haberlo visto primero. Ahora tenía que esperar a que pasara algo que deseara él. En la tienda compraron cuatro bolsas de hielo y cuatro botellas de tónica. El chico de la caja les preguntó si necesitaban limas y Fix las rechazó con un gesto. Era el mes de junio y estaban en Los Ángeles, no era cosa de malgastar las limas.
Fix no había mirado el reloj al salir hacia la tienda, pero se le daba bien calcular el tiempo, igual que a tantos otros policías. Llevaban fuera veinte minutos, a lo sumo, veinticinco. No era tiempo suficiente para que todo hubiera cambiado, pero, cuando volvieron, la puerta estaba abierta y no quedaba nadie en el jardín. Tom no se dio cuenta, algo normal en un bombero. Si no olía a humo, no había ningún problema. La casa seguía llena de gente, pero había más tranquilidad. Fix había puesto la radio antes de que empezara la fiesta y por primera vez pudo oír unas pocas notas de música. Los niños ya no reptaban por el cuarto de estar y nadie parecía darse cuenta de que habían desparecido. Toda la atención estaba concentrada en la puerta abierta de la cocina, hacia la que se dirigieron los dos hermanos Keating con el hielo. El compañero de Fix, Lomer, los estaba esperando y señaló con la cabeza hacia la gente.
—Llegas justo a tiempo —anunció.
La cocina, que ya estaba atestada antes de que se fueran, lo estaba ahora tres veces más, pero de hombres. La madre de Beverly no se encontraba por ahí ni tampoco la nena. Beverly estaba junto al fregadero con un cuchillo de carnicero en la mano. Cortaba las naranjas de una enorme pila que se desplomaba sobre la encimera mientras los dos abogados de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles, Dick Spencer y Albert Cousins —sin americana, sin corbata, mangas arremangadas por encima del codo—, hacían zumo de naranja en dos exprimidores de metal. Tenían la frente congestionada y brillante de sudor, el cuello de la camisa empezaba a oscurecerse mientras trabajaban como si la seguridad de la ciudad estribara en su capacidad de hacer zumo.
Bonnie, la hermana de Beverly, dispuesta ahora a ayudar, le quitó las gafas a Dick Spencer y se las secó con un trapo de cocina, aunque Dick tenía una esposa perfectamente capaz de echarle una mano. En ese momento, Dick, con los ojos libres del velo de sudor, vio a Fix y a Tom y les pidió el hielo.
—¡Hielo! —exclamó Bonnie. Hacía un calor infernal y la idea del hielo parecía magnífica. Dejó el trapo para coger las dos bolsas que llevaba Tom y las puso en el fregadero junto a la pulcra pila de pieles de naranja. Después, le cogió las bolsas a Fix. El hielo era asunto suyo.
Beverly dejó de partir naranjas.
—Justo a tiempo —dijo Beverly; metió un vasito de cartón en la bolsa de plástico e hizo caer tres simples cubitos, tomándoselo con calma. Echó un poco de bebida de una jarra llena a partes iguales de ginebra y zumo de naranja. Fue sirviendo vasitos y estos pasaron de mano en mano por la cocina hacia los invitados expectantes.
—Traigo tónica —anunció Fix, mirando hacia la bolsa que todavía llevaba en una mano. Tenía la sensación de que, en el tiempo que él y su hermano habían tardado en ir y volver a la tienda, habían quedado excluidos de la fiesta.
—El zumo de naranja es mejor —contestó Albert Cousins, deteniéndose el tiempo suficiente para vaciar el vasito que Bonnie le había preparado. Bonnie, que tan recientemente se había enamorado de los policías, había trasladado su devoción a los dos abogados.
—Es mejor para el vodka —precisó Fix. Con vodka y naranja se preparaba un combinado llamado destornillador, eso todo el mundo lo sabía.
Pero Cousins miró al incrédulo ladeando la cabeza y ahí estaba Beverly, tendiéndole un vasito a su marido. Parecía que ella y Cousins se entendieran sin palabras. Fix sostuvo el vasito en la mano y contempló al individuo que había aparecido sin ser invitado. En la casa se encontraban sus tres hermanos, un número incontable de agentes de la policía de Los Ángeles y un sacerdote que organizaba combates de boxeo los sábados para chicos con problemas, y todos ellos le prestarían ayuda para echar a un único ayudante del fiscal del distrito.
—¡Salud! —le dijo Beverly en voz baja, no como un brindis, sino como una orden, y Fix, todavía receloso, vació el vasito de cartón.
El padre Joe Mike estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared posterior de la casa de los Keating, delimitando un fino rayo de sombra. Depositó el vasito de zumo y ginebra sobre la rodilla de los pantalones negros que llevaba siempre. Pantalones de sacerdote. Era el tercer o cuarto vasito, no se acordaba, y le daba igual porque eran muy pequeños. Estaba esforzándose en escribir mentalmente un sermón para el domingo siguiente. Quería contar a la congregación, a los pocos que no estaban presentes en aquel momento en el jardín de los Keating, cómo se había hecho el milagro de los panes y los peces, pero no era capaz de dar con la manera de sacar la bebida de la narración. No creía que hubiera visto un milagro, a nadie se le pasaría eso por la cabeza, pero sí había presenciado una explicación de cómo se podría haber organizado el milagro en tiempos de Cristo. Albert Cousins había llevado una gran botella de ginebra, sí, pero no lo bastante grande para llenar todos los vasitos y, en algunos casos, volverlos a llenar varias veces para más de cien invitados, algunos de los cuales bailaban justo delante de él. Y si bien los naranjos valencianos del jardín, ahora desnudos, habían perdido todos sus frutos, nunca habrían podido ofrecerlos en número suficiente para abastecer a todos los presentes. Se daba por hecho que el zumo de naranja no combinaba bien con la ginebra y, en cualquier caso, ¿quién esperaba tomar una bebida alcohólica en un bautizo? Si los Keating se hubieran limitado a guardar la ginebra en el armarito de las botellas, nadie habría pensado mal de ellos. Pero Fix Keating le había dado la botella a su mujer, y a esta, agotada por la tensión de organizar una buena fiesta, le había apetecido tomar una copa. Y si Beverly tomaba una copa, entonces, por Dios bendito, todos los presentes en la fiesta estaban invitados a beber con ella. En muchos sentidos, era el milagro de Beverly Keating. Albert Cousins, el hombre que había llevado la ginebra, era también quien había sugerido con qué combinarla. Hasta hacía un par de minutos, Albert Cousins había estado sentado al lado de Joe Mike contándole que era de Virginia y que, incluso después de tres años en Los Ángeles, todavía le sorprendía la abundancia de cítricos que pendía de los árboles. Bert —le había dicho al sacerdote que lo llamara Bert— había crecido tomando zumo concentrado congelado que se echaba en una jarra de agua y eso, aunque entonces no lo sabía, no tenía nada que ver con el zumo de naranja natural. Ahora sus hijos tomaban zumo recién exprimido con la misma naturalidad que él había bebido leche cuando era chico. Exprimían los frutos que cogían de los árboles de su propio jardín. A su mujer, Teresa, se le marcaban ya los músculos del brazo derecho de tanto girar las naranjas en el exprimidor mientras los niños le tendían el vaso y le pedían más. Solo querían zumo de naranja, dijo Bert. Lo tomaban todas las mañanas con los cereales, y Teresa lo congelaba en moldes tupperware para prepararles polos para la merienda, y, por las noches, él y Teresa tomaban zumo con hielo y vodka, bourbon o ginebra. La gente parecía no entenderlo, pero tanto daba lo que se le añadiera, lo fundamental era el zumo.
—A los californianos se les olvida este detalle porque se han criado entre una abundancia excesiva —reflexionó Bert.
—Es cierto —admitió el padre Joe Mike, porque había crecido allí mismo, en Oceanside, y le costaba entender el entusiasmo de aquel tipo por el zumo de naranja.
El sacerdote, cuyo pensamiento vagaba como los judíos en el desierto, intentó concentrarse otra vez en el sermón: Beverly Keating se había dirigido al armarito de las bebidas, que no había llenado para la fiesta del bautizo, y solo había encontrado una botella de ginebra terciada, una botella de vodka casi llena y una botella de tequila que John, uno de los hermanos de Fix, había traído de México el pasado septiembre y que no habían abierto porque nadie sabía qué hacer con el tequila. Beverly llevó las botellas a la cocina y entonces los vecinos de ambos lados y los de enfrente y tres más que vivían cerca de Incarnation se ofrecieron a ir a su casa y ver qué tenían en el mueble bar y, cuando los vecinos volvieron, no solo trajeron botellas, sino también naranjas. Bill y Susie regresaron con una funda de almohada llena de los frutos que habían ido a buscar a su casa, diciendo que podrían volver y traer otras tres: ni se notaba en el árbol todo lo que acababan de coger. Otros invitados siguieron su ejemplo, se fueron a casa, vaciaron los naranjos y arrasaron el armario de las bebidas. Dejaron todos sus presentes en la cocina de los Keating hasta que la mesa pareció la barra de un bar y la encimera, un camión de frutas.
¿No consistía en eso el verdadero milagro? El milagro no era que Cristo se hubiera sacado de su santa manga una mesa de bufet y hubiera invitado a todo el mundo a tomar panes y peces, sino que la gente que había llevado su comida en sacos de piel de cabra, quizá un poco más de lo que necesitaba para su familia, pero, sin duda, insuficiente para dar de comer a las masas, se sintiera empujada a la generosidad por el ejemplo del maestro y sus discípulos. De la misma manera los presentes en la fiesta del bautizo se habían visto animados por la generosidad de Beverly Keating, o bien por su imagen con aquel vestido amarillo, su cabello claro recogido en un moño que mostraba la nuca, una nuca que desaparecía en el cuello del vestido amarillo. El padre Joe Mike tomó un sorbo de su bebida. Y, cuando todo terminó, los presentes recogieron doce bolsas de basura. El padre Joe Mike miró a su alrededor todos los vasitos dispersos por las mesas y las sillas o en el suelo, en muchos de los cuales quedaban un sorbo o dos. Si recogían todos los restos, ¿cuánto habría? El padre Joe Mike se sintió mezquino por no haberse ofrecido a volver a la rectoría para ver qué había allí. En lugar de aprovechar la oportunidad de participar en la comunión de una comunidad, se había quedado meditando en qué pensarían los feligreses al ver la cantidad de ginebra que había acumulado el sacerdote.
Sintió un ligero golpeteo en la punta de su zapato. El padre Joe Mike levantó la vista de la rodilla, donde había fijado los ojos mientras meditaba sobre el contenido de su vasito, y vio a Bonnie Keating. No, no podía llamarse así. Su hermana estaba casada con Fix Keating, así que tendría que llamarse Bonnie Otra-cosa. Bonnie Apellido-de-soltera-de-Beverly.
—Hola, padre —saludó Bonnie. Sostenía entre el pulgar y el índice un vasito como el suyo.
—Hola, Bonnie —contestó, intentando que su voz sonara como si no estuviera sentado en el suelo bebiendo ginebra. Aunque no estaba seguro de que siguiera siendo ginebra, tal vez fuera tequila.
—Me preguntaba si querría bailar conmigo.
Bonnie X llevaba un vestido con margaritas azules lo bastante corto como para hacer que un sacerdote se preguntara dónde debía mirar, aunque cuando se había vestido así por la mañana probablemente Bonnie no había tenido en cuenta que habría hombres sentados en el suelo mientras ella estaba de pie. Habría deseado dirigirle unas palabras en tono paternal explicándole que no bailaba porque había perdido la práctica, pero lo cierto era que no tenía la edad suficiente para ser su padre, que era lo que ella le había llamado. Así que se limitó a responder:
—Me parece que no es buena idea.
Y tampoco fue una buena idea que Bonnie X se acuclillara a su lado, pensando, sin duda, que ella y el sacerdote estarían a la misma altura y podrían tener una conversación más privada, pero sin tener en cuenta hasta dónde le subiría el borde del vestido. Su ropa interior también era azul. Pegaba con las margaritas.
—Lo que pasa es que están todos casados —dijo Bonnie sin cambiar de tono para expresar su resignación—. Y, aunque no me molesta bailar con un tipo casado porque no creo que un baile signifique nada especial, todos ellos están aquí con su esposa.
—Y ellas sí piensan que bailar significa algo. —Joe Mike la miró a los ojos.
—Pues sí —contestó ella tristemente, y se puso un mechón de pelo castaño rojizo detrás de una oreja.
En ese momento el padre Joe Mike tuvo una especie de revelación: Bonnie X debía abandonar Los Ángeles o, por lo menos, debería trasladarse al Valle, a un lugar donde nadie conociera a su hermana mayor, porque, cuando no estaba junto a ella, Bonnie era una chica francamente atractiva. Cuando estaban una junto a otra, Bonnie era un poni Shetland al lado de un caballo de carreras, pero lo cierto era que, si no hubiera conocido a Beverly, la palabra «poni» nunca le habría pasado por la cabeza. Por encima del hombro de Bonnie vio que Beverly Keating estaba bailando en el camino de entrada con un oficial de policía que no era su marido y que el oficial de policía parecía un hombre muy afortunado.
—Venga —rogó Bonnie con una voz que se encontraba entre la súplica y el lloriqueo—. Creo que somos las únicas dos personas presentes que no están casadas.
—Si lo que buscas es disponibilidad, no doy el tipo.
—Pero si solo quiero bailar —contestó Bonnie, y le puso la mano libre sobre la rodilla, la que ya no estaba ocupada por el vasito.
Debido a que el padre Joe Mike acababa de reprocharse el haber puesto las apariencias por encima de la verdadera bondad, se sintió vacilar. ¿Habría pensado dos segundos en las apariencias si hubiera sido su anfitriona quien le pedía un baile? Si Beverly Keating se hubiera agachado delante de él en lugar de su hermana, si hubiera acercado sus ojos azules, si su vestido se hubiera deslizado de tal modo que hubiera podido distinguir el color de su ropa interior… Se detuvo y negó de modo imperceptible con la cabeza. No era un buen pensamiento. Trató de regresar a los panes y los peces, y, cuando le resultó imposible, levantó el dedo índice.
—Uno solo.
Bonnie X le sonrió con una gratitud tan radiante que el padre Joe Mike se preguntó si alguna vez había hecho tan feliz a otro ser humano. Dejaron los vasitos y trataron de levantarse mutuamente, aunque era difícil. Antes de que estuvieran del todo de pie, se encontraban ya el uno en los brazos del otro. Bonnie no tardó mucho en juntar las manos detrás del cuello de Joe Mike y colgarse como la estola que él llevaba para oír confesiones. Apoyó las manos con incomodidad a cada lado de la cintura de Bonnie, en el estrecho lugar donde sus costillas se curvaban para encajar con los pulgares de Joe Mike. No era consciente de si alguien en la fiesta los estaba mirando. De hecho, lo dominaba la sensación de invisibilidad, como si estuviera escondido del mundo por la misteriosa nube de lavanda que se desprendía del pelo de la hermana de Beverly Keating.
Lo cierto era que Bonnie ya había conseguido bailar una vez antes de liar al padre Joe Mike, aunque al final no había sido ni siquiera medio baile. Había arrancado de las naranjas por un minuto al trabajador Dick Spencer, diciéndole que debía descansar un poco, que las normas del sindicato también se aplicaban a los hombres que exprimían naranjas. Dick Spencer llevaba gruesas gafas de concha que le hacían parecer inteligente, mucho más listo que Lomer, el compañero de Fix, que no le hacía ni caso a pesar de que ella se había inclinado dos veces sobre él, riéndose. (Dick Spencer era de veras inteligente. Y era también tan miope que en un par de ocasiones, cuando se le cayeron las gafas mientras peleaba con un sospechoso, se quedó prácticamente ciego. La idea de luchar contra un hombre que podría tener un arma o un cuchillo que él no pudiera ver fue lo bastante inquietante como para que se matriculara en la escuela nocturna, luego en Derecho y más tarde en las oposiciones para ejercer la profesión.) Bonnie tomó la mano pegajosa de Spencer y lo llevó hacia el jardín trasero. Inmediatamente, se abrieron un amplio círculo, chocando con otras personas. Bonnie le pasó los brazos por la espalda y advirtió lo delgado que estaba bajo la camisa, delgado de una manera agradable, un hombre delgado que podía envolver con los brazos a una chica. El otro ayudante del fiscal, Cousins, era más guapo, incluso podría decirse que estaba estupendo, pero era evidente que era un poco arrogante. Dick Spencer era un encanto.
Hasta allí habían llegado sus pensamientos cuando sintió una mano fuerte que le agarraba el brazo. Había estado intentando concentrarse en los ojos de Dick Spencer, medio ocultos detrás de sus gafas, y el esfuerzo o cualquier otra cosa la estaba mareando. Lo abrazaba con fuerza, de manera que no vio que su mujer se acercaba. Si la hubiera visto, Bonnie podría haber tenido tiempo de apartarse o, como mínimo, de dar con algo inteligente que decir. La mujer hablaba fuerte y rápido, y Bonnie tuvo cuidado de apartarse de ella. Así fue como Dick Spencer y su esposa se marcharon de la fiesta.
—¿Os vais ya? —preguntó Fix mientras pasaban junto a él en el salón.
—¡No pierdas de vista a la familia! —exclamó Mary Spencer.
Fix estaba en el sofá, su hija mayor Caroline dormía profundamente sobre sus rodillas, y pensó erróneamente que Mary lo felicitaba al ver el modo en que cuidaba a su hija. Tal vez estuviera también él medio dormido. Le dio unos golpecitos en la espalda a Caroline y la niña no se movió.
—Échale una mano a Cousins —dijo Dick por encima del hombro, y se marchó sin chaqueta ni corbata y sin despedirse de Beverly.
Albert Cousins no había sido invitado a la fiesta. Se había cruzado con Dick Spencer en el pasillo del palacio de justicia el viernes mientras este hablaba con un policía; un policía que Cousins no conocía, pero que le resultaba familiar, como todos los policías.
—Te veo el domingo —dijo el policía a Spencer y, cuando se fue, Cousins le preguntó a este último:
—¿Qué pasa el domingo?
Dick Spencer le explicó que Fix Keating había tenido otro crío y que iba a celebrar una fiesta de bautizo.
—¿Es el primero? —preguntó Cousins, mirando a Keating alejarse por el pasillo vestido de uniforme.
—Segundo.
—¿Y también hacen una fiesta de bautizo para los segundos?
—Son católicos —contestó Spencer y se encogió de hombros—. No se cansan.
Si bien Cousins no buscaba una fiesta en la que colarse, la suya tampoco había sido una pregunta del todo inocente. Odiaba los domingos y, puesto que todo el mundo consideraba que el domingo era día para pasar en familia, era difícil que lo invitaran a algún sitio. Entre semana, salía de casa justo cuando sus hijos se estaban despertando. Les acariciaba brevemente la cabeza, daba algunas instrucciones a su esposa y se iba. Cuando volvía a casa por la noche, estaban ya durmiendo o a punto de irse a la cama. Con las cabecitas sobre la almohada, le parecía que sus hijos eran adorables e imprescindibles, y así los veía desde el lunes por la mañana hasta el sábado al amanecer. Pero los sábados por la mañana se negaban a seguir durmiendo: Cal y Holly se lanzaban sobre su pecho antes de que la luz del día hubiera acabado de atravesar el vinilo de las cortinas enrollables, peleándose ya por algo que había sucedido en los tres minutos que llevaban despiertos. En cuanto oía a sus hermanos, la niña pequeña se ponía a trepar por los barrotes de la cuna —acababa de aprender a hacerlo— y compensaba su lentitud con su tenacidad. Se habría tirado al suelo si Teresa no corriera a pescarla, pero aquel sábado Teresa estaba ya levantada y vomitando. Había cerrado la puerta del baño del pasillo y había abierto el grifo intentando disimular el ruido, pero el sonido de las arcadas llenaba el dormitorio. Cousins se deshizo de los dos hijos mayores y las dos ligeras criaturas aterrizaron en una maraña de ropa al pie de la cama. Se lanzaron de nuevo sobre él entre alaridos y carcajadas, pero Cousins no podía jugar con ellos, no quería jugar con ellos y no quería levantarse para ir a buscar el bebé, aunque no tenía otra opción.
Y así transcurrió el día: Teresa dijo que tenía que ir ella a comprar a la tienda o bien que los vecinos de la esquina estaban comiendo al aire libre y no habían ido la última vez que los invitaron. No había minuto en el que los niños no aullaran, primero, de uno en uno, luego, en dúos hasta que el tercero se les unía tras una breve espera. Luego dos de ellos se calmaban y volvía a repetirse el ciclo. La pequeña se cayó sobre la puerta corredera de vidrio del estudio y se hizo un corte en la frente antes del desayuno. Teresa estaba ya en el suelo abriendo unas tiritas y preguntando a Bert si creía que la herida necesitaba algún punto. La visión de la sangre siempre lo había mareado, así que apartó la vista y dijo que no, que nada de puntos. Holly lloraba porque la nena lloraba y dijo que le dolía la cabeza. Cal no estaba a la vista, aunque, por lo general, los gritos, fueran de sus hermanas o de sus padres, hacían que apareciera corriendo. A Cal le gustaban los líos. Teresa miró a su marido, con los dedos manchados con la sangre del bebé, y le preguntó dónde se había metido Cal.
Durante toda la semana, Cousins trataba con proxenetas y maltratadores, ladrones de poca monta. Daba lo mejor de sí mismo ante jueces tendenciosos y jurados adormilados. Se decía que, cuando llegara el fin de semana, se alejaría de la delincuencia de Los Ángeles y se concentraría en los niños vestidos en pijama y en su mujer, otra vez embarazada, pero a mediodía del sábado le faltaba tiempo para anunciar a Teresa que tenía trabajo en la oficina y debía terminarlo antes de la primera vista del lunes. Lo curioso era que realmente se iba a trabajar. En un par de ocasiones, había intentado escaparse a Manhattan Beach para comer un perrito caliente y coquetear con las chicas en bikini y minishorts, pero le había quemado el sol y Teresa se había apresurado a comentarlo. Así que se iba a la oficina y se sentaba entre los hombres con los que pasaba toda la semana. Se miraban con expresión seria y trabajaban más en las tres o cuatro horas de la tarde del sábado que en cualquier otro día.
El domingo no pudo repetir la jugada, pero tampoco podía aguantar a los niños, a su mujer o el trabajo, así que recordó lo de la fiesta del bautizo a la que no lo habían invitado. Teresa lo miró y el rostro se le iluminó unos instantes. A los treinta y un años todavía tenía pequitas en la nariz que se esparcían sobre las mejillas. Con frecuencia decía que le gustaría llevar a los niños a la iglesia, aunque no creyeran en la iglesia ni en Dios ni en nada de eso. Le parecía que podía ser algo bueno para la familia, y aquella fiesta podría ser un principio. Podían ir todos juntos.
—No —contestó él—. Es un asunto de trabajo.
—¿Un bautizo? —preguntó ella, parpadeando.
—El padre es policía. —Deseó que no le preguntara cómo se llamaba porque en ese momento no se acordaba—. Una especie de negociador. Va toda la oficina, solo tengo que pasarme a saludar.
Teresa le preguntó si era niño o niña y si tenía algún regalo para llevar. Tras la pregunta, se oyó un estrépito en la cocina y un gran estruendo de recipientes metálicos. Cousins no había pensado en el regalo, así que se dirigió hacia el mueble bar y cogió una botella de ginebra. Era una botella grande, más de lo que habría deseado regalar, pero en cuanto vio que estaba cerrada y tenía el sello intacto no lo dudó más.
Así fue como se encontró en la cocina de Fix Keating haciendo zumo de naranja. Dick Spencer había abandonado su puesto por el premio de consolación de la hermana insignificante de la mujer rubia. Cousins estaba dispuesto a aguardar con la esperanza de volver a verla. Exprimiría todas las naranjas del condado de Los Ángeles si era necesario. En aquella ciudad, donde parecía que se hubiera inventado la belleza, aquella mujer era probablemente la más hermosa con la que había hablado en su vida y, desde luego, la más guapa con la que había estado en una cocina. Sin duda, era una belleza, pero había algo más: cada vez que se rozaban los dedos cuando le pasaba una naranja, sentía una descarga eléctrica. La sentía cada vez, un chispazo tan real como la misma naranja. Sabía que era una mala idea intentar seducir a una mujer casada, especialmente cuando uno se encontraba en la casa de esa mujer, su marido estaba presente, era policía y la fiesta era la celebración del nacimiento de su segunda hija. Cousins lo sabía perfectamente, pero, a medida que iba vaciando vasitos se iba diciendo que había otras consideraciones de mayor importancia. El sacerdote con el que había estado hablando en el jardín trasero de la casa no estaba tan borracho como él y había dicho que ahí estaba sucediendo algo extraordinario. Y decir que estaba sucediendo algo extraordinario equivalía a decir que podía suceder cualquier cosa. Cousins extendió el brazo para coger su vasito con la mano izquierda y se detuvo para arremangarse el puño derecho tal como había visto que hacía Teresa. Le estaba dando un calambre.
Fix Keating, de pie en el umbral de la cocina, lo miraba como si supiera exactamente lo que estaba pensando.
—Me ha dicho Dick que ahora era mi turno —anunció Fix. El policía no era un tipo grande, pero estaba claro que estaba dispuesto a saltar a la primera y que se pasaba el día buscando peleas para tirarse a ellas de cabeza. Todos los policías irlandeses eran así.
—Eres el anfitrión, no hace falta que te quedes aquí haciendo zumo.
—Tú eres el invitado —contestó Fix, cogiendo un cuchillo—. Deberías estar divirtiéndote.
Pero Cousins nunca se había encontrado a gusto entre la gente. Si Teresa lo hubiera llevado a una fiesta como aquella, no habría aguantado ni veinte minutos.
—Sé para lo que valgo —dijo, y quitó la parte superior del exprimidor y limpió la pulpa de las estrías de metal antes de echar el contenido del recipiente en una jarra de plástico verde. Durante un rato, trabajaron el uno junto al otro sin decir nada. Cousins estaba ensimismado en imaginaciones sobre la mujer del hombre que tenía a su lado. Ella se inclinaba sobre él, le ponía la mano en la cara mientras la de él se deslizaba muslo arriba cuando Fix dijo:
—Me parece que empiezo a verlo claro.
Cousins se detuvo.
—¿Cómo?
Fix estaba partiendo naranjas y Cousins vio que, en lugar de apartar el cuchillo, lo señalaba con este.
—Fue en el robo de un vehículo.
—¿Qué robo de qué vehículo?
—De eso te conozco. He intentado atar cabos desde que has aparecido. Quiero decir que fue hace dos años. No me acuerdo del nombre del tipo, pero sé que robó un Chevrolet El Camino de color rojo.
Cousins era incapaz de recordar los detalles de un robo de un vehículo concreto a menos que hubiera sucedido el mes anterior y, si estaba muy ocupado, su memoria alcanzaba a poco más de una semana. El robo de un coche era el pan nuestro de cada día. Si la gente no robara coches en Los Ángeles, los policías y los fiscales del distrito se dedicarían a jugar a las cartas todo el día, esperando que les llegara el aviso de algún asesinato. Los robos de coches eran todos idénticos —desaparecían al instante o los desmontaban en talleres para venderlos por piezas—, excepto en el caso del tipo que solo robaba modelos de El Camino de color rojo.
—D’Agostino —dijo Cousins. Y repitió el nombre porque no tenía ni idea de dónde venía aquel destello de memoria. Era un día especial, no había otra explicación.
Fix asintió con cierta admiración.
—No me habría acordado nunca aunque me hubiera pasado el día pensando en ello. Pero recuerdo bien a aquel tío: le parecía que era una muestra de clase limitarse a robar un solo tipo de coche.
Durante un momento, Cousins se sintió casi clarividente, como si tuviera los papeles del caso delante de las narices.
—El abogado de oficio alegó que el registro había sido improcedente. Los coches estaban todos en una especie de almacén. —Cousins dejó de dar vueltas a izquierda y derecha con la naranja y cerró los ojos en un intento de concentrarse. Nada, se había esfumado—. No recuerdo nada más.
—Situado en Anaheim.
—Nunca me habría acordado de ese dato.
—Ahora te toca a ti —dijo Fix.
Pero ya no se acordaba de nada más y Cousins ni siquiera recordaba cómo había terminado el caso. Podía olvidarse del acusado, del delito y, sin duda, de los policías, pero recordaba los veredictos con tanta claridad como un boxeador sabía quién lo había noqueado y a quién había vencido.
—Lo enchironaron —dijo Cousins, decidido a arriesgarse, convencido de que cualquier ladrón lo bastante idiota para no robar otra cosa que el mismo modelo de El Camino de color rojo tenía que terminar en la cárcel.
Fix asintió, intentando reprimir una sonrisa sin éxito. Claro que lo habían enchironado. En cierto modo, lo habían hecho juntos.
—Así que tú te ocupaste de la investigación como detective —dijo Cousins. Lo veía ahora con el mismo traje marrón que todos los policías llevaban ante el tribunal, como si todos compartieran el mismo.
—De la detención —dijo Fix—. Todavía no soy detective.
—¿Tienes la lista de candidatos al ascenso, la «carta de la muerte»? —le preguntó Cousins con intención de impresionarlo, si bien no tenía la menor idea de por qué querría impresionarlo. Quizá fuera un ayudante del fiscal del distrito de grado 1, pero conocía el mecanismo de ascenso de los policías. Fix, sin embargo, no le dio muchas vueltas a la pregunta. Se secó las manos, sacó la cartera del bolsillo posterior del pantalón y buscó entre varios tickets de la compra.
—Quedan catorce —le tendió la lista a Cousins, que se secó las manos antes de cogerla.
Había más de catorce nombres en el papel doblado, probablemente unos treinta, y «Frances Xavier Keating» aparecía en último lugar, pero la mitad estaban tachados, lo que significaba que Fix Keating quedaba más arriba.
—Vaya, ¿todos estos han muerto?
—No han muerto. —Fix cogió la lista para repasar los nombres que estaban tachados con una línea negra. La acercó a la luz de la cocina—. Bueno, un par de ellos. El resto ha ascendido o se ha mudado, se han ido. Para el caso, es lo mismo: ya no están en la lista.
Dos mujeres mayores vestidas con sus mejores galas de los domingos y sin sombrero aparecieron en la puerta abierta de la cocina, apoyadas la una en la otra. Cuando Fix alzó la vista, lo saludaron las dos con el mismo gesto.
—¿El bar sigue abierto? —preguntó la más menuda. Quería parecer seria, pero la frase resultó graciosa y se le escapó un hipido de risa; su amiga se echó a reír también.
—Mi madre —dijo Fix señalando a la que había hablado y, después, indicando a la otra, una rubia desvaída de expresión alegre, añadió—: Mi suegra. Este es Al Cousins.
Cousins se secó la mano por segunda vez y se la tendió primero a una y luego a otra.
—Me llaman Bert —dijo—. ¿Qué van a tomar las señoras?
—Lo que hayáis dejado —contestó la suegra. Se adivinaban en ella algunos de los rasgos de su hija: la postura de los hombros, el largo cuello. Era un crimen lo que el tiempo hacía con las mujeres.
Cousins cogió una botella de bourbon, la que tenía más a mano, y preparó dos combinados.
—Es una bonita fiesta —dijo Cousins—. ¿Todo el mundo se divierte?
—Me parece que han esperado demasiado —dijo la madre de Fix, aceptando la bebida.
—Eres un poco morbosa —le dijo su consuegra con afecto.
—No soy morbosa —replicó la madre—. Soy cuidadosa. Hay que ser cuidadoso.
—¿Qué han esperado demasiado para qué? —preguntó Cousins, tendiéndole el segundo vasito.
—Para el bautismo —contestó Fix—. Tenía miedo de que la niña se muriera antes de que la bautizáramos.
—¿Estaba enferma? —preguntó. La familia de Cousins era episcopaliana, pero él no era creyente. Imaginaba que los bebés episcopalianos iban directamente al cielo.
—Está bien, perfecta —dijo Fix.
La madre de Fix se encogió de hombros.
—Eso nunca se sabe. Nunca se sabe qué le puede pasar a un niño por dentro. Tú y tus hermanos fuisteis bautizados al mes de nacer, me ocupé de que así fuera. Esa niña tiene casi un año —añadió, mirando a Cousins—. Ni siquiera le cabía el traje de cristianar de la familia.
—Ahí está el problema —dijo Fix.
Su madre se encogió de hombros. Se bebió todo el combinado y agitó el vasito de cartón vacío como si se tratara de algún error. Se habían quedado sin hielo y gracias al hielo los bebedores habían ido más despacio. Cousins cogió el vasito y lo llenó de nuevo.
—Alguien se ha llevado a la niña —dijo Fix mirando a su madre. No era una pregunta, solo una constatación.
—¿A quién?
—A la niña.
La mujer pensó durante un breve instante entornando los ojos y asintió, pero fue la otra mujer quien contestó, la suegra.
—Alguien —dijo, sin gran autoridad.
—¿Cómo es que los hombres son capaces de pasarse el día entero en la cocina preparando bebidas y exprimiendo naranjas, pero no ponen ni un pie cuando se trata de preparar la comida? —preguntó la madre de Fix, desinteresándose del asunto de la niña y mirando fijamente a su hijo.
—Ni idea —contestó Fix.
La mujer miró de nuevo a Cousins, pero este se limitó a negar con la cabeza. Insatisfechas, las dos mujeres se dieron media vuelta como una sola y regresaron a la fiesta con sus vasitos en la mano.
—No le falta razón —dijo Cousins. Nunca habría estado ahí preparando sándwiches, aunque tenía la sensación de que se comería uno con gusto, así que se sirvió otra bebida.
Fix retomó la tarea del cuchillo y las naranjas. Era un hombre cuidadoso y hacía las cosas despacio. Aunque estuviera borracho, no tenía intención de cortarse el dedo.
—¿Tienes hijos? —preguntó Fix.
Cousins asintió.
—Tres y un tercio en camino.
Fix silbó.
—Estás muy ocupado.
Cousins se preguntó si querría decir «Estás muy ocupado corriendo tras los niños»o bien«Estás muy ocupado follando con tu mujer». Tanto daba. Dejó otra piel de naranja vacía en el fregadero del que ya desbordaban. Volvió a arremangarse el puño.
—Descansa un rato —dijo Fix.
—Ya he descansado.
—Entonces tómate otro. Tenemos ya mucho zumo y, si esas dos señoras son indicio de lo que sucede fuera, a muchos les costará encontrar el camino de la cocina.
—¿Dónde está Dick?
—Se ha ido, ha salido corriendo con su mujer.
«Ya me lo imagino», pensó Cousins, imaginando a su esposa ante él, los gritos del manicomio de su casa.
—¿Qué hora es, por cierto?
Fix echó un vistazo a su reloj, un Girard-Perregaux, mucho más bonito de lo que le correspondía a un policía. Eran las tres cuarenta y cinco, dos horas más tarde de lo que cualquiera de los dos habría imaginado en sus cálculos más desaforados.
—Joder, tengo que irme —exclamó Cousins. Estaba casi seguro de que le había dicho a Teresa que estaría en casa a mediodía como muy tarde.
Fix asintió.
—Me parece que todos los presentes en la casa que no sean mi mujer y mis hijas deberían irse. Pero hazme primero un favor: localiza dónde está la nena y quién la tiene. Si salgo, todo el mundo se pondrá a hablar conmigo y se hará de noche antes de que la encuentre. Date una vuelta, si me haces el favor. Asegúrate de que ningún borracho la ha dejado en una silla.
—¿Y cómo la reconozco? —preguntó Cousins. Ahora que pensaba en ello, no había visto a la niña y seguro que con tantos irlandeses habría muchas criaturas.
—Es la nueva —contestó Fix con tono algo tajante, como si Cousins fuera imbécil, como si eso explicara que algunos hombres tenían que ser abogados y no podían ser policías—. Es la que va vestida de fiesta, es su fiesta.
La gente se apartó para dejar pasar a Cousins y se volvió a juntar tras él, empujándolo. En el comedor todas las bandejas estaban vacías, no quedaba ni una galleta o un palito de zanahoria. La conversación, la música y las carcajadas alcohólicas se unían en un todo indescifrable del que escapaba de vez en cuando una palabra o una frase —«Y resultó que el tipo había tenido encerrada en el maletero a la mujer durante todo el rato que estuvo hablando»—. A lo lejos, en un pasillo que no podía ver, una mujer reía con tantas ganas que se ahogaba mientras decía «¡Para, para!». Vio niños, muchos niños, algunos cogían vasitos de las manos de los adultos distraídos y vaciaban el contenido. Pero no vio ningún bebé. Hacía demasiado calor en la habitación y los policías se habían quitado la americana, con lo que mostraban los revólveres de servicio en el cinturón o en la funda cartuchera, bajo el brazo. Cousins se preguntó cómo era posible que no se hubiera dado cuenta hasta aquel momento de que la mitad de los asistentes a la fiesta iban armados. Salió por las puertas de cristal al jardín y miró hacia el sol de la tarde que inundaba el barrio de Downey, donde no había ni una nube, nunca la había habido y nunca la habría. Vio a su amigo el sacerdote inmóvil como una roca con la hermana menor de Beverly entre los brazos, como si llevaran tanto rato bailando que se hubieran quedado dormidos de pie. Sentados en las sillas de jardín, los hombres charlaban con otros hombres, muchos de ellos con alguna mujer sentada sobre las rodillas. Todas las mujeres que vio se habían ido quitando los zapatos y se habían destrozado las medias. Nadie tenía en brazos a un bebé y no se veía ninguno en el camino de entrada. Cousins entró en el garaje y encendió la luz. Había una escalera colgada de dos ganchos y unas latas limpias de pintura ordenadas por tamaño. Vio una pala, un rastrillo, rollos de cable eléctrico, un banco de herramientas, un lugar para cada cosa y cada cosa en su sitio. En el centro del limpísimo suelo de cemento había un limpísimo Peugeot azul oscuro. Fix Keating tenía menos hijos que él, un coche de importación y una mujer mucho más guapa que la suya. Y todavía no era ni detective. Si alguien le hubiera preguntado en aquel momento, Cousins habría dicho que le parecía sospechoso.
Cuando empezó a examinar el coche atentamente, que le pareció muy atractivo por el mero hecho de ser francés, recordó que el bebé había desaparecido. Pensó en su hija pequeña, Jeanette, que acababa de aprender a andar. Tenía la frente magullada del golpe que se había dado el día anterior contra el cristal al perder el equilibrio, las tiritas seguían ahí, y le entró pánico al pensar que se suponía que debería haberla vigilado. ¡Ni idea de dónde había dejado a la pequeña Jeanette! Teresa debía de haber sabido que se le daba muy mal cuidar del bebé. No debería habérselo encargado. Pero cuando salió del garaje para intentar encontrar a la niña, con el corazón latiéndole como si quisiera salírsele del pecho, vio a toda la gente de la fiesta de Fix Keating, se dio cuenta de dónde estaba y se quedó un momento sujetando la puerta, sintiéndose a la vez ridículo y aliviado. Él no había perdido nada.
Alzó la vista al cielo y observó que la luz estaba cambiando. Le diría a Fix que tenía que irse a casa a ocuparse de sus propios hijos. Entró en busca de un cuarto de baño y encontró primero dos armarios. En el baño se mojó la cara con agua antes de volver a salir. Al otro lado del pasillo había otra puerta. No era una casa grande, pero parecía estar llena de puertas. Abrió la que tenía delante y se encontró en la penumbra. Las persianas estaban echadas. Era una habitación para niñas: una alfombra rosa, una cenefa de papel pintado con conejitos gordezuelos. En su casa, la habitación que compartían Holly y Jeanette no era muy distinta. En el rincón vio tres niñas pequeñas durmiendo en dos camitas con las piernas entrecruzadas, los dedos de una enredados en el pelo de otra. Lo único que no vio fue a Beverly Keating de pie junto al cambiador con el bebé. Beverly lo miró y le dirigió una sonrisa de saludo.
—Te conozco —dijo ella.
Beverly, o tal vez su belleza, lo sobresaltó de nuevo.
—Perdona —dijo él, y puso la mano en la puerta.
—No las despiertes —dijo ella, señalando a las niñas con la cabeza—. Me parece que se han emborrachado: las he ido trayendo y no se han despertado.
Se acercó a las niñas y las miró, la mayor no tendría más de cinco años. Le encantaban los niños cuando dormían.
—¿Son tuyas? —preguntó. Se parecían vagamente, pero ninguna era como Beverly Keating.
—La del vestido rosa —contestó ella, concentrada en el pañal que tenía en la mano—. Las otras dos son primas. —Le dirigió una sonrisa—. ¿No te ocupabas de preparar las bebidas?
—Spencer se ha ido —dijo él, aunque eso no era una respuesta a su pregunta. No podía recordar la última vez que había estado nervioso; no se inquietaba ante criminales o jurados y, desde luego, tampoco delante de mujeres con un pañal en la mano—. Tu marido me ha dicho que buscara al bebé —añadió.
Terminado el trabajo, Beverly arregló el vestido de la nena y la levantó del cambiador.
—Pues aquí está —dijo. Rozó la nariz del bebé con la suya y la niña sonrió y bostezó—, y lleva ya mucho rato despierta —añadió, volviéndose hacia la cuna.
—Deja que se la lleve a Fix un momento —dijo él— antes de que la acuestes.
Beverly Keating ladeó un poco la cabeza y lo miró con expresión divertida.
—¿Y para qué la necesita Fix?
Era todo: el color rosa pálido de su boca en la oscura habitación rosada, la puerta cerrada, aunque no recordaba haberla cerrado, el olor de su perfume que se imponía suavemente sobre el hedor familiar del pañal. ¿Fix le había pedido que le llevara la nena o solo que la encontrara? Daba lo mismo. Le dijo que no lo sabía y dio un paso hacia ella, guiado en la penumbra por la luz del color amarillo. Le tendió los brazos y ella se acercó, sosteniendo el bebé.
—Pues llévatela —dijo ella—. ¿Tienes niños?
Estaba ya muy cerca y levantó la cara. Cousins puso un brazo bajo el bebé con un gesto que lo situó bajo los pechos de Beverly. No hacía ni un año que había tenido ese bebé y, aunque Cousins no sabía cómo era antes, le parecía difícil que fuera más guapa que en aquel momento. Teresa nunca se había recuperado del todo, decía que no era posible con tantos niños seguidos. No estaría mal presentársela para enseñar a su mujer lo que se podía hacer con un poco de esfuerzo. No, mejor descartar la idea. No tenía el menor interés en que Teresa conociera a Beverly Keating. Le pasó el otro brazo por la espalda y presionó con los dedos la línea recta de la cremallera del vestido. Era la magia de la ginebra con el zumo de naranja. La nena quedó entre los dos y Cousins besó a Beverly. Así pasaban las cosas ese día. Cerró los ojos y la besó hasta que la chispa que había sentido en los dedos cuando le tocaba la mano en la cocina le recorrió toda la columna temblorosa. Ella le puso una mano en la parte inferior de la espalda mientras le metía la punta de la lengua entre los dientes. Se produjo un cambio casi imperceptible entre ellos. Cousins se dio cuenta, pero Beverly dio un paso hacia atrás. Él tenía la niña en brazos y esta lloró durante unos instantes, un solo grito con el rostro colorado; después soltó un hipido y se pegó al pecho de Cousins.
—Vamos a ahogarla —exclamó Beverly, y se echó a reír. Miró el lindo rostro de la niña—. Perdona, nena.
El ligero peso de la niña de los Keating le resultaba familiar a Cousins. Beverly cogió una toallita del cambiador y le limpió la boca.
—Pintalabios —explicó mientras se inclinaba hacia él y lo besaba de nuevo.
—Estás… —empezó a decir él, pero le vinieron demasiadas cosas a la cabeza a la vez.
—Borracha —añadió ella, y sonrió—. He bebido, eso es todo. Llévale la niña a Fix. Dile que iré a buscarla dentro de un minuto. —Lo señaló con el dedo—: Y no le cuente nada más, caballero —añadió, riendo de nuevo.
Cousins se dio cuenta entonces de algo que había sabido desde el primer instante en que la vio, cuando Beverly se había asomado por la puerta de la cocina y había llamado a su marido: en aquel momento estaba empezando a vivir.
—Vete —ordenó ella.
Lo dejó con el bebé y se dirigió hacia el otro extremo de la habitación para poner a las niñas dormidas en una postura más cómoda. Él permaneció junto a la puerta cerrada de la habitación durante unos segundos más para mirarla.
—¿Qué pasa? —preguntó ella. No estaba flirteando.
—Menuda fiesta —dijo él.
—Y que lo digas.
Si bien solo en un aspecto, la decisión de Fix de enviarlo a buscar el bebé había sido acertada: nadie lo conocía y no le había costado nada moverse entre la gente. Cousins no se había dado cuenta hasta que salió con la niña y todo el mundo volvió la cabeza hacia él. Una mujer tan esbelta y bronceada como un palo se le plantó delante.
—¡Aquí está! —exclamó, y se inclinó para besar los ricitos rubios que enmarcaban la cabeza de la nena, dejándole una marca vinosa de pintalabios—. ¡Oh! —exclamó disgustada. Intentó borrarle la mancha con el pulgar y la niña hizo una mueca, como si fuera a echarse a llorar—. No debería haberlo hecho. —Miró a Cousins y sonrió—. No le digas a Fix que he sido yo, ¿vale?
Fue una promesa fácil: no había visto a la mujer bronceada en su vida.
—Aquí está la niña —anunció un hombre, sonriendo a la criatura mientras daba palmaditas a Cousins en la espalda. ¿Quién creían que era? Nadie se lo preguntó. Dick Spencer era la única persona que lo conocía y hacía rato que se había ido. Mientras se abría paso lentamente hacia la cocina, lo detuvieron y rodearon una y otra vez. «Oh, la nena», decían con voz dulce. «Hola, bonita.» Los cumplidos y las palabras amables lo rodeaban. Era una niña muy guapa; ahora, con luz, se daba cuenta. Esta se parecía más a su madre: la piel clara, los ojos separados, todo el mundo lo decía. «Igualita que Beverly.» La incorporó para sentarla sobre el codo. La niña abría y cerraba los ojos, como si fueran dos faros azules destinados a comprobar si seguía en brazos. Se sentía tan cómoda con él como sus propios hijos. Cousins sabía sostener a un niño en brazos.
—Se nota que le gustas —dijo un hombre con una cartuchera bajo el brazo.
En la cocina había un grupo de mujeres sentadas, fumando. Echaban la ceniza en los vasitos, lo que indicaba que ya no tenían intención de beber más. No quedaba nada más que hacer que esperar a que sus maridos les dijeran que era hora de volver a casa.
—Eh, la nena —dijo una de ellas, y todas alzaron la vista hacia Cousins.
—¿Dónde está Fix? —preguntó él.
Una de ellas contestó encogiéndose de hombros.
—No lo sé. ¿Tienes que irte? Ya me ocupo yo— dijo, extendiendo las manos.
Pero Cousins no estaba dispuesto a dejársela a una desconocida.
—Voy a buscarlo —anunció, retrocediendo.
Cousins tenía la sensación de que llevaba dando vueltas por la casa de Fix Keating durante la última hora, primero buscando a la niña y luego buscando a Fix. Lo encontró en el jardín posterior hablando con el sacerdote. La chica del sacerdote no estaba por ahí. Ahora había poca gente fuera y en todas partes. El ángulo de los rayos de sol que se filtraban por los naranjos había bajado considerablemente. Vio una única naranja muy alta sobre su cabeza que habría pasado por alto en el frenesí de exprimirlas; se puso de puntillas, con la nena en un brazo, y la cogió.
—¡Vaya! —dijo Fix, alzando la vista— ¿Dónde estabas?
—Buscándote —dijo Cousins.
—Estaba aquí.
Cousins estuvo a punto de contestarle que bien se habría podido tomar la molestia de intentar buscarlo a él, pero cambió de opinión.
—No estás donde te he visto por última vez.
Fix se puso de pie y cogió a la nena sin dar muestras de gratitud o ceremonia. La niña gruñó un poco por el cambio, luego apoyó la cabeza en el pecho de su padre y se quedó dormida. Cousins notó el brazo ligero y no le gustó la sensación. No le gustó nada. Fix miró la mancha que la niña tenía en la cabeza.
—¿Se le ha caído a alguien?
—Es pintalabios.
—Bueno, ya me va tocando —dijo el sacerdote, poniéndose en pie—. Tengo espaguetis para cenar en la iglesia dentro de media hora. Todos son bienvenidos.
Se despidieron y, mientras el padre Joe Mike se alejaba, un cortejo de feligreses lo siguió por el camino de entrada a la casa. San Patricio caminando por Downey. Le dijeron adiós a Fix con la mano y le desearon buenas noches. No era todavía de noche, pero tampoco era ya de día. La fiesta había durado demasiado.
Cousins esperó otro minuto con la esperanza de que Beverly saliera a buscar a la niña, tal como había dicho, pero no la vio y hacía ya horas que debería haberse marchado.
—No sé cómo se llama —dijo Cousins.
—Frances.
—¿Sí? —Miró de nuevo a la preciosa niña—. ¿Cómo tú?
Fix asintió.
—Cuando era pequeño me peleé muchas veces por culpa de mi nombre. Todos los del barrio me decían que Francis era nombre de niña. Así que se me ocurrió que bien podría llamarla Frances.
—¿Y si hubiera sido un chico? —preguntó Cousins.
—Lo habría llamado Francis —dijo Fix, haciendo que otra vez Cousins tuviera la sensación de que había hecho una pregunta imbécil—. A nuestra primera niña le pusimos el nombre de la hija de Kennedy. Pensé: bien, esperaré al siguiente, y ahora… —Fix se calló y miró a la niña. Entre las dos niñas habían tenido un aborto bastante avanzado. El médico dijo que habían tenido suerte de que viniera la segunda, aunque no tenía el menor sentido que contara todo eso al ayudante del fiscal—. Así son las cosas.
—Es un nombre bonito —dijo Cousins, pero pensó: «Menos mal que no esperaste».
—¿Y tú? —dijo Fix—. ¿Tienes algún pequeño Albert en casa?
—Mi hijo se llama Calvin y lo llamamos Cal. Y las niñas. Y no, no hay ninguna Alberta.
—Pero hay otro en camino.