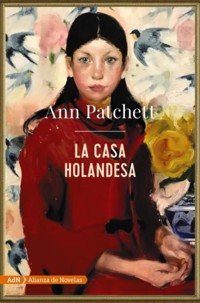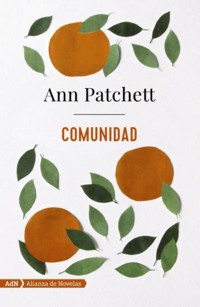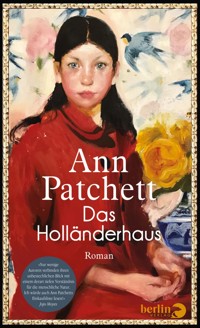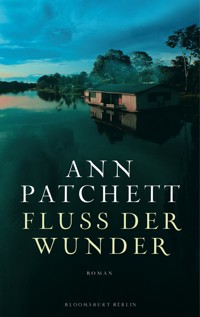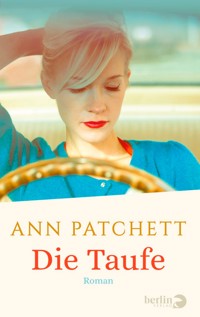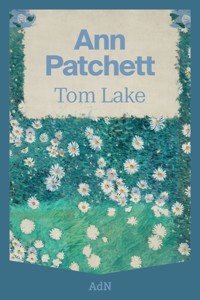
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
En la primavera de 2020, las tres hijas de Lara vuelven a la granja familiar, situada en el norte de Michigan. Mientras recogen cerezas, le piden a su madre que les cuente la historia de Peter Duke, un famoso actor con el que, años atrás, vivió una historia de amor y compartió escenario en una compañía de teatro llamada Tom Lake. Mientras Lara recuerda el pasado, sus hijas examinan su vida y la relación con su madre y se ven obligadas a reconsiderar el mundo y todo lo que creían conocer. Tom Lake es una meditación sobre el amor juvenil, el amor conyugal y la vida que los padres han llevado antes de que nazcan sus hijos. La obra, a la vez esperanzadora y elegíaca, explora lo que significa ser feliz incluso cuando el mundo se desmorona. Como en todas sus novelas, Ann Patchett combina un arte narrativo convincente con una penetrante visión de la dinámica familiar. El resultado es una historia rica y luminosa, contada con profunda inteligencia y sutileza emocional, que demuestra una vez más por qué la autora es uno de los talentos literarios más venerados y aclamados de la actualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Kate DiCamillo,que sostuvo el farol en alto
1
El hecho de que a Veronica y a mí nos dieran las llaves del colegio y nos pidieran que nos presentáramos temprano para abrirlo, en una gélida mañana de sábado del mes de abril, con el fin de que se celebraran las audiciones de Nuestropueblo1, era prueba de que éramos aburridamente dignas de confianza. El director de la obra, el señor Martin, era amigo de mi abuela y trabajaba como agente de seguros en una empresa llamada State Farm. Así es como empecé a actuar, gracias a mi abuela, y Veronica también se metió porque lo hacíamos casi todo juntas. Los ciudadanos de Nuevo Hampshire no se cansaban nunca de Nuestropueblo. Profesábamos por la obra la misma devoción que otros estadounidenses por la Constitución o el himno nacional. Nos interpelaba, hacía que nos sintiéramos especiales, visibles. El señor Martin había previsto que acudiera mucha gente a las audiciones, por ese motivo necesitaba el gimnasio del colegio. El teatro municipal no tenía nada que ver con el instituto, pero como el señor Martin era el agente de seguros del director y, con toda probabilidad, también era amigo suyo, se lo cedía. Así era nuestro pueblo.
Las dos llegamos con sendas tazas de viaje llenas de café y gruesas novelas en edición de bolsillo. Veronica llevaba Ojosdefuego y yo, EldoctorZhivago. Me gustaba el instituto, pero odiaba el gimnasio y todo lo que representaba: los deportes de equipo, las concentraciones antes de los partidos, el kickball agresivo, las carreras en círculos cuando hacía demasiado frío para salir al exterior, los bailes formales, las graduaciones. Pero aquel sábado por la mañana el gimnasio estaba vacío y extrañamente hermoso. La luz del sol entraba por las estrechas ventanas situadas justo debajo de la cubierta. Me parece que nunca me había fijado en que el gimnasio tenía ventanas. El suelo, las paredes y las gradas estaban hechos con tablones idénticos de madera clara. El escenario se encontraba en un extremo, detrás de la canasta de baloncesto; tenía pesadas cortinas rojas que estaban descorridas y dejaban ver una zona vacía y oscura donde estaba previsto que tuviera lugar la acción. Nos habían indicado que colocáramos una mesa y cinco sillas plegables delante del escenario («Cerca, pero no demasiado», nos había dicho el señor Martin), y luego, a treinta metros de distancia, bajo la canasta de baloncesto contraria, debíamos poner una segunda mesa, justo delante de las puertas del vestíbulo. Esta era para el registro, tarea que se nos había encomendado. Sacamos del trastero las dos mesas plegables, así como las sillas de tijera. Íbamos a pasar la mañana explicando cómo rellenar el formulario: Nombre, Nombre artístico (si es diferente), Estatura, Color de pelo, Edad (dividida en tramos de siete años: por favor, marque una casilla), Número de teléfono. Se había pedido a los aspirantes que llevaran una fotografía y un currículum con todos los papeles que habían interpretado. Teníamos un vaso lleno de bolígrafos. Quienes llegaran sin el currículum podían anotarlo por escrito en un folio; Veronica estaba preparada para hacer una Polaroid a quien no tuviera foto y luego pegarla al formulario. El señor Martin nos había dicho que no debíamos avergonzar a nadie por tener menos experiencia porque, en palabras textuales: «A veces, ahí es donde están los diamantes».
Pero Veronica y yo no éramos aficionadas al teatro. A las aspirantes a actrices no se les pedía que desempeñaran nuestra tarea porque tal vez querían presentarse para un papel. Nosotras éramos chicas normales y ni siquiera habríamos sabido hacer que los adultos se sintieran juzgados por su falta de experiencia teatral. En cuanto tuviéramos lista la documentación del candidato, debíamos entregarle las páginas que se le pediría que leyera, junto con un número impreso en un papelito cuadrado, y luego debíamos enviarlo de vuelta al vestíbulo para que esperara.
Cuando se abrieron las puertas a las ocho, entró tanta gente que Veronica y yo tuvimos que volver corriendo a nuestra mesa para adelantarnos a la multitud. Al instante nos encontramos inmersas en el trabajo.
—Sí —aseguré a una mujer y luego a otra—, si quiere presentarse para el papel de la señora Gibbs, puede ser candidata también para el de la señora Webb.
Lo que no les decía, aunque acabó siendo evidente, era que, si se presentaban para Emily, también se valoraría si podían hacer de la madre de Emily. En una obra de teatro escolar no era raro que un actor de quince años hiciera de padre de otro de diecisiete, pero el teatro municipal era otra cosa. Aquella mañana, los aspirantes eran de todas las edades, no solo hombres mayores que querían interpretar al director de escena, sino también estudiantes universitarios que querían ser Emily o George. (Las Emilys llevaban demasiado maquillaje y vestían como las chicas amish que vendían bollos de canela en el mercado. Los Georges se miraban de reojo entre sí.) Algunos niños pequeños se acercaban a nuestra mesa y nos decían que querían ser Wally o Rebecca. Sin duda, sus padres estaban buscando algún tipo de entretenimiento que hiciera las veces de canguro porque ¿qué niño de diez años anuncia un buen día a la hora del desayuno que quiere hacer el papel de Wally Webb?
—Si toda esta gente vuelve y compra entradas, será un exitazo —comentó Veronica—. La obra podrá ir de cabeza a Broadway y seremos ricos.
—¿Cómo podría hacernos ricos? —pregunté.
Veronica contestó que estaba extrapolando.
El señor Martin había pensado en todo, excepto en las carpetas para sujetar los papeles, lo que resultó ser un despiste bastante molesto. La gente escribía apoyándose en nuestra mesa y se creaba un atasco enorme. No sabía si era más deprimente ver a los conocidos o a los desconocidos. Cheryl, que trabajaba en la caja de Major Market y debía de tener la edad de mi madre, sostenía en las manos un currículum y una fotografía. Si Cheryl siempre había querido ser actriz, no me sentía capaz de volver a la tienda de comestibles. Y, además, había un montón de desconocidos, hombres y mujeres envueltos en abrigos y bufandas, que miraban el gimnasio con una expresión que dejaba claro que no lo habían visto en su vida. También me parecía triste imaginarlos conduciendo quién sabe cuánto rato aquella gélida mañana, ya que aquello suponía que estaban dispuestos a seguir yendo y viniendo en coche a los ensayos y actuaciones durante todo el verano.
—El mundo entero es un escenario —sentenció Veronica, que era capaz de leerme el pensamiento—, y todos los hombres y mujeres quieren actuar en él.
Recogí el currículum y la fotografía del padre de mi amiga Marcia, que él pronunciaba Mar-si-a. Me había sentado a la mesa de aquel hombre, había ido en el asiento trasero de su coche cuando llevaba a su familia a tomar helados, había dormido en la cama gemela del dormitorio de su hija, pintado de rosa. Hice como si no lo conociera porque me pareció lo más amable por mi parte.
—Laura —exclamó, mostrándome todos los dientes en una sonrisa—. ¡Buenos días! Cuánta gente hay por aquí.
Asentí, le di el número y el texto, y le pedí que volviera al vestíbulo para esperar.
—¿Dónde está el baño? —preguntó.
Era una lata. Incluso los hombres querían saber dónde estaba el baño. Querían arreglarse el pelo, aplastado por el gorro de lana. Querían leer el fragmento delante del espejo para ver qué aspecto tenían. Le dije que el del Centro de Artes y Lenguas estaría menos lleno.
—Parecéis muy ocupadas —comentó mi abuela, que apareció detrás de nosotras cuando el padre de Marcia se alejaba.
—¿Quiere usted un papel? —preguntó Veronica—. Tengo contactos y puedo convertirla en una estrella. —Veronica quería a mi abuela. Todo el mundo la quería.
—Solo he venido a echar un vistazo.
Mi abuela miró hacia la mesa que estaba situada delante del escenario para indicar que se sentaría allí con el señor Martin y la gente del teatro. Mi abuela, que tenía una tienda de costura y arreglos llamada Stitch-It, se había ofrecido voluntaria para ocuparse del vestuario, lo que significaba que yo también trabajaría de modo voluntario para hacer los trajes mientras la ayudaba después de las clases. Me dio un beso en la cabeza antes de alejarse por la pista de baloncesto vacía en dirección a su mesa.
Las audiciones tenían que haber empezado puntualmente a las diez, pero, por culpa de la falta de carpetas donde sujetar los papeles, eran ya más de las diez y media. Después de que se apuntara todo el mundo, Veronica dijo que formaría grupitos en función del número adjudicado y de los papeles que querían representar, y los conduciría hasta el pasillo para que esperaran.
—Haré de perro pastor —anunció, levantándose de la mesa.
Yo tenía que quedarme y seguir atendiendo a los rezagados. El señor Martin y mi abuela se sentaron con otras tres personas tras la mesa situada frente al escenario. Y de repente, el gimnasio, que había estado en ebullición, se quedó en silencio. Cuando los llamaran por su nombre, Veronica acompañaría a los actores por el pasillo y las escaleras, entre bastidores y hasta el borde del escenario. Mientras esperaban, los actores no podían presenciar las audiciones de los demás, y los que habían intervenido ya tenían que marcharse, a menos que se les indicara lo contrario. Todos los que hacían el papel de director de escena pasaban en primer lugar (el director de escena es el papel principal de la obra), seguidos de todos los Georges y Emilys, y luego irían los demás miembros de la familia Webb (el señor, la señora y Wally) y los Gibbs (el doctor, su mujer y Rebecca). Los papeles menores se distribuirían después: nadie sale de casa con la esperanza de conseguir el papel del agente Warren, pero si te lo ofrecen, lo aceptas.
—Señor Saxon —dijo el señor Martin—, lea usted el principio del segundo acto.
Todos los candidatos al papel de director de escena leían el principio del segundo acto.
Me sorprendió oír el rumor de los pasos del señor Saxon al cruzar el escenario.
—¿Soy el primero? —Al señor Saxon no se le había ocurrido pensar que, si se presentaba en el gimnasio del instituto media hora antes de que abrieran las puertas, ese podría ser el resultado.
—Sí, es usted el primero —contestó el señor Martin—. Por favor, empiece en cuanto esté listo.
El señor Saxon carraspeó y, tras hacer esperar un minuto más de lo que habría sido ligeramente incómodo, empezó:
—«Tres años han pasado —declamó—. Sí, el sol ha salido más de mil veces.»
Seguí mirando hacia el vestíbulo como llevaba haciendo toda la mañana, aunque ahora los dos batientes de la puerta estaban cerrados. El señor Martin, mi abuela y los demás estaban lejos, me daban la espalda, yo les daba la espalda, y el pobre señor Saxon, que agonizaba con una muerte terrible en escena, sin duda miraba al director, y no la espalda de una alumna. Sin embargo, como muestra de cortesía, no me di la vuelta. Siguió hasta el final de la página.
—«¡Ya está! Ya se oye el de las 5:45 para Boston» —dijo por fin; su voz se llenó de alivio.
La lectura duraba dos minutos y me pregunté cómo se les había ocurrido elegir un fragmento tan largo.
—Muchas gracias —dijo el señor Martin con voz inexpresiva.
Qué tristeza. Si Veronica hubiera estado allí conmigo, habríamos jugado en silencio al ahorcado y habríamos añadido una parte del cuerpo por cada palabra que el señor Saxon había dicho titubeando. No nos habríamos mirado por miedo a echarnos a reír. Pero Veronica estaba en el pasillo y, a pesar de nuestras previsiones, nadie había llegado tarde. En realidad, todos los candidatos habían tenido la misma idea: llegar temprano, registrarse y aguardar en fila tal como se les decía, demostrando así que se les daba bien seguir indicaciones. El señor Martin llamó al segundo candidato, el señor Parks.
—¿Tengo que empezar en la parte de arriba de la página, donde está marcado? —preguntó el señor Parks.
—Así es —contestó el señor Martin.
—«Tres años han pasado —dijo el señor Parks, y esperó otros tres años para resaltar bien la frase—. Sí. —Otra pausa—. El sol ha salido más de mil veces.»
El señor Parks estaba actuando para Maine, no para Nuevo Hampshire. Si me hubiera dado la vuelta, sin duda habría visto a un hombre con un impermeable amarillo y una langosta bajo el brazo. En silencio, busqué en la mochila y cogí el ejemplar de EldoctorZhivago. Ese era mi plan: ellos harían las audiciones y yo leería, y, cuando nos cansáramos, Veronica y yo intercambiaríamos los papeles para que ella pudiera leer. Al señor Parks le faltaba todavía un buen rato para llegar al final de la página. Lo bueno de El doctor Zhivago era que tenía una trama lo bastante compleja como para exigir toda mi atención. No me gustaba mucho la novela, pero quería saber qué le pasaba a Lara. De todos modos, la sexta vez que un aspirante al papel de director de escena dijo que el sol había salido, me di cuenta de que Pasternak no estaba a la altura de mis circunstancias y le di la vuelta a la silla.
Uno tras otro, los directores de escena salieron al proscenio y empezaron a hablar. La torpeza con que aquellos hombres se presentaban y el modo en que les temblaba el papel en las manos eran cosas que ninguna colegiala habría querido ver. Algunos poseían buena voz, pero si estuvieran en un bote escorado, se hundirían como anclas: tenían cero flotabilidad. Otros no tenían mala presencia y daban vueltas con una mano metida en el bolsillo, pero no pronunciaban bien. La frontera estaba en el cuello: unos tenían una cosa y otros tenían otra, pero ninguno conseguía dominar ambas a la vez. En conjunto, los directores de escena eran como un accidente de coche, algo así como un choque múltiple, y yo no era capaz de apartar la vista.
A pesar de las apariencias, era casi primavera en Nuevo Hampshire. Me faltaban siete semanas para terminar el penúltimo año en el instituto, pero no podía dejar de pensar que aquel era el primer día de mi verdadera formación. Ninguno de los libros que había leído era tan importante como aquello, ninguno de los exámenes de matemáticas o de los trabajos de historia me había enseñado a actuar, y por «actuar» no me refiero al teatro, sino a la vida. Lo que estaba viendo era, ni más ni menos, cómo tenía que presentarme ante el mundo. Una cosa era contemplar a unos actores que habían memorizado un texto y habían estado ensayando meses y otra muy distinta era ver a aquellos adultos tropezar y fracasar. El truco estaba en identificar qué error cometía cada uno. El señor Anderson, empleado del Liberty Bank, había traído una pipa, un accesorio que podría haber estado bien si lo hubiera tenido en la mano, pero que se empeñaba en sujetar con los dientes. No hacía falta ser actor para saber que la capacidad para separar las mandíbulas era útil cuando se trataba de hablar y, sin embargo, yo lo sabía y él no. Luego, durante la intervención de dos minutos, dobló el papel que estaba leyendo, se lo metió en el bolsillo interior de la americana, sacó del bolsillo una caja de cerillas de madera y encendió la pipa. La aspiración para encender el tabaco, la llamita que salió de la cazoleta, todo formaba parte de la representación. Después guardó la caja de cerillas y el fósforo usado en el bolsillo, volvió a sacar la hoja con el guion, la desdobló y siguió actuando mientras el dulce aroma de la pipa ascendía hacia el techo y llegaba hasta mí.
Que el señor Martin no se levantara y dijera en aquel momento: «Olvídense de mí, no tengo el menor interés en dirigir Nuestropueblo» era prueba de la fortaleza de su carácter. En lugar de ello, tosió un poco y dio las gracias al señor Anderson por su tiempo. Este, tras asentir con aire grave, se retiró.
Todos los actores que hacían el papel de director de escena me dieron, sin proponérselo, una lección: claridad, intencionalidad, simplicidad. Todos me enseñaron algo. Como todos mis amigos, en aquellos tiempos me preguntaba qué iba a hacer con mi vida. Muchos días pensaba que quería ser profesora de inglés porque era la asignatura que se me daba mejor, y me atraía la idea de leer y hacer que los demás leyeran. Me dedicaba a anotar ideas para mi plan docente en un cuaderno de espiral y decidí que empezaríamos con David Copperfield; pero en cuanto hube optado por dedicarme a la enseñanza, escribí para presentarme voluntaria al Peace Corps. Por supuesto, me encantaban los libros, pero ¿cómo iba a pasarme la vida en un aula sabiendo que era necesario cavar pozos y distribuir mosquiteras? El Peace Corps sería el camino más directo para hacer algo decente con mi vida. «Decencia» era la palabra que empleaba yo entonces para designar todos los aspectos propios de una buena persona, y era algo importante cuando pensaba en el futuro. Ser veterinaria era decente —todos hemos querido ser veterinarios en algún momento—, pero eso implicaba estudiar química, y la química me ponía nerviosa.
Pero ¿por qué siempre buscaba novelas británicas de seiscientas páginas, tareas científicamente complejas y empleos que exigían que me vacunara contra la malaria? ¿Por qué no podía dedicarme a algo que ya se me diera bien? Mis amigas pensaban que debería seguir con la tienda de costura de mi abuela porque yo sabía coser y ellas no. Sus madres tampoco. Cuando cosía un dobladillo o metía una cintura, me miraban como si fuera Prometeo bajando del Olimpo con el fuego.
Si alguien se pregunta dónde estaba la decencia en los arreglos de costura, lo tengo claro: en mi abuela. Era a la vez costurera y fuente de decencia humana. Cuando Veronica hablaba de los vaqueros que saqué de la bolsa destinada a la beneficencia y cuyas piernas estreché, dijo: «Me salvaste la vida». A la gente le gustaba que la ropa le sentara bien, con lo cual adaptarla era una ayuda, era algo decente. Mi abuela, que siempre tenía una cinta métrica amarilla colgada del cuello y un acerico sujeto a la muñeca con una cinta elástica (la muñequera acerico, la llamaba yo), me lo había enseñado.
La visión de aquellos hombres recitando las mismas frases con tan poca gracia mientras se limpiaban las gafas con enormes pañuelos blancos me hizo pensar en mi vida.
***
—Espera, espera, ¿querías ser veterinaria? —Maisie niega con la cabeza—. Jamás en la vida quisiste ser veterinaria. No lo habías dicho nunca.
Maisie empezará tercero de Veterinaria en otoño, si es que en otoño hay clases.
—Durante un tiempo. Ya sabes cómo son las niñas en el instituto.
—Entonces tú querías ser pediatra —señala Nell a su hermana, saliendo en mi defensa.
—¿Alguien puede explicarme qué tiene que ver todo esto con Peter Duke? —pregunta Emily—. ¿Qué tiene que ver la costura con Duke?
Mis hijas me han pedido que empiece la historia por el principio, pero la verdad es que el inicio no les interesa. Quieren oír determinados fragmentos y saltarse el resto para ahorrar tiempo.
—Si crees que lo vas a hacer mejor, cuéntala tú —digo levantándome, aunque sin ánimo de regañina. Estiro las manos por encima de la cabeza—. Os la podéis contar vosotras.
Dios sabe que hay mucho trabajo que hacer.
—Shhh —ordena Nell a sus hermanas. Da unas palmaditas en el sofá—. Ven aquí —me dice—, vuelve, te escuchamos.
Nell sabe manejar a la gente.
Emily, la mayor, se coloca la enorme mata de pelo sedoso y oscuro sobre un hombro.
—Es que pensaba que ibas a hablar de Duke, solo me refería a eso.
—Deja de tocarte el pelo —protesta Maisie, irritada.
Maisie le pidió a su padre que le cortara el pelo bien corto la primavera pasada y echa de menos su melena. Su perrita, Hazel, se levanta, describe tres círculos con torpeza en el sofá y se deja caer formando una bola. Me comunican que están listas.
Las tres chicas son ya veinteañeras y, teniendo en cuenta su evolución y su ostensible liberación, no les interesa ninguna historia que no verse sobre un hombre guapo y famoso. Sin embargo, soy su madre y entienden que tendrán que aguantarme hasta llegar a él. Vuelvo a ocupar mi sitio en el sofá y empiezo de nuevo, del todo consciente de que lo que quieren oír es justo lo que no voy a contarles.
—Duke —dice Emily—. Estamos listas.
—Os prometo que tardará en aparecer.
***
—¿Ya han hecho la prueba todos los candidatos al papel de director de escena? —preguntó finalmente el señor Martin con voz cansada.
La querida cabeza de Veronica asomó por el extremo del telón.
—Ya están todos —declaró, y sus grandes ojos se fijaron en los míos. Echó la cabeza hacia atrás unos segundos antes de soltar una carcajada.
El señor Martin cogió un termo del suelo y desenroscó el tapón mientras sus compañeros susurraban entre sí.
—¡Adelante! —dijo.
Mientras que el personaje de director de escena es solitario, George y Emily existen en función el uno del otro y en relación con sus familias, de modo que los Georges y las Emilys hacían la prueba por parejas. El señor Martin había elegido de nuevo un par de fragmentos del segundo acto, cosa que, en mi opinión (y la joven estudiante sentada al fondo del gimnasio estaba llena de opiniones), era una decisión práctica. En el primer fragmento destacaba más Emily, y en el segundo, George, a menos que lo que se valorara fuera la capacidad de escucha del personaje, en cuyo caso se invertían los términos.
Me preguntaba si las parejas se habían formado en la cola o si Veronica se había divertido un rato emparejando, porque el primer George tendría dieciséis años y la primera Emily, a la que no conocía de nada, no tenía ni un día menos de treinta y cinco años. Según se decía, algunas mujeres querían hacer el papel de Emily toda su vida. Iban de pueblo en pueblo por todo Nuevo Hampshire, año tras año, intentando obtener ese papel. Aquella llevaba coletas.
El señor Martin les preguntó si estaban listos y George empezó de inmediato.
—«Emily, ¿por qué estás enfadada conmigo?» —preguntó. Yo tenía delante de mí la página del texto.
Emily parpadeó. Desde luego, estaba enfadada con George, pero no sabía si decírselo o no. Se dio media vuelta y miró hacia el señor Martin. Se protegió los ojos con la mano, tal como hacen en las películas cuando quieren hablar con el director en una prueba, pero como no había focos que la deslumbraran, el gesto resultaba innecesario.
—No estaba lista —protestó.
—No se preocupe —dijo el señor Martin—. Vuelvan a empezar.
Me lo imaginé hablando a sus clientes de seguros de automóvil y de vida, explicándoles de qué manera State Farm los ayudaría si se les quemaba la casa hasta los cimientos. Estaba segura de que se lo pondría fácil.
—«Emily, ¿por qué estás enfadada conmigo?» —preguntó George de nuevo.
Emily miró a George como si quisiera matarlo y se volvió hacia el señor Martin.
—No puede empezar así —insistió Emily—. Tengo que estar lista.
No entendía qué le sucedía, hasta que me di cuenta: se había perdido. Como un caballo que tropieza nada más salir por la puerta. Aún no había empezado y estaba ya perdida.
—Podemos repetirlo —dijo el señor Martin—. No importa.
—¡Claro que importa!
¿Iba a echarse a llorar? Nos quedamos esperando, expectantes.
El chico era alto y tenía el cabello claro y alborotado; parecía que se lo hubiera cortado él mismo y a oscuras. La expresión de su cara me hizo creer que había estado pensando en algo relacionado con el béisbol y ahora se daba cuenta de repente de que había algún problema.
—Lo siento muchísimo —dijo George, exactamente tal como George lo habría dicho: parecía lamentarlo, estar preocupado y sentirse un poco manipulado. En definitiva, el chico seguía metido en el papel, y Emily lo sabía.
—Quiero empezar otra vez —dijo Emily, tambaleándose—. Quiero leer con otra persona.
—De acuerdo —dijo el señor Martin, y antes de que Emily se diera la vuelta, dijo en voz alta—: Necesitamos otra Emily.
Teníamos muchas Emilys, muchas más que Georges. Lo sabía por las fichas de inscripción. La Emily saliente pasó junto a la Emily entrante, una chica quince años más joven, con el pelo rubio, suelto y brillante. Dio un pequeño giro con las caderas para que la falda se le desplegara. Daba miedo ver lo deprisa que pasa el tiempo. Me di cuenta de que la primera no volvería.
En cambio, aquel George me gustaba. Los candidatos al papel de director de escena habían puesto el listón muy bajo. Aquel George aguantó tres rondas y cada vez hizo algo distinto, algo concreto en respuesta a la Emily con la que estaba en aquel momento. Cuando Emily era estridente, él era sencillo. Cuando Emily era tímida, él era amable y protector. La tercera —a saber cómo lo consiguió tan deprisa— se echó a llorar. Al principio fueron solo unas pocas lágrimas muy impresionantes, pero de inmediato perdió el control y se puso a soltar grandes sollozos.
—«George, por favor, no pienses en ello. No sé por qué lo he dicho…»
George sacó un pañuelo. ¿Todos llevaban pañuelo? Le dio unos toquecitos en la cara, chistó para hacerla callar y, milagrosamente, ella se calló. En el fondo del gimnasio, me estremecí.
Muchos de los Georges que vinieron después leyeron el fragmento como si estuvieran haciendo la prueba para ser Peter Pan. Cuanto más viejos, más saltitos daban en una escena que no pedía que se saltara. Las Emilys eran temblorosas, emotivas, intentaban expresar el aliento de la experiencia humana en cada frase. Estaban «enfadadas», «lo sentían» o estaban «muy conmovidas». Empecé a preguntarme si aquel fragmento era más difícil de lo que había imaginado.
Escuchaos un poquito, me apetecía gritar desde el fondo del gimnasio. Escuchad lo que estáis diciendo.
En alguna ocasión, un George mediocre aguantaba tres o cuatro Emilys porque hacía falta, aunque, si era desastroso, solo lo hacía una vez. Los directores de escena habían hecho que me sintiera violenta y los Georges, al menos después del primero, me aburrían, pero las Emilys me irritaban muchísimo. Representaban a la alumna más brillante de la clase del instituto como si fuera medio idiota. Emily Webb planteaba preguntas, decía la verdad y sabía lo que pensaba, en tanto que aquellas Emilys se recogían sus largas faldas tradicionales y maullaban como gatitos. ¿Ninguna se acordaba de lo que era ser una chica lista? No se había presentado ninguna estudiante para el papel, al menos, ninguna chica de mi instituto, tal vez porque la obra exigiría demasiados ensayos en noches que preferirían dedicar a hacer deberes, servir mesas a cambio de propinas o salir con los amigos. No había salido ninguna a representarnos.
Así que, cuando George y Emily salieron del escenario, justo antes de que aparecieran los siguientes Emily y George, le di media vuelta a mi silla. Durante un minuto, me dije que iba a volver a Eldoctor Zhivago, pero, en lugar de ello, busqué una hoja de inscripción. No es que quisiera ser actriz, sino que sabía que podía hacerlo mejor. «Nombre», decía el formulario. «Nombre artístico (si es otro)». Puse mi nombre: Laura Kenison. Más allá de mi dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento, no tenía más datos que dar, no había manera de convertir mi trabajo de las tardes en Stitch-It en experiencia teatral. Escuché a quien estaba haciendo la prueba a mi espalda: «Bueno, hasta HACE un año me gustabas MUCHO», canturreaba Emily. Doblé el formulario y lo metí en el ejemplar de Pasternak, cogí otra hoja y empecé de nuevo. Esta vez escribí mi nombre sin la «u» que me habían dado mis padres al nacer y puse «Lara» porque me pareció que así quedaba más ruso y más mundano. Decidí que el señor Martin tenía razón: yo sería el diamante.
1Our Town (1938) es una obra del autor estadounidense Thornton Wilder (1897-1975) ganadora del Premio Pulitzer. En ella plasma la vida y la muerte de los habitantes de una pequeña población situada en Nuevo Hampshire presentada por el principal personaje, el director de escena. En castellano se ha traducido como Nuestra ciudad o Nuestro pueblo. Es una de las obras más conocidas y representadas en los Estados Unidos. (N. de la T.)
2
—¿Te llamabas Laura? —Emily me mira con aire escéptico.
—Durante dieciséis años.
—¿Vosotras sabíais que se llamaba Laura? —pregunta Emily a sus hermanas, y ellas niegan con la cabeza, perplejas ante el hecho de que se lo haya ocultado.
—Hay muchas cosas que no sabéis —digo.
Hazel, la perrita, me mira.
—No sabía que esto iba a ser divertido —observa Maisie.
—Yo tampoco tenía ni idea —comenta Nell.
—No es divertido —les digo—. Sabéis que no es una historia graciosa, excepto en algunos trozos.
—Así es la vida —dice Nell, apoyando la cabeza en mi hombro con un gesto que me conmueve—. Anda, sigue. Me parece que ese George tan guay sigue por ahí.
***
Esperé a que el George y la Emily que estaban en el escenario terminaran, antes de salir al pasillo con el formulario en la mano y la cámara Polaroid colgada del cuello. Se me había olvidado que habría todavía mucha gente esperando para los otros papeles: los miembros de las familias Gibbs y Webb. Hombres, mujeres y niños daban vueltas repitiendo en silencio las palabras de las páginas que sostenían en la mano. Ahora yo también era una de ellos. Estaba a punto de decirle a George que me había decepcionado porque solo pensaba en el béisbol y ya no era el chico que yo había considerado mi amigo.
En el pasillo que conducía al escenario había unos pocos Georges y Emilys sentados; todos tenían silla, excepto Veronica y el primer George, el bueno, que estaban sentados en las escaleras; él decía algo que la hacía reír, cosa que, os aseguro, no era lo más difícil del mundo. El pelo negro de Veronica se mecía sobre una mejilla sonrojada, y me di cuenta entonces de que deberíamos haber intercambiado nuestras tareas dos horas atrás. Se me había olvidado porque había estado estudiando en la escuela de las pruebas teatrales, y ella se había olvidado porque había estado charlando con George. Desde el pasillo no se oía el escenario, por eso se había quedado junto a la puerta, que mantenía entreabierta la novela de Stephen King. Pasara lo que pasara, Veronica no dejaba de prestar atención al escenario.
Cuando levantó los ojos y me vio con la cámara, alzó una magnífica ceja. Las cejas de Veronica eran negras y gruesas y se movían sumisas a sus órdenes. Era capaz de expresar más con una ceja que otras personas con un micrófono. Se dio cuenta de inmediato de que iba a presentarme para hacer la prueba de Emily y que me darían el papel. Yo acostumbraba a decir que Veronica no podría jugar nunca al póker porque sus pensamientos parecían deslizarse por encima de su frente como un teletipo. Se dio cuenta de que podría haberse presentado para Emily y entonces habría sido ella quien acudiera a los ensayos con aquel chico. Podrían haber ensayado en el coche de él, juntar las manos y alzarlas al final de cada actuación, saludando una y otra vez antes de que bajara el telón. Pero Veronica no salía casi nunca de noche porque su madre era enfermera y tenía turno de noche, su padrastro hacía años que se había marchado y ella tenía que cuidar de sus hermanos. Las dos teníamos dos hermanos, un nexo más entre ambas, aunque los míos eran mucho mayores, y los suyos, en realidad hermanastros, eran pequeños. Si no hubiera sido por ellos, Veronica habría hecho una Emily estupenda.
—¿En serio? —preguntó Veronica.
Asentí, tendiéndole la cámara. Se levantó para quitarme el clip del pelo.
—Tienes que salir la última —dijo—. No te saltes nada. Si Jimmy todavía está aquí, puede salir contigo.
Jimmy me miró fijamente a los ojos y me tendió la mano. Las estrechamos.
—No tengo mejor sitio donde estar —dijo.
Volví al vestíbulo y me senté. No quería que nadie pensara que recibía un trato preferente, cosa que, por supuesto, sí iba a tener. No tenía que correr al baño con Veronica para saber lo que esta hacía. El señor Martin tenía que encontrar una Emily y no había rivales. En aquel momento, tendría sus esperanzas puestas en cualquiera de las chicas que quedaban por salir. Yo llevaba cuatro horas recibiendo un curso intensivo de interpretación, lo que no quería decir que supiera actuar, pero, desde luego, sabía lo que no había que hacer. Lo único que tenía que hacer era decir el texto sin estropearlo.
Cuando la última pareja salió y solo quedamos Veronica, Jimmy-George y yo en el vestíbulo, le pedí a Veronica que me hiciera una trenza.
Jimmy-George negó con la cabeza y Veronica estuvo de acuerdo.
—Te queda mejor suelto —dijo Veronica.
Yo llevaba vaqueros, botas para la nieve y una sudadera vieja de mi hermano Hardy de la Universidad de Nuevo Hampshire en la que ponía «Go, Wildcats».
—Tenías que habérmelo dicho —dijo Veronica—, si ese era tu plan.
—Ya sabes que nunca hago planes.
¿Por qué tenía la sensación de que estaba dándole un plantón?
Inclinó la cabeza como uno hace cuando oye el sonido de una puerta que se abre en la casa. Después me rodeó con los brazos y apretó.
—A por ello —susurró.
El gimnasio había vuelto a ser el gimnasio, lugar de todo tipo de humillaciones. Carreras, kickball, baile, juego. Quería dar clases de inglés, formar parte del Peace Corps, salvarle la vida a un perro, coser un vestido. Actuar no estaba en la lista. Cuando le tendí el formulario a uno de los hombres, que se puso en pie para cogerlo, estuve a punto de gritar de miedo. ¿Así era como se habían sentido los directores de escena? ¿Por eso encendían la pipa y jugueteaban con el sombrero? Los Georges saltaban, las Emilys se retorcían el pelo con los dedos como si estuvieran utilizando un rizador. Todo ello porque sabían que iban a morirse en escena. Mi abuela estaba mirando y yo sabía que sufriría por mí. Cerré los ojos un segundo y me dije que todo pasaría muy rápido. Jimmy era George y yo era Emily, y nos sabíamos nuestros papeles de memoria.
—«Emily, ¿por qué estás enfadada conmigo?» —preguntó George.
—«No estoy enfadada contigo» —contesté.
Era una conversación normal entre dos amigos de la infancia que estaban a punto de enamorarse. Dije las frases tal como las había oído mentalmente toda la mañana y, cuando terminamos, el señor Martin, mi abuela y los tres hombres que estaban con ellos se levantaron y aplaudieron.
***
Miro el reloj. Es fácil olvidar lo tarde que es porque en verano el sol está siempre en lo alto.
—Cambiamos de tema y pasamos al montaje —anuncio a las niñas—. Ya no os contaré más cosas del instituto.
—¿Y qué pasó con la obra? —pregunta Emily, poniendo sus espectaculares piernas sobre el respaldo del sofá. Emily no ha sido nunca capaz de sentarse como una persona normal. Me rendí cuando era todavía pequeña. Quienquiera que instalara su brújula interior, puso el imán al revés.
—Ya sabéis todo lo de la obra y, además, queda mucho. Tenemos que ir a nuestro ritmo.
—¿Y qué pasó con Veronica y Jimmy-George? —pregunta Maisie—. Nunca había oído hablar de ellos.
—Perdimos el contacto.
Maisie resopla.
—Esas cosas no pasan. —Coge el móvil del bolsillo de los pantalones cortos que lleva puestos y me lo enseña como si fuera un invento nuevo y maravilloso—. ¿Cómo se llaman de apellido?
La miro y sonrío.
—Al menos, podrías decirnos cuál de las dos terminó con él —dice Nell.
—Las dos terminamos con nosotras mismas.
Las chicas gruñen a coro, es algo que se les da muy bien.
Emily extiende el brazo y me tira de la camisa.
—Danos algo.
Volveremos al huerto dentro de pocas horas. Si no se acuestan pronto, mañana no serán capaces de nada, pero no se lo digo. Hago esfuerzos por no decirles cosas de ese tipo.
—La obra de teatro fue un gran éxito. Nos habían contratado para seis representaciones y ampliamos a diez. Vino un periodista de Concord e hizo una crítica para el Monitor.
Apareció mi foto en la portada del dominical. Mi abuela compró cinco ejemplares, los encontré en el fondo del baúl de las mantas cuando murió.
Nell me pregunta quién hizo el papel de director de escena. Nell es actriz. Tiene que verlo todo en la cabeza.
El director de escena: hubo tantos directores de escena que tengo que pensarlo. Los malos los recuerdo bien, pero ¿quién consiguió el papel? Era bueno, eso lo sé. Intento recordarlo en la escena del cementerio.
—¡El padre de Marcia! —exclamo, porque aunque no recuerdo cómo se llamaba, veo su cara con toda claridad. El cerebro es curiosísimo; sin que hagas el menor esfuerzo, de golpe recuerdas cosas completamente olvidadas—. Se había presentado para hacer de doctor Gibbs, pero era mejor que los otros hombres, así que el señor Martin le dio el papel de director de escena. Carecía de la arrogancia necesaria para creer que debería ser el protagonista, y eso mismo lo convertía en buen actor. A Marcia le fastidiaba la idea de que yo pasara tiempo con su padre. Me evitó en todos los ensayos y luego, durante la obra, no se sentaba conmigo en las comidas y no me miraba, pero cuando volvimos en otoño para cursar el último año, ya se le había pasado.
—¿Y Jimmy fue George? —pregunta Emily.
—Desde luego, Jimmy fue George —dice Maisie.
—Jimmy fue George —confirmo.
—¿Era tan bueno en el papel de George como Duke? —pregunta Emily.
La expresión que tiene cuando pronuncia el nombre de Duke hace que desee haber tenido los arrestos para mentir en relación con todo, siempre, desde el principio.
—Duke nunca hizo de George.
—¿De quién hizo, entonces? —pregunta Maisie, alzando la mano para objetar.
—Del señor Webb.
—No —dice Nell—. No. En Tom Lake, Duke era George.
—Yo estaba allí, ninguna de vosotras había nacido.
—Pero no es posible que las tres nos equivoquemos —dice Emily, como si sus matemáticas tuvieran que imponerse a mi vida.
—Lo recuerdas así porque en la historia encaja mejor que Duke fuera George y yo fuera Emily, pero eso no significa que sea verdad.
Lo meditan un minuto.
—Entonces, eso significa que hacía el papel de tu padre —señala Maisie.
Como si con sus palabras le hubiera marcado la entrada, su propio padre aparece por la puerta trasera con los pantalones cubiertos de briznas de paja erizadas. Hazel levanta la cabeza y ladra hasta que Maisie la hace callar. Hazel ladra ante la entrada de cualquier hombre.
—Las chicas que tienen que trabajar se van a la cama —nos dice Joe, dando una palmada.
—Papá, ya somos mayores —protesta Nell, la más joven—. No puedes mandarnos a la cama.
Emily, nuestra granjera, Emily, que planea hacerse cargo de todo esto cuando seamos viejos, mira el reloj.
—Mamá estaba a punto de hablar del montaje.
—¿De qué va la historia? —pregunta él, quitándose las botas junto a la puerta como le he pedido durante años.
Las chicas se miran entre ellas y luego a mí.
—Va del pasado —contesto.
—Ah —dice él, y se quita las gafas—. Me voy a la ducha. Pero mañana no quiero excusas.
—Prometido —decimos todas.
Y así me esfuerzo para pasar deprisa por las partes aburridas.
***
En el último año del instituto me apunté al club de teatro. Interpreté a la protagonista en ElmilagrodeAnneSullivan con una niña de séptimo muy pequeña llamada Sissy a la que había que recordarle que no debía hacerme daño cuando me mordía. Nos empujábamos la una a la otra por todo el escenario. El gran musical de primavera fue UnbesoparaBirdie, y yo interpreté a Rosie DeLeon. No soy lo que se dice cantante, pero no pasé vergüenza. Entré en Dartmouth y Pensilvania sin ayuda financiera. Fui a la Universidad de Nuevo Hampshire, donde, gracias a una beca, el coste anual, incluida la matrícula, el alojamiento, la comida, los libros y las tasas, ascendía a poco más de 2500 dólares. En la universidad no tuve más claro que en el instituto lo que quería hacer con mi vida. La Universidad de Nuevo Hampshire no ofrecía Diseño de Moda y aún no me había matriculado en Química. Guardaba la solicitud para el Peace Corps en el escritorio. Para mi graduación, mi abuela me había regalado su querida máquina de coser Singer negra, una máquina veterana y sumamente fiable, y yo me sacaba un dinerillo acortando las faldas de pana de las chicas de la hermandad universitaria. Tenía los días llenos de Literatura Británica, Introducción a la Biología y montones de costura. Me dormía en la biblioteca, con la cabeza apoyada en un libro abierto. Nunca se me pasó por la cabeza actuar.
O no se me ocurrió hasta el tercer año, cuando en el centro de estudiantes vi un anuncio de audiciones para Nuestropueblo clavado en un tablón de corcho. Había ido para colgar un anuncio: «Costura y arreglos rápidos». Lo primero que pensé fue que sería divertido ocuparme de las inscripciones, pero el segundo pensamiento fue que podría intentar hacer el papel de Emily. Me encantaría recitar de nuevo aquellas palabras y, además, entendía que el teatro ampliaba la esfera social. Incluso en el penúltimo curso, la mayoría de la gente que trataba en la universidad eran los compañeros del instituto.
En un año cualquiera, en la Universidad de Nuevo Hampshire había más chicas que habían interpretado a Emily que en cualquier otra del país, todas nosotras convencidas de que habíamos clavado el papel. Qué no habría dado yo por estar en la sala contemplando las audiciones, pero esta vez me faltaba una excusa plausible. Esperé en el pasillo con mi número, vestida con la sudadera de los Wildcats de mi hermano para que me diera suerte.
La suerte lo era todo.
La noche de la tercera representación, Bill Ripley estaba entre el público.
Era un hombre alto con las mejillas siempre sonrojadas y un prematuro ribete canoso en el cabello oscuro que le daba un aire de seriedad. Estaba sentado en la quinta fila, junto a su hermana, con un voluminoso abrigo de lana en el regazo porque no había querido esperar en la cola del guardarropa.
Lo bauticé con el sobrenombre del Talentoso Señor Ripley porque en una librería había visto ese título en un libro de bolsillo y me gustó. Era un cumplido. En cambio, en mi familia todos lo bautizaron Ripley Aunque Usted No Lo Crea por el programa de televisión sobre hechos insólitos. Ambos calificativos contenían un elemento de verdad, con lo que no quiero insinuar que Ripley fuera un sociópata, sino que tenía la habilidad de introducirse e integrarse en la vida de los demás.
Aunque tengas un talento especial, nadie va a buscarte a Durham, Nuevo Hampshire. Y, además, Ripley no se dedicaba a cazar talentos. Su hermana vivía cerca, en Boston, y él había ido a hacerle una visita con motivo de su cumpleaños. Y el regalo que ella quería, lo que le había pedido concretamente por su aniversario, era que se acercara a Durham para ver a su sobrina Rae Ann en el papel de la señora Gibbs. La hermana de Ripley creía que su hija estaba dotada para el teatro, y le parecía que su hermano bien podía prestarle un poco de atención.
Yo no conocía a la sobrina de Ripley antes de la representación teatral; ni siquiera tras un montón de ensayos y tres representaciones podría haber dicho que la conociera. Rae Ann hacía el papel de mi suegra y, como todas las chicas de la obra, había querido el papel de Emily y albergaba en secreto cierto resentimiento hacia mí. Decía mucho en su favor que se hubiera hecho con el papel de la señora Gibbs, y no era culpa suya si su actuación resultaba por completo anodina. Para una chica de diecinueve años es difícil representar bien a una madre de mediana edad que da de comer a las gallinas. Ripley la trató con indulgencia, pero no la miró ni una sola vez. La abrazó después de que saliéramos a saludar a escena y le dijo que estaba estupenda; después le indicó que se fuera con su madre a la fiesta de los actores, que él tardaría un poquito. Se quedó en el pasillo con el abrigo, y cuando pasó por allí una chica, le preguntó dónde podía encontrar a Emily.
El año 1984 no se pareció en nada a lo que Orwell había contado en su libro y, sin embargo, para mí fue un año indescriptible. Un hombre raro y trajeado llamó a la puerta del camerino antes de que tuviera tiempo de ponerme la ropa de calle y, cuando asomé la cabeza, me dijo que quería hablar conmigo un minuto, si era posible ir a algún lugar tranquilo. Le dije que por supuesto, como hace una niña que obedece las órdenes de un adulto, tal como era el caso. Al final del pasillo había una pequeña sala de ensayos con un piano, un sofá y un par de sillas plegables. Sabía que no habría nadie allí a aquellas horas. Abrí la puerta y pasé la mano por encima de la fría pared de bloques de hormigón buscando el interruptor. ¿En qué estaba pensando? Eso ya no soy capaz de recordarlo.
Pero esta es una historia sobre la suerte, al menos en los primeros años, de manera que seguí teniendo suerte. Bill Ripley no había ido hasta allí para violarme o descuartizarme. Se sentó en una de las sillas plegables y me dejó el sofá. Me dijo que era director de teatro y cine. Estaban eligiendo actores para una película en la que había un papel para una chica, un papel fundamental, pero aún no habían encontrado a la persona adecuada. Llevaban tiempo buscando, pero no habían dado con ella todavía.
Asentí, deseando que se me hubiera ocurrido dejar la puerta abierta.
—Podrías ser tú la chica. —Me miraba con atención y, como acababa de bajar del escenario y no me sentía nada tímida, lo miré directamente a los ojos—. Lo que quiero decir es que estoy seguro de que eres ella. Necesito que vengas a Los Ángeles y hagas una prueba de pantalla, ¿es posible?
—No he estado nunca en Los Ángeles —contesté.
En realidad, lo que quería decir era que una vez mi familia había ido a Florida en las vacaciones de primavera, cuando tenía diez años, y esa era la única vez que había subido a un avión.
Anotó un número en la parte posterior de una tarjeta de visita, me dijo que se alojaba con su hermana en Boston y que lo llamara por teléfono al día siguiente a las nueve.
—A las nueve tengo clase. —Rompí a sudar bajo el largo vestido blanco de Emily.
Miró el reloj.
—Van a empezar a preguntarse dónde estoy. —Se levantó, me tendió la mano y la estreché—. Por ahora, mantengamos esta conversación entre nosotros —añadió.
—Por supuesto —dije, preguntándome a quién podría contárselo.
—Rae Ann es mi sobrina. —Contestó a mi pregunta como si se la hubiera formulado.
—¡Oh! —Rae Ann. Por algún motivo, eso hizo que me sintiera mejor.
—Mañana —dijo.
—Mañana —repetí, como si fuera un loro.
Aquella noche, en el dormitorio de la universidad, la duda que me mantuvo insomne no fue si conseguiría el papel, sino cuánto me costaría telefonear a Boston en hora punta. ¿De dónde iba a sacar tantas monedas de un cuarto de dólar? Me preguntaba cuánto costaría un billete de avión a Los Ángeles medido en número de bajos de pantalón, además del coste del taxi desde el aeropuerto y el precio del hotel. Por supuesto, eso correría a cargo de ellos, pero no tan deprisa como se podría pensar. Sin embargo, al menos durante un tiempo, Bill Ripley lo solucionó todo. Llevaba mucho tiempo sin saber qué hacer con mi vida cuando llegó él y tomó la decisión por mí: iba a ser actriz.
***
—¿Y dónde está el lado decente de todo esto? —exclama Nell, y todas nos echamos a reír.
Nuestras tres hijas están en casa. Emily ha vuelto a la granja después de graduarse en la universidad, mientras que Maisie y Nell regresaron en marzo. La primavera ha sido para el mundo entero un período de nerviosismo, aunque desde la ventana de nuestra cocina parecía otra de las muchas que hemos vivido al norte de Michigan: lluviosa, húmeda y fría, seguida de alguna nevada tardía, un período cálido y después el espectáculo de los árboles en flor. Emily, Maisie y Nell hicieron caso omiso de los árboles y prefirieron minar su cordura siguiendo las noticias. Al final, prohibí que se viera la tele por la noche porque, después de ver las noticias, ninguno podía dormir.
—Mirad hacia un lado y solo veréis desesperación —dije—. Mirad hacia el lado contrario…
Señalé el estallido de pétalos blancos delante de la ventana.
—No puedes hacer como si no pasara nada —objetó Maisie.
No podía y no lo hago. Y no finjo que estar todos juntos no me llena de alegría. Entiendo que la alegría no es muy adecuada en estos tiempos y, sin embargo, no podemos evitar sentir lo que sentimos.
A medida que se acercaba el verano y las flores dieron paso a los frutos, nuestras circunstancias pasaron de «Aquí están nuestras hijas y estamos encantados de tenerlas en casa» a «Aquí están nuestras hijas, que pasaron la infancia cogiendo cerezas y saben hacerlo en un momento en que solo ha venido una pequeña parte de nuestros temporeros». Su padre consideró que las chicas tumbadas por los sofás con el móvil en la mano eran la mano de obra que necesitaba.
—Voy a la universidad para no tener que coger cerezas —dijo Nell.
—La universidad está cerrada —contestó Joe—. Ya no te sirve de excusa.
3
—Buenas noches, buenas noches, buenas noches —canturrean mientras suben las escaleras y juegan a darse empujones. Las tres parecen más pequeñas cuando están juntas. Entran en una fase de regresión.
—Mamá se va a California para ser una estrella del cine —dice Nell a sus hermanas—. Y nosotras seguimos encerradas en la granja.
—Por lo menos, alguien ha salido de aquí —responde Emily.
Prometo contarles el resto al día siguiente.
Maisie bosteza y se estira hasta tocar con las manos el marco de la puerta; Hazel la sigue de cerca. Hazel es una especie de terrier con una pata anquilosada y un pelaje rubio irregular que le crece en punta en algunas zonas. Maisie la sacó del refugio de control animal donde trabajó en el segundo trimestre de la Facultad de Veterinaria. El personal ponía etiquetas a las jaulas con nombres típicos para un perro —Opie, Sparky, Goober o Bear—, promesas subliminales que sugerían bondad por parte del animal. Hazel llevaba tiempo enjaulada entre perros enormes que mordían las barras de metal día y noche con intención de comérsela, y había adquirido costumbres tan malas que uno de los cuidadores había escrito «mal bicho» encima de su nombre con un rotulador indeleble negro. Las malas costumbres, sumadas a su cojera y a lo que parecía ser sarna, la habían hecho inadoptable y, tras varias semanas en el refugio, Maisie vio una etiqueta en la jaula de Hazel «mal bicho» que indicaba que se le había terminado el tiempo. Volvió una y otra vez para darle galletas entre los barrotes. Las últimas galletas.
—Cuidado con los dedos —dijo el supervisor cuando Maisie anunció que se la llevaría a casa a pasar el fin de semana. Pero en cuanto se acercó a la jaula, la perra se puso a aullar, incapaz de creer que la suerte hubiera llegado por fin a su desafortunada vida. A los alumnos se les advertía de los peligros del sentimentalismo, pero aquel día Maisie decidió hacer caso omiso de la lección y la perra sarnosa la golpeó, agradecida, con la cola.
Emily baja con el libro que está leyendo, un manual sobre injertos en ramas. Dice que la noquea, lo que implica que se duerme con él. Emily vive en la casita que está en el extremo norte del huerto. Coge una linterna del cesto que hay junto la puerta trasera, una cesta con linternas, gorros, mitones e insecticida.
—Te acompaño un poco —digo.
Se echa a reír. Retrocede y me da un beso. ¡Emily me da un beso!
—Buenas noches —dice.
Miro por la ventana que hay encima del fregadero hasta que ya no veo el rayo de luz que ilumina el camino; apago las luces y subo al piso de arriba.
El padre de las chicas duerme profundamente. Como no puede esperarme, ha dejado encendida la lámpara de la mesilla y ha abierto mi lado de la cama. Tiene una mano sobre el corazón, como si antes de dormirse hubiera comprobado que seguía latiendo, y la otra le cuelga fuera de la cama, los dedos casi rozan el suelo. En verano, nada consigue despertarlo. Después de cenar, se va al granero tras anunciar que tiene que hacer algunas cosas y termina haciendo una segunda jornada laboral. Me imagino que la granja es como una pista de baile gigante que sostiene sobre la cabeza, los árboles crecen en los cuadrados del suelo. La fruta que hay que recoger, las ramas que hay que podar, el fertilizante y el insecticida (intentad cultivar cerezas sin eso), el granero lleno de máquinas rotas junto con el tractor nuevo, que está por encima de nuestras posibilidades, y las cabras, que parecieron una gran idea hace cinco años, cuando Benny sugirió que se comerían las hierbas y podríamos hacer queso; los trabajadores con hijos enfermos y los que necesitan dinero para volver a casa a ver a sus hijos; y la casita con goteras y los montones de contenedores de plástico de veinte libras con el nombre «El huerto de las tres hermanas» impreso en un lado, y Emily, Maisie, Nell y yo…, todo carga sobre él. Intentamos ser de ayuda, pero todo carga sobre su cabeza, y se lo lleva todo a la cama por la noche.
Me pongo el camisón y me meto a su lado. Le tapo la mano que le cubre el corazón. Vive para siempre, digo para mí.
***
Veronica no fue a la Universidad de Nuevo Hampshire. Tenía que quedarse en casa porque nadie podía ocuparse de los niños, así que tenía intención de estudiar dos años de community college y luego convalidar los créditos. Todo el mundo hace planes, pero cuando terminamos el instituto, Veronica ya no me contaba los suyos. Fue ella quien salió primero con Jimmy-George, y con eso no me refiero a que se sentaran en los escalones del extremo del pasillo para hablar. Era mayor que nosotras, tenía veintidós años, aunque nadie se lo creía. Veronica le pidió el permiso de conducir cuando se lo dijo y siguió pensando que mentía, igual que los vendedores cuando les pedía la cerveza que, al final, terminaban por venderle. Vivía a un par de pueblos de distancia y estaba haciendo prácticas de enseñanza. Dijo que los chicos de la clase se rieron el primer día de colegio cuando escribió su nombre en la pizarra. Jimmy-George iba a ser un buen profesor de Matemáticas, y ya solo por eso nos parecía un hallazgo, ya que nos hacía los deberes. También hacía otras cosas. Más adelante, seis años de diferencia no habrían supuesto gran cosa, pero en aquel momento era algo inimaginable. No podíamos creernos la suerte que teníamos cuando se acercó a nosotras, un adulto que en escena hacía el papel de un niño.
Veronica me contaba lo que sentía por él y más tarde me contó lo que hacían. Dos noches por semana, Jimmy iba a su casa después de terminar los ensayos, cuando ella había acostado a los niños. Se acurrucaban juntos en su estrecha cama para dormir como un matrimonio, después se despertaban temprano, él se iba en coche a la habitación que tenía alquilada y se preparaba para ir a clase, todo ello antes de que la madre de Veronica terminara su turno en el hospital. Veronica me decía que, en todo el rato, no dejaba de mirarla a los ojos. Me contó que estaba segura de que nadie antes la había mirado en toda su vida, y tal vez era cierto, pero también era verdad que así era como Jimmy-George miraba a la gente. En escena, me miraba como si alguien nos hubiera puesto encima una campana de cristal y estuviéramos solos en el mundo. Fue él quien me enseñó a no apartar la mirada.
—Deberíamos pasar algún rato juntos para hacer de George y Emily —dijo una noche después del ensayo—. Podríamos tomar un refresco de fresa o algo por el estilo.
Pero en realidad éramos tres: George, Emily y Veronica.
—Me parece que no.
—Pensaba que te gustaba actuar —dijo—. Solo quiero que seamos más convincentes.
Le dije que me parecía que ya éramos bastante buenos cuando, en realidad, debería haberle dicho: «Alto». Se acercaba mucho más cuando no estábamos en escena, cuando no había nadie alrededor.
Me tocó con un dedo un lado del cuello.
—Química —dijo—. Eso es lo que tienen George y Emily.
No podía decir que estuviera equivocado. Le di vueltas al asunto un par de días antes de subir a su coche, diciéndome que nuestra relación solo tenía que ver con el teatro. Una noche, pasamos junto al señor Martin en el aparcamiento mientras él fumaba un cigarrillo, abrigado con una chaqueta de lana junto a una farola. Me di cuenta de que estaba calculando los daños potenciales.
—Por ir con una de quince caen veinte, señor Haywood —dijo en un tono de voz que no era de burla ni regañina, solo mera información objetiva. El apellido de Jimmy era Haywood.
Jimmy-George quitó la mano de mi cintura y se echó a reír, de modo que yo también me reí, aunque no tenía ni idea de a qué se refería el señor Martin. Años más tarde volví a oír la frase en un plató y la entendí perfectamente. El señor Martin estaba preocupado por Jimmy Haywood.
Durante un tiempo, nos limitamos a repetir nuestros papeles en la parte trasera de su coche, hasta que entre frase y frase empezaron los besos. Una noche me preguntó si sabía de algún sitio donde pudiéramos ponernos cómodos, cosa que yo no había hecho nunca, cosa que mi cuerpo deseaba ya, cosa que Veronica me había dicho que era alucinante. Tenía las llaves de Stitch-It, así que abrí la puerta y lo llevé escaleras arriba sin encender las luces, pasando entre máquinas de coser y expositores con hilos, miles de botones y Dios sabe cuántas cremalleras colgando de imperdibles enormes, en dirección a un sofá donde mi abuela algunas veces descabezaba un sueño. Nadie nos pilló y, como Veronica era la única persona en el mundo a la que se lo habría contado, no se lo conté a nadie. Pero lo cierto es que aquello lo estropeó todo: los ensayos, la obra, la tienda de mi abuela donde había sido tan feliz y la relación con mi mejor amiga. Mientras el profesor de Matemáticas me quitaba el jersey tirando de él por encima de mi cabeza, no caí en la cuenta de que Veronica era capaz de leerme el pensamiento.