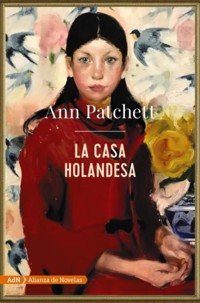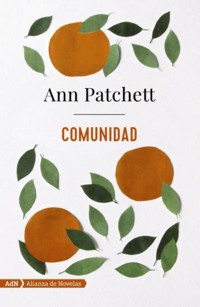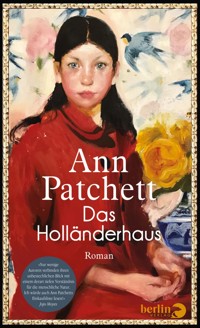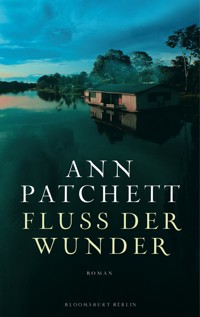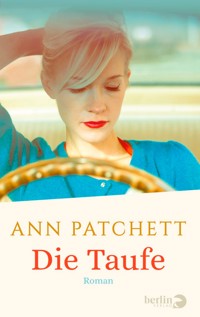Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una colección de ensayos profundamente personales de la autora de Comunidad y La Casa Holandesa Finalista del Premio Goodreads 2022 a mejor libro de no ficción Como escritora, Ann Patchett sabe cuál será el desenlace de su ficción. La vida, sin embargo, a menudo da giros inesperados. Patchett reflexiona sobre ello en esta colección de ensayos, que ofrece una mirada fresca e íntima a su mente y su corazón. Como alquimista literaria, Patchett convierte en oro sus experiencias: ensayos cautivadores y conmovedores, cada uno de ellos rebosante de emoción y perspicacia. Así, transforma lo privado en universal, ofreciéndonos una nueva forma de mirar a nuestro propio mundo y recordándonos lo fugaz y enigmática que puede ser la vida. De los encantos de los libros infantiles de Kate DiCamillo a los recuerdos juveniles de París; de los preciados regalos que le hicieron sus "tres padres" a la inesperada influencia del Snoopy de Charles Schultz; de la visión expansiva de Eudora Welty a la importancia de tejer, Patchett conecta la vida y el arte mientras ilumina lo que más importa. Impregnados de la gracia, el ingenio y la calidez de la autora, los ensayos de Estos días preciosos resuenan en lo más profundo del alma, dejando una huella indeleble, y demuestran por qué Ann Patchett es una de las escritoras más célebres de nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Maile Meloy
Introducción.Los ensayos nunca mueren
La primera vez que recuerdo haber pensado en serio en mi propia muerte fue a los veintiséis años y estaba escribiendo mi primera novela, The Patron Saint of Liars1. Dondequiera que fuera, llevaba conmigo a todo el reparto: las heroínas, los héroes, los personajes secundarios, además de las ciudades en las que vivían, sus casas y sus coches, todas las calles, los árboles y el color de la luz. Cada día ponía en el papel un poco más de su historia, pero todo lo que estaba por venir existía solo en mi cabeza. Confío el texto a la memoria y trabajo sin esquemas ni notas, y por eso me atormentaba la idea de salirme en una curva en el peor momento, o de ahogarme en el mar (esta segunda posibilidad resultaba más plausible, puesto que vivía en Provincetown, Massachusetts, en cuyas gélidas aguas nadaba y, además, era propensa a los calambres).
Si moría, me llevaría conmigo el mundo entero de mi novela; no sería una gran pérdida para la literatura, sin duda, pero la idea de que todas las almas que tenía dentro se perdieran me resultaba insoportable. Aquellas personas eran responsabilidad mía. Yo las había inventado y quería que tuvieran una oportunidad. El fantasma de mi muerte me acompañó hasta la conclusión de la novela, y, cuando la terminé, la muerte se fue de vacaciones.
Pero la buena suerte no dura para siempre. A los pocos capítulos de mi segunda novela, ahí estaba la muerte, retomando la conversación justo donde la habíamos dejado. Por entonces vivía en Montana, un estado lleno de muertes potenciales por las que nunca antes me habría preocupado: que me cayera de un sendero por la ladera de una montaña, que me arrollara un camión maderero desbocado, que me devorara un puma o un oso. Cada excursión se convertía en una meditación sobre la mortalidad. Pero, al escribir la última página de la novela, la muerte se fue sin mediar palabra. Durante la revisión, la edición, las galeradas y la gira del libro nunca se me pasó por la cabeza la posibilidad de que se quebrara la capa de hielo que cubría el río y la corriente me arrastrara.
Cuando la muerte volvió por tercera vez fue, como siempre, sin demasiada ceremonia. Por entonces estaba inmersa en mi tercera novela y ya llevaba suficiente tiempo de oficio para reconocer el mecanismo.
Mi vida profesional ha seguido marcada por esta relación intermitente, y, por raro que parezca, no es un problema solo mío. Una amiga, antes de subirse a un avión, me envía instrucciones sobre cómo encontrar una memoria USB con los archivos de su novela inconclusa; otra amiga me pregunta si, en caso de que muriera, podría yo terminar su libro. «He dejado un post-it en el ordenador —me explica— que dice que el final lo escribirás tú.»
Según una pequeña investigación que he hecho sin rigor alguno, los escritores que ya estaban inmersos en un proyecto cuando irrumpió la pandemia no tuvieron problemas para continuar, pero los que todavía no habíamos empezado o acabábamos de hacerlo nos quedamos petrificados. Esta vez la muerte se me había adelantado y me preocupaba antes incluso de tener la idea completa de una novela. ¿Qué sentido tenía empezar si no viviría para terminarla? Lo cual no significaba necesariamente que creyera que iba a morir por el coronavirus, de la misma manera que tampoco había creído que fuera a ahogarme en el Atlántico o que me iba a devorar un oso, pero todas esas posibilidades eran posibles. El año 2020 no parecía el mejor momento para formar una familia, fundar un negocio o empezar una novela.
Por supuesto, seguía escribiendo artículos. Siempre estoy escribiendo artículos: ochocientas palabras para un periódico de Londres sobre lo que significa ser propietaria de una librería, mis diez libros favoritos del año para una revista de Australia, una introducción para un clásico recién reeditado, quizá incluso un texto corto sobre perros. La escritura de estos textos no me ocupaba todo el día, pero me recordaba que seguía siendo escritora cuando no estaba escribiendo una novela.
Y así encontré una vía de escape: la muerte no se interesa por los artículos.
¿Por qué no lo había visto antes? Cuando escribí mi primera colección de artículos, This is the Story of a Happy Marriage2, la muerte ni siquiera se molestó en repiquetear en mi ventana. El libro me parecía tan tremendamente personal que lo único que me preocupaba era a quién iba a molestar, así que ni se me pasó por la cabeza la posibilidad de pisar una serpiente. Me di cuenta de que con ninguno de los artículos que he escrito a lo largo de mi vida he oído de cerca el etéreo sonido de la muerte afilando su guadaña. ¿Se habría marchado porque no podía arrasar con un inmenso elenco de personajes imaginarios? ¿O era porque las cosas que yo escribía en los artículos eran ciertas, verificables? Si desapareciera de repente en mitad de la redacción de un artículo, habría alguien por ahí capaz de concluirlo después de investigar un poco. Puede que no lo escribiera igual que yo, pero tendría a mano los mismos hechos. O quizá los propios hechos fueran la clave. Se puede matar la imaginación, pero los hechos son muchísimo más difíciles de eliminar. Quizá no lo parezca, ya que el tiempo se esfuerza sin descanso en borrar los hechos —y este país se esfuerza sin descanso—, pero los hechos encuentran el modo de emerger, y el tiempo confiere mayor brillo a una realidad imposible de hundir. Quizá esa fuera la razón por la que a la muerte no le interesan los artículos: los ensayos nunca mueren. Decidí dedicarme de lleno.
Empecé a escribir textos más largos, pero solo para mí. ¿A cuento de qué venía ese deseo repentino de tirar objetos? ¿Qué significaba en ese punto de mi vida no tener hijos? Otros artículos surgían de conversaciones que tenía con amigas, en particular el texto de mis tres padres. Cuando su padre murió, mi amiga Kate me dijo que iba a escribir sobre él. Yo llevaba quince años pensando en escribir sobre mis tres padres, pero nunca había reunido el valor para hacerlo. Le pregunté a Kate si podía copiarle la idea. Escribir es un trabajo de lo más solitario, pero en este caso su compañía me dio valor.
Hasta que escribí el texto que da título a esta colección, «Estos días preciosos», no me di cuenta de que tendría que publicar un libro con todo lo escrito. Aquel escrito era tan importante para mí que quería construirle un refugio firme. Empecé a escribir más textos. Eché la vista atrás en busca de artículos de los últimos años. Descarté la mayoría, pero seleccioné los mejores y los reescribí. Resulta maravilloso volver a algo que tiene varios años, ver sus defectos con la plenitud del tiempo y tener la oportunidad de corregirlo y pulirlo, o, en algunos casos, tirarlo entero y escribir una versión mejor. Eso precisamente era algo que no había podido hacer con las novelas. A través de esos artículos me veía a mí misma intentando resolver los mismos temas en la escritura y en la vida: qué necesitaba, a quién quería, de qué podía desprenderme y cuánta energía iba a costarme.
Una y otra vez me preguntaba qué era lo que más me importaba en esta vida precaria y preciosa.
En cuanto a la muerte, sigo teniendo suerte. Su indiferencia a lo mejor no mengua nunca, aunque sin duda volverá más tarde a rondarme. La muerte siempre acaba pensando en nosotros. La clave es encontrar entretanto la alegría y aprovechar los días que tenemos.
1 Inédito en castellano. Traducible como El santo patrón de los mentirosos.(N. de los T.)
2 Inédito en castellano. Traducible como Esta es la historia de un matrimonio feliz.(N. de los T.)
Darrell Ray, Ann Patchett, Frank Patchett y Mike Glasscock. Septiembre de 2005. © Orman & Photographers.
Tres padres
El matrimonio siempre ha resultado irresistible para mi familia. Lo intentamos, fracasamos y lo volvemos a intentar, y nos las arreglamos para mantener la fe en una institución que nos ha hecho a todos quedar como idiotas. Yo me he casado dos veces, igual que mi hermana. Nuestra madre se casó tres veces. No lo teníamos previsto. Queríamos acertar a la primera, pero no lo conseguimos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cinco años. Mi madre y mi padrastro Mike se separaron definitivamente cuando yo tenía veinticuatro. Mi madre se casó con Darrell cuando yo tenía veintisiete, y siguieron juntos hasta que él falleció en 2018, cuando yo tenía cincuenta y cuatro.
Mis problemas no venían de la necesidad. Sufría de abundancia: demasiado y demasiados. Hay problemas peores.
La segunda vez que mi hermana, Heather, se casó quiso una boda de verdad. Bill, su nuevo marido, y ella dieron una fiesta estupenda en un granero renovado y convertido en un salón de celebraciones. Contrataron una banda de swing con un cantante atractivo —tanto Heather como yo nos quedamos coladísimas por él, pero ahora ninguna de las dos recuerda su nombre—. Karl y yo nos habíamos casado sin avisar unos meses antes y las hermosas palabras de amor y de compromiso seguían frescas. Bebimos champán, bailamos en grupo e hicimos pompas de jabón que flotaban en el cielo nocturno por encima de la novia y del novio. Solo mi padrastro Mike guardaba silencio. Su tercer matrimonio estaba en las últimas y se había vuelto a enamorar de mi madre. Pero mi madre estaba feliz con Darrell, así que Mike bailó conmigo casi toda la noche.
Mi padre, que siempre había odiado a mi padrastro, lo odiaba menos ahora que él también había perdido a mi madre. En la boda de mi hermana, mi padre se conformó con odiar a mi madre, a pesar de que lo hubiera dejado por mi padrastro en 1969. A la luz de las lucecitas blancas que envolvían las vigas del techo, el amor que mi padrastro profesaba por mi madre y el odio que mi padre sentía por esta resultaban sorprendentemente similares.
Darrell no percibió nada de esto. Se había caído por las escaleras de ladrillo que conducían a la puerta trasera de su casa ocho semanas atrás y se había fracturado varias vértebras. Llevaba un corsé ortopédico por debajo del traje y de las vestiduras litúrgicas. Era pastor presbiteriano retirado y ofició la boda de mi hermana, a pesar del dolor que le causaba andar, estar de pie y respirar. Se quedó a la cena y después alguien lo llevó en coche a casa.
Pero la historia que quiero contar empezó justo después de la ceremonia y antes de la recepción, mientras se hacían las fotografías. O puede que empezara meses antes, cuando caí en la cuenta de que mis tres padres iban a asistir a la boda de Heather. Era el equivalente familiar de un eclipse solar total. Quería una foto.
Llamé primero a mi padre, porque creía que se iba a negar, pero me sorprendió. «Claro —dijo—, estupendo.» Le daba igual. Entonces le pregunté a Mike, que habría removido cielo y tierra para conseguirme la Estrella Polar si se me hubiera antojado. Dudó, pero después también accedió. No le gustaba la idea, pero, por lo que a mí respectaba, no tenía por qué gustarle. Sería cuestión de dos minutos. Darrell no conocía aún a mi padre y solo había coincidido con mi padrastro una vez, y de pasada. A diferencia de mi padre y mi padrastro, Darrell no me debía nada, pero aceptó.
La boda se celebró a finales de septiembre, un día despejado, luminoso y aún algo cálido. Después de que Heather y Bill se fotografiaran con todas las combinaciones posibles de familiares y amigos, junté a los maridos de mi madre. En una foto salen solo ellos tres con sus trajes oscuros, y en la otra estoy yo entre ellos con mi vestido granate de dama de honor. Una mano se la doy a Darrell, la otra a Mike, y mi padre en medio me pone la mano en la cintura. Se diría que me están sujetando. Mi padre es el guapo, cuyo rostro muestra auténtica felicidad por el día. Darrell sonríe con valor, muy tieso por el corsé ortopédico. Y Mike parece que vaya a escaparse del encuadre en cuanto le suelte la mano.
—Allí estábamos, esperando al fotógrafo —me contó mi padre más tarde por teléfono—, y Mike dijo: «Sabéis lo que está haciendo, ¿verdad? Va a esperar a que los tres estemos muertos para escribir sobre nosotros. Esta foto acompañará al texto».
Mi padre dijo que la idea no se le había ocurrido, y tampoco se le había ocurrido a Darrell, pero en cuanto Mike lo dijo supieron que tenía razón.
Y la tenía. Eso era exactamente lo que pretendía hacer. Y es exactamente lo que estoy haciendo ahora.
Los tres padres murieron en el orden en el que mi madre se había casado con ellos, y murieron en orden inverso a su estado de salud. Mi padre fue el primero, a pesar de haber tenido por religión la bicicleta elíptica, la cinta de correr y las máquinas NordicTrack. Pasó cuatro años muriendo poco a poco de una enfermedad neuronal llamada parálisis supranuclear progresiva que acabó por confinarlo a una silla de ruedas. Mi madrastra cuidó de él en casa, un trabajo hercúleo que permitió que mi padre muriera en su cálida cama de matrimonio.
Mike no tuvo una cuarta mujer. Pasó los últimos dos años viviendo con su hija mayor, Tina, la cual le dio todo el amor y las atenciones que él le había negado durante la infancia. Mike hizo que la muerte pareciera fácil. Tenía un principio de demencia y, seis semanas después de que le diagnosticaran fallo renal, falleció dulcemente mientras dormía.
Darrell hizo que la muerte pareciera difícil. Llevaba décadas sin estar bien. Después de romperse la espalda tuvo varias caídas acompañadas de fracturas, un accidente de coche espantoso, le pusieron un shunt cerebral por hidrocefalia y pasó por dos tipos de cáncer. Pero siguió viviendo. Sentada junto a su cama en la residencia asistida donde pasó sus últimos e insoportables años, volví a pensar en la fotografía. Él era el último, el que tenía el papel más pequeño en mi vida. Sostuve su esquelética mano y pensé en lo que escribiría cuando hubiera fallecido.
Pero cuando al fin llegó la muerte, me di cuenta de que ya no quería pensar en Darrell. No quería pensar en ninguno de ellos. Al igual que mi hermana y mis hermanastras, que mi madre y mi madrastra, había pasado demasiados años viéndolos llegar y marcharse. Volví a la residencia asistida a vaciar la habitación de Darrell la noche en que murió, a llevar las cajas de pañales y suplementos alimenticios a la sala comunitaria por si alguien los quería y a donar a Goodwill sus libros de bolsillo y sus descomunales zapatos. Cuando terminé estaba harta. Y lo estuve mucho tiempo.
En 1974, mi padre se suscribió a la colección de Los cien mejores libros de todos los tiempos de la Franklin Library. Eligió la opción de lujo: tapas de cuero, guardas de muaré de seda, lazos de satén cosidos como marcapáginas, bordes dorados con oro de veintidós quilates en todas las páginas. Cuando la Franklin Library pensó en este servicio de suscripción mensual, tenía en mente a clientes como mi padre. No solo pretendía comprar los libros, sino que pretendía leerlos. Quería ser el tipo de persona que se sienta en su biblioteca compuesta por libros con encuadernación de cuero y lomos repujados a leer El regreso del nativo. Un mes tras otro, un año tras otro, gastó una considerable suma de dinero para convertirse en esa persona.
Mi padre fue el tercero de siete hermanos. Nació en 1931 y fue el primer Patchett alumbrado en los Estados Unidos. Sus padres fueron de Inglaterra a California en busca de trabajo, y, tras largo tiempo sin lograr nada —en plena Gran Depresión—, su padre consiguió un empleo de maquinista en Columbia Pictures. Pero cuando los escenógrafos hicieron una huelga, él la secundó por solidaridad, y los excluyeron a todos del circuito de los estudios. Mi abuelo acabó siendo conserje en Los Angeles Times, un trabajo sucio, porque la tinta terminaba por manchar las manos a todos. Más tarde le consiguió un empleo a mi abuela allí mismo, en la cafetería. La familia de nueve miembros convivía en una casa de tres dormitorios en Council Street, cerca de Echo Park, en Los Ángeles. Mi padre dormía en un catre en el porche trasero.
Cuando mi padre dejó la Marina, volvió a Council Street y trabajó en una licorería durante un par de años mientras se postulaba al Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo rechazaban una y otra vez porque el médico decía que tenía algún problema de corazón, hasta que al fin otro médico dijo que su corazón no tenía problema alguno. Se hizo agente de policía. Se casó con mi madre, una enfermera muy guapa. Tuvieron dos hijas y se compraron una casa en Rossmoyne Avenue, en Glendale. Después mi madre se enamoró de Mike, que era médico en el hospital donde ella trabajaba, y, cuando Mike se mudó a Tennessee, ella hizo las maletas y nos fuimos tras él.
Sin nosotras, mi padre puso la casa de Rossmoyne en alquiler y regresó a Council Street. Vivía con su padre y su hermana Cece, que trabajaba para la compañía telefónica. Cuando Heather y yo volábamos desde Nashville para visitarlo en verano, dormíamos en la cama de Cece, y ella dormía en el sofá. Se las apañaba para convencernos de que en realidad ella prefería dormir ahí. Nuestro padre volvía a su catre en el porche. Después del desembolso anual de dos billetes de avión, destinaba los ahorros que le quedaban para llevarnos a Disneylandia o a Knott’s Berry Farm, pero el cementerio de Forest Lawn era nuestro sitio preferido. La entrada era gratuita. Llevábamos la comida, recorríamos senderos que cruzaban un césped impecable para ver el lugar en el que las estrellas de cine estaban enterradas y luego íbamos a disfrutar del aire refrescante y frío de la floristería, que parecía un refugio veraniego para hobbits. El olor a claveles de aquel sitio era apabullante, es un perfume que todavía asocio a tardes felices en el cementerio.
Nuestro padre volvió a la casa de Rossmoyne cuando se casó con nuestra madrastra. Ella la transformó en un hogar acogedor en el que siempre éramos bienvenidas. La Franklin Library amplió la oferta a más de cien obras, y mi padre también compró las recién llegadas. Después se suscribió a las Colecciones presidenciales.
Todos los libros llegaban con un folleto que incluía un resumen del texto y algunas preguntas de estudio dignas de consideración. Pronto quedó claro que mi padre no iba a leerse la Orestíada un mes y el Decamerón el siguiente, pero leía religiosamente los folletos y los guardaba en una cajita que le habían mandado para ese fin. Creía que acabaría poniéndose al día, ya fuera en unas vacaciones o al jubilarse. Quería leer los libros y quería que los libros fueran leídos. Estaba encantado cuando me sentaba con La roja insignia del valor u Orgullo y prejuicio durante las visitas veraniegas. Me dejó llevarme su ejemplar de Anna Karénina al apartamento que mi madrastra y él habían comprado en Port Hueneme, en la costa al norte de Los Ángeles. Me pasaba un día tras otro leyendo en el salón sin ir a la playa.
Se podría pensar que era el padre perfecto para una escritora. Y yo diría que sí y que no.
A pesar de todo su amor por los libros, mi padre creía que el desarrollo infantil dependía de la habilidad para jugar al voleibol. Si cuando me encontraba en las playas del sur de California dudaba de que fuera cierto, en el colegio femenino católico al que íbamos mi hermana y yo estaba completamente segura de que no lo era. Desde la otra punta del país mi padre quería moldearnos. Tuvo más suerte con mi hermana. Heather era tres años y medio mayor. Había pasado tres años y medio más con él. Cuando mi padre le decía en qué asignaturas matricularse, en qué clubes inscribirse y cuántos abdominales hacer cada noche, ella le hacía caso. Yo no. Cuando yo tenía nueve años, le mandó una red de voleibol, una pelota y diez dólares como paga por obligarme a jugar. Ella tenía que ser su emisaria y mi entrenadora, pero por aquel entonces nos peleábamos como lobas. Heather extendió la red desde el garaje hasta la valla y luego la quitó, porque puedes llevar a tu hermana hasta la red de voleibol, pero no puedes obligarla a jugar.
Mi padre quería que me aficionara al deporte. Quería que me apuntara a algún equipo, que me inscribiera en un club o que fundara uno. Quería que me presentara candidata a cualquier organización que tuviera elecciones. Quería que me presentara a audiciones, que me ofreciera voluntaria, que me apuntara a algo, que participara. Cuando le explicaba que no tenía ningún interés por la sororidad del instituto que él proponía, me recomendaba que me uniera a la organización, que trepara en la jerarquía y que cambiara el sistema desde dentro. Quería que me infiltrara.
Lo importante, me decía, era estar bien equilibrada, pero yo no tenía ni un pelo de equilibrio. Buscaba otro libro y me escondía en un rincón. Le dije que iba a ser escritora. A mi padre no le importaba que leyera —él mismo era buen lector—, pero me contestó que no se imaginaba cómo conseguiría llegar a ser escritora.
Estoy segura de que sentirse invisible para el propio padre es algo habitual, pero el hecho de que yo viera a mi padre solo una semana al año hacía que esa condición fuera literal. Mi padre y yo no nos veíamos, y por eso no nos entendíamos. Estaba claro que él no me conocía, pero a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de que yo tampoco lo conocía a él.
«Algún día te divorciarás —me dijo cuando yo iba al instituto—. Tendrás un par de críos a tu cargo. No podrás salir adelante escribiendo.» Me decía que no fuera tan egoísta. Tenía que pensar en hacer lo mejor para esos hijos. No hacía falta ser una lumbrera para saber de dónde provenía todo aquello. Mi madre tampoco le había escuchado. A ella mi plan de ser escritora le parecía admirable.
Mi padre quería que fuera higienista dental, aunque cada vez que volvía de vacaciones me contaba lo bien que me lo pasaría si trabajara en un crucero. Lo habría matado si hubiésemos vivido en la misma casa, pero en esa época las llamadas de larga distancia eran caras y solo hablábamos una vez al mes. Mi hermana seguía sus instrucciones a pies juntillas: él quería que estudiara Derecho. Mi hermana era la lista, una estudiante excelente. Pero cuando me daba consejos a mí, me apartaba el teléfono de la oreja. «Soy un pato», me decía a mí misma. Y sus palabras me resbalan como la lluvia.
Ahora soy mayor que mi padre en aquella época y, con el paso del tiempo, veo esas conversaciones con otros ojos. Quizá intentara ahorrarme sufrimiento. Él recordaba a su padre recorriendo Los Ángeles todo el día en busca de trabajo con un bocadillo en el bolsillo, con una mujer y siete hijos en Council Street. Recordaba que tuvo que volver a esa casa después de pasar por la Marina, trabajó en la licorería, volvió a dormir en el porche. ¿No estaría intentando ahorrarme la misma experiencia? De joven yo no era buena estudiante, y los planes que tenía para mi carrera eran pretenciosos —soñaba con vivir modestamente de mi arte—. Acaso él solo funcionaba dentro del mundo que conocía: el catolicismo, la Marina, el departamento de Policía. Los capitanes daban órdenes y los marineros se echaban a la mar. ¿Yo quién era sino una grumete? Él había obedecido órdenes y yo obedecería órdenes. Nadie subsiste a base de papel y bolígrafos, en la soledad de un cuarto y sin que nadie le diga cuándo levantarse, qué comer, adónde ir y cuándo dormir.
Pero yo era escritora y nada más, y no verlo era como no verme en absoluto. Escribía y leía, leía y escribía. Me estaba jugando todos los talentos que había recibido a una sola carta. Puedo entender que a un padre lo inquietara.
¿He contado ya que yo quería a mi padre y que él me quería a mí? Al contrario de lo que se suele creer, el amor no necesita comprensión para prosperar. Mi padre me provocaba más carcajadas que deseos de estrangularlo. Debatíamos sobre artículos que habíamos leído en el New Yorker. Escuchábamos arias e intentábamos adivinar el compositor. Nuestros momentos más felices los vivimos en dos sofás de lino enfrentados en la casa de Rossmoyne bebiendo ginebra con tónica y leyendo a Yeats en voz alta, pasando el volumen con encuadernación de cuero de mano en mano. «¿Quién será auriga ahora con Fergus, / y atravesará la tupida sombra del profundo bosque / y bailará en la llanura de la playa?»3 «Este», me decía, y me leía «La isla del lago de Innisfree». Entonces me devolvía el libro y yo decía: «Este otro».
Pero también nos obligaba a ir al callejón detrás del supermercado a las seis de la mañana para dar pelotazos de tenis contra la pared trasera de la tienda de Ralph. A mí el tenis se me daba igual de mal que el voleibol, pero mi hermana daba un raquetazo, y otro y otro. «Ya verás», pensaba yo cada vez que me mandaba al callejón a recoger las pelotas desperdigadas. «No pienso dar un raquetazo, ni jugar ni puntuar; voy a escribir, y te vas a enterar.»
Resulta que el impacto contra una pared dura es justo lo que provoca el rebote de las pelotas de tenis. Tener a alguien que creía más en mi fracaso que en mi éxito me mantuvo alerta. Me hizo feroz. Sin querer, mi padre me enseñó desde una edad muy temprana a abandonar el deseo de aprobación. Ojalá pudiera meter esa libertad en una botella y dársela a cada escritor joven que conozco, y dos si son mujeres. Les daría tanto la capacidad de amar como la independencia de criterio.
«No digo que no puedas tener un pasatiempo —decía—. Escribir es un pasatiempo excelente. Pero no te lo tomes como una profesión.» Con el amortiguador de dos zonas horarias entre nosotros, su desaprobación fue adquiriendo un tinte humorístico con el paso de los años. Obtuve un máster en Arte y Literatura por la Universidad de Iowa, un puñado de becas, unos cuantos premios. Publiqué relatos, artículos, tres novelas, y todavía me mandaba anuncios de trabajos de verano en cruceros. Yo no tenía dinero y nunca lo pedí. Vivía en un apartamento minúsculo y tenía un coche viejo. No tenía hijos ni deudas.
Mi padre leía mis relatos y después también mis libros en versión manuscrita. Me ayudaba con la investigación. Me mandaba anotaciones. Estaba orgulloso de mí, pero lo cierto es que no creía que lo que estaba haciendo fuera un trabajo.
Lo que al final inclinó la balanza a mi favor fue algo que jamás hubiera imaginado: me hice rica. «Rico» es un término inútil, puesto que todo el mundo tiene una definición propia, así que en este caso mejor usamos la mía: tenía tanto dinero que ya ni siquiera llevaba la cuenta. Podía prestar dinero sin necesidad de que me lo devolvieran. Había escrito un libro sobre ópera y terrorismo en Sudamérica que había tenido mucho éxito y, después de eso, mi padre cambió. Desde entonces, que yo fuera escritora le parecía el plan perfecto.
—Yo le decía que fuera higienista dental —contaba, poniéndome el brazo sobre el hombro cuando hacía lecturas en Los Ángeles, cuando todos los Patchett y todos sus amigos y familiares asistían—. Menos mal que nunca me hizo caso.
Mi padrastro, Mike, tuvo cuatro hijos con su primera mujer. Los dejó en Los Ángeles y nos llevó a mi madre, a mi hermana y a mí a Nashville. «Seis críos —me decía cuando estábamos solos—, y tú eres la única de la que nunca voy a tener que preocuparme.» La primera vez que dijo eso yo tendría unos ocho años, y me siguió repitiendo el mismo mensaje de un modo u otro el resto de su vida. ¿Acaso veía algo en mí cuando no era más que una larguirucha de pelo pajizo? ¿O acaso he alcanzado el éxito porque él me ha repetido con la certeza de un oráculo: «Tú vas a triunfar»?
La forma de triunfar, y Mike lo tenía claro, era ser escritora. «Un día de estos voy a abrir uno de tus libros y en él pondrá: “A Mike Glasscock”.»
Pero era impensable. Mi padre se moriría si le dedicaba un libro a Mike. Estaba en secundaria y ya tenía que enfrentarme a cuestiones como esa.
Podría pensarse que hay cierta justicia poética en que tanto mi padre como mi padrastro estuvieran convencidos por igual de sus visiones en relación con mi futuro, aunque fueran diametralmente opuestas. Que un padre supiera que iba a fracasar se compensaba con otro padre que estaba seguro de que triunfaría. Una buena teoría, salvo por el hecho de que mi padrastro estaba loco y mi padre estaba en sus cabales.
«Loco» es otro término impreciso, igual que «rico». Depende de lo que se tenga como referencia. Mi padrastro era a todas luces un hombre de éxito, un cirujano que impartía conferencias por todo el mundo y al que le llegaban los casos más difíciles del campo especializado de la neurotología. Montaba en helicóptero y en motocicleta. Se compró una casa de campo a cincuenta kilómetros de la ciudad con un portón que daba a un largo camino de acceso de gravilla. Hizo instalar un sistema de abastecimiento de agua e hizo construir un depósito de combustible subterráneo, es decir, teníamos una bomba de gasolina junto al aparcamiento por si las gasolineras cerraban de repente. Enterraba monedas de oro debajo de las caléndulas y almacenaba cajas de comida deshidratada y garrafas de agua en el desván. Todas las casas en las que vivimos estaban siempre llenas de armas: armas enfundadas debajo de las sillas, en los cajones de las mesillas de noche, detrás de las esferas de los relojes, en los conductos de ventilación del aire acondicionado. Los ejemplares de Playboy estaban a la vista en la mesa del café, mientras que el material peligroso se guardaba en el estante superior del armario del dormitorio, ahí donde todos los niños iban a rebuscar. Mi padrastro era capaz de romper platos, de romper puertas de un puñetazo, y pensaba que yo era la segunda encarnación de Jesucristo.
A Mike le gustaba llevarme al hospital con él los fines de semana. Me dejaba en la sala de descanso de los médicos mientras él iba a ver a sus pacientes. Me pasaba la mañana leyendo libros, comiendo dónuts cubiertos de azúcar o bebiendo Orange Crush. Me dejaba una hora en el coche mientras visitaba el apartamento de su enfermera instrumentista. En el trayecto a casa me contaba historias tristes de su infancia, de sus padres adolescentes, que lo mandaron a vivir con sus abuelos, del amor que ansiaba y que nunca recibió. Se pasaba el día extrayendo tumores cerebrales. Llegaba a casa con moratones bajo los ojos de apoyarse en el microscopio durante doce o catorce horas seguidas. Era el responsable económico de dos mujeres y seis hijos. Compraba caballos de carreras y excavaba pozos de petróleo sin saber cómo funcionaba ninguna de las dos empresas. Se apuntó a escultura y a esgrima. Reconstruyó en el jardín un barco adaptado como vivienda. Se pasó en el laboratorio cinco mañanas a la semana durante más años de los que deberían ser legales. Lo único que quería era ser escritor.
Recuerdo que, en una ocasión, había vuelto de la universidad y Mike y yo estábamos viendo El rey Lear de Laurence Olivier. Cuando pasaban los créditos, apareció: «De William Shakespeare».
—Yo quiero eso —me dijo, señalando a la televisión—. Que dentro de trescientos o cuatrocientos años la gente vea algo en televisión que diga: «De Michael Glasscock».
Mike se suscribió a la serie mensual de libros de Easton Press y, al igual que mi padre, eligió la opción con encuadernación de cuero. A Mike le gustaban las colecciones: la colección de Shakespeare, la de Dickens, la divina colección en tapa dura de relatos de Chéjov que estaba en su mesa mientras él leía a Ian Fleming y James Clavell. Si mi padre pretendía leer los cien mejores libros de todos los tiempos pero no llegaba a hacerlo, mi padrastro te decía que ya los había leído. Me enseñó a jugar al ajedrez, a conducir, a lanzar un cuchillo, a revelar fotografías en blanco y negro (primero en la bañera y luego en el cuarto oscuro que construyó en una parte de su estudio). Nos enseñó a todos a disparar —rifles, escopetas, armas cortas de todo tipo— y después a desmontar las armas para limpiarlas. A instancias suyas, nos entrenábamos para coger el arma guardada debajo de la silla del cuarto de estar por si alguna vez nos secuestraban.
En una ocasión, una mujer me escribió una carta que decía que su marido y ella tenían una hija muy querida, y que la niña mostraba auténtico talento para la escritura. «¿Qué podemos hacer —me preguntó la mujer— para ayudarla a ser como usted?»
Para ser escritora, una tiene que estar a gusto en su propia compañía. En nuestra casa era fácil estar a solas. No pasábamos el día en las zonas comunes: salíamos del cuarto para las comidas y regresábamos. Mi hermana tenía el visto bueno total de nuestro padre, pero eso era como tener una maleta llena de francos después de que Francia se uniera a la eurozona: no servía para nada, excepto como recuerdo de un pasado mejor. Pasó un par de veranos durmiendo en el suelo de un vestidor para la ropa de casa para no compartir su cuarto con los hijos de mi padrastro. Al final se trasladó al sótano. No era un sito agradable, ni siquiera con el deshumidificador funcionando veinticuatro horas al día. Abajo había pececillos de plata y ciempiés, pero no había baño, ni acceso interior a la casa, ni ventanas. Daba igual. Heather bajaba al sótano para pasar de nosotros. Yo me quedaba en mi cuarto. Leía y escribía. Me iba a trepar por el bosque y, cuando nos mudamos a la ciudad el verano antes de que cumpliera trece años, daba vueltas a la manzana en bicicleta mientras esperaba que anocheciera. Se estaba bien fuera.
«No tengas hijos —me decía mi padrastro una y otra vez—. Ha sido el peor error de mi vida. Prométeme que no vas a tener hijos.»
Mike empezó a escribir relatos en serio cuando nos fuimos de la casa de campo. Se dedicaba a ellos sin descanso, y con eso me refiero a que escribió muchos, muchos relatos, pero casi nunca llegaba al segundo borrador. Los garabateaba en cuadernos de papel amarillo tan rápido como un taquígrafo judicial, se los daba a su secretaria para que los mecanografiara y después me los daba a mí para que los leyera. Aunque solo tenía trece años, me daba cuenta de que eran horribles, pero ¿cómo iba a decírselo?
Pues aprendí a decírselo. El tiempo y el volumen acabaron por desgastar mis buenos modales. «¡No puedes dedicar ocho páginas a alguien que se mete en la ducha! —decía sin alzar la voz—. Desnudarse, apartar la cortina de baño, abrir el agua, esperar a que salga caliente. ¡A nadie le importa! No hace que la historia avance.» Y entonces él tachaba la escena de la ducha, le pedía a su secretaria que la volviera a mecanografiar y me la devolvía para que la releyera.
Empecé a leer los relatos de Mike en secundaria. Me llevó a Nueva York cuando tenía once años y me llevó a Inglaterra con catorce. Empecé a leer sus novelas cuando estaba en la facultad. Él me pagó los estudios del grado. Una de las pocas peleas de verdad que recuerdo haber tenido con él fue cuando le dije que no iba a aceptar que me pagara el posgrado. Me habían concedido una serie de ayudas económicas a cambio de que impartiera clases de literatura, pero él no quería que me dedicara a la enseñanza, no quería que tuviera ningún tipo de trabajo. Le gustaba pensar que estábamos compartiendo la formación, que yo aprendería y traería el conocimiento a casa porque él estaba demasiado ocupado para ir a Iowa. Mike se esforzaba mucho en todo lo que hacía. Creía que escribir era algo que se podía llegar a dominar por medio de fuerza bruta. Sometería la escritura a porrazos. Empezó a escribir novelas los fines de semana. Eran enormes. A veces las dictaba, luego las mandaba mecanografiar y me las enviaba a mí sin haberlas releído.
Mike creía en mí por completo y, a cambio, yo leía sus novelas. ¿Cuántas? ¿Treinta? ¿Cuarenta? No tengo ni idea. Algunas eran tan largas que llegaban a las quinientas páginas, impresas en papel de calidad y encuadernadas en una copistería. No tengo ni la menor idea de cuántas horas de mi vida lectora he llegado a perder con aquellos libros. Su mundo literario estaba habitado por rubias pechugonas y morenas de larga melena, hombres armados, helicópteros y montañas de dinero. Cuando había cuerpos mutilados, el ritmo se ralentizaba y describía con precisión los detalles médicos. Los libros estaban plagados de sexo y accidentes de coche. A lo largo de los años probé distintas vías. Le hice anotaciones. No le hice anotaciones. Le dije que no me hiciera perder el tiempo así. Intenté animarlo. Tiré los libros a las papeleras del aeropuerto sin decir nada. Durante años me negué a leerlos, pero luego cedí, porque él aseguraba que el último que había escrito era distinto. Pero no lo era. Y sus novelas volvieron. Por supuesto, no solo era asunto mío. Algunos de esos ladrillos fueron a parar a mi hermana, a mis hermanastras, puede que uno o dos a mis hermanastros, pero la aplastante mayoría cayó ante mi puerta (con la etiqueta de envío urgente de FedEx) porque yo era la escritora. Le busqué varios profesionales que le corrigieran los textos y se ganaron hasta el último dólar de los muchos que les pagó. Al final, cuando ya no le quedaba dinero, yo misma le pagué uno.
—Esto podría considerarse maltrato infantil —le dije a mi marido una noche cuando me senté en el sofá con el manuscrito en el regazo—. Si no fuera porque tengo cincuenta y dos años.
Mike no dejó de escribir y tampoco dejó de buscar un agente de verdad y un contrato de verdad. Pagó por publicar cuatro de sus libros. Eran los mejores y aun así eran espantosos. Encargó material gráfico para las portadas. Eran libros atractivos. Me preguntó si podría hacer una lectura en la librería de la que soy copropietaria en Nashville, y acepté. Vinieron todos sus amigos y antiguos pacientes, todos los médicos a los que había formado, pero Mike seguía sin estar contento. Quería lo que yo tenía.
Conocí a Mike a los cinco años. Mi madre y él estuvieron juntos casi todo el tiempo, aunque no todo, hasta que cumplí veinticuatro. Él y yo tuvimos una relación estrecha hasta que falleció con ochenta y cuatro años. El tiempo lo fue calmando. Se volvió más amable, más fácil, aprendió a escuchar mejor. «¿Quién es este hombre maravilloso —decía entonces Tina, mi hermanastra— y qué habéis hecho con mi padre?» Pero su escritura nunca mejoró.
Crecí bajo las inclemencias de su locura, pero los dones que me ha dado son legión. No solo me hizo creer que llegaría a ser escritora, sino que me hizo creer que lograrlo era el mejor premio de todos. Con su extraño ejemplo, me enseñó a trabajar. Si este hombre, con un trabajo que consumía su tiempo, con seis hijos, con innumerables aficiones e innumerables amoríos encontraba tiempo para escribir tantos libros, aunque fueran libros horribles, bien podría yo organizarme para ser productiva. Me enseñó que pedirle a alguien que lea mi trabajo es pedirle que me dé su tiempo, así que decidí no darle a nadie un texto mío hasta haber hecho todo lo posible por mejorarlo. Eudora Welty puede considerarse un modelo de perfección, pero veinte mil páginas de mala narrativa leídas a lo largo de una vida le enseñan a una qué no hay que hacer. Diálogo, desarrollo de personajes, ritmo, ambientación, argumento… he visto todos los elementos de la novela pasar por una picadora de carne. Enterrándome en pilas de manuscritos durante toda mi vida, Mike me hizo cuidadosa. ¡Y cuánto tiempo me ha ahorrado!
Yo tenía veintisiete años cuando mi madre se casó por tercera vez. La idea misma me agotaba. Ella ya no tenía relación con ninguno de sus dos exmaridos, pero ambos eran fundamentales en mi vida: mi padre, que quería que me pareciera más a él, y mi padrastro, que quería parecerse más a mí. No tenía ganas de buscar mi sitio en el nuevo panorama familiar. A fin de cuentas, ya era adulta y me había independizado, me había casado y hasta me había divorciado. Quería que mi madre fuera feliz, eso era todo. La quería y le deseaba lo mejor. Por mucho que sus dos matrimonios anteriores hubieran sido complicados para mí, para ella habían sido devastadores. Así que me puse mi mejor vestido y fui a la boda.
Darrell era agradable. Me pareció evidente desde el principio. Sabía cocinar. Le gustaba la jardinería. Tenía buena relación con sus tres hijos adultos. Trajo poca cosa al matrimonio: un reloj que había sido de su abuelo, el propio soporte del reloj y varios cuadros enmarcados. Deshizo varias cajas de libros, la mayoría de tema teológico, todos ya leídos, muchos con anotaciones a lápiz, ninguno con encuadernación de cuero. Darrell no se ajustaba al tipo de lector de la Franklin Library y no le interesaba mi obra lo más mínimo.
O quizá sí le interesaba, pero del mismo modo que le interesaba el trabajo de Heather como directora de desarrollo en una pequeña facultad de humanidades. Uno de sus hijos era director de un periódico, el otro era médico y su hija era agente inmobiliaria. Parecía igual de impresionado por todos. Cuando leía uno de mis libros o venía a una lectura, después me daba un abrazo y decía: «Eres una maravilla». Lo mismo que me decía cuando recogía comida italiana para cenar o lo ayudaba a ordenar el garaje. Oí que se lo decía a sus hijos, a sus nietos y a mi madre. «Eres una maravilla.» Era toda una declaración, sin duda, y por mucho que lo repitiera, nunca sonaba a frase hecha. Era como si nos viera, por separado, en igualdad, y le pareciéramos todos maravillosos. No me imagino que Darrell se interesara por cuánto dinero ganaba, ni adónde iba o a quién conocía, pero siempre he pensado que le importaba mi felicidad. Si tenía carencias en su vida, en ningún momento me hizo sentir que yo tuviera que llenarlas. Traté con Darrell durante treinta años. Siempre admiré profundamente su abundante conocimiento práctico. Sabía resolver problemas hablando. Y no solo se le daban bien las cosas eclesiásticas: lo llamé a él la mañana en la que bajé las escaleras y me encontré cinco centímetros de agua en la planta baja y agua chorreando de las lámparas del techo en el sótano.
Después de que se jubilara, cuando mi madre siguió trabajando, Darrell y yo fuimos juntos al cine algunas veces. Cuando dejó de conducir, lo llevaba yo. Y durante el tiempo que duró nuestra relación, solo recuerdo que me levantara la voz en dos ocasiones. La primera vez estábamos ordenando el contenido del sótano antes de una mudanza y le dije que tenía que desprenderse de las revistas Mother Jones que había coleccionado toda su vida y que llenaban varios archivadores de vinilo gigantescos y pesados. Me dijo que las revistas no eran asunto mío, y tenía razón: no eran asunto mío. La segunda vez nos encontrábamos en ese mismo sótano esperando que pasara un tornado cuando dije que ya era suficiente, que me iba a casa. Hay muchos avisos de huracán en Tennessee. Podía pasarme la primavera en el sótano. Pero él me gritó y me dijo que no iba a subir. De nuevo, tenía razón. Y esos fueron los conflictos que tuvimos.
A lo largo de los años pasé mucho tiempo sentada junto a la cama de hospital de Darrell, pues desde que lo conocí había estado a medio camino entre la mala salud y la mala suerte, pero en general no hice gran cosa por él. Sus hijos vivían en otros estados, pero su hija, que era una buena persona, se presentó para hacer lo que se espera de las hijas. Tenía a mi madre. Necesitaba poco de mí.
No sé cómo habría sido mi vida si Darrell hubiera sido mi padre o si hubiera sido el padrastro con el que crecí. Me resulta difícil imaginar que se opusiera a que yo escribiera o que se mostrara ardientemente a favor. Pero llegó como tercer padre en un momento de mi vida en el que no necesitaba para nada un tercer padre, y me dio un regalo maravilloso: no me veía como un miembro de mi profesión ni como una extensión de mi madre. Me dejó ser una persona más que ocupaba un sitio en su abarrotada mesa, una valiosa incorporación.
Darrell se caía constantemente. Su yerno tenía que ir a levantarlo del suelo. Acudían los bomberos. Se rompió algunas costillas y sufrió fracturas de compresión en la columna. No comía y se quedó hecho un saco de huesos, hasta el punto de que nos preguntábamos cómo seguía vivo. La historia siguió así durante años, y gran parte de su dulzura se fue desgastando por culpa de unos dolores terribles. Cuando mi madre no pudo seguir cuidando de él, le buscó una residencia asistida, donde lo visitaba a diario. Creía que su vecino entraba por las noches en la habitación y le llenaba la cafetera de arañas. Vivió y vivió y vivió, y después se murió.
Cuesta recordar lo que alguien significó para ti tras tanto sufrimiento. Nuestro padre falleció cuando mi hermana y yo estábamos en el avión rumbo a California para despedirnos de él. ¿Cuántas veces habíamos volado para decir adiós? Seguía en la cama cuando llegamos, y le besamos.
Los seis hijos de Mike fueron a visitarlo en su última semana. El libro que le había dedicado se imprimió justo a tiempo, y le enseñé la página donde decía: «A Mike Glasscock». Quería un entierro ecológico, y, cuando murió, llevamos su cuerpo a una zona boscosa destinada a ese propósito. Llevamos una carretilla con la caja de pino que mi hermanastro había hecho y lo enterramos nosotros mismos, después de cavar durante horas, haciendo pausas y cantando las canciones que a él le gustaban. As I walked out on the streets of Laredo, as I walked out in Laredo one day.
Lo que veo ahora con claridad, ahora que ya no están, y antes no era capaz de ver, es que solo pensaban en mí de vez en cuando, y yo solo pensaba de vez en cuando en ellos. De cada uno de los padres tomé lo que necesitaba y luego los convertí en relatos —mi padre me dio fuerza, Mike me dio adoración, Darrell me dio aceptación—, y aunque estos relatos sean ciertos, hay otras mil historias que son igual de ciertas, como las noches en la cocina de la casa de Rossmoyne, cuando mi padre volvía del trabajo con la pistola enfundada en el cinturón bajo la chaqueta del traje, yo le pisaba los pies para poder bailar, él cantaba y me mecía de un lado al otro, Embrace me, my sweet embraceable you. Dios mío, cuánto lo quería. ¡Cuánto me quería a mí! Qué orgulloso estaba de lo que hacía, qué agradecida estaba yo por su ayuda.
Y luego Mike, que me llevó a una granja cercana a elegir un cerdo cuando cumplí nueve años. Había leído La telaraña de Carlota una docena de veces y había insistido en que yo también quería un cerdito. Me sentó en una valla, todos los cerdos corretearon por allí y yo señalé al más pequeño. El granjero lo metió en un saco de arpillera, le hizo un nudo, Mike colocó el saco con el cerdo, que se retorcía y chillaba, en el asiento trasero y nos llevó a casa. Nunca había estado tan feliz, porque ahora yo también tenía un cerdito como la pequeña Fern, y Mike nunca había estado tan feliz, porque nunca había hecho tan feliz a otra persona.
Luego pienso en Darrell y en su familia, sus hijos y sus cónyuges y sus hijos, mi madre, mi hermana, Heather, y sus hijos, nuestros maridos, todos sentados a la mesa del comedor en la casa que compartía con mi madre, y todos riendo. Nunca había habido tanta gente en esa casa, y el caos y las conversaciones se convertían en una especie de luz, y yo, que normalmente intento escabullirme, quería quedarme allí con ellos.
3 De Poesía reunida, de W. B. Yeats, editorial Pretextos (2010), traducción de Antonio Rivero Taravillo. (N. de los T.)
La primera cena de Acción de Gracias
Durante el primer año en la facultad echaba tanto de menos mi casa que mis primos me compraron un billete de avión para volver a Nashville por Halloween. ¡Halloween! Fue un despilfarro fantástico cuya consecuencia involuntaria fue que no tenía sentido que volviera a casa tres semanas después para Acción de Gracias y otra vez poco después por Navidad. Tendría que pasar Acción de Gracias en la universidad. Aunque tenía algunas amistades universitarias incipientes, aquel primer semestre ninguna de ellas era lo bastante estrecha como para que me invitara a su casa durante las vacaciones. Estudiaba en el Sarah Lawrence College, a media hora al norte de Manhattan. Vivía en una residencia agradable que antes había sido una vivienda particular. La cocina seguía en la planta baja. Podía quedarme sin hacer nada y esperar a que pasara aquel fin de semana largo.
Si tuviera que poner una chincheta en el mapa de mi vida y decir «Aquí, en este punto, empezó la edad adulta», lo pondría en aquel fin de semana de Acción de Gracias de 1981. Tenía diecisiete años. Mientras mi compañera de habitación hacía la maleta para irse en tren el miércoles a Boston, yo me acerqué al A&P de Bronxville con la lista de la compra. Cuando fui consciente de que me iba a quedar en casa, saqué de la biblioteca The Joy of Cooking. En la lista: mantequilla, azúcar, cebollas, apio, algunas patatas, un pavo. Tenía dinero de trabajar de canguro y de mi turno semanal en el despacho del decano. Era el tipo de chica que siempre lleva dinero en el bolsillo. Di con cinco estudiantes que vivían en otras residencias y que tampoco tenían manera de volver a casa y les propuse que vinieran a cenar. Cuando fui a la cafetería a comer, me metí muchos cubiertos en el bolso. La casa donde vivía tenía platos y tazas, varias sartenes básicas, pero poca cubertería.
Nunca se me pasó por la cabeza preguntar si podía quedarme en mi cuarto. Era mío, a fin de cuentas. Pero el miércoles por la noche, cuando la temperatura de los radiadores descendió al mínimo para evitar que el agua se congelara en las tuberías, me pregunté si no se suponía que tenía que haberme ido, igual que las demás chicas de la residencia. Ya era demasiado tarde. La conserjería estaba cerrada hasta el lunes por la mañana. En aquella época feliz y oscura antes de los teléfonos móviles e internet, tales errores de cálculo no se resolvían cambiando la situación, sino cambiando una misma. Me puse otro jersey y el abrigo.
Supongo que antes de ir a la universidad ayudaba lo mínimo a mi madre en Acción de Gracias. Cuando me pedía que pelara algo, lo pelaba y me iba a ver el desfile de Macy’s en la televisión hasta que me llamaba para que pelara otra cosa. No mostré iniciativa alguna y no hice ningún esfuerzo hasta 1981, cuando fui yo quien organizó la cena. Entonces empecé a cortar mantequilla congelada en trocitos del tamaño de un guisante, con un cuchillo congelado, con mis propias manos congeladas para hacer masa de tarta.
Si miro hacia atrás, algunos aspectos de esta historia resultan un tanto raros: la aleatoria soledad que impregna todo, la decisión mal concebida disfrazada de valor. Pero lo más sorprendente es la incuestionable idea de que todo lo que fuera a cocinar lo tenía que hacer yo desde cero. ¡Hice hasta los panecillos, por el amor de Dios! ¡Reduje arándanos frescos para hacer una salsa! Yo, que en mi vida había tocado un pavo crudo, lo lavé por dentro y lo sequé con un paño. Cociné el cuello y los menudos (con un poco de caldo de pollo) para hacer la base que después serviría de salsa. ¿Por qué alguien que no sabía cocinar pensó que hacía falta todo esto para Acción de Gracias? No tenía ni idea. Durante muchos años, mi madre había hecho cenas maravillosas y yo no había prestado atención, pero en aquel momento, cuando necesitaba su orientación, tenía solo las monedas suficientes para una sola llamada a casa desde la cabina. Pretendía llamar cuando la cena hubiera pasado. Quería contarle lo bien que había salido todo.
Lo que tuve ese día fue confianza en mí misma y un libro, lo cual, como advertí más tarde, era lo único que necesitaba. Si alguien busca «relleno» en The Joy of Cooking, no encuentra una nota al pie que dice «Si se dispone de poco tiempo, el relleno de la marca Pepperidge Farm es estupendo». No, lo que verá es una receta para el relleno, y quien la siga, paso a paso, acabará con algo delicioso. Aquel fin de semana festivo y gélido en el que empezó mi vida adulta no solo aprendí a cocinar, sino también a leer. No improvisé. Si la receta decía «Dos cucharaditas de salvia fresca picada», eso mismo echaba en la olla. ¿Batir las claras de huevo durante siete minutos? Miré el reloj y me puse a trabajar. No ojeé las instrucciones, las seguí; por eso, cada vez que alguien me dice que no sabe cocinar, no puedo evitar soltar un «¿No sabes leer?». Prestar atención al texto y entender que los libros pueden ser la salvación son las lecciones que aprendí en mi primer año de universidad cuando la facultad estaba cerrada. El resto de mi vida seguí sacando enorme provecho de este saber. Los libros no solo eran mi formación y mi entretenimiento, eran mis compañeros. Me decían de lo que era capaz. Me permitían mirar más lejos en el camino de las diversas posibilidades para tomar decisiones.
¿Y la cena de Acción de Gracias? Estuvo bien. Las bandejas de horno eran baratas y tenía que haberlas puesto más altas en el horno. Se me quemaron los panecillos. El puré de patatas estaba frío cuando nos sentamos a la mesa, y las judías verdes parecían ramitas crujientes. Dicho de otro modo, la cena fue estupenda, los demás trajeron vino y dejamos el horno abierto y los quemadores de gas encendidos, haciendo las veces de chimenea. Todos pensaron que yo era genial porque sabía preparar una cena de Acción de Gracias, y yo pensé que era genial porque lo había conseguido. ¡Aquella noche fuimos muy adultos! Un puñado de desamparados imitando los patrones que habíamos traído de casa. Reímos, bebimos y nos saciamos con el cumplimiento de la tradición. Ojalá recordara si sentimos gratitud por la comida, por el apoyo que nos prestamos, por el lujo de nuestra formación. Es de locos lo afortunados que éramos (y somos), demasiado despreocupados para bajar la cabeza ante nada, aunque espero que por dentro reconociéramos el tesoro que teníamos ante nosotros.
Un año después, mi amiga Erica Buchsbaum me invitó a su casa por Acción de Gracias. Sus padres también me invitaron los dos años siguientes y continuaron invitándome hasta mucho después de nuestra graduación porque la salsa me salía muy buena y ellos no sabían hacerla. Erica y su madre me acompañaban en la cocina mientras yo tostaba la harina en una sartén, pero no acababan de aprender la receta. Y yo no se la enseñé porque las quería y quería que me volvieran a invitar.