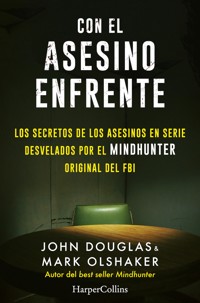
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Harpercollins Nf
- Sprache: Spanisch
El legendario exagente del FBI especializado en el análisis de la conducta criminal, que como escritor ha alcanzado el primer puesto en la lista de superventas del The New York Times y en cuya figura se inspira Mindhunter , la serie de Netflix, ahonda en la vida y los crímenes de cuatro de los asesinos en serie más perturbadores y complejos. Aquí revela detalles inéditos sobre su proceso de elaboración de perfiles criminológicos, y divulga las estrategias empleadas para desentrañar algunos de los casos más complejos de América. John Douglas, pionero en la elaboración de perfiles criminológicos y exagente especial del FBI, ha estudiado y entrevistado a muchos de los asesinos más infames de América —incluyendo a Charles Manson, David Berkowitz (conocido como «Hijo de Sam») y Dennis Rader (el «Estrangulador BTK»)—. Ha entrenado a agentes y a investigadores del mundo, ha contribuido a que el país tenga un mayor conocimiento sobre estos depredadores letales y la forma de actuar, y se ha convertido en una leyenda de la cultura popular que ha sido llevada a la ficción en El silencio de los corderos y en dos series: Mentes criminales y Mindhunter. Recorriendo paso a paso las entrevistas que realizó, Douglas explica cómo conecta los crímenes de cada asesino con la conversación en cuestión, y contrasta encuentros con los mantenidos con otros criminales para mostrar lo que aprende de cada uno. En ese proceso recuerda otros casos famosos, otros asesinos y otras entrevistas que han moldeado su carrera, y describe cómo los conocimientos que fue obteniendo gracias a aquellos encuentros le ayudaron a prepararse para los posteriores. Esta obra nos permite atisbar la mente de un hombre que ha penetrado en las entrañas de la oscuridad humana. Con el asesino enfrente descifra el misterio último de la depravación, y desvela las técnicas y los enfoques que han combatido contra la maldad en nombre de la justicia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Con el asesino enfrente
Título inglés: The Killer Across the Table
© 2019 by Mindhunters, Inc.
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© de la traducción del inglés, Sonia Figueroa Martínez
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Diseño de cubierta: Ploy Siripant
Imágenes de cubierta: © David Waldorf/Getty Images; © IgorZh/ Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-9139-633-8
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
En una pequeña sala del presidio
Preámbulo: Aprendiendo de los expertos
I. La sangre del cordero
1. Una niñita perdida
2. «Dormí bien»
3. La mente del asesino
4. Daños colaterales humanos
5. Lo que dijeron los de psiquiatría
6. Ira roja e ira blanca
7. La conclusión
8. «Probabilidad sustancial»
9. El legado de Joan
II. «Para mí, matar era lo más normal del mundo»
10. Todo queda en familia
11. El Volkswagen abandonado
12. Dentro de los muros
13. «Lo conveniente de la situación»
14. «Hubo víctimas entremedias»
15. Poder, control, excitación
III. El ángel de la muerte
16. Jugando a ser Dios
17. Turno de noche
18. La creación de un asesino
19. «No he cambiado lo más mínimo»
20. Ángel caído
IV. «Nadie me obligó a hacer nada»
21. Los asesinatos de Superbike
22. ¿Qué fue lo que les pasó a Kala y a Charlie?
23. ¿Qué era lo que movía a Todd?
24. «Buenas o malas, quiero conocerlas»
25. Organizado versus desorganizado
26. Lo innato y lo adquirido
Epílogo. La elección que tiene un asesino
Agradecimientos
Acerca de los autores
En memoria de Joan Angela D’Alessandro y en honor de Rosemarie D’Alessandro y de todos aquellos que mediante su inspiración, valor y determinación luchan para que todos los niños estén protegidos y amparados por la justicia. Este libro está dedicado a ellos con amor y admiración.
ILA SANGRE DEL CORDERO
1 UNA NIÑITA PERDIDA
Fue justo después de la celebración del 4 de julio de 1998 cuando tomé un tren de la compañía Amtrak rumbo al norte para ir a ver a un posible «instructor» nuevo. Se llamaba Joseph McGowan, había sido profesor de Química en un instituto de secundaria y tenía un máster en la materia, pero su nombre no iba asociado a ningún título académico formal porque había pasado a llamarse oficialmente Recluso n.º 55722 en el que era su lugar de residencia desde hacía tiempo, la Prisión Estatal de Nueva Jersey, situada en Trenton.
El motivo de su encarcelamiento: la agresión sexual, el estrangulamiento y el asesinato con un brutal empleo de fuerza física de una niña de siete años que había ido a su casa a entregar dos cajas de galletas de las girl scouts veinticinco años atrás.
Me preparé mientras el tren se dirigía hacia el norte. La preparación siempre es importante a la hora de hablar con un asesino, pero en ese caso lo era más que nunca; al fin y al cabo, aquella conversación tendría consecuencias que irían mucho más allá de lo puramente informativo o académico. La Junta de Libertad Condicional de Nueva Jersey me había pedido que fuera para ayudar a determinar si McGowan, al que ya le había sido denegada la condicional en dos ocasiones anteriores, debería ser reincorporado a la sociedad.
El presidente de la junta en aquel momento era un abogado llamado Andrew Consovoy. Era miembro de ella desde 1989, y acababa de ser nombrado presidente justo cuando el caso de McGowan iba a evaluarse por tercera vez. Había leído nuestro libro Mindhunter después de oírme una noche en la radio y se lo había recomendado a Robert Egles, el director ejecutivo de la junta.
Años después, Consovoy diría lo siguiente: «Una de las cosas que comprendí al leer Mindhunter y vuestros otros libros fue que hay que tener toda la información de antemano. Uno tiene que averiguar quiénes eran esas personas, no empezaron a existir el día en que ingresaron en prisión».
Basándose en esa perspectiva, creó una unidad especial de investigaciones que operaba bajo el mando de la junta de libertad condicional y que consistía en dos exagentes de policía y un analista. La función de dicha unidad era estudiar en profundidad los casos cuestionables, y dar a los miembros de la junta la máxima información posible acerca del solicitante sobre la cual tomar una decisión. Me pidieron que les asesorara en el caso de McGowan.
Consovoy y Egles me recogieron en la estación y me llevaron a un hotel de Lambertville, una pintoresca ciudad situada a orillas del río Delaware. Egles me entregó allí copias de todo lo que contenía el expediente del caso.
Los tres fuimos a cenar esa noche y charlamos en términos generales sobre el trabajo que yo desempeñaba, pero no tocamos ningún punto relativo al caso. Lo único que me dijeron fue que el sujeto había asesinado a una niña de siete años y que querían saber si todavía seguía siendo peligroso.
Después de cenar me llevaron de vuelta al hotel. Una vez allí, abrí las carpetas y dio comienzo un proceso de revisión de varias horas. Mi papel consistía en ver lo que podía determinar sobre el estado mental de McGowan, tanto al perpetrar el crimen años atrás como en el momento actual. ¿Era consciente de la clase de crimen que había cometido y de las consecuencias del mismo?, ¿sabía discernir entre el bien y el mal?, ¿le importaba lo que había hecho?, ¿tenía remordimientos?
¿Cuál sería su actitud durante la entrevista?, ¿recordaría detalles concretos del crimen?, ¿dónde pensaba vivir y qué pensaba hacer si le permitían salir de prisión?, ¿cómo se ganaría la vida?
Mi única regla de oro a la hora de hacer entrevistas en una cárcel es que jamás hay que acudir sin una preparación previa. También adopté la costumbre de no ir nunca sin mis notas, ya que eso podía crear una distancia artificial (o una especie de filtro) entre el sujeto y yo cuando llegara la hora de ahondar en su interior de verdad e intentar alcanzar la capa más profunda de su psique.
No sabía lo que iba a sacar de aquella entrevista, pero supuse que sería esclarecedora. Porque, tal y como dije al principio, cada vez que hablaba con «los expertos» aprendía algo valioso. Y una de las cosas que estaba por verse era qué clase de experto resultaría ser Joseph McGowan.
Fui revisando el expediente del caso, reexaminando las pruebas y organizando mis ideas de cara a la entrevista del día siguiente.
Mientras lo hacía, un atroz relato fue tomando forma.
A eso de las 14:45 de la tarde del 19 de abril de 1973 (su madre, Rosemarie, no olvidaría jamás que había sido un Jueves Santo), Joan Angela D’Alessandro vio que un coche enfilaba el camino de entrada de la primera casa a la derecha de St. Nicholas Avenue (la avenida que cruzaba con Florence Street, la calle donde ella vivía). Acompañada de su hermana mayor, Marie, había logrado vender galletas de las girl scouts prácticamente a todo el mundo en unas cuatro manzanas a la redonda en Hillsdale, el tranquilo barrio de Nueva Jersey donde vivían. En aquella época, que niños de su edad salieran solos a vender galletas era una actividad normal. Como estudiaban en un colegio católico, las hermanas D’Alessandro no tenían clase ese jueves por ser una festividad religiosa y pasaron gran par-te del día repartiendo encargos. Las personas que vivían en la casa de la esquina eran los últimos clientes a los que tenían que hacerles una entrega así que, en cuanto lo hicieran, habrían terminado con el reparto de galletas, y Joan, como de costumbre, quería completar la tarea.
Era una niña de siete años, un manojo de energía juguetona de metro treinta lleno de encanto… Una scout bonita, orgullosa y entusiasta; de hecho, le entusiasmaba todo: el colegio, el ballet, dibujar, los perros, las muñecas, las amigas y las flores. Su profesora de segundo curso decía que era una «mariposa social» que atraía de forma natural a quienes estaban a su alrededor. Su obra musical favorita era la «Oda a la alegría» de la Novena sinfonía de Beethoven; era la menor de tres hermanos que se llevaban pocos años de diferencia: Frank (al que llamaban Frankie) tenía nueve años y Marie, ocho. Según recuerda Rosemarie, ambos eran más serios. Joan era más risueña.
«Joan fue empática desde el principio. Siempre se preocupaba por los sentimientos y el dolor de los demás, y tenía una energía innata».
Apenas existen fotografías de ella a esa edad en las que no esté sonriendo: Joan con su uniforme de scout, con la corbata naranja y la gorra, con las manos entrelazadas al frente y la larga melena caoba cayéndole simétricamente sobre los hombros; Joan con su maillot negro y sus medias blancas, con el pelo recogido en una coleta y los brazos extendidos hacia un lado, demostrando un movimiento de ballet; Joan con una rebeca azul marino, una blusa blanca y un corbatín rojo, como si acabara de volverse hacia la cámara, con el flequillo acariciándole la frente y el pelo enmarcando su adorable cara; Joan sentada de cuclillas luciendo un vestido azul claro, con el pelo recogido, ajustando meticulosamente el ramo de flores en la mano de su Barbie Miss América. Todas ellas reflejan distintas facetas de Joan, y las dos cosas que tienen en común son la sonrisa angelical y la magia inocente que hay en sus ojos azules.
Un amigo de Frankie dijo lo siguiente: «Era tan simpática… ¡Me habría casado con ella!».
Su abuelo, un italohablante, la adoraba y solía decir: «E così libera!», («¡Era un espíritu libre!»). Tenía una risa franca, y Rosemarie la veía participando en obras de teatro cuando creciera un poco más; iba a empezar a tomar clases de piano cuando cumpliera los ocho años.
Esa tarde estaba fuera, jugando sola. Frankie había ido a jugar a casa de un amigo del vecindario y Marie estaba en un partido de softball.
De repente volvió a entrar en la casa y le dijo a Rosemarie, «¡He visto el coche nuevo!, ¡voy a llevar las galletas!». Entonces agarró su maletín de las girl scouts, que estaba en el vestíbulo y contenía las dos cajas de galletas.
«¡Adiós, mamá! ¡Enseguida vuelvo!». Esas fueron sus palabras al salir a toda prisa; la puerta principal ni siquiera se había cerrado de cuando entró en la casa corriendo. Rosemarie todavía recuerda su coleta subiendo y bajando, sujeta con una goma elástica que tenía dos bolitas azules de plástico a ambos lados, cuando Joan bajó como un torbellino los escalones de la entrada y se fue por la calle. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos.
Unos diez minutos después, tal y como ella misma le relataría a Rosemarie más tarde, la vecina de al lado oyó que su perro, Boozer, ladraba con insistencia. A Joan le encantaba pasear y jugar con él y, a su vez, el animal la adoraba.
Joan no regresó de inmediato, pero Rosemarie no le dio importancia. Lo más probable era que la niña hubiera ido a ver a su amiga Tamara, que vivía en la esquina de St. Nicholas Avenue con Vincent Street. Era uno de esos vecindarios donde podías entrar y salir de la casa de tus conocidos, y aquella mariposa social tenía la habilidad de encontrar siempre algo que hacer o a alguien con quien pasar el rato. A eso de las 16:45, cuando el maestro de música llegó para la clase de piano de Marie, Rosemarie empezó a preocuparse, pero no quería contagiarles su nerviosismo a los niños, así que intentó mantener la calma. Al fin y al cabo, era un vecindario seguro donde vivían un agente del FBI y un sacerdote.
Empezó a hacer llamadas de teléfono. Joan no estaba en ninguna de las casas a las que llamó y nadie la había visto.
Su marido, Frank D’Alessandro, llegó a casa a las 17:50 y ella le dijo que Joan no aparecía por ningún lado. Él era analista de sistemas, un hombre metódico y taciturno por naturaleza y, aunque Rosemarie se percató al instante de lo preocupado y tenso que estaba, él mantuvo la actitud serena de costumbre. Ella le dijo que tenían que llamar a la policía, él le dio la razón y se encargó de hacer la llamada, y entonces salió en el coche junto con Frankie y Marie para buscar a Joan por el vecindario. Cubrieron toda la zona.
Cuando regresaron sin haber visto a Joan ni haber dado con nadie que la hubiera visto, Rosemarie decidió salir a buscarla. Frank no quiso acompañarla. Ella recordaba que, al salir a toda prisa de la casa, la niña había dicho algo sobre entregar el último pedido de galletas que le quedaba porque había visto «el coche nuevo» en St. Nicholas Avenue. Dicho coche era el de la casa de los McGowan. Joseph McGowan era profesor de Química en el Tappan Zee High, un instituto de secundaria situado justo en la frontera estatal de Orangeburg, Nueva York. La propietaria de la casa era su madre, Genevieve McGowan, y él vivía allí con su abuela materna y con ella. En los colegios públicos ese era un día lectivo, así que cuadraba que hubiera vuelto a casa a esa hora.
Rosemarie optó por llevarse a Frankie (lo hizo con renuencia, para no ir sola), y recorrieron Florence Street hasta doblar la esquina y enfilar por St. Nicholas Avenue. La casa de los McGowan, una vivienda de dos plantas de ladrillo rojo y revestimiento de color beis con un camino de entrada y un garaje delantero de dos plazas, era la primera a la derecha y estaba justo en la esquina.
Subieron juntos los cinco escalones de la entrada; Rosemarie llamó al timbre y le dijo a Frankie que esperara allí.
El señor McGowan abrió la puerta, daba la impresión de estar recién salido de la ducha y sostenía un fino puro que Rosemarie no vio en un primer momento. Era un soltero de veintisiete años y ella no le conocía, pero «mis hijos decían que era muy agradable».
Rosemarie entró en el vestíbulo, quería colocarse justo donde sabía que Joan había estado poco antes. Ya empezaba a tener un mal presentimiento. Después de presentarse le preguntó si había visto a Joan y le dijo que la niña había salido a entregarle unas galletas.
Él contestó que no, que no la había visto. Lo dijo como si nada, con toda naturalidad, y fue en ese preciso momento cuando Rosemarie D’Alessandro sintió que se helaba de pies a cabeza.
«Llevaba parada unos minutos en el vestíbulo cuando me di cuenta de que había un largo camión de bomberos aparcado frente a su casa», relató ella. «Habíamos llamado a la policía y, al ver que estaban respondiendo así, la situación me golpeó de lleno en ese momento y supe que mi vida jamás volvería a ser la misma».
Se sintió impactada casi de inmediato por la reacción de McGowan… o, mejor dicho, por su inexistente reacción. «Mientras estaba allí, parada con él en el vestíbulo, los ojos empezaron a llenárseme de lágrimas. Y él me miró como si no tuviera ni el más mínimo sentimiento. Y lo que hizo en ese momento al ver mis lágrimas fue subir escalera arriba hasta el segundo piso y quedarse justo allí, mirándome a la cara con su fino puro en la mano, esperando a que me fuera. Mientras regresaba a mi casa sabía que él sabía lo que le había pasado a Joan».
Una vez que llegó la policía y hablaron con Frank y con ella, se organizó una búsqueda por el vecindario. Los boy scouts se ofrecieron como voluntarios, cientos de personas acudieron a ayudar y se organizaron en pequeños equipos que fueron revisando cada casa, jardín, papelera, cubo de basura, zona arbolada y parque en Hillsdale y las poblaciones aledañas. La policía llevó perros rastreadores para ayudar en la búsqueda. Varias personas (entre ellas Rich, el «novio» de siete años de Joan) subieron al camión de bomberos que Rosemarie había visto aparcado y se dirigieron al embalse del lago Woodcliff.
A eso de las 09:20, un sacerdote de la iglesia de San Juan Bautista llegó a la casa acompañado de un policía estatal y un pastor alemán. Rosemarie condujo al equipo de la unidad canina al cesto de la colada para que el perro oliera unas braguitas de Joan, y entonces salieron a recorrer el barrio. Rosemarie tenía la abrumadora sensación de que el animal comprendía lo ocurrido y lo «sentía» profundamente por Joan y por ella. Con la clara actitud de quien está llevando a cabo una misión que se le ha encomendado, olfateó los alrededores de la casa de los McGowan y se dirigió tanto a la puerta principal como a la del garaje.
Pero no apareció nada por ninguna parte.
La noticia de la desaparición de la niña y la improvisada búsqueda se difundió con rapidez, el barrio se llenó de reporteros de periódicos y de canales de televisión; tal y como la misma Rosemarie había hecho notar, Hillsdale no era un lugar donde sucedieran esa clase de cosas. Habló frecuentemente con los medios con la esperanza de que saliera a la luz alguien que hubiera visto algo. Sin embargo, el recuerdo que le quedó más marcado de la rueda de prensa fueron las pisadas sucias que habían teñido de gris oscuro la alfombra de color marrón claro de la entrada.
La ansiedad que se vivió en la casa de los D’Alessandro esa noche fue poco menos que insoportable. Frank solía enfadarse cuando se sentía frustrado; la noche anterior había tenido un arranque de ira por no tener una caja donde empaquetar un regalo de Pascua. En palabras de la propia Rosemarie: «Podía mostrarse calmado y paciente durante largos periodos de tiempo, y cambiar de un momento a otro. Tenía un buen trabajo, pero no era una persona comunicativa. Y la verdad es que nunca fue mi alma gemela».
Philip Varisco, el jefe de policía de Hillsdale, estaba de vacaciones en Florida cuando le informaron acerca de la desaparición de Joan. En una comunidad como Hillsdale, siendo Varisco la clase de líder que era, habría sido impensable que el jefe de policía no estuviera presente durante una emergencia como aquella, así que regresó a toda prisa. Aquel hombre, que fallecería en el 2012 con ochenta y nueve años, era un profesional de pies a cabeza que había asistido al Programa Nacional de la Academia del FBI en Quantico para que su equipo y él fueran lo más efectivos posible.
Varisco acudió a casa de los D’Alessandro al día siguiente, y al llegar encontró a Rosemarie sentada en los escalones de la entrada. Le dijo que iba a tomar las riendas de la investigación y, aunque no le prometió el desenlace feliz que él sabía que era muy improbable que se diera, le aseguró con calma que todo se haría debidamente y le pidió una fotografía para publicarla en los periódicos. Rosemarie fue a buscar una de Joan vestida con su uniforme escolar que estaba colgada en el pasillo, la sacó del marco y se la dio.
Frank les dijo a los periodistas que, si la persona que se había llevado a Joan la devolvía con vida, solicitaría a las autoridades que no se presentaran cargos en su contra. Durante una entrevista televisada con Vic Miles, Rosemarie describió a Joan, recalcó lo especial que era la niña y lo mucho que la quería todo el mundo, y suplicó que la dejaran regresar a casa. Años después, una de las compañeras de clase de Joan le dijo a Rosemarie que recordaba la entrevista como si acabara de verla porque la mamá de Joan estaba pidiendo por la tele que esta regresara a casa. Apenas dos meses atrás, a Rosemarie se le había pasado por la cabeza de repente algo terrible: qué pasaría si alguno de sus hijos muriera, lo devastador e inimaginablemente doloroso que sería.
La policía interrogó a varios posibles sospechosos, entre ellos un hombre que había sido visto circulando en coche por el vecindario una hora antes de que Joan desapareciera y otro que había estado deambulando a pie por la zona. Al final resultó que el primero estaba buscando casa donde vivir y estaba echando un vistazo a distintos vecindarios, y que el segundo se había perdido sin más. En casos graves casi siempre hay cabos sueltos y pistas que al final no llevan a ninguna parte. Pero los investigadores se centraron rápidamente en Joseph McGowan: a pesar de que aquel hombre no tenía antecedentes penales, Joan había dicho que tenía intención de ir a su casa y Rosemarie había relatado el perturbador encuentro que había tenido con él. El padre de la niña le había visto sacar la basura al día siguiente de la desaparición y, señalando hacia la casa de la esquina, le había dicho a su mujer que allí estaba pasando algo raro.
Agentes e inspectores de policía hablaron con McGowan tanto el viernes como el sábado, le pidieron que diera cuenta de su paradero en los minutos y horas posteriores a que Joan fuera a su casa. Él se mantuvo sereno y cordial, pero negó haber visto a la niña el jueves y afirmó que estaba comprando en un supermercado cercano cuando, según Rosemarie, Joan había salido rumbo a su casa. Pero la niña había visto llegar un coche, ¿qué tenía que decir él al respecto? ¿Acaso había algún testigo que lo hubiera visto salir de nuevo del garaje? No, había ido a comprar a pie. ¿En qué caja había pagado? No se acordaba. Le pidieron que les mostrara el tique de compra, pero resulta que creía haberlo tirado. Le preguntaron si el tique podría estar en la basura, pero él respondió que creía que ya había pasado el camión a recogerla. ¿Cuándo se hacía la recogida semanal? No habría sabido decirlo con certeza. ¿Qué fue lo que compró en el supermercado? Carne y manzanas, entre otras cosas. ¿La carne estaba aún en la nevera? No, su madre y él se la habían comido. ¿Las manzanas también? No habría sabido decirlo con certeza.
Los inspectores curtidos desarrollan un instinto natural a la hora de discernir si la versión de los hechos de un sospechoso es cierta, si dice la verdad al defender su inocencia. Mientras comían juntos un día, Mark Olshaker le preguntó a Tom Lange, antiguo inspector de la policía de Los Ángeles, cuándo llegó a la conclusión de que O. J. Simpson era el principal sospechoso en el asesinato de su exmujer, Nicole, y del camarero amigo de esta, Ronald Goldman, cometido en 1994. Lange contestó que, aunque O. J. se mostró cordial y dispuesto a cooperar durante la entrevista, no preguntó en ningún momento sobre detalles puntuales de la muerte de Nicole, cosas como si había sufrido ni cuánto, si la policía tenía alguna idea de quién lo había hecho…, en fin, lo típico que cualquier persona cercana a la víctima querría saber de forma instintiva.
A Rich, el amigo de Joan, se le quedó grabada en la memoria la multitud que se congregó a las puertas de la comisaría en Central Avenue cuando llevaron allí a McGowan para interrogarlo; para un niño como él, era como si la ciudad entera se hubiera reunido allí.
Las lagunas y las contradicciones que había en la versión de los hechos de McGowan fueron evidenciándose cada vez más, así que los inspectores le pidieron que se sometiera a la prueba del polígrafo en la comisaría. Él aceptó.
No pasó la prueba y, cuando los inspectores le informaron de ello, lo confrontaron con todos los puntos de su declaración que no cuadraban. Finalmente, exhausto y sin más respuestas, pidió ver a un sacerdote, habló con él en privado y se confesó. A continuación, confesó los hechos ante los inspectores y les dijo que, después de asesinar a Joan, había trasladado el cadáver en su coche y que había cruzado la frontera estatal de Nueva York para dejarlo en Harriman State Park, en el condado de Rockland, a unos treinta y dos kilómetros de allí.
Varisco, el jefe de policía, asumió la tarea de ser quien informara a Rosemarie y a Frank. Eran poco más de las cuatro de la tarde, y como hombre profundamente considerado que era, llevó consigo a un sacerdote católico. Los dos se sentaron a la mesa de la cocina con Rosemarie, y esta recuerda haber quitado el mantel de encima del blanco tablero en un intento de retrasar, aunque fuera por unos segundos, lo que sabía que se avecinaba.
Cuando Varisco le relató lo que había dicho McGowan, ella gritó que quería matarle. Afirma que se sentía racional y bajo control cuando gritó aquello, que en aquel momento era consciente de que no lo decía en serio, pero necesitaba desahogar de alguna forma la angustia que la consumía.
El sacerdote le pidió que no hablara así, a lo que Varisco contestó: «¿Qué espera usted que haga, padre?».
2 «DORMÍ BIEN»
El doctor Frederick T. Zugibe, médico forense del condado de Rockland, Nueva York, afirmó que el caso de Joan fue uno de los más difíciles, emocionalmente hablando, de su larga y prestigiosa carrera.
La noticia había corrido como la pólvora desde el departamento de policía de Hillsdale hasta la oficina del fiscal del condado de Bergen, y desde allí hasta la división policial de la oficina del sheriff del condado de Rockland. De modo que, a primera hora de la tarde del Domingo de Pascua, el agente John Forbes condujo rumbo a la zona de Harriman State Park que le habían indicado: justo al lado de Gate Hill Road, cerca del extremo sur del parque.
Allí encontró el maltrecho y desnudo cuerpo de una joven blanca. Estaba boca arriba en una hendidura con forma de cuña entre dos pedruscos, en una pendiente arbolada situada bajo un saliente. Tenía la cabeza torcida hacia la izquierda y el cuerpo mirando hacia la parte inferior de la pendiente. Forbes, que tenía cuatro hijos y tuvo que luchar por mantener la compostura, avisó al equipo forense.
Para cuando el doctor Zugibe llegó menos de una hora después, el escenario del crimen estaba acordonado y se había convertido ya en un hervidero de gente: había agentes de policía y miembros de la policía científica, inspectores, agentes del FBI, periodistas, reporteros gráficos y personas que se limitaban a curiosear. Ordenó de inmediato a los agentes que sacaran de allí a todos los miembros del personal que no fueran imprescindibles.
Richard Collier, el vecino de los D’Alessandro que trabajaba como agente especial del FBI en las oficinas de Nueva York, acudió a identificar el cadáver.
Sí, era Joan.
Aunque el escenario del crimen ya no estaba prístino, el cuerpo no había sido desplazado y estaba intacto. El doctor Zugibe notó de inmediato la lividez (el amoratamiento de la piel) en la zona abdominal, y supo que a la niña no la habían asesinado en aquel lugar; de haber sido así, la lividez se habría concentrado en la espalda debido a la fuerza de la gravedad. Dado que la sangre tarda por lo menos seis horas en acumularse así, supo también que no la habían dejado allí tirada sin más. Al tomarle la temperatura vio que esta coincidía con la del ambiente, lo que indicaba que Joan llevaba muerta treinta y seis horas como mínimo (lo que tarda un cuerpo en enfriarse del todo). Ese dato se lo confirmó también el hecho de que no hubiera rigor mortis (una rigidez de los músculos que comienza varias horas después de la muerte y cede al cabo de entre veinticuatro y treinta y seis horas).
Teniendo en cuenta todos los indicios físicos visibles, el doctor Zugibe calculó que Joan llevaba muerta cincuenta horas, aproximadamente; una vez que pudo hacer pruebas más sofisticadas durante la autopsia elevó el tiempo estimado a un mínimo de sesenta horas, lo que indicaba que había muerto, como mucho, unas dos horas después de que Rosemarie la viera por última vez.
Agentes de la oficina del sheriff llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de los alrededores de la zona y encontraron una bolsa de plástico gris con el logo de la cadena de gasolineras Mobil. Según Zugibe, dicha bolsa no se había llenado sin ton ni son, sino con suma pulcritud, y contenía la ropa que Joan llevaba puesta cuando había desaparecido: unas zapatillas de deporte rojas y blancas, una camiseta de color turquesa, unos pantalones de color granate, unos calcetines blancos y unas braguitas también blancas que estaban manchadas con su sangre.
Antes de que el cadáver fuera trasladado, un agente llamó al santuario mariano de Stony Point (Nueva York) para pedir que un sacerdote acudiera al lugar. Una vez allí, iluminado por las luces policiales y en presencia de agentes, inspectores, agentes del FBI y reporteros, le administró los últimos sacramentos a Joan Angela D’Alessandro.
Zugibe certificó entonces la muerte (este paso podría parecer una obviedad, pero se trata de una formalidad necesaria cuando se investiga un asesinato) y, una vez que estuvo de vuelta en la oficina de medicina forense de Pomona, Nueva York, situada a menos de dieciséis kilómetros de allí, empezó a practicar la autopsia. He tratado con muchos forenses a lo largo de los años y, basándome en mi experiencia, yo diría que existen pocas cosas más dolorosas que tener que examinar a un niño que ha fallecido…, y que no hay nada, absolutamente nada más desgarrador si el niño ha sido asesinado.
Para cuando terminó la autopsia, Zugibe había encontrado una serie de heridas que revelaban la total depravación del crimen: fractura del cuello, estrangulación manual, hombro derecho dislocado, profundas contusiones generalizadas, laceraciones bajo la mandíbula y en la parte interior del labio superior, fractura frontal del cráneo, fractura de los senos paranasales, hinchazón del rostro, ambos ojos amoratados y cerrados por la hinchazón, tres dientes sueltos, contusión y hemorragia cerebral, contusiones en pulmones e hígado y rotura del himen.
En resumen: a Joan la golpearon, la asfixiaron, la agredieron sexualmente y, al final, la golpearon hasta matarla. Pero, según el doctor Zugibe, la cosa era incluso peor: de haber muerto tras la paliza y el estrangulamiento, no habría habido hinchazón en el rostro ni en el cuerpo. Después de la muerte, las funciones homeostáticas que hacen que una zona herida se hinche se detienen. Teniendo en cuenta que el proceso de hinchazón tarda una media hora en completarse, Zugibe llegó a la conclusión de que Joan debió de seguir viva ese tiempo como mínimo tras sufrir la agresión; por suerte, casi con toda seguridad estuvo inconsciente.
El examen meticuloso del cuello reveló dos zonas dañadas, el cartílago tiroideo y el hueso hioides. La conclusión de Zugibe fue que, aproximadamente media hora después de la agresión, el asesino quiso asegurarse de haberla matado y la estranguló manualmente por segunda vez para rematar la faena. Es una teoría que me parece totalmente creíble. Tratándose de alguien como Joseph McGowan (un «asesino inexperto»), no sería inusual que le asaltara la duda de lo eficaz que había sido al acabar con su víctima y que no quisiera correr el riesgo de haberla dejado con vida.
Yo ya había visto un comportamiento similar en el caso de JonBenet Ramsey, una niña de seis años de Boulder, Colorado, que había sido asesinada en su casa en las navidades de 1996. En el informe del forense se daban dos posibles causas de la muerte: un golpe contuso en la cabeza y estrangulación con ligaduras. Dado que no había habido desangramiento en el escenario del crimen, deduje que la causa de la muerte era el estrangulamiento y que el golpe contuso en la cabeza fue un intento de asegurarse de que estuviera muerta.
Aquellas pruebas científicas parecían indicar algo extremadamente significativo desde el punto de vista del comportamiento. Ningún padre (o madre) que no tenga a sus espaldas un historial de maltratos graves contra su hijo podría estrangular (y de forma sistemática, además) a ese niño hasta matarlo durante un lapso de tiempo de varios minutos; simple y llanamente, es algo que no sucede. Sumándolo al resto de pruebas forenses y de conducta, ese era un dato que no nos revelaba quién había matado a JonBenet, pero lo que sí que nos decía era quién no lo había hecho: sus padres. Mark y yo soportamos una fuerte oposición y críticas públicas por haber llegado a esa conclusión (incluso de parte de mi antigua unidad del FBI), pero la búsqueda de la justicia penal no es un concurso de popularidad y hay que dejar que las pruebas hablen por sí solas.
Y precisamente eso fue lo que me dispuse a hacer en el caso de Joseph McGowan.
La vista incoatoria de Joseph McGowan se celebró en la sala presidida por James F. Madden, un juez del condado de Bergen. Quedó preso al no pagar la fianza de 50 000 dólares que se estableció, y el 24 de abril de 1973 fue acusado formalmente del asesinato de Joan D’Alessandro.
Dos días después, a última hora de la mañana, se celebró el funeral de Joan en la Iglesia Católica Romana de San Juan Bautista, a cuya escuela asistía. Sus compañeros de clase estuvieron presentes, y después de la misa se alinearon fuera para despedirse de ella mientras el féretro salía de la iglesia.
Cuando uno se dedica a investigar crímenes violentos, procura mantener la máxima distancia emocional posible. No es solo por mantener la objetividad y un juicio crítico, sino también para preservar la cordura; de hecho, no hay duda de que tener que meterme en la cabeza de la víctima de cada caso en el que trabajo como analista del comportamiento me ha pasado factura mentalmente a lo largo de mi carrera. La reacción del doctor Zugibe y del agente Forbes al ver el cuerpecito de Joan en el parque era comprensible; por muy profesional que uno sea, es imposible no reaccionar ante algo así.
Mientras leía el expediente del caso un cuarto de siglo después, me preguntaba qué clase de hombre o de monstruo le haría algo así a una niña de siete años: y justo eso era lo que iba a intentar averiguar.
McGowan repitió su confesión ante el doctor Noel C. Galen, un psiquiatra forense que había hecho prácticas en neurología y psiquiatría en el Hospital Bellevue de Nueva York y trabajaba de asesor para el sistema judicial de Nueva Jersey. Al día siguiente de que se presentaran cargos en su contra, McGowan le relató que había ido a abrir la puerta, y que cuando Joan le había dicho el motivo de su visita él le había propuesto ir juntos a por el dinero. Ella debió de titubear o de resistirse, porque McGowan admitió que la había agarrado y la había obligado a bajar a su dormitorio, que estaba en la planta inferior de la casa. Su abuela, una mujer de ochenta y siete años dura de oído, estaba viendo mientras tanto la televisión en la planta de arriba, y su madre estaba en el trabajo.
No estoy revelando ninguna información confidencial del expediente del caso ni de los historiales médicos. Todas las evaluaciones y los análisis que estoy citando se incluyeron y publicaron en la resolución de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Nueva Jersey el 15 de febrero del 2002 (Joseph McGowan, Defendant-Appellant, v. New Jersey State Parole Board, Respondent[2]).
Según le contó McGowan al doctor Galen, una vez que bajaron al dormitorio y estuvieron «a salvo» de que alguien pudiera verles desde la calle, le ordenó a Joan que se quitara la ropa. Aunque afirmó no haber «consumado el acto», se excitó sexualmente, eyaculó en su propia mano a meros centímetros de distancia de la niña y seguidamente la penetró con los dedos. Lo más probable es que estuviera tan impaciente que lo hiciera antes de que ella terminara de desnudarse, ya que las braguitas estaban manchadas de sangre. Dado que él admitió que tenía semen en los dedos, no podemos saber a ciencia cierta si llegó a «consumar el acto», pero la sangre y las lesiones que la niña tenía en la zona vaginal indicaban que había sufrido una agresión brutal.
Según relató McGowan, fue entonces cuando tomó conciencia de las consecuencias de su impulsiva acción. He aquí lo que le dijo al doctor Galen: «De repente, me di cuenta de lo que había hecho. Si la soltaba, mi vida entera se derrumbaría. Lo único que tenía en la cabeza era deshacerme de ella».
En calidad de investigador debo decir que, desde un punto de vista criminológico, esa parte me resulta creíble. En una situación tan tensa como esa, un criminal «inteligente» tenderá a centrarse en una sola cosa: salir impune. Parece ser que fue eso lo que ocurrió en el caso de McGowan. No sabemos con certeza si Joan vivió tras el primer estrangulamiento el tiempo que el doctor Zugibe dedujo según sus cálculos; tampoco sabemos cuál de los intentos de McGowan por matarla fue el que tuvo éxito. Son interrogantes que quedaron abiertos, pero la idea general de lo que pasó está clara. Según la transcripción de la confesión:





























