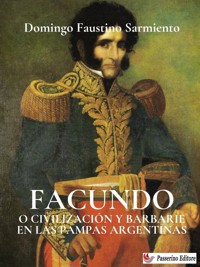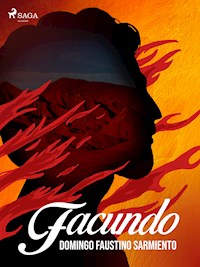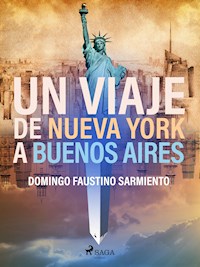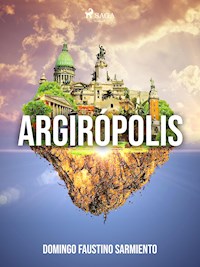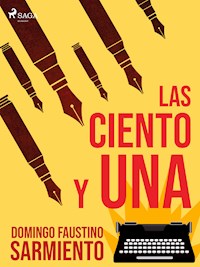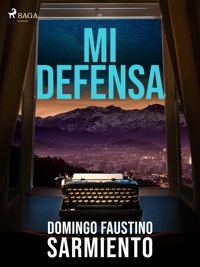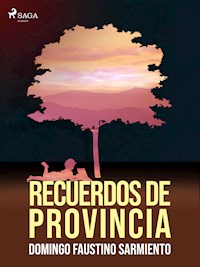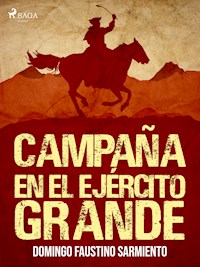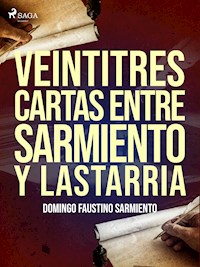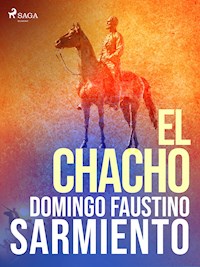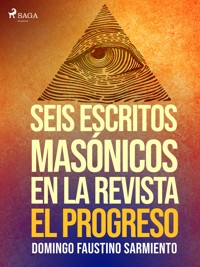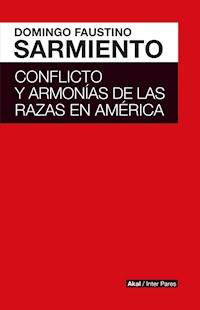
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Inter Pares
- Sprache: Spanisch
Conflicto y armonías de las razas en América es, quizá, el libro más controvertido de Sarmiento. En él declara que los indios no piensan porque no están preparados para ello, y los blancos españoles habían perdido el hábito de ejercitar el cerebro como órgano. Por el contrario, describe a un pueblo estadounidense exento de toda mezcla con razas inferiores en energía, conservadas sus tradiciones políticas, sin que se degraden con la adopción de las ineptitudes de raza para el gobierno. Varios son los factores que confluyen en la redacción de ésta, su última obra: la influencia de Spencer, Taine y el darwinismo; las luchas civiles de 1880 en Argentina; el paulatino abandono de las instituciones y programas educativos que él mismo inició, y el haber atestiguado la guerra de Secesión y el final administrativo de la esclavitud en Estados Unidos. Sin buscarlo, por considerar referencias tan disímiles, construyó un contraejemplo que, al final, se ve forzado a aceptar el carácter mestizo de América Latina, aunque su objetivo fuera denunciar la presencia de este elemento [étnico]. La presente edición sigue la publicada por ""La cultura argentina"" en 1915, con una valiosa introducción de José Bengoa y un apéndice con correspondencia del autor que explica sus motivaciones."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Inter Pares
Director: Marcos Roitman
Domingo Faustino Sarmiento
Conflicto y armonías de las razas en América
El corpus latinoamericano tiene en Sarmiento un sitio ineludible: político, escritor, militar y docente, supo estructurar un pensamiento que alienaba crítica con historia, narrativa con sociología. Su obra más difundida es Facundo o Civilización y barbarie; sin embargo, y de acuerdo con sus palabras, Conflicto y armonías de las razas en América “tiene la pretensión de ser el Facundo llegado a la vejez”, con un análisis del devenir histórico, social y económico de Sudamérica a través de los ecos y disonancias de sus etnias.
Para dar respuesta a lo que significa no ser europeo, ni ser totalmente indígena (ni querer ser mixtura), Sarmiento analiza en éste, uno de sus últimos trabajos, el carácter que subyace en las razas presentes en América y en las instituciones exportadas desde España, siempre con la emancipación de Estados Unidos como ejemplo. Así, con violencia cartesiana —y desde una perspectiva personal— expresa que “Un español o un americano del siglo xvi debió decir con más verdad existo; luego no pienso”. Casi un siglo y medio nos separa de la primera edición de este libro, y atraerlo al presente tiene como objetivo observar la densidad de sus polémicas palabras, teñidas de un claro eurocentrismo, que pronto se convirtieron en verdades asumidas, en reclamos repetidos a lo largo de todo este tiempo y territorio.
Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata, 1811–Asunción, Paraguay, 1888) fue maestro, sociólogo, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas, diplomático, gobernador y presidente de Argentina. Por sus ideas liberales —y concretamente por su oposición a Juan Manuel de Rosas y al caudillo Facundo Quiroga—, su activa militancia política lo llevó en dos ocasiones al exilio en Chile, donde colaboró con distintos diarios y se le confió la organización de la Escuela Normal de Preceptores, la primera institución latinoamericana en su tipo. Como presidente de Argentina alentó la inmigración de intelectuales y contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la educación. Su amplia producción literaria está reunida en cincuenta y tres volúmenes que contienen poco más de quince mil páginas, con exposiciones eruditas, pasajes contradictorios y textos de notable violencia verbal; elementos que hacen de Sarmiento una figura polémica y siempre activa en el debate del pensamiento latinoamericano.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Primera edición, 1915 (Buenos Aires, La Cultura Argentina)
© José Bengoa, por “Sarmientos y sarmientadas”
D.R. © 2016, Edicionesakal, S. A. de C. V.
para lengua española
Calle Tejamanil, manzana 13, lote 15,
colonia Pedregal de Santo Domingo, Sección VI,
delegación Coyoacán, CP 04369, México, D. F.
Tel.: +(0155) 56 588 426
Fax: 5019 0448
www.akal.com.mx
ISBN: 978-607-97816-9-9
Sarmientos y sarmientadas
José Bengoa[1]
El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino.
Jorge Luis Borges, “El sur”
La raza es la mala.
Dicho popular campesino
I
¿Cómo “leer” a Domingo Faustino Sarmiento en la segunda década del siglo xxi, a 200 años de su nacimiento y un poco más de cien de su última obra? ¿Cómo leerlo con base en la “emergencia indígena” que vivimos en América Latina desde hace a lo menos treinta años? ¿Cómo comprender siquiera Conflicto y armonías de las razas en América en este ambiente de reapropiación y valoración de lo étnico, de lo primario y originario de América? ¿Se puede llegar a comprender la oposición radical entre Civilización y barbarie, sobre todo después de las barbaridades cometidas durante el siglo xx por los autodenominados “civilizados” y que continúa de modo escandaloso hasta el día de hoy? O estas “sarmientadas” no son más que asuntos de museo, del museo borgiano del horror y las ignominias, de las curiosidades del pensamiento desvariado... En fin, ¿se puede leer en serio a Sarmiento hoy?, o ¿este libro es solamente una curiosidad que uno lee con una ligera sonrisa incrédula en los labios?
Son más preguntas que respuestas, por cierto, las que nublan el entendimiento al comenzar la lectura de éste, uno de los últimos libros de Sarmiento. Genio reconocido (y autoconsiderado) de su época; sanjuanino, autodidacta, maestro desde muy joven, político polémico, periodista y editor de periódicos; apasionado, exiliado, viajero y presidente de la República Argentina. Sus obras están apretadas en 52 tomos y dicen que muchos escritos han quedado fuera.
Muy joven arranca cruzando la cordillera de los Andes a Chile. Pobre de solemnidad, se alojaba en un cuartucho de la Plaza de Armas de Santiago, donde lo encuentra Lastarria medio muerto de hambre. Pronto conoce a quien iba a ser presidente de Chile, Manuel Montt, y escribe y escribe. Será en Chile cofundador y director de la Escuela Normal de Preceptores, afamada institución que organizará la educación primaria y pública de ese país. Allí se formarán no centenares, sino miles de maestros normalistas, cuyas ideas no serán muy diferentes a las de Sarmiento. Los imprimió con tinta indeleble al igual que sus escritos inflamados. Rosas gobernaba en el lado argentino y parecía que sus éxitos militares lo iban a mantener eternamente en el poder. Sarmiento entinta la pluma y comienza a enviar al periódico un libelo de una brutalidad maravillosa. Leí alguna vez que Montt, que era en ese momento ministro de Justicia e Instrucción Pública, le dice “Mire, Sarmiento, no escriba un ensayo que no lo va a leer nadie, diga lo mismo pero como novela”. De ahí salió el Facundo. El título iba a ser “Civilización y barbarie”, el cual pasó a subtítulo.
La pintura que realiza de Juan Facundo Quiroga es una de las descripciones raciales —y racistas— de mayor impacto que se hayan publicado. El personaje es moreno, peludo, de frente estrecha, ojos enjutos, nunca mira de frente a los ojos. Años ya, visité el Museo de Antropología criminal Cesare Lombroso, en Torino, que es posterior a lo de Facundo. Es un museo sarmientoso; así lo miré: en unos enormes frascos de cristal llenos de formol, nadaban unas cabezas de asesinos con la lengua afuera, en actitudes terroríficas. Todos son iguales al Facundo antedicho. Personajes del moreno sur italiano, pelos que les salen hasta por los ojos y, sobre todo —un dato sarmientoso-lombrosiano—, sin cuello: la cabeza de estos personajes temibles está asentada entre los hombros sin la esbeltez del cuello hermoso de las personas decentes o “civilizadas”. Modigliani representaría el antilombrosionismo-sarmientoso.
Hay libros que dicen asuntos terribles, crean personajes, y a veces no pasa nada, y a veces —por el contrario— esas letras caen en el momento preciso, en el ambiente adecuado; se transforman en estereotipos aceptados por todo el mundo, por “toda la gente”. Parecerse a Facundo es hoy por hoy muy peligroso: a la salida de cualquier metro europeo sería detenido por sospecha, a lo menos. Mala pinta, se dice a uno y otro lado de la Cordillera.
II
¿Se puede leer a Sarmiento en Argentina?, o lo que es parecido, ¿se puede leer a Bolívar en Caracas? Me temo que no. Quizá solamente un extranjero o un bufón, en mi caso ambos, pueden ver que el rey anda desnudo. La sacralización de un autor multitudinario hace compleja la crítica, sobre todo cuando su obra aparece idealizada y por tanto, se le perdonan exabruptos de carácter racial o racista. “Fulminante como la luz de un rayo” expresa Adriana Amante en su prólogo a un libro en el que escriben selectos intelectuales argentinos contemporáneos y publicado en este mismo año, 2016.[2] Ciertamente, en los 52 tomos hay material para enloquecer a cualquier lector, como la entrevista que en su libro Viajes en Europa, África i América le realiza al general San Martín, ya viejo, en su residencia de Boulogne sur Mer, cerca de París. Sarmiento es un “viajero al revés”, pues en esos años eran decenas los turistas europeos y norteamericanos que escribían acerca de sus periplos por América Latina; Sarmiento escribe desde acá para allá, y eso no es menor. Montt le paga su primer largo viaje para que estudie el sistema escolar en Europa y Estados Unidos —y para sacárselo de encima también.
¿Pero es posible leer al Sarmiento racial, preevolucionista, despreciador del indio, obsesivo con Europa y sus luces, hoy día? (sobre todo el sarmientismo tardío de Conflicto y armonías). ¿Es necesario tragarse todos estos insultos a la humanidad por una veneración así reflexiva y nacionalista?
Aquí nos vamos aproximando al interés que le otorgo al “sarmientismo ordinario”, ya que sigue siendo lo que piensa una enorme mayoría de la población del sur de América, a lo menos. La vigencia del sarmientismo es que se convirtió en “sentido común”, una ideología naturalizada sobre los bueno y lo malo en las sociedades. Las masas no ilustradas de muchas partes del mundo, y por cierto de nuestros países, son sarmientosas por naturaleza. El aspecto físico, el comportamiento, el modo de saludar, de dar la mano, de mirar a los ojos, en fin, de relacionarse en lo más hondo y profundo entre los seres de una misma sociedad, sigue siendo el secreto de familia de nuestras sociedades; lo que se habla en la cocina, lo que no está dicho en las constituciones y a veces hasta es negado: “todos somos iguales ante la ley”, lo que es evidentemente falso.
Veamos. Si se hiciera un estudio serio, buena parte de la población consideraría, sin quizá atreverse a decirlo en voz alta, que la primacía del hombre blanco —tanto en el sentido del color de piel como del género— es palpable, que el mestizaje es un desastre y que con el contacto físico unos y otros se envilecen y se degradan los valores de las “razas puras”. Muy difícil será encontrar que no hay acuerdo con que el “indio es ocioso”. Por cierto, hay mucha gente “enterada” de que aquello no es políticamente correcto, y no lo dirán ante el encuestador ni bajo presión, pero vaya que no está suprimido del adn cultural. Lo indio era y es visto como causa de subdesarrollos, pobrezas y debilidades; creo que casi toda esta proporción de población consideraría que los indios son flojos, borrachos y que por cierto un tipo peludo, moreno, de ojos enjutos y frente angosta, como Facundo, no es de fiar. ¿Quién no creería que las personas cultas son aquellas que van al Teatro Colón y no las que bailan hasta el amanecer algún huayno en la quebrada de Humahuaca o en un nguillatún mapuche del sur de Chile?
Y a ello agregaríamos la convicción sarmientina de que el único modo de cambiar esta situación desgraciada que nos tocó a los americanos es la “educación” y la inmigración de población europea, procedente de lo más del norte posible. Las opiniones en este libro sobre nuestros ancestros españoles son extraordinarias, y más de un lector, sonrisa en mano, se gozará esas páginas y las aprovechará para molestar a algún amigo descendiente de andaluces o gallegos.
III
¿Era inevitable la posición europeizante, racial, despreciativa de lo americano en la construcción de la Nación, en este caso argentina y chilena? Alguien podría decir que sí, que en la segunda mitad del siglo xix o se asumía una relación directa y definida, “sarmientista” de Civilización y barbarie, o no habría habido Estados nacionales, y durante un siglo más estos países “se habrían hundido en fangos y miserias”, como dice el tango. La discusión queda abierta, por cierto. No sé muy bien si hubiera habido alternativas, pero convengamos que esta mirada fue mayoritaria y sobre todo, triunfadora. Sarmiento en este libro dice, en boca de otros autores, que “los indios eran como animales”, y citando lo que dijese el padre Tula, “tan sin cura era la enfermedad, que sería buena obra extirparlos”.
No fue mucho el tiempo que transcurrió para que estas recomendaciones se transformaran en realidades. El general Roca montado en su caballo blanco, según consta en la afamada fotografía junto a sus oficiales, inicia La conquista del desierto. La misma idea de desierto es significativa. Ahí había ganado y no personas. Diego Barros Arana, al otro lado de la Cordillera tantas veces cruzada a lomo de bestia por Domingo Faustino, imprime su primer tomo de la Historia General de Chile minutos antes de que el ejército de Chile se dirija a la Araucanía a “extirpar” al araucano. Pero la aventura “allende los Andes” no le resultó absolutamente, por la resistencia que opusieron esos “bárbaros”. Esas ideas raciales de fines del siglo diecinueve, apoyadas por un evolucionismo desenfrenado, autocalificado “científico”, condujeron al aniquilamiento físico de los “indios del fin del mundo” (según Ana Chapman); los fueguinos, los patagones de enorme figura, los canoeros audaces, los cazadores de guanacos, todos ellos aprisionados por las ideas sarmientosas chileno-argentinas y las balas unidas de ambas repúblicas que se “inventaban” como naciones sobre la sangre de unos desvalidos que no se parecían físicamente a los rubios europeos, únicos civilizados del mundo estrecho de ese entonces.
¿Es lícito tratar con desprecio el pensamiento de Sarmiento expresado en Conflicto y armonías, en la segunda década del siglo xxi al cumplirse los 200 años de su nacimiento? ¿Es legítima la crítica despiadada, incluso airada, de esas ideas que condujeron a tales niveles de desprecio y discriminación? ¿O es un despropósito historiográfico y una crítica destemplada? No es fácil responder a estas preguntas y el lector tendrá finalmente la última palabra. No es el prologuista quien debe decidir…
Lo que sí es evidente, y quizá aquí exista un segundo motivo para publicar nuevamente este libro, es que todas las ciencias sociales —y en particular la antropología y las ciencias de la educación— deben tener al sarmientismo ordinario como faro de su análisis crítico. Es preciso hacer una suerte de psicoanálisis cultural para poder “ver” el pasado de nuestros países y sacarse las anteojeras de estas ideas que no están ni de lejos obsoletas.
Así como “leer” a Sarmiento es un asunto complejo, así también “ver” el pasado sin Sarmiento es un ejercicio de crítica implacable. Se nos pegó a la piel, podríamos decir. Si yo afirmo que los antiguos araucanos vivían en un estado de felicidad bastante aceptable, que comían en abundancia, que ejercían la justicia, que bailaban, cantaban y, en fin, que estaban muy lejos de las imágenes sarmientistas, me dirán que soy un ingenuo, romántico, hippie o desprecios de esa naturaleza; si afirmo esas aseveraciones en los cronistas, con datos arqueológicos, dirán que ciertamente “los curitas” eran igualmente ingenuos. Si digo que San Martín era acompañado por centenares de exesclavos negros, los batallones de pardos, que murieron masivamente y que en la guerra de Paraguay, contemporánea a la presidencia de Sarmiento, murieron centenares de pardos, me mirarán con curiosidad y probablemente alguno señalará que estamos tergiversando la historia. Porque en nuestros países, en Chile sobre todo, desaparecieron primero los afrodescendientes del imaginario colectivo, y posteriormente de la población física; fuimos primero ”blancos”. El blanqueamiento de la sociedad chilena y argentina se hizo con mucha sangre, y eso no está en las historias, ni mucho menos en la historia de la educación, alabada hasta la saciedad y jamás criticada.
IV
En el Museo Nacional de Auckland, en Nueva Zelanda, se guardan colecciones maravillosas de canoas maoríes, tejidos, y también las fotografías de los inmigrantes ingleses y sus pertenencias, entre las cuales no faltaban los pianos de cola, como en la afamada película. En el medio del museo está la Sala de la vergüenza, donde grandes fotografías de jefes maoríes asesinados observan al visitante con una mirada de pregunta silenciosa. ¿Era necesario que nos mataran para fundar esta nación? Don Manuel Namuncura, con su traje de general galoneado, hijo de Calfucura, el salinero, jefe de la dinastía de los Piedra (al decir de Estanislao Zeballos), fue llevado prisionero a la isla de Martín García en el medio del Río de la Plata, junto con centenares de indios pampas (algunos sostienen que fueron más de dos mil). ¿Era necesaria esa sangre para la construcción de la nación?[3]
Sarmiento era sanjuanino, y en ese sentido “fronterizo”. Es argentino de tomo y lomo, pero vivió en Chile largas temporadas. Las ideas sarmientinas se expandieron desde el Pacífico al Atlántico, cruzaron la Cordillera para uno y otro lado. Impregnaron las primeras lecturas, los libros destinados a los niños y sobre todo la cultura de los maestros primarios, los “normalistas”. Se dice que la escuela formó la nación. Al llegar Sarmiento a la presidencia, en cifras gruesas, en Argentina vivía un millón setecientos mil personas, de las cuales un millón eran analfabetas; la barbarie que había que erradicar. Cambió con la inmigración y la escuela, que transformó esa masa confusa de “razas” en ciudadanos argentinos. El bibliotecario de la calle Córdoba, de Borges, se sentía “hondamente argentino”, y el error de su vida fue “cruzar Rivadavia” e ir al sur.
Sarmiento se da cuenta de que las ideas raciales que predicaba operaban con matices de diferencia entre Chile y Argentina. No por casualidad cita La Araucana de Ercilla y Zúñiga. Chile nace con una epopeya, la cual es absolutamente ajena a la argentinidad. No podía hacer caso omiso a este hecho determinante. Alguna contaminación romántica entre ambas bandas cordilleranas hubo en la Logia Lautaro. Los independentistas vieron en el ancestro araucano un antecesor en las guerras contra España; pero a mediados del siglo antepasado, ya la emocionada mirada se contamina con las ideas maniqueas de Civilización y barbarie. Benjamín Vicuña Mackenna, en Chile, y Sarmiento, entre ambas bandas, reniegan del anclaje americano y sólo lo observan como una rémora del pasado que hay que “extirpar”.
Pero una diferencia se mantendrá. Roca avanza con sus tropas, al decir de Zeballos, las 10 mil leguas y regresa triunfante a ser presidente de la República. Manuel Recabarren, ministro del Interior, dirige las tropas al sur y junto al general Gregorio Urrutia avanzan cientos de kilómetros de fronteras y ocupan militarmente la Araucanía… Nadie en Chile se vanagloria demasiado de esa maniobra. Los dos ejércitos lo hacen de modo coordinado en una suerte de antecedente o prehistoria del mal recordado plan Cóndor. Los salvajes o bárbaros de ayer y de hoy, finalmente, son quienes han logrado que los ejércitos se unan y coordinen, lo que es lamentable. Diferente fue el triunfo chileno en la guerra del Pacífico, también con un fuerte contenido de desprecio racial, contra bolivianos y peruanos. Ahí están las estatuas de Baquedano en medio de la ciudad de Santiago; y de los conquistadores del sur, en contrario, no hay ni plazas, ni calles de algún mínimo nombradío. Una suerte de vergüenza se apoderó de los historiadores, tanto así que esa campaña no aparece ni en las historias de Chile ni en las efemérides militares cuando en Chile se cumplían los cien años de la fundación del fuerte Temuco. Por el contrario, al cumplirse esas fechas, Argentina, también en plena dictadura militar, publicó libros oficiales, desplegó estatuas y no tuvo vergüenza alguna de su historia.
V
“Cuando las cosas son así, es que no son de otra manera” dicen que decía un presidente conservador de Chile. Y es evidente que el proyecto civilizatorio encarnado por Domingo Faustino Sarmiento fue el que fue, tuvo las consecuencias que tuvo y se agotó absolutamente en la actualidad. Nadie con un mínimo de sensatez puede pensar en reproducir la tríada sarmientista del blanqueo de la sociedad vía la inmigración, la educación y la limitación de la integración racial, el mestizaje.
Quizá lo que dio y sigue dando credibilidad a este tipo de pensamiento es que sus contrarios son igualmente delirantes. Pensemos en Vasconcelos y La raza cósmica releída hoy en día y aclamada por los inmigrantes chicanos en Estados Unidos. Éste es un texto paralelo al de Gilberto Freyre en Brasil, la nunca mal ponderada Casa-grande y senzala, que lleva a Oscar Niemeyer no solamente a darle el prólogo, sino a decir que el Palacio de Gobierno en Brasilia es la casa-grande freyriana. En estos dos casos la civilización consistirá en la superación de las razas en su encuentro fecundo, el mestizaje generalizado y fomentado por el Estado a modo de conducir a esas sociedades a la “civilización brasileira” o a la “raza cósmica”; combinación de todas las razas, como está construida la Secretaría de Educación Pública de México, en donde cada columna tiene un color —blanco, negro, amarillo y cobrizo— sosteniendo la cúpula en que se sintetizan todas las razas del mundo en la de carácter “cósmico”.
Sería un grave error echarle la culpa a Sarmiento en este caso de las complejidades del presente, pero no cabe duda de que ese pensamiento es parte del problema y no de la solución. La crítica, por tanto, se hace necesaria y sería una deshonestidad intelectual escamotearla. Por ello la publicación de este libro tiene un alto contenido pedagógico; no por lo que dice, sino por lo que no debiera decir.
Buenos Aires, junio de 2016
[1] José Bengoa (Chile, 1945) es profesor universitario y autor de —entre otros libros— Historia del pueblo mapuche (sigloxixyxx) y La emergencia indígena en América Latina.
[2] S. Molloy et al., Sarmiento. Diez fragmentos comentados, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires, 2016. La conocida filósofa Adriana Puiggrós señala que a Sarmiento “civilizar le parece indispensable aunque desconfíe de las posibilidades de aprender de los nativos”, sin agregar ningún comentario crítico acerca de los conceptos usados ni de su validez: “civilizar”, “nativos”, “aprender”, etc. (p. 49). Una excepción a esta regla generalizada es Carlos Gamerro, escritor y crítico literario, quien realiza una crítica que compartimos en su libro Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina (Buenos Aires, Sudamericana, 2015).
[3] Gamerro lo compara con lo ocurrido en el Río de la Plata cien años después.
Las ideas sociológicas de Sarmiento
José Ingenieros
Las orientaciones sociológicas de Facundo
Facundo es el clamor de la cultura moderna contra el crepúsculo feudal. Crear una doctrina justa vale ganar una batalla para la verdad; cuesta más presentir un ritmo de civilización que acometer una conquista. Un libro es más que una intención: es un gesto. Todo ideal puede servirse con el verbo profético. La palabra de Sarmiento parece bajar de un Sinaí. Proscrito en Chile, el hombre extraordinario encuadra, por entonces, su espíritu en el doble marco de la cordillera muda y del mar clamoroso.
En alas del austro llegan hasta él gemidos de pueblos que llenan de angustia su corazón: parece ensombrecer el cielo taciturno de su frente, inquietada por un relampaguear de profecías. La pasión enciende las dantescas hornallas en que forja sus páginas y ellas retumban con sonoridad plutoniana en todos los ámbitos de su patria. Para medirse busca al más grande enemigo, Rosas, que era también genial en la barbarie de su medio y en su tiempo: por eso hay ritmos apocalípticos en los apóstrofes de Facundo, asombroso enquiridión que parece un reto de águila a águila, lanzado por sobre las cumbres más conspicuas del planeta.
Su verbo es anatema: tan fuerte es el grito que, por momentos, la prosa se enronquece. La vehemencia crea su estilo, tan suyo que, siendo castizo, no parece español. Sacude a todo un continente con la sola fuerza de su pluma, adiamantada por la santificación del peligro y del destierro. Cuando un ideal se plasma en un alto espíritu bastan gotas de tinta para fijarlo en páginas decisivas y ellas, como si en cada línea llevasen una chispa de incendio devastador, llegan al corazón de miles de hombres, desorbitan sus rutinas, encienden sus pasiones, polarizan su actitud hacia el ensueño naciente. La prosa del visionario vive: palpita, agrede, conmueve, derrumba, aniquila. En sus frases diríase que se vuelca el alma de la nación entera como un alud. Un libro, fruto de imperceptibles vibraciones cerebrales del genio, tórnase tan decisivo para la civilización de una raza como la irrupción tumultuosa de infinitos ejércitos.
Y su verbo es sentencia: queda mortalmente herida una era de barbarie, simbolizada en un nombre propio. El genio se encumbra así para hablar, intérprete de la historia. Sus palabras no admiten rectificación y escapan a la crítica. Los poetas debieran pedir sus ritmos a las mareas del océano para loar líricamente la perennidad del gesto magnífico: ¡Facundo!
No puedo reproducir aquí las otras páginas calurosas en que expresé mi admiración por Sarmiento con motivo de su Centenario.[1] Más concreta es la tarea y, acaso, aunque árida, menos inútil para los lectores de Conflicto y armonías de las razas en América, esbozo inorgánico de una obra profunda y sintética.
Por intuición, más que por sistema, Sarmiento fue un verdadero filósofo de la historia, desde Facundo hasta Conflicto y armonías, esas obras, de indudable interés sociológico, lo señalan como un precursor genial, entre nosotros, de esa disciplina que, en avanzada hora de su vida, alcanzó a barruntar. Cuando aún no había amanecido el espíritu moderno en nuestras ciencias sociales —que sólo dos grandes mentes habían cultivado sin desacierto: Echeverría y Alberdi—, Sarmiento intentó volcar en los odres nuevos de la sociología el añejo vino de la historia. Tal fue “el plan de Conflicto que no hace historia, sino que pretende explicar la historia”.[2]
Facundo era la descripción del conflicto entre el pasado, colonial y bárbaro, y el porvenir, argentino y civilizado. Conflicto es la explicación de aquellas cosas admirablemente descritas. En el primer caso, el filósofo de la historia lo es sin saberlo; en el segundo, aspira a serlo conscientemente.
El autor de Conflicto y armonías de las razas en América —inscribe él mismo— ha querido dar a la realidad histórica su verdadero valor para explicarse los extraños aspectos que presentan en su aplicación (a Sudamérica) las instituciones libres, hechas para pueblos civilizados, dirán unos —cristianos, les apellidarán otros—, pero en todo caso europeos, blancos, herederos de las adquisiciones de los siglos.[3]
En otro artículo,[4] conteniendo una carta a Mrs. Mann, hace el siguiente comentario previo de su primera parte, próxima a publicarse:
El prospecto del librero M. S. Ostwald no le dará idea de la obra, que en verdad no tiene antecedentes en nuestra literatura, y creo que contiene observaciones nuevas sobre ciertos hechos de la historia de la colonización inglesa en América. Para usted, que está tan versada en nuestra historia, le diré que tiene la pretensión este libro de ser el Facundo llegado a la vejez... Es o será, si acierta a expresar mi idea, el mismo libro, científico, apoyado en las ciencias sociológicas y etnológicas modernas, y rico de citas, revistiendo mi pensamiento, para hacerlo aceptable con la autoridad de una gran masa de escritores antiguos sobre las colonias españolas, y modernos sobre la historia contemporánea.
He querido dar cuerpo a ideas que vengo dejando desparramadas en el camino de mi vida pública y literaria, a medida que el espectáculo del lugar y de la ocasión las provocó, y que pasaron desapercibidas para muchos, arrastrándolas tras sí el torbellino de los acontecimientos, sin que a alguno, por no prestarles atención al paso, ya descoloridas o ajadas, le viniese la idea de que aquellas hojas sueltas pertenecen todas a una vieja encina, dilacerados sus torcidos ramos por la acción del tiempo, y desprendidas del árbol y arrastradas sus hojas por vientos que tras el otoño de la vida anuncian la proximidad de los hielos del invierno.
¿Puede contar Sarmiento entre los verdaderos sociólogos, siquiera en el sentido relativo de la ciencia social aplicada al conocimiento de la evolución sociológica argentina?
Con relación a la sociología general, es evidente que no ha creado una teoría o una doctrina que le pertenezca exclusivamente; podría agregarse que no alcanzó a modelar bien su pensamiento sobre las grandes líneas de Spencer, como intentó hacerlo en sus últimos trabajos: “Bien rastrea usted las ideas evolucionistas de Spencer, que he proclamado abiertamente en materia social… Con él me entiendo, porque andamos el mismo camino”.[5]
Un estudio de sociología argentina puede ser general o particular. Si es general, cabe exigirle una interpretación sintética del origen, evolución pasada y tendencias evolutivas venideras de la sociedad argentina; debe abarcar las diversas instituciones sociales e indagar cuáles son los factores predominantes en ese devenir. Con ese criterio escribió Sarmiento su Conflicto y armonías de las razas en América, feliz tanteo del método sociológico contemporáneo.
Si es particular, se reducirá a estudiar la evolución de una de las instituciones aisladamente, a través de toda nuestra historia o de alguno de sus periodos; o bien, tomará un “momento histórico” para indagar sus causas determinantes, sus manifestaciones y sus consecuencias. En este orden será siempre un ejemplo óptimo el Facundo.
Ambos tipos de estudios sociológicos —general y particular— pueden estar tarados por el error, la parcialidad o ser unilaterales; lo indispensable es que posean un criterio de interpretación, una visión sintética. Un estudio de sociología puede no ser exacto, pero una crónica desarrollada a través de impresiones subjetivas no puede ser, de ninguna manera, un libro de sociología.
Las dos obras cardinales de Sarmiento tienen unidad de orientación y dejan una enseñanza precisa. Son, efectivamente, dos loables ensayos de filosofía de la historia; la segunda, Conflicto y armonías, tiene, en rigor, pretensiones más propiamente sociológicas.
Su pensamiento muestra dos etapas; en cada una de ellas acentuó el relieve de uno de los dos grandes factores de nuestra evolución sociológica.
La formación de la nacionalidad argentina —y de todos los países americanos, primitivamente poblados por una raza inferior— es, en su origen, un simple episodio de la lucha de razas y de la adaptación de éstas a las condiciones geográficas de la naturaleza física. En la historia de la humanidad podría figurar en el capítulo sobre la expansión de la raza blanca y la progresiva preponderancia de su civilización.
En cuanto al “medio” y la “raza”, como los concibió Sarmiento en Facundo y en Conflicto y armonías, el primer factor se traduce por la influencia de las condiciones geográficas que determinaron las diferencias entre los diversos grupos étnicos; el segundo por la continuidad de las variaciones adquiridas bajo la acción del medio, transmitiéndose de generación en generación. Cuando varias razas se encuentran en un mismo medio, luchan por la vida, y sobreviven las que se adaptan mejor a las condiciones de existencia propias del ambiente. Sarmiento, que tuvo la visión del genio (pero careció de conocimientos, ignorados en su primera época), fue un precursor empírico de la sociología argentina; tras la incertidumbre de su lenguaje, fácil es adivinar la precisión de sus videncias.
La importancia del medio en la formación de los pueblos fue ya reconocida en la antigüedad: Montesquieu y Herder la definieron netamente; Humboldt la estudió; Carl Ritter fue un antecesor de Demoulins; Buckle estableció la necesidad de considerar el suelo, el clima, los alimentos y el aspecto general de la naturaleza; Taine dio a esta doctrina la forma y difusión que son notorias al admitir simultáneamente la importancia de la “raza”, ya afirmada desde Thierry. Las discusiones corrientes sobre la preeminencia de uno u otro factor son ilegítimas. Mientras un grupo de una raza vive en un medio, sus variaciones dependen de la forma en que éste varía. Cuando diferentes grupos de una misma raza emigran a medios diferentes, varían para adaptarse a ellos; cuando grupos de muchas razas se encuentran en un mismo medio, luchan por la vida, y sobreviven por selección natural los más adaptados a sus condiciones. Estos preceptos de sociología explican, mediante leyes muy simples, ciertos problemas que suelen parecer obscuros por lo mal planteados.
En Facundo predomina el estudio del medio físico y social. Sarmiento concibe la historia argentina, y en general la hispanoamericana, como el resultado del conflicto entre dos etapas distintas de la evolución social; la una representada por las ciudades civilizadas y la otra por las campañas bárbaras. Las dos dependen de condiciones geográficas y sociales distintas: las ciudades se “europeízan”, mientras las campañas se conservan “coloniales”, es decir, hispano-indígenas. Es, en suma, “una lucha ingenua, franca y primitiva entre los últimos progresos del espíritu humano y los rudimentos de la vida salvaje, entre las ciudades populosas y los bosques sombríos”. Su criterio de interpretación es claro. Un sociólogo —dice— que hubiese llegado a penetrar en el interior de nuestra vida política, premunido del conocimiento de las teorías sociales, “hubiérase explicado el misterio de la lucha obstinada que despedaza a la república; habría clasificado los elementos contrarios, invencibles, que se chocan; hubiera asignado su parte a la configuración del terreno y a los hábitos que ella engendra; su parte a las tradiciones españolas y a la conciencia nacional íntima, plebeya, que ha dejado la Inquisición y el absolutismo hispano; su parte a la influencia de las ideas opuestas que han trastornado el mundo político; su parte a la barbarie indígena; su parte a la civilización europea; su parte, en fin, a la democracia consagrada por la Revolución de 1810, a la igualdad, cuyo dogma ha penetrado hasta las capas inferiores de la sociedad”.[6] Y después de este plan soberbio, nos ofrece el estudio de la anarquía argentina y del caudillismo, en su ambiente cósmico y social, comenzando por estudiar el aspecto físico de la República Argentina —los caracteres, los hábitos e ideas que engendra—, los rasgos originales del alma gaucha: el rastreador, el baqueano, el gaucho malo, el cantor —la difusión de la población rural—, el predominio de los pueblos pastores sobre los agricultores y sobre la fracción comercial —el individualismo nómada del gaucho y su asociación transitoria en la pulpería—, los orígenes de la Revolución argentina, hasta llegar a la instauración de la anarquía y el caudillismo. Sobre esa pauta, después de agotar genialmente el estudio del escenario, examinó al protagonista, a Juan Facundo Quiroga, siempre “en función del medio”.
Concebía a los hombres representativos como productos del medio y exponentes de una civilización determinada; la pasión política no le hizo olvidar esta idea fundamental. “En Facundo Quiroga no veo un caudillo simplemente, sino una manifestación de la vida argentina, tal como la han hecho la colonización y las peculiaridades del terreno, a lo cual creo necesario consagrar una seria atención”.[7]
Son bien conocidas las páginas, rebosantes de colorido, que dedicó a ello; no le es menos que la inspiración de tal estudio le vino de Montesquieu, leído a la par de los enciclopedistas en los primeros años de la emancipación americana y acaso, más tarde, por lecturas de Tocqueville y otros autores que menciona reiteradamente.
El ambiente social le mereció igual interés: “Un caudillo que encabeza un gran movimiento social no es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colosales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia”.[8] Pero el medio social es una consecuencia del medio geográfico que, a igualdad de condiciones étnicas, contribuye a explicar las diferencias de evolución social. Sarmiento sabe que el mar, la llanura y la montaña concurren a determinar costumbres y sentimientos distintos en las poblaciones. El mar es humano: los puertos abren las naciones al mundo, facilitan el intercambio de ideas y de intereses, estimulan el progreso y la emulación universal de los países civilizados. La llanura es social: la fácil comunicación concurre a solidarizar los sentimientos de regiones contiguas, engendra la asociación y la simpatía, es eminentemente nacional. La montaña es localista: el arraigo al terruño es más firme, todo lo que no entra en el exiguo horizonte que abarca la vista parece extraño; la falta de solidaridad nacional lleva a la anarquía, cimentada por ciegos localismos.
La doctrina, feliz en sus aplicaciones políticas, ha tenido continuadores entre nosotros. Reaparece en magníficas páginas de José María Ramos Mejía, donde el mar y la montaña caracterizan los aspectos esenciales de las memorables luchas de la edad media argentina.
Asoma ya en Facundo, bien definido, el conflicto, de razas que más tarde solicitó especialmente la atención de Sarmiento. La lucha entre las ciudades y las campañas tenía una significación étnica precisa. En las ciudades predominaba el elemento europeizado, los descendientes de españoles que al tiempo de la revolución se embebían de ideas e ideales europeos; en las campañas primaba el elemento indígena, cuya proporción en el mestizaje era considerablemente mayor. El conflicto de las razas en América se manifiesta por el distinto grado de civilización alcanzado por esas dos sociedades que coexistían: la una de tipo europeo predominante y la otra de tipo acentuadamente indígena.
Tales son las primeras orientaciones sociológicas de Sarmiento, a ellas vuelve cuarenta años más tarde en Conflicto, con un programa vasto y sintético que, por desgracia, no pudo llenar totalmente.
El conflicto de las razas en la América colonial
El Descubrimiento de América puso en contacto dos razas, o grupos de razas, que representaban etapas distintas de la evolución humana: la caucásica, que había alcanzado ya un desarrollo cultural, político y económico superior; frente a la indígena, que sólo en algunos núcleos estaba condensada en imperios relativamente civilizados. Los blancos pobladores de la Europa feudal, en la hora de transformarse por la Reforma y el Renacimiento, pisaron como conquistadores el continente poblado por tribus salvajes y por sociedades primitivas.
La civilización blanca venció y se impuso a las razas americanas. Dominó con suma facilidad a las tribus salvajes que aún no formaban Estados, y con alguna dificultad a los pueblos que vivían en las formas superiores de la barbarie, casi en el dintel de la civilización. A mayor diferencia entre los índices de desenvolvimiento correspondió una menor resistencia a la conquista, y viceversa.
En menos de cuatro siglos han desaparecido del continente americano gran parte de los pueblos aborígenes que no pudieron adaptarse a la nueva modalidad de existencia introducida por los conquistadores.
Este contacto de razas desigualmente evolucionadas produjo en América del Sur el primer conflicto, representado por el sometimiento y por la ulterior asimilación, en un largo mestizaje en que fueron predominando socialmente los exiguos elementos étnicos superiores. El triunfo de éstos fue laborioso y durante el coloniaje se limitó a una sumisión de las razas autóctonas, ya que la promiscuación de los indígenas nunca fue total ni tuvo caracteres realmente niveladores. El predominio étnico de la raza conquistadora sólo fue efectivo por obra de sus descendientes mestizados, que al comenzar el siglo xix constituían los más de los centros urbanos, concibiendo y realizando la revolución de la independencia.
Este problema étnico dio tema a Sarmiento para su Conflicto y armonías de las razas en América, complementando la doctrina del medio geográfico desarrollada en Facundo y generalizando sus estudios a toda la América española:
en Civilización y barbarie limitaba mis observaciones a mi propio país, pero la persistencia con que reaparecen los males que creímos conjurados al adoptar la Constitución Federal, y la generalidad y semejanza de los hechos que ocurren en toda la América española, me hizo sospechar que la raíz del mal estaba a mayor profundidad que lo que accidentes exteriores del suelo dejaban creer.
Los males de estos países no eran puramente errores políticos, ni dependían en exclusivo de las condiciones de su naturaleza: radicaban más hondamente, en el mestizaje “gaucho” de indígenas y españoles.
Sarmiento comienza por preguntarse ¿qué es la América? y ¿qué somos los americanos? Para ello, circunscribiéndose a la nación argentina, procura
reunir los datos de que podemos disponer para fijar el origen de la actual población de las diversas provincias en que está dividido el territorio argentino, en cuanto baste para darnos una idea de su carácter y estado social al tiempo de la Conquista, y de los efectos que ha debido producir la mezcla de la raza cobriza como base, con la blanca y negra como accidentes, según el número de sus individuos.[9]
Conforme a ese plan examina la difusión, adelanto, psicología y mestización de las razas quechua, guaraní y arauco-pampeana, de acuerdo con las ideas corrientes hace más de treinta años acerca de la etnografía argentina. Como factor accesorio estudia la importación a América de la raza negra, cuya influencia fue más acentuada en Brasil y Cuba, culminando en Norteamérica.
Los cuatro capítulos siguientes de la obra están contraídos a estudiar la colonización española: los cabildos, el derecho y la administración coloniales;[10] las ideas retrógradas hispano-coloniales y la Inquisición como institución civil; el bagaje intelectual de los colonizadores;[11] la situación de España y la psicología de los españoles al emprender la Conquista; la degeneración política y moral de la metrópoli por obra de sus gobernantes teocráticos; los resultados de su fanatismo religioso, su política colonial;[12] el virreinato del Río de la Plata y los gérmenes de su disolución.[13]
El estudio de la colonización española en Sudamérica adquiere mayor significación al mostrar su contraste con la colonización inglesa en Norteamérica.
Hemos analizado el cuerpo social que la colonización española dejó formado de la mezcla de dos razas de color con su propia estirpe en esta parte del continente únicamente descubierto.
Sin embargo, esta parte no es toda América […].
Antes de entrar, pues, al examen de los cambios políticos y civiles producidos por la Independencia y la creación de autonomías y nacionalidades sudamericanas, necesitamos traer a la vista del lector el cuadro general del movimiento y marcha de las ideas en el otro extremo de esta América, a fin de que se vean venir —digámoslo así— las nuevas corrientes que como los grandes ríos que fluyen de fuentes lejanas y de opuestos rumbos, llegan al fin a incorporar sus caudales formando en adelante el estuario que recibe nombre nuevo, desaguando majestuosamente en el océano.
Tal como el río Uruguay se confunde a cierta altura con el Paraná para formar el Plata, así ambas américas, moviéndose con movimiento diverso, pobladas por nacionalidades distintas, acaban por ser una América.[14]
Examina, en consecuencia, las costumbres, ideas y la moral de los puritanos, los cuáqueros, los caballeros, los padres peregrinos, todos los acarreadores de civilización que se establecen en Norteamérica para fijar en esos elementos el punto de arranque de su futura constitución política y social. Sarmiento comparte la opinión de que “un hombre no es el autor del giro que toman sus ideas; éstas le vienen de la sociedad. Cuando más, el autor logra darles forma sensible, y anunciarlas”. Por eso no atribuye la Constitución norteamericana a Washington ni a Hamilton, sino a caracteres de raza propios de los puritanos y los cuáqueros.
El resultado básico de este parangón entre las dos colonizaciones fue, para Sarmiento, la evidente inferioridad de la raza española, causante de todos los males sudamericanos, ya fuese por sus propias ineptitudes, ya por su incapacidad para elevar el nivel social de los indígenas y los mestizos. Es indudable que en su extraordinaria simpatía por las costumbres y las instituciones norteamericanas tuvo gran influencia Tocqueville; no fue menor la de Buckle sobre su juicio acerca de la absoluta inferioridad de todo lo español, que fue una de sus ideas más firmes, rara vez mitigada por tibios elogios de mera cortesía o conveniencia accidental.
La conclusión puede sintetizarse en breves postulados.
Dominadas las razas indígenas, los europeos se repartieron el territorio de América. Por razones geográficas, América del Norte —menos México— cayó bajo el dominio de Inglaterra, y la del Sur en manos de España; esto, en líneas generales, prescindiendo de las pequeñas colonizaciones francesa y holandesa, y considerando a la portuguesa como semejante a la española.
Esta diferencia en el origen de la colonización ha determinado la modalidad con que se desenvolvieron los países del norte y los del sur, pues contribuyó a que se formaran dos ambientes sociales esencialmente diversos por sus costumbres, su moralidad, sus sistemas de producción, sus ideales políticos, etc. En el norte los colonizadores acudieron a constituir una nueva nación, con elementos étnicos superiores; en el sur sólo tuvieron en mira la explotación de las riquezas naturales y del trabajo de las razas sometidas.
La diferencia étnica corresponde, en suma, a una diferencia de civilizaciones y, más especialmente, a una desigual evolución económica de las metrópolis, continuada y reproducida en sus colonias de América.
Las razas son factores concretos en la determinación de la estructura social. Cada raza, en función de su medio, se traduce por costumbres e instituciones determinadas, cuyo exponente más inequívoco es una organización del trabajo humano, reflejada en sus condiciones económicas.
Inglaterra, económicamente, marchaba a la cabeza de Europa, alcanzando antes que cualquier otro país las formas superiores de producción y de cambio que preludiaron al sistema capitalista. Su raza, al conquistar Norteamérica, trasplantó allí —no por abstractos sentimientos altruistas, sino por la clara videncia de su propia utilidad económica— todos los elementos y factores de su adelanto, sus métodos productivos; inoculó virus de fuerza y superioridad sembrando gérmenes que se traducen ahora en la supremacía económica de ese país sobre el continente americano, de la misma manera que Inglaterra la tuvo entonces sobre el continente europeo.
España poco pudo dar a su América. Durante el periodo colonial no la civilizó, ni siquiera acertó a administrar mediocremente la mina que explotaba, limitándose a perfeccionar sobre el papel la legislación colonial, siempre cuidada en la forma y nunca practicada en lo sustancial. Por otra parte, su brusca decadencia económica durante esos siglos le impidió introducir en sus dominios de ultramar los adelantos técnicos que las demás naciones europeas aplicaban ya a la producción.
Inglaterra sometió el norte a un sistema de explotación inteligente y progresiva; España explotó el sur con sistemas retrógrados y primitivos. Dadas las condiciones económicas de ambas metrópolis, no podía suceder otra cosa.
En suma, las dos corrientes de raza blanca que conquistaron y colonizaron el continente americano se encontraban en diversas etapas de evolución, contribuyendo a la formación de ambientes sociológicos heterogéneos.
Este aspecto del problema, que Sarmiento señala sin detenerse, había sido ya estudiado por otros calificados precursores de la sociología argentina. Echeverría,[15] entre otras recomendables intuiciones que merecen desglosarse de su obra semiculta y confusa, expresó claramente que para el conocimiento de la formación histórica de la nacionalidad argentina es indispensable estudiar las etapas iniciales de su vida económica, clave fundamental para comprender el mecanismo evolutivo de su régimen político y de sus instituciones. Alberdi[16] tuvo también claras visiones al respecto. Ambos son los precursores de esta manera de tratar los orígenes económicos de la nacionalidad argentina. Ese buen sendero complementa la gran ruta señalada por Sarmiento.
La diversa finalidad moral y económica de ambas colonizaciones engendró el problema grave de la mestización hispano-indígena en Sudamérica; desconocido, o poco menos, en la del norte, que soportó la coexistencia de la raza negra importada, sin mezclarse con ella. Mientras en el norte una raza europea y modernizante engendra una sociedad europeizada; en el sur una raza medieval y reaccionaria se mezcla a la indígena para constituir un conglomerado anárquico en que se suman las taras de ambas. La colonización española, dice Sarmiento en sus conclusiones, se distingue “en que la hizo un monopolio de su propia raza, que no salía de la Edad media al trasladarse a América y que absorbió en su sangre una raza prehistórica servil”.[17] En su carta a Mr. Noa,[18] pone de relieve la influencia que tuvo la incorporación de los indígenas a la vida nacional. Y en toda la obra esas ideas encuentran desarrollo profundo, dándoseles cardinal importancia.
Bunge, en Nuestra América, sigue rumbos semejantes y precisa mejor el concepto. En nuestra población hispano-americana reconoce la resultante de tres grupos étnicos, confundidos en estrecha amalgama, aportando cada uno las características psicológicas que le son propias; pone en segundo término los otros factores étnicos que accidentalmente convergieron en su constitución. Mientras los ingleses tuvieron en Norteamérica hembras anglosajonas, conservando intacta su psicología al conservar la pureza de su sangre; los españoles se cruzaron con mujeres indígenas, combinando sus taras psicológicas con las de la raza inferior conquistada: en la colonización de ambas américas, ésa sería la diferencia fundamental. Los yanquis son europeos puros; los hispano-americanos están mestizados con indígenas y africanos, guardando la apariencia de europeos por simple preponderancia de la raza más fuerte. En nuestra resultante psicológica colectiva, en nuestro carácter nacional, Bunge rastrea los caracteres propios de las razas componentes: la psicología del pueblo español en el tiempo de la Conquista, la del indígena americano y la del esclavo africano. Concuerda plenamente con las ideas de Sarmiento, compartidas también por otros escritores.
La formación de la sociedad colonial resultaría, por consiguiente, incomprensible sin el conocimiento previo del medio físico y de las razas que en él se fundieron: estudio que Sarmiento planteó en sus grandes líneas, aunque no pudo realizarlo en forma completa. Aparecen ya, en aquella época, ciertos sentimientos característicos de la mentalidad gaucha, que fueron sedimentándose hasta descollar en la psicología de la sociedad hispano-indígena.
El culto del coraje individual y el sentimiento de la grandeza del país no pudieron escapar a Sarmiento: “Este hábito de triunfar de las resistencias, de demostrarse siempre superior a la naturaleza, de desafiarla y vencerla, desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia personal y de la superioridad. Los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación; todos los demás pueblos americanos le echan en cara esta vanidad y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia”. Esta observación, hecha ya en Facundo y desenvuelta en escritos posteriores, fue ulteriormente confirmada por Juan Agustín García, en La ciudad indiana.
La pereza fue señalada por Sarmiento como otra de las características psicológicas del criollo hispano-indígena, y encuentra sus raíces en la indolencia castellana y en el hidalgo desprecio por el trabajo en cualquiera de sus formas productivas. Alberdi la analiza con igual criterio en los primeros capítulos de sus Estudios económicos; García intenta explicarla en La ciudad indiana y Bunge considera en Nuestra América que ella es la base de la trinidad psicológica de los hispano-americanos.
La sociedad colonial se compone de dos clases sociales: los poseedores de la tierra y los indigentes, aparte del mezquino comercio, que está en manos de los primeros. Para el uno el trabajo es vil; para el otro es improductivo. El terrateniente es rentista por carácter; el indigente sabe que nunca conseguirá por su trabajo adquirir la propiedad de la tierra, fruto del privilegio. Ese divorcio de la propiedad y el trabajo en nuestro régimen colonial, netamente demostrado por García, inspiró a Rivadavia sus leyes agrarias y fue descrito por Alberdi y Estrada. Allí está el germen de la pereza argentina: los unos consideran denigrante el trabajo y los otros creen inútil trabajar sin la esperanza de adquirir la tierra monopolizada por pocos privilegiados.
Ese hecho tiene por consecuencia el hábito colectivo de la pereza, cuando ciertas condiciones del medio contribuyen a hacerla posible, como la excesiva producción natural. Nuestros campos llenos de ganado que se carneaba para vender el cuero por un precio irrisorio, excluían la necesidad de trabajar para comer. Esa abundante ganadería sin dueño, señalada por todos los cronistas del coloniaje, permitió que la pereza arraigara hondamente en hombres cuyo único instrumento de trabajo fue el cuchillo para carnear en cualquier sitio y momento.
Pero otro factor psicológico determina la desigualdad de ambas colonizaciones: el religioso. Sarmiento le asigna una importancia cardinal en Conflicto y armonías, lo que no es de sorprender si se tiene presente la época de ruda batalla contra la reacción clerical en que la obra fue escrita.
Para Sarmiento había dos Europas: la una medieval y la otra moderna. La primera, con España a la cabeza, había resistido a la Reforma y al Renacimiento; la otra, con los pueblos anglosajones en primera fila, había escuchado a Lutero, a Galileo, a Bacon, a Descartes, según los países. En la una todo le parecía teocracia, Inquisición y feudalismo; en la otra todo le sonaba a progreso, libre examen y democracia. La civilización yanqui fue obra del arado y de la cartilla; la sudamericana la trabaron la cruz y la espada. Allá se aprendió a trabajar y a leer; aquí, a holgar y a rezar.
Del contraste surgen naturalmente dos conclusiones: la desigual influencia de las razas conquistadoras-en ambas américas y el desigual resultado de su actitud frente a las razas indígenas.
Influencia de las razas en la constitución política de ambas américas
Los antecedentes étnicos explican, según Sarmiento, la desigual aptitud de ambas américas para el uso de la libertad política, la práctica de la democracia y el desenvolvimiento de las instituciones libres.
Para estudiar la “Insurrección sudamericana” de 1810,[19] cree necesario comparar previamente el grado de cultura política, es decir, de conciencia nacional, alcanzado por los pobladores de las colonias inglesas y españolas.
El levantamiento de las primeras, que se resolvió muy luego en su emancipación, fue la defensa de un derecho político bien comprendido y habitualmente practicado por los colonos: Inglaterra quiso imponer contribuciones sin el consentimiento de las asambleas constituidas por los que debían pagarlas. Se discutió, pues, un punto de derecho constitucional:
sostenían los ingleses americanos que el derecho inherente a la raza, inalienable como la sangre del inglés, es no pagar impuestos que no hayan sido sancionados por la asamblea que los representa en virtud de nombramiento y elección del diputado, como habían sido electos y nombrados por cada burgo elector de Inglaterra los miembros de la Cámara, y que ellos, los ingleses nacidos de este lado en América no habían delegado ni enviado representantes para decretar un impuesto. Éste era, en efecto, el principio inglés; lo es de todos los países, y forma parte de las instituciones o de la conciencia pública. El Parlamento se obstinó, el rey y la corte se indignaron, los políticos sostenedores del gobierno (los tories) hicieron suya la demanda, y estando la Asamblea de las Trece Colonias resuelta a resistir, y habiendo decretado un congreso reunido al efecto, estalló la guerra, siguió con regularidad y vicisitudes varias, hasta que vencidos los ingleses y aún capitulados sus ejércitos, fuerza fue firmar la paz y reconocer la independencia de los Estados Unidos.[20]
Esto sucedió en 1783; habríase retardado la época de la emancipación norteamericana con sólo no imponer pechos indebidos el Parlamento. Las colonias, al hacerse independientes, eran ya capaces de gobernarse por sí mismas: habiendo practicado durante dos siglos el régimen representativo estaban maduras para desenvolver la democracia mediante instituciones libres. La emancipación sudamericana, favorecida por el general descontento de los criollos ante el desgobierno español y por alguna infiltración de las doctrinas de la Enciclopedia y la Revolución francesa, tuvo caracteres de improvisación y de sorpresa. Sólo era indudable el deseo de aprovechar una ocasión propicia para substituir la administración española por una criolla. La caída de Fernando VII despertó iniciativas similares en varios puntos de la América española, sin que obraran de concierto los colonos de las diversas regiones.
Casualidad era sin duda que llegase a Buenos Aires tan retardada la noticia, al mismo tiempo que llegaba igualmente retardada a Cartagena de Indias; pero el intento de aprovechar la coyuntura, como la forma de hacerlo, sin estar los americanos de distintos puntos entendidos entre sí, es el indicio de que el movimiento era producido por ideas generales, independientes de circunstancias locales, y sólo explicable por el sucesivo desarrollo de ideas que parten de orígenes comunes, históricos, lejanos […].
Cada sección americana de las que quedaron divididas en Estados después de destruida la dominación española en América, se forjó, desde luego, para darse aires de nación, una leyenda popular que hace que sus abuelos, acaso sus deudos, preparasen la revolución y aún concertasen la manera de llevarla a cabo.
Con las tentativas frustradas en Charcas, México, y otros puntos, la simultaneidad del movimiento en lugares tan distantes como Buenos Aires y Cartagena, ciertos como estamos ahora de que no hubo concierto, tenemos que aceptar una causa más general, más independiente de la voluntad de cada uno, y debe añadirse que esa causa obraba sin consideración a las ideas prevalentes en los mismos pueblos que ejecutaban los hechos.[21]
La independencia estaba en la atmósfera, como resultado de la incapacidad política y administrativa del gobierno español; venía señalada en la cronología de los tiempos, porque ya se había emancipado la del norte; la estimulaban o la apetecían las minorías cultas de nativos que se consideraban capaces de substituir con ventaja a los funcionarios españoles en el manejo de los nacientes intereses de la población.
Pero, en verdad, nadie sabía con certeza cómo y cuándo convendría organizar nuevas nacionalidades con la inorgánica población de las colonias españolas.
Si la idea, pues, de la Independencia, venía por inducción y como corolario de los Estados Unidos, los medios de obtenerla, la forma de gobierno que habría de suceder al de España, preocupaba poco los ánimos de los que en cada gobernación se preocupaban de estas cosas que debían venir necesariamente, porque el éxito feliz de la emancipación de la parte norte de América, y la fácil expulsión de los ingleses de Buenos Aires, con sólo intentarlo, no obstante sus once mil hombres, daban por sentado que hacerse independientes era serlo con sólo quererlo.
De ahí provenía que nadie, o pocos, se apasionasen por la forma de gobierno. No se profesaban doctrinas muy claras sobre la división de poderes ni la representación del pueblo, porque el cabildo abierto sólo admite los notables de la ciudad, apartando al pueblo del lugar de la reunión, como lo repiten las actas de la época. En el pueblo vendrían indios, negros, mestizos y mulatos, y no querían abandonar a números tan heterogéneos la elección de los magistrados, si éstos habían de ser blancos, de la clase burguesa y municipal.[22]
Los elementos menos quietos, movidos por un ardoroso espíritu innovador, chocaron desde el primer momento con las personas de juicio maduro y sentimientos conservadores. En todas partes un núcleo de jóvenes europeizantes quiso repetir la Revolución francesa, mientras una sólida masa de hombres prudentes se limitaba a aprovechar el movimiento como un simple cambio de autoridades administrativas y municipales, jurando siempre su devoción al cautivo Fernando VII.
Tal es el cuadro de la revolución en ambas américas. Allá un selecto núcleo de raza blanca lucha en defensa de un derecho; acá la raza mestizada se agita en un levantamiento de fuerzas desordenadas, sin concepto firme de sus aspiraciones. Mientras en el norte los hombres se inspiran en las “producciones sobrias y racionales” de Thomas Paine, (El sentido común y Los derechos del hombre), en el sur, el secretario de una junta, “joven doctor de veintidós años”, emprendió la traducción del Contrato social de Rousseau, que, al decir de un enviado norteamericano,
es difícil saber si fue más benéfica que perjudicial; estaba destinada a crear políticos visionarios y crudos, no teniendo por base la experiencia, con lo que cada hombre tendría su plan propio de gobierno, mientras que su intolerancia por la opinión de su vecino probaba que todavía algunas de las cardas del despotismo estaban adheridas a él.
Mientras en el norte una gran nación surgía como consecuencia natural de sus antecedentes étnicos y políticos, en el sur se preparaban la anarquía y el caos, resultados de otros antecedentes no menos naturales. El feudalismo español se continúa en el caudillismo americano; las masas indígenas y mestizas constituyen la materia política que manejan los caudillos; los núcleos de población blanca y europeizante descienden a usarlas como instrumento de predominio o son aplastados y proscritos cuando no se resignan a hacerlo.
El conflicto de las razas en Sudamérica depende de la participación dada a los indígenas en la vida política de las nacientes nacionalidades; ellos son la “barbarie” gaucha contra la “civilización” urbana europea, representada por las minorías de raza blanca. En este concepto fundamental, Sarmiento coincidió con los otros precursores de la sociología argentina, Echeverría y Alberdi.
La falta de cohesión moral y política en las poblaciones sudamericanas durante el coloniaje tuvo, en suma, causas geográficas y causas étnicas, reflejándose naturalmente en la ausencia de intereses económicos comunes, organizados. La anarquía política coexiste con la anarquía económica. Ya, en Facundo, lo había entrevisto Sarmiento:
En las llanuras argentinas no existe la tribu nómada; el pastor posee el suelo con títulos de propiedad, está fijo en el punto que le pertenece; mas para ocuparlo ha sido necesario disolver la asociación y derramar las familias sobre una inmensa superficie. Imaginaos una extensión de dos mil leguas cuadradas, cubierta toda de población, pero colocadas las habitaciones a cuatro leguas de distancia unas de otras, a ocho a veces, a dos las más cercanas […] La sociedad ha desaparecido completamente; queda sólo la familia feudal, aislada, reconcentrada. Y no habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible, la municipalidad no existe, la policía no puede ejercerse y la justicia civil no tiene medios de alcanzar a los delincuentes […] fáltale la ciudad, el municipio, la asociación íntima y, por tanto, fáltale la base de todo desarrollo social; no estando reunidos los estancieros no tienen necesidades públicas que satisfacer, en una palabra, no hay res pública.[23]
He ahí, en pocas líneas de Sarmiento, la clave de la anarquía: los habitantes viven desunidos y no tienen necesidades públicas que satisfacer.