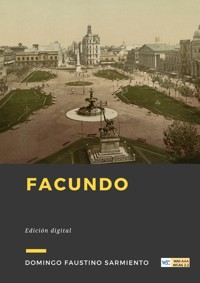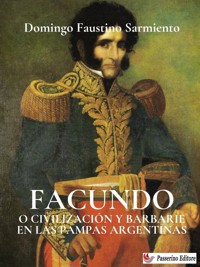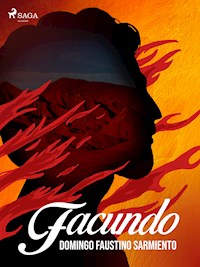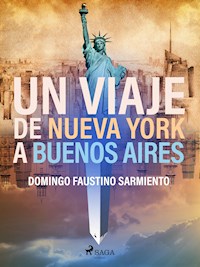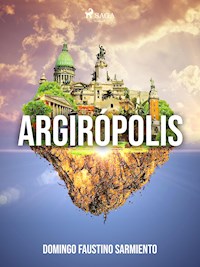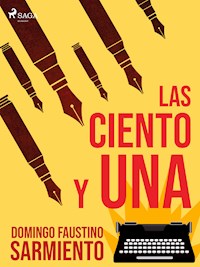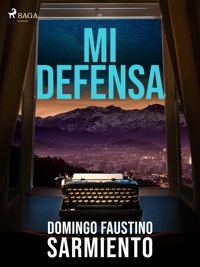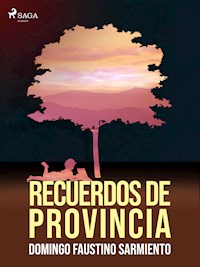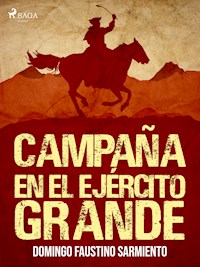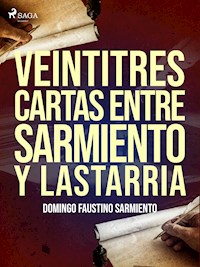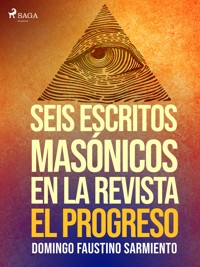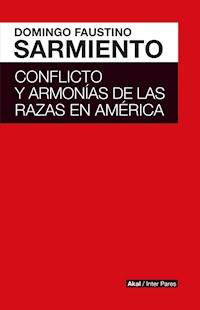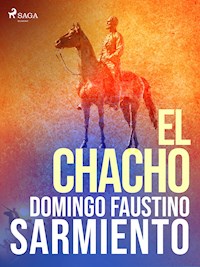
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El Chacho, subtitulado Último caudillo de la montonera de los llanos, aborda la biografía de Vicente Peñaloza, referente riojano del bando federal. Sarmiento –en las antípodas de la valoración que había hecho años antes José Hernández– lo tilda directamente de bárbaro. Reconoce que algunos crímenes de su tropa no se le podían endilgar, pero su propósito es mostrarlo como un jefe inculto que iba para donde soplaba el viento, siempre derrotado por propia impericia, siempre provocando desmanes. Se puede ver en este libro, escrito durante la misión diplomática del sanjuanino en Estados Unidos y justo antes de su presidencia, un retrato con momentos de intensidad literaria de lo que para Sarmiento constituía "el bárbaro", coronado por las justificaciones que daba para su eliminación física.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Domingo Faustino Sarmiento
El Chacho
Ultimo caudillo de la montonera de los Llanos
Saga
El Chacho
Copyright © 1865, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726602692
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
¡En Chile y a pie!
En septiembre de 1842, cuando todavía no dan paso las nieves que se acumulan durante el invierno sobre la areta central de los Andes, un grupo de viajeros pretendía desde Chile atravesar aquellas blancas soledades, en que valles de nieve conducen a crestas colosales de granito que es preciso escalar a pie, apoyándose en un báculo, evitando hundirse en abismos que cavan ríos corriendo a muchas varas debajo; y con los pies forrados en pieles, a fin de preservarse del contacto de la nieve que, deteniendo la sangre, mata localmente los músculos haciendo fatales quemaduras.
Los Penitentes; columnas y agujas de nieve que forma el desigual deshielo, según que el aire o el sol hieren con más intensidad, decoran la escena, y embarazan el paso cual escombros y trozos de columnas de ruinas de gigantescos palacios de mármol. Los declives que el débil calor del sol no ataca, ofrecen planos más o menos inclinados, según la montaña que cubren, y descenso cómodo y lleno de novedad al viajero, que sentado se deja llevar por la gravitación, recorriendo a veces en segundos distancias de miles de varas. Este es quizá el único placer que permite aquella escena, en que lo blanco del paisaje sólo es accidentado por algunos negros picos demasiado perpendiculares para que la nieve se sostenga en sus flancos, formando contraste con el cielo azul-oscuro de las grandes alturas.
Los temporales son frecuentes en aquella estación, y aunque hay de distancia en distancia casuchas para guarecerse, si no se ha tenido la precaución de examinar el aspecto del campanario, que es el más elevado pico vecino, y asegurarse de que ninguna nubecilla corona sus agujas, o vapores cual lana desflecada empiezan a condensarse a sus flancos, grave riesgo se corre de perecer, perdido el rumbo entre casucha y casucha, casi cegadas por la caída de copos de nieve tan densa que no permite verse las manos.
Aquella vez no eran los viandantes ni el correísta que lleva la valija a espaldas de un mozo de cordillera, ni transeúntes, de ordinario extranjeros que buscan este arriesgado paso del Atlántico al Pacífico.Eran emigrados políticos que, a esa costa, regresaban a su patria contando con incorporarse al ejército del general La Madrid, antes que se diese la batalla que venía a librarle el general Oribe a marchas forzadas desde Córdoba.
Al asomar las cabezas sobre la cuesta de Las Cuevas, desde donde se divisa la estrecha quebrada hasta la Punta de las Vacas, tres bultos negros como negativos de fotografía fue lo primero que vieron destacarse sobre el fondo blanco del paisaje. Los viajeros se miraron entre sí y se comprendieron. ¡Nada bueno auguraban aquellas figuras! Mirando con más ahínco hacia adelante, creyeron descubrir otros puntos negros más lejos, y allá en lontananza otro al parecer más largo, porque largas sin ancho son las líneas que describen los viandantes por las nieves, poniendo el pie los que vienen en pos sobre la impresión que deja el que les precede. ¡Derrotados!, exclamó uno meneando con desencanto profundo la cabeza; y precipitándose por el declive, descendieron hasta la casucha que está al pie, del lado argentino de la cordillera, donde a poco se acercaron los que de Mendoza venían. ¿Derrotados?, preguntáronles aquéllos a éstos desde lejos, poniéndose las manos en la boca para hacer llegar la voz; ¡derrotados!, repitieron los ecos de las montañas y las cavernas vecinas. Todo estaba dicho.
Luego se supieron los detalles de la batalla de la Ciénaga del Medio; luego llegaron otros y otros grupos, y siguieron llegando todo el día, y agrupándose en aquel punto inhospitalario, sin leña, sin más abrigo que lo encapillado, sin más víveres que los que cada uno podría traer consigo. Al caer de la tarde, llegaron noticias de la retaguardia, donde venían La Madrid, Alvarez y los demás jefes, de haber sido degollados los rezagados en Uspallata, entre ellos el comandante Lagraña y seis jefes más.
Sólo los familiarizados con la cordillera podían medir el peligro que corrían aquellos centenares de hombres, entre los que se contaban por cientos, jóvenes de las primeras familias de Buenos Aires y las provincias del norte, restos del Escuadrón Mayo formado de entusiastas, que a tales y a mayores riesgos se exponían luchando contra el tirano Rosas. No había que perder un minuto, y los mismos viajeros en hora menguada para ellos, pero providencial para los otros, volvieron a desandar el penoso camino, sin darse descanso hasta llegar al valle de Aconcagua, del otro lado de Los Andes.
Fue en el acto dada la alarma, montada una oficina de auxilio, y merced a sus antiguas relaciones, y de algún dinero de que podían disponer, horas después partían para la cordillera baqueanos cargados de carbón, cueros de carneros, charqui, cuerdas, ají, y demás objetos indispensables en aquellos parajes, a fin de acudir a lo más urgente; mientras que la pluma corría con rapidez febril, invocando el patriotismo de los argentinos, la filantropía de los chilenos, la munificencia del gobierno a que podían apelar seguros de que las simpatías personales harían grato el desempeño de un deber de humanidad; y así puestas en acción la opinión por la prensa, la caridad por asociaciones, y la administración, en tres días empezaron a llegar médicos, medicinas, dinero, ropas, abrigo y comodidades para mil hombres que decían ser los desgraciados.
¡Harta necesidad habría de médicos! El temido temporal se había declarado, y era preciso ser vecino de Los Andes, donde la cordillera es un libro que hasta los niños saben leer, para imaginarse la angustia general de los que con pavor vieron sustituirse pardas nubes a los nevados picos de Los Andes centrales que se cubrieron, dejando al sol en el valle iluminar la escena sólo para que los extraños pudiesen contemplarla de lejos sin poder prestar auxilio a las víctimas. Mídese la fuerza del temporal por la intensidad de las nubes y su color sombrío, y cada hora, transcurrido el primer día, como cuando se oye de lejos el fuego de la batalla, calculábase el número de helados entre mil. Espectáculo sublime y aterrador, tranquilo en sus efectos, afligente hasta desgarrar el corazón del que lo contempla, como se ve venir la nave a estrellarse fatalmente en las rocas; o cundir el incendio sin la última esperanza de ver echarse por las ventanas, o poner escaleras para los que rodean las llamas.
El cielo se apiadó al fin, y un día después de tres de angustia, se supo que sólo habían perecido siete, y sido necesario amputar otros tantos, pues que los médicos estaban ya al pie de la cordillera. Un cuadro del pintor sanjuanino Rawson ha idealizado la escena del arribo de los primeros chilenos que rompieron la nieve, y se abrieron paso hasta el teatro de la catástrofe. El calor o el techo de la casucha habían salvado dentro y fuera a trescientos, una roca inclinada abrigado a ciento, los ponchos al resto conservando el calor apiñ ados estrechamente. Salvada la vida, el hombre tenía a mano con qué saciarse.
Entre aquellos prófugos se encontraba el Chacho, jefe desde entonces de los montoneros que antes había acaudillado Quiroga; y ahora, seducido su jefe por el heroísmo desgraciado del general Lavalle, habíase replegado a las fuerzas de La Madrid, y contribuido no poco, con su falta de disciplina y ardimiento, a perder la batalla. Llamaba la atención de todos en Chile la importancia que sus compañeros generalmente cultos daban a este paisano semibárbaro, con su acento riojano tan golpeado, con su chiripá y atavíos de gaucho. Recibió como los demás la generosa hospitalidad que les esperaba, y entonces fue cuando, preguntado cómo le iba, por alguien que lo saludaba, contestó aquella frase que tanto decía sin que parezca decir nada: ¡Cómo me a dir, amigo! ¡En Chile y a pie!
Este era el Chacho en 1842, y ése era el Chacho en 1863 en que terminó su vida. Ni aun por simple curiosidad merece que hablemos de su origen. Dícese que era fámulo de un padre, quien al llamarlo, para acentuar el grito, suprimía la primera sílaba de muchacho , y así se le quedó por apodo Chacho; y aunque no sabía leer, como era de esperarse de un familiar de convento, acaso el haberlo sido le hiciese valer entre hombres más rudos que él. Firmaba sin embargo con una rúbrica los papeles que le escribía un amanuense o tinterillo cualquiera, que le inspiraba el contenido también; porque de esos rudos caudillos que tanta sangre han derramado, salvo los instintos que les son propios, lo demás es obra de los pilluelos oscuros que logran hacerse favoritos. Era blanco, de ojos azules y pelo rubio cuando joven, apacible de fisonomía cuanto era moroso de carácter. A pocos ha hecho morir por orden o venganza suya, aunque millares hayan perecido en los desórdenes que fomentó. No era codicioso, y su mujer mostraba más inteligencia y carácter que él. Conservóse bárbaro toda su vida, sin que el roce de la vida pública hiciese mella en aquella naturaleza cerril y en aquella alma obtusa.
Su lenguaje era rudo más de lo que se ha alterado el idioma entre aquellos campesinos con dos siglos de ignorancia, diseminados en los llanos donde él vivía; pero en esa rudeza ponía exageración y estudio, aspirando a dar a sus frases, a fuerza de grotescas, la fama ridícula a que las hacía recordar, mostrándose así cándido y el igual del último de sus muchachos .Habitó siempre una ranchería en Guaja, aunque en los últimos años construyó una pieza de material, para alojar a los decentes , según la denominación que él daba a las personas de ciertas apariencias que lo buscaban. Hacía lo mismo con sus modales y vestidos: sentado en posturas, que el gaucho afecta, con el pie de una pierna puesto sobre el muslo de la otra, vestido de chiripá y poncho, de ordinario en mangas de camisa, y un pañuelo amarrado a la cabeza. En San Juan se presentaba en las carreras, después de alguna incursión feliz, si con pantalones colorados y galón de oro, arremangados para dejar ver calcetas caídas que de limpias no pesaban, con zapatillas a veces de color. Todos estos eran medios de burlarse taimadamente de las formas de los pueblos civilizados. Aun en Chile, en la casa que lo hospedaba, fue al fin preciso doblarle las servilletas a fin de salvar el mantel que chorreaba al llevar la cuchara a la boca. En los últimos años de su vida consumía grandes cantidades de aguardiente, y cuando no hacía correrías, pasaba la vida indolente del llanista, sentado en un banco, fumando, tomando mate, o bebiendo. Las carreras son, como se sabe, una de las ocupaciones de la vida de estos hombres, y en los Llanos ocasión de reunirse varios días seguidos gentes de puntos distantes. Las nociones de lo tuyo y lo mío no son siempre claras en campañas donde el dios Término no tiene adoradores, y menos debían estarlo en quien vivía de los rescates, auxilios, y obsequios que recibía en las ciudades que visitaba con sus hordas disciplinadas. Entregadas éstas en San Juan al saqueo e incendio de las propiedades, en presencia de Derqui, que así preparó su candidatura a la presidencia, queriendo poner coto a desórdenes que amenazaban arrasar con todo, dióse una orden de pena de la vida a quienes fuesen sorprendidos saqueando. Tomados cinco, el Chacho solicitó, en nombre de sus servicios, y obtuvo el perdón de todos, no obstante que el Comisionado nacional contaba con un regimiento de línea mandado por el general Pedernera, que fue vicepresidente; y todos los degüellos, salteos y asesinatos, que tuvieron lugar después, sin que pueda culpársele de ordenarlos, obtuvieron siempre la bondadosa y obtemperante indulgencia del Chacho.
Su papel, su modo de ganar la vida, digámoslo así, era intervenir en las cuestiones y conflictos de los partidos, cualesquiera que fuesen, en las ciudades vecinas. Apenas ocurría un desorden el Chacho acudía, dándose por interesado de alguna manera. Así había servido a Quiroga, Lavalle, la Madrid, Benavides, Rosas, Urquiza y Mitre. A favor o en contra de alguien había invadido cuatro veces a San Juan, tres a Tucumán, a San Luis y Córdoba una. Su situación en la República Argentina, con su carácter y medios de acción, era la de los cadíes de las tribus árabes de Argel, recibiendo de cada nuevo gobierno la investidura, y cerrando el último los ojos a las razzias que tenía hechas para robar sus ganados a las otras tribus.
Y sin embargo, este jefe de bandas que subsiste treinta años no obstante los cambios que el país experimenta, y mientras los gobiernos que lo emplean o toleran sucumben, fue derrotado siempre que alguien lo combatió, sin que se sepa en qué encuentro fue feliz, pues de encuentros no pasaron nunca sus batallas, sin que esta mala estrella disminuyese su prestigio con los que lo seguían, ni su importancia para los gobiernos que lo toleraban.
Conocido este singular antecedente, la mente se abisma buscando la atracción que ejercía sobre sus secuaces, sometiéndose por seguirlo a privaciones espantosas, al atravesar desiertos sin agua, experimentando derrotas en que perecen siempre los que por mal montados no pueden escapar a la persecución de sus contrarios. Tiene en los Llanos la misma explicación que en los países árabes la vida del desierto, pues aquella parte de La Rioja lo es, aunque tiene pastos; es de privaciones, pobreza y monotonía. Las excursiones hacen sentir la vida, despiertan esperanzas, llenan la imaginación de ilusiones. Irán a las ciudades, donde hay goces, alimentos variados, vino, caballos excelentes, vestido; y estos estímulos bastan para hacerles afrontar peligros posibles, privaciones, que al fin de cuenta, son las mismas a que están habituados diariamente.
El bárbaro es insensible de cuerpo, como es poco impresionable por la reflexión, que es la facultad que predomina en el hombre culto; es por tanto poco susceptible de escarmiento. Repetirá cien veces el mismo hecho si no ha recibido el castigo en la primera. El bárbaro huye pronto del combate; y seguro de su caballo, la persecución que no lo alcanza, no ejerce sobre su ánimo duraderos terrores. Volverá a reunirse lejos del peligro, sin echar muchas cuentas sobre los que más tarde pudieran sobrevenirle. ¿Concíbese de otro modo cómo Peñalosa emprende una guerra, cuando, sometida toda la República en 1862, había cuerpos de ejército victoriosos en Catamarca al norte, en Córdoba al Este, en San Juan al sur? Y sin embargo, esto lo repite cada uno de esos campesinos a su turno. Oyendo Elisondo el tiroteo de Las Lomas Blancas, interceptando el parte del combate que da por aniquilado al Chacho, él, que había permanecido tranquilo hasta entonces, levanta una montonera que nunca contó cien hombres, y molesta y fatiga largo tiempo a los ejércitos regulares. Cuando el coronel Arredondo seguía la pista al Chacho supo, decía, por los licenciados que alcanzaba, que se dirigía a San Juan. Los licenciados eran los que por favor, ocupaciones o enfermedad no lo habían seguido antes; pero al saberse que iba a San Juan, es decir, a Orán o Bujía, de quinientos hombres que llevaba, su número ascendió a más de mil, con los que no estaban para eso ni enfermos ni ocupados.
De los prisioneros tomados, sólo quince en más de ciento, no tuvieron quien solicitase su libertad, y los acreditase de honrados, lo que probaba que eran todos gente conocida y con familia. El robo, que era esta vez el estímulo, era sólo reputado un botín legítimamente adquirido. La tradición es, por otra parte, el arma colectiva de estas estólidas muchedumbres embrutecidas por el aislamiento y la ignorancia. Facundo Quiroga había creado desde 1825 el espíritu gregario; al llamado suyo, reaparecía el levantamiento en masa de los varones a la simple orden del comandante o jefe: la primitiva organización humana de la tribu nómade, en país que había vuelto a la condición primitiva del Asia pastora. El sentimiento de la obediencia se trasmite de padres a hijos, y al fin se convierte en segunda naturaleza. El Chacho no usó de la coerción, que casi siempre los gobiernos cultos necesitan para llamar los varones a la guerra. Pocos son los intereses que los retendrían en sus casas miserables; la familia vive de un puñado de maíz o de la carne de una cabra, y la guerra es la vida, las emociones, las esperanzas; y el caballo, el ferrocarril que suprime las distancias y convierte en realidad el sueño dorado, hacer algo, sentirse hombres, vivir en fin. Esta organización se ha visto reaparecer y perfeccionarse en los pueblos formados por la raza guaraní, en Entre Ríos, Corrientes y Paraguay; y puesto a dos dedos de su pérdida en varias ocasiones a los de descendencia más puramente española que habitan la provincia de Buenos Aires, en la embocadura del Plata, y la provincia agrícola de Cuyo, poblada por españoles venidos de Chile y que extinguieron o absorbieron a los Huarpes, antiguos habitantes del suelo. Los quichuas, que pueblan la provincia de Santiago, se conservan casi desde los primeros años de la independencia bajo esta disciplina primitiva e indígena, y sólo gracias a la buena intención de sus jefes, es más bien que un peligro, un elemento de orden. De estos resabios salió la montonera , pronunciándose, al expirar en el movimiento final del Chacho, bajo las formas de un alzamiento de campañas, que bien examinado en sus localidades y propósitos, era casi indígena, como se verá por los hechos que vamos a referir. Por eso siempre que usemos la palabra caudillo para designar un jefe militar o gobernante civil, ha de entenderse uno de esos patriarcales y permanentes jefes que los jinetes de las campañas se dan, obedeciendo a sus tradiciones indígenas, e impusieron a las ciudades, embarazando hasta 1862 la reconstrucción de la República Argentina bajo las formas de los gobiernos regulares que conoce el mundo civilizado, cualquiera que sea la forma de gobierno, con legislaturas, ejecutivo responsable y amovible, y tribunales que administren justicia conforme a las leyes escritas, que la montonera había abolido en todas las provincias argentinas durante treinta años en que, como aquellos hicsos del Egipto, logró enseñorearse de las ciudades.
Las travesías
Las faldas orientales de la cordillera de Los Andes, desde Mendoza hasta la cuesta de Paclin que divide a Catamarca de Tucumán, pocas corrientes de agua dejan escapar para humedecer la llanura que se extiende hasta las sierras de Córdoba y San Luis, al Este, que limitan este valle superior. La pampa propiamente dicha, principia desde las faldas orientales de estas últimas montañas. Desierto es el espacio que cubren los llanos de La Rioja, las Lagunas de Huanacache, hasta las faldas occidentales de las dichas sierras. E1 Bermejo, de San Juan, que rueda greda diluida en agua y se extingue en el Zanjón; los ríos de San Juan y Mendoza, y el Tunuyán, que forman los lagunatos de Huanacache e intentan abrirse paso por el Desaguadero, y se dispersan y evaporan en el Bebedero, he aquí los principales cursos de agua que humedecen aquel desolado valle, sin salida al océano por falta de declive del terreno. Veinte mil leguas cuadradas que forman las Travesías , están más o menos pobladas según que el agua de pozos, de baldes, o aljibes, ofrece medios de apacentar ganados. A la falda de Los Andes están dos ciudades, San Juan y Mendoza, que no modifican con su lujosa agricultura, sino pocas leguas alrededor, el desolado aspecto del país llano, ocupado en parte por médanos, en parte por lagunas, y al norte cubierto de bosque espinoso, garabato y uña de león , que desgarran vestidos o carne, si llegan a ponerse en contacto. Estas espinas corvas o encontradas como el dardo, dejarían al paso como a Absalón, colgado a un hombre si la rama no cediese a su peso. Los campesinos habitantes de estos llanos llevan a caballo un parapeto de cuero para ambos lados, que cubre las piernas y sube alto lo bastante para tenderse y cubrirse cuerpo y rostro tras de sus alas. Por escasez de agua, ni villa alcanza a ser la ciudad de La Rioja, que está colocada a la parte alta de los Llanos; igual inconveniente al que retarda el crecimiento de San Luis, no obstante que ambas cuentan tres siglos de fundadas.
A estas facciones principales de la fisonomía del teatro del último levantamiento del Chacho, agréganse otras que por imperceptibles al ojo, pasarían sin ser notadas.
Las lagunas de Huanacache están escasamente pobladas por los descendientes de la antigua tribu indígena de los huarpes. Los apellidos Chiñinca, Juaquinchai, Chapanai, están acusando el origen y la lengua primitiva de los habitantes. El pescado que es allí abundante, debió ofrecer seguridades de existencia a las tribus errantes. En los Berros, Acequión y otros grupos de población en las más bajas ramificaciones de la cordillera, están los restos de la encomienda del capitán Guardia, que recibió de la corona aquellas escasas tierras. En Angaco descubre el viento, que hace cambiar de lugar los médanos, restos de rancherías de indios de que fue cacique el padre de la esposa de Mallea, uno de los conquistadores. Entre Jáchal y Valle Fértil hay también restos de los indios de Mogna, cuyo último cacique vivía ahora cuarenta añ os.
Pero es en La Rioja misma donde se encuentran rastros más frescos de la antigua reducción de indios. Al recorrer esta parte del mapa, la vista tropieza con una serie de nombres de pueblos como Nonogasta, Vichigasta, Sañogasta y otros con igual terminación, que indican una lengua y nacionalidad común que ha dejado recuerdo imperecedero en los nombres geográficos. Discurriendo estos nombres por faldas de las montañas, uno de ellos penetra en San Juan por Calingasta. Un filologista noruego al leer estos nombres entregábase a conjeturas singulares, a que lo inducía la averiguada semejanza de los cantos indígenas llamados yaravíes con las baladas populares escandinavas, y la frecuente ocurrencia en América de la terminación marca , significativa de país o región en el gótico, Catamarca, Cajamarca, Cundinamarca y otros que recuerdan a Dinamarca, o país de los danos, y las marcas de Roma, que son denominaciones dadas por los lombardos: creía encontrar en las terminaciones en gasta la misma en ástad de Cronstad, Rastad y cien más que, fuera de toda duda, son la misma de Belukistán, Afganistán, Kurdistán, cuya raíz significativa se halla en el sánscrito, ramificación como el gótico, de un idioma común al pueblo ariano que dio origen a las naciones occidentales por sucesivas emigraciones.