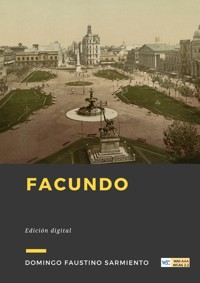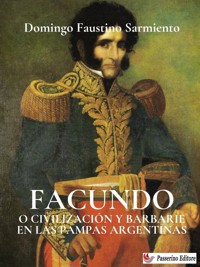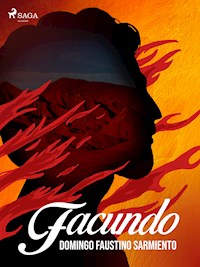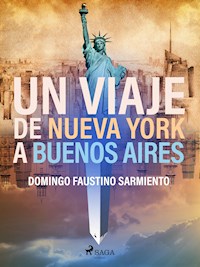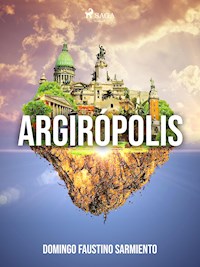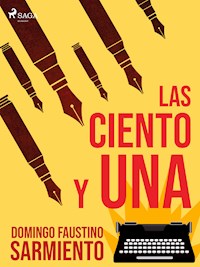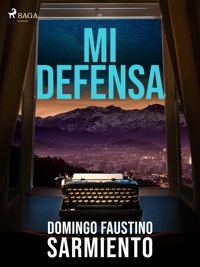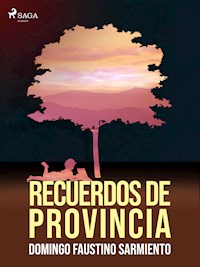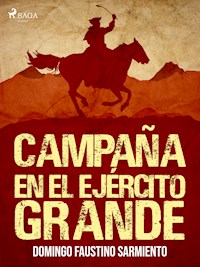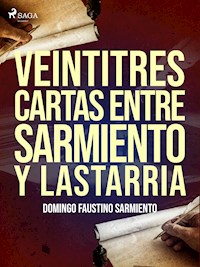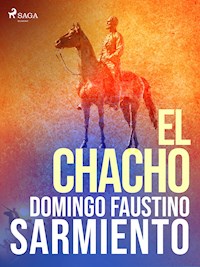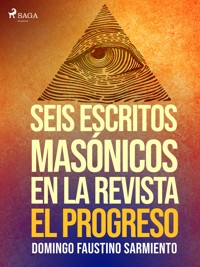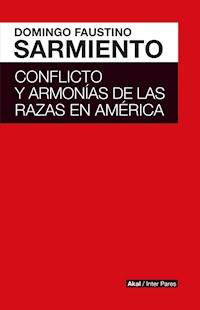Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Argirópolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata (1850), plantea el tema de la utopía en Hispanoamérica, desde una perspectiva cercana a la del Facundo. Domingo Faustino Sarmiento pretendió crear una nueva capital para una Confederación de Estados integrada por Argentina, Paraguay y Uruguay en la Isla Martín García. Ubicada en la confluencia del río Paraná con el río Uruguay, la isla sería, a su vez, una "triple" frontera entre los tres estados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Domingo Faustino Sarmiento
Argirópolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata Edición y prólogo de Adriana López-Labourdette
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Argirópolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN NFT: 978-84-1126-945-2.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9953-613-2.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-104-3.
ISBN ebook: 978-84-9897-121-7.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
Argirópolis 9
Bibliografía 15
Introducción 17
Capítulo I. Origen y condiciones del encargo de las relaciones exteriores hecho al gobierno de Buenos Aires por las provincias de la República Argentina 23
Capítulo II. Las Provincias Unidas del Río de La Plata, el Paraguay y la República del Uruguay 37
Capítulo III. La capital de los Estados Unidos del Río de La Plata 49
Capítulo IV. Atribuciones del congreso 63
Comercio interior y exterior 65
Navegación 66
Capítulo V. Argirópolis 79
Capítulo VI. De las relaciones naturales de la Europa con el Río de la Plata 93
Capítulo VII. Del poder nacional 107
Libros a la carta 125
Brevísima presentación
La vida
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). Argentina.
Hijo de José Clemente Sarmiento, soldado del ejército del San Martín, y de Paula Zoila Albarracín. Tuvo quince hermanos, solo sobrevivieron seis.
En 1816 ingresó en la Escuela de la Patria. Estudió latín a los trece años, doctrina cristiana y geografía y trabajó para un ingeniero francés.
La Autobiografía de Benjamín Franklin influyó en él. En 1828 entró en el ejército a favor de los unitarios. Escribió mucho y con autoridad sobre temas militares. Se distinguió en el combate de Niquivil y sufrió arresto domiciliario hasta que en 1831 marchó a Chile. Allí fue minero durante tres años. Sin embargo, continuó sus estudios y tradujo obras de Walter Scott.
En 1842 el gobierno de Chile lo nombró director y organizador de la primera Escuela Normal de Preceptores de Santiago de Chile. Escribió en la prensa chilena bajo la influencia de Larra. Viajó a Madrid; Argel, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Poco después se casó con Benita Martínez Pastoriza.
Fue representante de Argentina en los Estados Unidos. Estuvo tres años allí y se interesó por conocer su democracia, que había apreciado en su viaje anterior.
En 1880 fue candidato a la presidencia de la república.
El 8 de mayo de 1888 marchó a Paraguay en busca de un ambiente propicio para su salud. Murió unos días después.
Argirópolis
En 1850, en Santiago de Chile, la imprenta Julio Belin publica, sin referirse al autor, el volumen Argirópolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata. Solución de las dificultades que embarazan la pacificación permanente del Río de la Plata, por medio de la convocación de un Congreso, y la creación de una capital en la isla de Martín García, de cuya posesión (hoy en poder de la Francia) dependen la libre navegación de los ríos, y la independencia, desarrollo y libertad del Paraguay, el Uruguay y las provincias argentinas del Litoral. El exhaustivo título delataba ya desde un principio la pluralidad discursiva del texto que precedía. En él se propone —¿se promete?— no solo el diagnóstico de los males políticos y económicos que aquejan a las sociedades sureñas, sino también su solución vinculada a la fundación de un territorio urbano —aspecto implícito en una de las raíces del topónimo propuesto: «polis» de origen griego— y situado en el Río de la Plata —rasgo implícito en la otra raíz de Argirópolis: del latín argentum, como cabeza de una nueva federación. Más allá del pluralis maiestatis constante a través de todo el texto, su pretendida anonimidad sugiere una voluntad de objetivización del discurso presentado, como si, de la naturaleza de la situación estudiada, brotara espontáneamente tanto su caracterización, su análisis como las correspondientes propuestas de solución. No será hasta 1851, cuando la correlación de fuerzas políticas en la Argentina había cambiado a favor de Justo José Urquiza, en detrimento del apoyo al «restaurador de las Leyes» Juan Manuel de Rosas, precisamente un año antes de la derrota de Rosas, que Argirópolis aparecerá por primera bajo la firma de Domingo Faustino Sarmiento. Curiosamente, para esta fecha ya habían aparecido, bajo la autoría de Sarmiento, dos traducciones al francés: la primera, de J. M. Lenoir, realizada en pocas horas y en ausencia del autor, y un año más tarde, otra, de Ange Campgobert que corrige la primera y le adiciona un prólogo. Al parecer, a la hora de convencer a Francia de las ventajas del proyecto fundador sí importaba que apareciera el nombre del autor, y con él su autoridad, avalada por su activismo cultural (fundador de la Sociedad Literaria, de los periódicos El Zonda y El Progreso), su continua presencia en las discusiones políticas (como tenaz colaborador de los periódicos Mercurio, El Heraldo Nacional o El Nacional), su continua labor pedagógica (por ejemplo, como director de la Escuela Normal de Preceptores). Para introducir su autoría en un volumen que en un principio había prescindido de ella, Sarmiento recurre a la publicación conjunta de un libro de memorias (Emigración alemana al Río de la Plata), acompañadas de comentarios de Johan Eduard Wappäus, y de Argirópolis. Subjetividad de la(s) memoria(s) de la mano de una ilusión de objetividad en Argirópolis; un sujeto que se funda en la reflexión sobre una problemática determinada, un proyecto que paralelamente se funda tanto en la reflexión como en el sujeto. Doble legitimación de una experiencia vivida —y contada— y de un futuro ideado —y enunciado.
Comparado con Facundo. Civilización y barbarie, de 1847, y con Recuerdos de Provincia, volumen aparecido también de 1850, Argirópolis sigue siendo un título poco visitado y poco estudiado. El escaso interés puede deberse a la dificultad de asignarle un género literario preciso. Problema que, si bien agudo en este caso, ha sido también una constante de la crítica, titubeante ante el dilema de, por un lado, desear clasificar la producción sarmentina según una división de géneros, al tiempo que, por otro lado, constata la irresuelta hibridez de géneros de la mayoría de su producción. Si, como ha propuesto González Echevarría, en Facundo se enlazan historiografía con biografía, epopeya con confesión, diatriba con ensayo, Argirópolis propone una amalgama «menor» en tanto combina el género utópico y el panfleto político. Mientras la voluntad crítica y analítica de un presente vivido como adverso —aquí, como en otros textos, personalizado en su opuesto, Rosas, encarnación del mal político y gran transgresor de un orden necesario—, su pertenencia al género utópico parece ser mucho más discutible y, de hecho, discutido.
Partiendo de un ataque frontal a la catastrófica situación de la Argentina de mediados del Siglo XIX, en la que un estado de acefalía política se extendía más allá de lo que en 1827 y de la mano del Gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, parecía haber sido tan necesario como transitorio, Sarmiento insiste en la urgencia de crear un Congreso.
Los gobiernos confederados no pueden, legítimamente, prescindir de la convocación de un congreso, ni estipular ellos de una manera irrevocable, por la sencilla razón de que no puede sin monstruosidad chocante simularse un congreso de gobernadores para constituir una nación, porque sería seguro que estipularían acuerdos en su propio beneficio y conservación.
Con inusitada vehemencia el autor vuelve una y otra vez, en los dos primeros capítulos, a la provisoriedad del poder dado en 1827 a Buenos Aires, y a la «anomalía monstruosa» que supone una república federal sin congreso. A esto se unen las desavenencias con las otras provincias del Río de la Plata, con Paraguay y, finalmente, con Uruguay, derivadas directa o indirectamente de la ineficaz gestión de los políticos del momento. La solución podría estar en «reconocer la autoridad de un congreso general, compuesto de orientales y argentinos, para arreglar en común los intereses de los Estados del Plata». Leyes equitativas, intercambio económico equilibrado, cese de las luchas fratricidas y protección frente a posibles injerencias extranjeras conforman un estado de fraternidad que acompañaría a esta nueva unión. El precio a pagar será «una transacción» en la que cada uno de los integrantes deberá dejar de lado «el grito de las pasiones», rechazando además aquella propensión latinoamericana «a descomponerse en pequeñas fracciones, solicitadas por una anárquica e irreflexiva aspiración a una independencia ruinosa, oscura, sin representación en la escala de las naciones». Solo así, augura Sarmiento en una visión de comunidad que mucho tiene de premonición de los actuales Mercosur, Unasur, ALBA, ALCA o CARICOM, la región de la Plata dejará de ser «la fábula del mundo, y un caos de confusión y de desastres». Según el proyecto salmantino la capital de dicho estado de estados estará situada en la isla Martín García, ocupada entonces por Francia, y estratégicamente ubicada en la encrucijada del río Uruguay y el río de la Plata. Siguiendo un concepto de lo sociopolítico precondicionado por la geografía, idea por demás bastante generalizada entre el XVII y el XIX y asociada primeramente a Kant, Hegel, Michelet o Montesquieu, Martín García es, por su insularidad, su exterioridad a todos las partes del Estado de la Plata, y su situación geográfica, el lugar ideal para el nuevo Estado de la Plata.
Por la detallada organización de edificios e instituciones políticas y sociales las descripciones y estipulaciones correspondientes a la ciudad de Argirópolis remiten al lector a las Instrucciones dadas a Pedrarias Dávila por parte del rey Fernando para las fundaciones sucesivas de ciudades en el Nuevo Mundo, así como a sus posteriores revisiones y ampliaciones en la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias de 1573 y las Ordenanzas luego de creado el Consejo de Indias a finales del XVI. De hecho, una de las críticas más fuertes al proyecto de Sarmiento fue su supuesto interés en refundar el territorio del Cono Sur a semejanza del antiguo Virreinato del Río de la Plata. La cercanía a las Instrucciones y ordenanzas revelan además ciertos mecanismos de aprehensión de la realidad: a saber, el rechazo de un estado de cosas real acompañado de su sustitución a través de un proyecto futuro. El texto sarmentino funge así como resistencia a un presente al absolutizarlo y simplificarlo en aras de integrarlo a una inamovible dicotomía del bien versus el mal, que a su vez autoriza, ubicándolo en el polo apuesto, el proyecto de solución. De este modo Argirópolis oscila entre lo real y lo imaginado, creando un puente a través del cual se legitiman tanto la incuestionable superación de un presente, como la anticipación de un futuro, al menos en apariencias, realizable. Siquiera como negación, esa realidad reaparece contundentemente en el texto y recobra vida gracias al poder performativo del lenguaje. Sin embargo, ese revivir persigue el único objetivo de una aniquilación a los ojos del lector. El eje temporal resultante expone el presente como vacío escoltado por un futuro, tan prometedor como ausente.
Indiscutiblemente, esta coexistencia suscita la reflexión acerca de la pertenencia de este texto al género utópico, una de las problemáticas más discutidas por la crítica (Aínsa, Cerutti, Rodríguez Pérsico, Amaro). La Utopía de Tomas Moro (1516), convertida a estas alturas en modelo de todo texto utópico, funciona en el libro de Sarmiento como imagen especular sobre la que se proyecta la ciudad Argirópolis. También las crónicas coloniales y su obsesión por el descubrimiento y dominio de territorios arcádicos sirven de bajo continuo sobre el que Sarmiento erige su proyecto y tiene como efecto adicional, convertir a los territorios de ese Estado de la Plata en un territorio virgen, en una tierra nonata. Sin embargo, ese presente concreto, con sus personajes «reales» y sus referencias a la realidad política y social del Cono Sur a principios y mediados del siglo XIX separa el texto sarmentino de los paradigmas del género utópico. Años después, en Campaña en el Ejército Grande (1958) el mismo Sarmiento advertiría, minimizando su influencia, la presencia del género utópico en su texto.
En La reconstrucción de la Utopía Fernando Aínsa reflexiona acerca de las variantes utópicas en la producción latinoamericana —analizando detalladamente «el modelos Argirópolis»— y propone hablar más que de un género, de una «pulsión utópica» en la que dichos textos aparentemente utópicos se concretizan para, de este modo, presentarse como solución a un problema real, mientras que «la ensayística histórica aparece en general como utopizante». Dentro de este lógica Argirópolis es para Aínsa «una utopía contextualizada en la Argentina de 1850, insertada orgánicamente en el contexto de una producción cuya reflexión histórica está tenida por permanentes alusiones utópicas» (164).
Si bien la relación con el género utópico ha sido, como advertía antes, el tenor general de la crítica, Argirópolis invita al lector a otras lecturas, a otros derroteros. Entre ellos, la presencia y función de la educación dentro del texto, la idea de un Estado de la Plata como contraposición y correlato de los Estados Unidos, cuya función modélica dentro del texto sarmentino se desprende de sus viajes por el Norte en la década de los cuarenta. Igualmente sugerente puede ser una lectura desde una perspectiva que interrogue la relación entre lo geográfico (la pampa, el río, la localización espacial) y lo político, o la continuación de la conocida contraposición civilización versus barbarie. Es precisamente en esta apertura sígnica que más allá de todas las oposiciones irreconciliables esenciales en el texto convoca al lector a volver a él y rescribirlo una y otra vez, donde radica el gran poder de Argirópolis, un texto localizado en un pasado que logra lanzar —incluso a despecho de su pulsión utópica— una tenue luz hacia nuestro presente.
Bibliografía
Aínsa, Fernando: La reconstrucción de la Utopía. Buenos Aires: Del Sol, 1999.
Aínsa, Fernando: «Argirópolis, raíces históricas de una utopía», en Rev. Río de la Plata 8, 1989. Págs. 69-85.
Alberdi, Juan Bautista: Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina. Barcelona: Linkgua, 2008.
Amaro Castro, Lorena: «La América reinventada», en Espéculo, Revista de Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
Ardao, Arturo: Las ciudad utópicas de Miranda, Bolivar y Sarmiento. Caracas: Equinoccio, 1983.
Caride, Horacio: Visiones del suburbio, Utopía y realidad en los alrededores de Buenos Aires, durante el siglo XIX y principios del XX. Universidad Nacional de General Sarmiento.
Cerutti Guldberg, Horacio: «El utopismo del siglo XIX. Aproximación a dos exponentes del género utópico gestados en el seno de la ideología liberal», en El pensamiento latinoamericano en el siglo XIX. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1986.
Ferrari, Gustavo: Introducción a Argirópolis. Buenos Aires: Eudeba, 1968.
Gálvez, Manuel: Vida de Sarmiento. El hombre de autoridad. Buenos Aires: Tor, 1960.
Giardinelli, Mempo: «Hacia la capital de la utopía», en La razón. Buenos Aires, 13. Octubre 1986.
Gárate, Miriam: «Argirópolis, canudos y las Favelas. Un ensayo de lectura comparada», en Revista hispanoamericana 81, 1997. Págs. 621-630.
Gómez Martínez, José Luis: Sarmiento y el desarraigo iberoamericano: reflexiones ante una actitud. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1990.
Gutiérrez, Ramon: Utopías americanas. Prólogo. Re. SUMMARIO, 1990.
Marín, Louis: Tesis sobre la Ideología y la Utopía, Criterios. Habana: Cuba, No.52, 7/12/94
Moro, Tomás: Utopía. Madrid: Tecnos, 1996.
Rodríguez Pérsico, Adriana: «Argirópolis. Un modelo de país», en Revista Iberoamericana 143, 1988. Págs. 513-523.
Pickenhayn, Jorge Amancio: «Trama geográfica en las utopías de Sarmiento», en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 4, 2000. Págs. 55-78.
Roig, Arturo Andrés: El pensamiento latinoamericano y su aventura. Tomos I y II. Buenos Aires: CEAL. 1994.
Rojas, Ricardo: El pensamiento vivo de Sarmiento. Buenos Aires: Losada, 1983.
Scott, Laura Alice: Argirópolis en el contexto de la literatura utópica. Georgia: UGP, 1992.
Villavivencio, Susana: «Argirópolis. Territorio, república y utopía en la fundación de la nación», en Revista Pilquen 12, 2010. Págs. 1-9.
Volek, Emil: «From Argiropolis to Macondo: Latin American Intellectuals and the Tasks of Modernization.» En Latin American Issues and Challenges. 2009. Págs. 49—79.
Yurkievich, Saúl (coordinador): Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura, Alhambra, España, 2002.