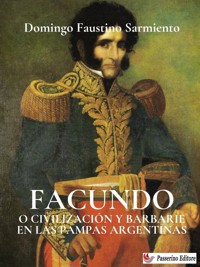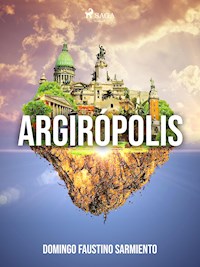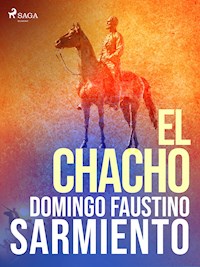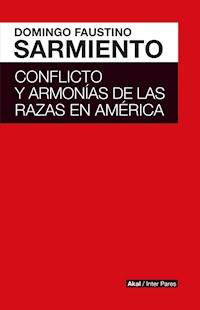Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
El general fray Félix Aldao es una semblanza de la vida de Félix Aldao, una de las grandes figuras militares de la Argentina del siglo XIX. Aldao tuvo una valerosa participación en la batalla de Chacabuco, decisiva en la emancipación de Chile, y más tarde ascendió ocupando diversos puestos en las jerarquías militares. Entre los acontecimientos que protagonizó estuvo la batalla en los Potreros de Hidalgo. Domingo Faustino Sarmiento hace un retrato preciso y reflexivo de este personaje histórico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Domingo Faustino Sarmiento
El general fray Félix Aldao
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: El general fray Félix Aldao.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica: 978-84-9816-466-4.
ISBN ebook: 978-84-9897-664-9.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
El general 7
El general fray Félix Aldao. Gobernador de Mendoza 9
Apéndice 42
Libros a la carta 47
Brevísima presentación
La vida
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). Argentina.
Hijo de José Clemente Sarmiento, soldado del ejército de San Martín, y de Paula Zoila Albarracín. Tuvo quince hermanos y solo sobrevivieron seis.
En 1816 ingresó en la Escuela de la Patria. Estudió latín a los trece años, doctrina cristiana y geografía y trabajó para un ingeniero francés.
La Autobiografía de Benjamín Franklin influyó en él. En 1828 entró en el ejército a favor de los unitarios. Escribió mucho y con autoridad sobre temas militares. Se distinguió en el combate de Niquivil y sufrió arresto domiciliario hasta que en 1831 marchó a Chile. Allí fue minero durante tres años. Sin embargo, continuó sus estudios y tradujo obras de Walter Scott.
En 1842 el gobierno de Chile lo nombró director y organizador de la primera Escuela Normal de Preceptores de Santiago de Chile. Escribió en la prensa chilena bajo la influencia de Larra. Viajó a Madrid; Argel, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Poco después se casó con Benita Martínez Pastoriza.
Fue representante de Argentina en los Estados Unidos. Estuvo tres años allí y se interesó por conocer su democracia, que había apreciado en su viaje anterior.
En 1880 fue candidato a la presidencia de la república.
El 8 de mayo de 1888 marchó a Paraguay en busca de un ambiente propicio para su salud. Murió unos días después.
El general
Este libro es una semblanza de la vida de Félix Aldao, una peculiar figura militar de la Argentina del siglo XIX. Ordenado sacerdote, tuvo varios hijos y vivió una vida disipada llena de amantes y alcohol.
Su participación en la batalla de Chacabuco, decisiva en la emancipación de Chile, fue valerosa.
Entre los acontecimientos que protagonizó estuvo la batalla en los Potreros de Hidalgo.
Aldao se hizo federal y combatió junto a Facundo Quiroga.
Estuvo en la paliza de Oncativo el 25 de febrero de 1825 y tras ser hecho prisionero y obtener su libertad se exilió en Bolivia.
Al tiempo volvió a Mendoza y alcanzó el cargo de gobernador.
El general fray Félix Aldao. Gobernador de Mendoza
Hace veintiocho años que tuvo lugar la escena que voy a referir. Eran las cinco de la tarde del 4 de febrero de 1847, hora en que el Sol, aún muy elevado en el cielo, echaba sus rayos de despedida en un oscuro y hondo valle que forman las ramificaciones de la cordillera de los Andes. El río de Aconcagua desciende por entre ellas de pedrisco en pedrisco interrumpiendo, con sus murmullos, el silencio de aquellas soledades alpinas. La vanguardia de la división del coronel Las Heras, que descendía a Chile por el camino de Uspallata, caminaba silenciosa por un sendero quebrado y erizado de puntas. La Guardia Vieja se divisaba en lo hondo del valle como un castillejo feudal, abandonado en la apariencia, pero ocultando un destacamento español que veía venir la columna de los insurgentes que se acercaban en silencio y apercibida para el combate. Dos descargas de detrás de las trincheras iniciaron la jornada; una compañía de Cazadores del Núm. 11 se acercaba tiroteando por la orilla del río hasta doce pasos de las murallas, mientras que otra desfilaba por las faldas escarpadas de un cerro para imposibilitar todo escape. Un momento después, la tropa de línea tomaba los parapetos a la bayoneta, y la Guardia Vieja presentaba todos los horrores del asalto. Treinta sables se veían en la orla de este cuadro subir y bajar en el aire con la velocidad y el brillo del relámpago; entre estos treinta granaderos a caballo mandados por el teniente José Aldao, y en lo más enmarañado de la refriega, veíase una figura extraña vestida de blanco, semejante a un fantasma, descargando sablazos en todas direcciones, con el encarnizamiento y la actividad de un guerrero implacable. Era el capellán segundo de la división que, arrastrado por el movimiento de las tropas, exaltado por el fuego del combate, había obedecido al fatídico grito de ¡a la carga!, precursor de matanza y exterminio cuando hería los oídos de los vencedores de San Lorenzo. Al regresar la vanguardia victoriosa al campamento fortificado que ocupaba el coronel Las Heras con el resto de su división, las chorreras de sangre, que cubrían el escapulario del capellán, revelaron a los ojos del jefe, que menos se había ocupado en auxiliar moribundos, que en aumentar el número de los muertos. «Padre, cada uno en su oficio: a Su Paternidad el breviario, a nosotros la espada.» Este reproche hizo una súbita impresión en el irascible capellán. Traía aún el cerquillo desmelenado y el rostro surcado por el sudor y el polvo; dio vuelta a su caballo en ademán de descontento, cabizbajo, los ojos encendidos de cólera y la boca contraída. Al desmontarse en el lugar de su alojamiento, dando un golpe con el sable que aún colgaba de su cintura, dijo como para sí mismo: ¡lo veremos!, y se recostó en las sinuosidades de una roca. Era éste el anuncio de una resolución irrevocable; los instintos naturales del individuo se habían revelado en el combate de la tarde, y manifestádose en la superficie con toda su verdad, a despecho del hábito de mansedumbre, o de una profesión errada; había derramado sangre humana, y saboreado el placer que sienten en ello las organizaciones inclinadas irresistiblemente a la destrucción. La guerra lo llamaba, lo atraía, y quería desembarazarse del molesto símbolo de humillación y de penitencia, quería cubrir sus sienes con los laureles del soldado; había resuelto ser militar como José y Francisco, sus hermanos, y en vez del pacífico valor del sacerdote que encamina al cielo el alma del guerrero moribundo, encaminar a la muerte a los enemigos de su patria. Y el temor del escándalo no era parte a retraerlo de esta resolución, pues muchos ejemplos análogos podía citar en su apoyo; el célebre ingeniero Beltrán, que iluminaba con antorchas bituminosas las hondonadas de la cordillera para facilitar en medio de la noche el pasaje de los torrentes, y que preparó después en Santiago los cohetes de la congréve que debían lanzarse sobre los castillos del Callao, era también un fraile que había colgado los hábitos a fin de hallarse más expedito para servir a la patria; por todas partes en América, sobre todo en México, se había visto curas y monjes ponerse a la cabeza de los insurgentes, aprovechándose del prestigio que su carácter sacerdotal les daba sobre las masas; últimamente, no era de devotos de los que podía acusarse a los ejércitos revolucionarios de la época que participaban del espíritu de la reacción que se apodera de los pueblos en las crisis sociales. Sus instintos naturales, por otra parte, habrían vencido al fin y al cabo una conciencia poco escrupulosa, aunque su resolución careciese de ejemplos tan influyentes y de una aquiescencia tan tolerante. De una familia pobre, pero decente, e hijo de un virtuoso vecino de Mendoza que había prestado muchos servicios como jefe de la frontera del sur, mostró desde su infancia una indocilidad turbulenta que decidió a sus padres a dedicarlo a la carrera del sacerdocio, creyendo que los deberes de tan augusta misión reformaran aquellas malas inclinaciones. ¡Error lamentable! Su noviciado fue, como su infancia, una serie de actos de violencia y de inmoralidad. No obstante esto, recibió las órdenes sagradas del año de 1806 en Chile bajo el obispado del señor Marán, y el patrocinio del reverendísimo padre Velasco, dominico que le ayudó en su primera misa celebrada en Santiago. ¡Cuál debió ser su asombro al ver a su ahijado de órdenes, presentársele, al día siguiente de la batalla de Chacabuco, con el uniforme de granaderos a caballo, con el terrible sable a la cintura y los aires marciales que ostenta el soldado victorioso! «¡Un día te arrepentirás, malvado!», fue la exclamación que el horror de aquella profanación arrancó al buen sacerdote. Pero, desgraciadamente para él y para los pueblos argentinos, la profecía no ha sido justificada por los hechos, el apóstata murió en su cama; los honores de general le rodearon en su tumba, y su muerte, si no ha sido llorada, no ha satisfecho tampoco la justicia divina en la tierra.