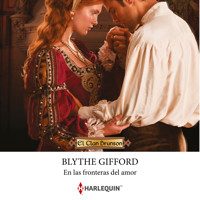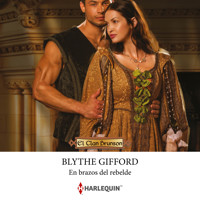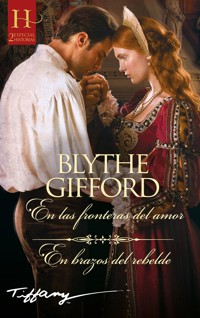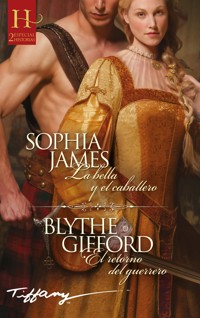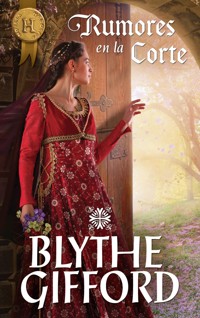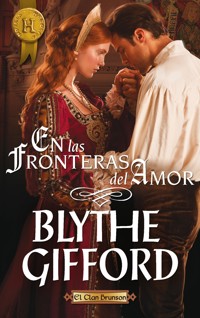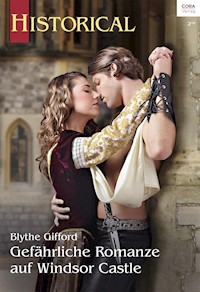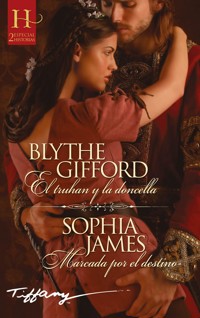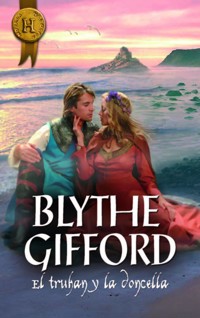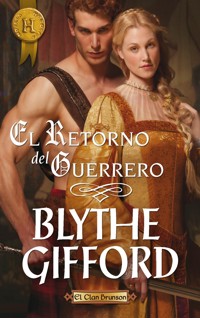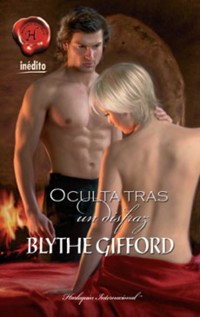3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Gavin Fitzjohn era escocés, e hijo bastardo de un príncipe inglés. Un rebelde sin país y con espíritu sombrío. Clare Carr, la hija de un noble de la frontera escocesa, conocía a fondo las normas de la caballería, y también sabía que Gavin había infringido todas. Aun así, se sentía dominada por el deseo hacia aquel rebelde de sangre real, ¿sería él quien desatara todo lo que había intentado ocultar con tanto esfuerzo? Esos anhelos tan tentadores que habían estado latentes… hasta ese momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Wendy B. Gifford. Todos los derechos reservados. CORAZÓN DIVIDIDO, Nº 476 - marzo 2011 Título original: His Border Bride Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9841-6 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Uno
Haddington, Escocia. Febrero de 1356
Él había vuelto después de pasar diez años fuera y la guerra había vuelto con él.
La niebla, el frío y la humedad oscurecían la poca luz que quedaba de un día de febrero y reptaban alrededor de las esquinas de la iglesia que tenían delante. Las argollas de acero de la cota de malla estaban gélidas y los caballeros ingleses que lo acompañaban tiritaban sobre sus monturas. El invierno era un mal momento para ir a la guerra.
Gavin Fitzjohn miró a su tío, el rey Eduardo, un león orgulloso en la cima de su pericia militar. Hacía más de veinte años, ese mismo rey había encabezado a los ingleses en una incursión parecida en Escocia.
Esa vez, el hermano del rey tenía un hijo bastardo de madre escocesa. Ese día, Gavin, el hijo, cabalgaba junto a su tío como había hecho durante el año anterior en Francia. Allí habían aniquilado indistintamente y sin vacilar a soldados y campesinos hasta que el olor a sangre y humo había impregnado sus sueños. Sin embargo, lo había hecho porque era un caballero y estaba en guerra.
En ese momento, el rey daba por supuesto que Fitzjohn estaba plenamente de su lado. Sin embargo, ya no estaban en Francia. En las dos semanas que habían pasado desde que llegaron a Berwick, su ejército había devastado y quemado lo poco que los escoceses había dejado en pie en su retirada.
El caballo de Gavin caracoleó con inquietud. El coro de la iglesia resplandecía por la ventana como una señal de llamada. Era una iglesia tan bonita y estilizada como cualquiera de las que había visto al otro lado del Canal de la Mancha.
Los lugareños se habían concentrado delante de su centro espiritual sin saber qué se les avecinaba. Gavin miró a un hombre con los puños apretados, los ojos cerrados y los labios moviéndose al rezar. El hombre abrió los ojos y se encontró con los de Gavin. Tenía tanto miedo que casi podía olerse. Sintió una náusea. Estaba harto de matar.
Un soldado se acercó al rey portando una antorcha. Las llamas arrojaron una luz espectral sobre las corazas y las túnicas manchadas de barro que las cubrían.
Miró a su tío con la esperanza de que no quisiera seguir. Sin embargo, el rostro de Eduardo reflejaba ira, no compasión. Los escoceses habían pedido una tregua sólo para ganar tiempo y poder prepararse para la guerra. Por eso, cuando lord Douglas rechazó la oferta de paz de los ingleses, Eduardo prometió que les daría la guerra que habían querido.
El rey dirigió al soldado hacia Gavin.
—Tómala —le ordenó. La antorcha flameó entre ellos con un resplandor satánico—. Quémala —le ordenó señalando con la cabeza hacia la iglesia.
El soldado acercó la antorcha a la mano extendida de Gavin. Él la tomó como había hecho muchas veces, pero esa vez vaciló. Las miradas temerosas de los lugareños se dirigieron hacia la iglesia. ¿Qué sería de ellos si perdían su vínculo con Dios?
El llanto de un bebé brotó de entre los muros de la iglesia y él intentó devolver la antorcha al soldado.
—¿A qué estás esperando? —bramó Eduardo liberando toda la frustración por una campaña fallida.
Las tormentas habían hundido sus barcos. No recibirían más víveres y sólo podían retirarse, pero estaba dispuesto a dejar la destrucción tras él.
—Dejadlo. No han luchado contra nosotros.
—Han arruinado sus tierras para que no pudiéramos comer su ganado ni beber cerveza.
Los caballeros de Eduardo dejaron escapar un murmullo de conformidad. Los estómagos vacíos convertían a los guerreros en seres despiadados.
Gavin miró la antorcha y la iglesia. Los muros de piedra no la protegerían. Él lo sabía. Había provocado incendios desde Picardía hasta Artois. Había oído el crepitar de los tejados, había visto las vigas caer y los altares de madera arder, había notado el calor que le abrasaba el pecho por debajo de la coraza. Los leones dorados y los lirios de la túnica llevaban las señales de las brasas.
Sin embargo, aquello era distinto y lo había sido desde que cruzaron la frontera. Había captado el olor, había notado las delicadas ondulaciones de las colinas bajo los cascos de su caballo, había visto el cielo siempre cubierto de nubes y había sabido que aquélla era su tierra, independientemente del tiempo que pasara fuera, con quién y dónde.
—¿Qué pasa Fitzjohn? —gritó el rey—. ¿La sangre escocesa de la ramera de tu madre te detiene?
Su madre no era una ramera, pero el rey nunca había perdonado al padre de Gavin por su pecado, ni siquiera, después de muerto.
—No hay motivo alguno —contestó Gavin—. Estas personas no luchan contra nosotros.
—¡Tu padre lo habría hecho!
Su padre había hecho cosas peores. Él, sin embargo, ya no podía más.
Dejó caer la antorcha y oyó el chisporroteo al tocar el suelo embarrado. Luego, se quitó la túnica roja, azul y dorada, la divisa de su padre, la tiró sobre la llama y la miró hasta que ardió por completo.
—Es posible que mi padre lo hubiera hecho, pero yo, no.
Dio la vuelta al caballo y se dirigió solo hacia la oscuridad. No era el hombre que había sido su padre. Al menos, rezaba para no serlo.
Semanas más tarde, en las montañas de Cheviot
Esa mañana, el halcón hembra estaba en su percha, pero aleteaba y mordisqueaba los cordones de cuero que le ataban las patas, aunque Clare le hubiera puesto la capucha. Era muy raro. Lo normal era que no temiera si no veía nada.
—¿Qué te pasa, Wee One? —le preguntó Clare mientras cerraba la puerta y despedía al halconero con la mano.
Ella asumía que las aves eran parte de sus obligaciones como señora de la torre de Carr, aunque el halconero recibía una buena retribución por ocuparse de sus necesidades. Sin embargo, ella prefería hacerlo personalmente, sobre todo, con ése en concreto.
—¿No quieres volar esta mañana?
Le acarició las plumas del pecho hablándole hasta que Wee One reconoció su voz y dejó de aletear. Clare le dio algo de comer y el halcón lo tomó de sus dedos.
—Estáis malcriándola, lady Clare —le dijo el viejo halconero con el ceño fruncido—. No cazará si no tiene hambre.
—Sólo es una miga.
Sería más exacto decir que era un soborno, algo que le permitiera creer que el halcón la apreciaba, no sólo a la comida que le daba. Comprobó que los cordones que sujetaban las patas del halcón no se habían soltado.
—Creo que le sienta bien tomar algo de vez en cuando —añadió ella.
—No pensaréis lo mismo cuando la perdáis —replicó Neil sacudiendo la cabeza—. Si se da cuenta de que áa vuestro puño.
Él llevaba años diciéndole lo mismo y ella, salvo por esa leve infracción, había aprendido todas las reglas y las había cumplido para adiestrar a Wee One.
Clare se puso un grueso guante de cuero y alargó el brazo izquierdo. El halcón se posó en su muñeca y ella salió de la pajarera hacia la muralla, donde la esperaba el joven Angus.
El paje, a punto de ser escudero, se había quedado cuando su padre se llevó a casi todos los hombres a la guerra, por eso, se consideraba el protector de las mujeres que se habían quedado en la torre.
—Tráeme el caballo y el perro, Angus.
Él vaciló.
—No debéis salir sola, lady Clare.
Ella lo sabía, pero había llamado al joven porque él no se resistiría a ella.
—El halcón y yo necesitamos ejercicio. Además, mi padre ya ha avisado de que volverá pronto. En estos momentos, los ingleses están a medio camino de Carlisle.
La verdad era que los ingleses debían de estar por Melrose, pero ella estaba cansada de esconderse, del invierno y de estar enjaulada como los pájaros. Además, las montañas que rodeaban esa torre fronteriza la protegían tanto como un ejército. Alguien lo había llamado «el gran derroche». Nadie iría allí si no quería huir del mundo civilizado.
Angus le llevó el caballo y el sabueso y sujetó el halcón mientras ella se montaba. Luego, se montó con orgullo en su poni y la acompañó. Cuando se alejaron de los muros de la torre, ella tomó una profunda bocanada de aire y miró al cielo azul y despejado. Llevaban meses sin ver uno así.
—¡Clare! ¡Espera!
Clare se dio la vuelta y vio a Euphemia, la hija de la viuda Murine, que galopaba hacia ella. Clare dejó escapar un suspiro por haber perdido ese momento de libertad y soledad con su halcón. Frenó un poco para que la alcanzara. Euphemia, más que a cazar, parecía dispuesta a acostarse con el primer hombre con el que se topara. No era por su vestimenta, tan recatada como la de Clare, pero a los dieciséis años, su sonrisa pícara y el aleteo de sus pestañas hacían que los hombres se imaginaran noches rebosantes de placer. Como hizo su madre.
—Tenía que venir —dijo la chica cuando llegó—. Es posible que no haya otro día tan cálido hasta junio.
Se sonrojó un poco y el pelo oscuro le cayó sobre los hombros. La trenza de Clare impedía que el pelo le cayera suelto, ni siquiera después de pasar un día montando a caballo.
—Puedes acompañarme, pero no te alejes. Lleva días sin volar y quiero que tenga un vuelo maravilloso.
Clare miró hacia el cielo buscando una posible presa, pero oyó las alas de otro halcón volando. Wee One, con la capucha puesta, giró la cabeza como si quisiera saber de dónde llegaba ese sonido.
—¿Qué es eso? —preguntó Euphemia.
Clare miró al halcón y le pareció macho por ser más pequeño. El halcón los siguió y los miró con sus ojos
—No lo sé.
Clare frunció el ceño con el temor repentino de que un halcón desconocido pudiera tentar a Wee One a ser libre. Azuzó al caballo para que se pusiera al galope con la intención de escapar y no paró hasta que estuvo casi en la cima y dejó de ver al halcón. Mientras esperaba a los demás, notó el viento del sudoeste que le acariciaba áel verano no tardara en llegar.
—Mira —susurró Angus cuando el sabueso se paró señalando con el hocico.
Una perdiz se había escondido debajo de un matorral a unos metros de allí. Sería fácil obligarla a salir volando y sería la presa perfecta para un halcón.
Clare miró por encima del hombro para cerciorarse de que había despistado al otro halcón. Luego, quitó la capucha a Wee One, levantó el brazo y el halcón salió volando hasta que sólo fue una mancha en las alturas. Esperaría allí, como le habían enseñado, a que los humanos le enviaran la presa.
Angus azuzó al perro hacia el matorral, la perdiz se asustó y salió volando para huir de peligro, pero el pequeño punto del cielo se abalanzó hacia su presa a la velocidad de un rayo. Espolearon los caballos para ir tras ellos.
A media tarde, se habían adentrado hasta la mitad del valle. El halcón había trabajado incansablemente a lo largo del día. Sus ataques eran certeros y había matado tres aves. Cada vez, Clare le premiaba con un poco de carne y guardaba la presa en un saco para que Angus lo llevara. Ese pedazo de carne era la recompensa por la captura, pero el halcón no podía comer sin la ayuda de su dueña. Si no, podía darse cuenta de que no necesitaba a los humanos.
La última perdiz escapó. Clare llamó a su halcón con un silbido y sonrió cuando Wee One, obediente, se posó en su puño. Siempre acudía a su llamada.
Al pensarlo, cayó en la cuenta de todas las obligaciones que había dejado desatendidas y la libertad del día se desvaneció. Dio la vuelta a su caballo e hizo una señal a Angus y Euphemia para que la siguieran. La calidez de la mañana había dejado paso a una neblina gélida que oscureció el valle y le recordó todos los peligros que acechaban alrededor. El ejército inglés podía estar lejos, pero la frontera inglesa, no.
Aquello fue lo último que pensó antes de que un hombre dorado sobre un caballo negro emergiera entre la niebla como un espíritu. Un hombre sin enseña. Un hombre sin vasallaje.
El perro ladró una vez y luego gruñó como si estuviera atemorizado. Los ojos del hombre se clavaron en los de ella. Eran azules como los del cielo en verano. Detrás del azul había algo ardiente, como el sol, como el fuego.
Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Euphemia, a su lado, dejó escapar un sonido de sorpresa y luego una risita.
—¿Adónde os dirigís, buen señor?
Clare la miró con enojo. Era incorregible. Serían afortunados si la casaban antes de que tuviera un hijo.
—Allí donde me reciban —contestó él sin dejar de mirar a Clare.
Las mejillas le abrasaron. Angus, a su lado, desenvainó la daga, la única arma que le dejaban portar.
—Defenderé a las damas.
—Estoy seguro —la sonrisa del desconocido, lenta e insolente, desentonó con la intensidad de su mirada—. Es un puñal muy bonito y estoy seguro de que podríais utilizarlo con destreza contra mí, pero os pediría que no hirierais a mi caballo.
Su tono tuvo una cortesía sorprendente. ¿Dónde estaba su escudero?
—¿Quién os acompaña?
—Nadie.
—Una costumbre peligrosa.
¿Sería mentira? La niebla podía ocultar a un ejército. Ella era la culpable. Se había marchado sola y desarmada y todos estaban en peligro.
—¿No sabéis que el ejército de Eduardo sigue actuando?
—¿De verdad? —preguntó él con el ceño fruncido.
Su acento la desorientaba. Tenía la aspereza de la tierra cercana al mar, pero también tenía algo más difícil de precisar. Sin embargo, al otro lado de la montaña, en el valle vecino, cada familia hablaba de una forma distinta. Podía ser un Robson que quería hacer una última incursión antes de la primavera, o alguien leal a uno de los hombres de Teviotdale que había unido su suerte a la
—No sois inglés, ¿verdad?
—Mi sangre es tan escocesa como la vuestra.
—¿Cómo sabéis lo escocesa que es mi sangre?
—Por la forma de hacer la pregunta.
Su forma de hablar le parecía muy provinciana a Alain. Ella hizo una mueca de disgusto al pensarlo. Quería impresionar al caballero francés que estaba de visita, no incomodarlo.
—¿Cómo os llamáis, escocés?
—Gavin… —él hizo una pausa—. Gavin Fitzjohn.
Entonces, era uno de los bastardos de John. Hasta los bastardos llevaban la divisa de su padre, pero ese hombre no llevaba ningún indicio de su origen. Su escudo estaba en blanco y no llevaba túnica. Sólo llevaba una coraza que, sin el cuidado de un escudero, se había oscurecido con manchas de herrumbre.
Ni enseña, ni escudero. Entonces, no era lo suficientemente noble de nacimiento para ser un auténtico caballero.
—¿Sois un desertor?
Wee One, en su muñeca, aleteó frenéticamente. Clare le pasó los dedos por las plumas del pecho para tranquilizarla y para tranquilizarse.
—Sólo soy un hombre cansado y hambriento, que necesita una cama acogedora.
La sonrisa de él no titubeó en ningún momento y la miró de arriba abajo como si se preguntara lo acogedora que podría ser su cama.
—Pues no encontraréis una entre nosotros.
—No la he pedido… todavía.
¿Acaso creía que iba a ofrecerle compartir la cama con él? No debería estar hablando con un hombre así en absoluto.
—Si lo hicierais, os la denegaría.
—No la pido antes de saber si estoy hablando con un amigo o un enemigo.
—Yo tampoco contesto sin —replicó ella con un temblor involuntario en la voz.
—¿Sois una mujer con enemigos?
—Tres reyes reclaman estas tierras. Tenemos más enemigos que amigos.
—Sí —unas arrugas le surcaron el rostro y dobló la mano como si quisiera empuñar la espada—. ¿Cuál es el vuestro?
Él volvió a clavar los ojos en los de ella. Debería habérselo preguntado antes. ¿A quién era leal él? ¿Al pretendiente de la familia Baliol recientemente destronado? ¿A David Bruce, que seguía en manos de Eduardo el inglés a la espera de un rescate? Quizá hubiera mentido sobre su origen y fuera un hombre de Eduardo.
La joven que tenía a su lado suspiró.
—Ella es lady Clare y yo soy Euphemia, que no tengo enemigos.
—¡Euphemia! —¿estaba pestañeando? En efecto—. ¿Quieres que nos maten?
—Él no lo haría. Un caballero ha jurado proteger a las mujeres, ¿verdad? —ella volvió a pestañear al desconocido y miró a Clare—. No lo trates como si fuera hostil.
—Si lo hago es porque tengo dos dedos de frente.
Si espoleaba al caballo, ¿podría cabalgar más deprisa que ese hombre? No con Angus y Euphemia por detrás y Wee One en el puño.
—Parece un rufián peligroso, no un caballero —le susurró a Euphemia—. No lleva divisa y su coraza está herrumbrosa.
A ese hombre no le importaban gran cosa las reglas de la caballería, si las conocía.
Euphemia se encogió de hombros y se dirigió al hombre.
—No sois peligroso y desaseado, ¿verdad?
Algo ensombreció su rostro antes de que una sonrisa lo disipara.
—Bueno, eso depende de lo que queráis decir con las palabras, pero sí diría que lady Clare tiene un don para juzgar a las personas.
Él lo dijo sin resentimiento. Ningún caballero permitiría que se dudara así de su honor. Alain, la encarnación del caballero francés, nunca habría permitido tamaña afrenta.
—¿Por las tierras de quién cabalgo, lady Euphemia?
—No es lady. Sólo Euphemia —intervino Clare sin dar más explicaciones.
Bastante deshonra era que su padre hubiera ultrajado a su madre muerta al… «congeniar» con la viuda Murine. Y lo peor era que tratara como a una hija al desliz de otro hombre.
—Además, estáis en las tierras de Carr.
—¿Gobernadas por quién?
—Los Douglas —contestó ella.
Eso desvelaba su lealtad, pero si no lo hubiera dicho ella, lo habría hecho la otra chica.
A ella le pareció que los hombros se le relajaban, pero debió de equivocarse.
—Sería difícil no estar en las tierras de los Douglas si estás en la zona fronteriza, ¿verdad? —su lento movimiento de la cabeza no reveló nada de lo que pensaba—. ¿Sois leales a Bruce?
—¿Lo preguntáis cuando el escudo de lord Douglas lleva el corazón de un Bruce? —para su sorpresa, su lengua se olvidó de toda cortesía—. ¿Sois un necio?
—No, pero se sabe que los hombres de Carr no guardan lealtad a un rey ausente.
El rey David Bruce llevaba preso de los ingleses durante la mitad de la vida de ella. Durante su ausencia, un Douglas y un Stewart gobernaban Escocia en nombre del rey.
—¿Eso os convierte en enemigo de Douglas y Carr, Gavin Fitzjohn?
—No si no son enemigos míos.
La miró a los ojos y los dos midieron sus fuerzas en silencio. En la frontera, un vasallaje podía ser tan fuerte como el viento… y tan variable.
—¿Lo ves, Clare? No es un enemigo y todos deberíamos irnos a casa. Yo estoy helada hasta los huesos y dispuesta a sentarme junto al fuego.
Euphemia puso a su caballo al trote y el desconocido la siguió. Clare entregó el halcón a Angus y aceleró para alcanzarlos, dejando al escudero y al sabueso detrás. Se colocó al lado de Euphemia y el desconocido se retrasó para felicitar a Angus por su montura.
—¡Vas a llevarlo a casa! —exclamó Clare.
—¿Por qué te preocupa? —Euphemia se encogió de hombros—. Somos tres y él es uno.
—El único que lleva una espada.
Quedaban algunos hombres en la torre, pero si él era el explorador de un grupo que quería hacer una incursión, estaban llevándolo a donde quería. Aun así, Clare decidió que se sentiría más segura en la torre, donde sus soldados lo superaban en número.
El desconocido se acercó cuando se hizo el silencio.
—Angus me ha contado que vuestro halcón ha matado tres aves que eran el doble de grandes que él. Es muy valiente.
—Hacéis bien en decirlo —Euphemia sonrió—. Wee One es la favorita de Clare.
—Entonces, parece que vuestra hermana sabe juzgar igual de bien a los pájaros que a las personas.
Ella lo miró sin girar la cabeza, como si lo estudiara detenidamente. Él no había mostrado el más mínimo respeto galante de un caballero, aunque dominaba a su poderoso caballo con la facilidad de un guerrero seguro de su fuerza.
Él la sorprendió y ella miró hacia otro lado apretando los dientes al oírlo reírse.
—Es demasiado tarde para que me halaguéis.
—Lady Clare… —empezó a decir él con cierto tono burlón—. Ningún hombre que sepa conocer a las personas intentaría el halago con vos.
—Sin embargo, un auténtico y noble caballero siempre hablaría con delicadeza a una dama —replicó ella. Alain siempre lo ha hecho—. Eso tiene que significar que éntico caballero.
—O que no sois una auténtica dama.
Ella se puso tensa. ¿Qué la había delatado?
—Con certeza, soy más una auténtica dama que vos un caballero noble.
Él ladeó la cabeza.
—Es posible, lady Clare, que sea demasiado pronto para sacar esa conclusión.
Ella tragó saliva por su delicado reproche. Una dama nunca habría hecho esa afirmación. En esa tierra indómita era complicado atenerse a las normas de la cortesía que había aprendido en Francia cuando era una niña.
Al ver la torre, se sintió aliviada por no tener que replicar e hizo un gesto al vigía que los observaba desde el muro para que abriera la puerta.
—¿Quién os acompaña, señora?
El hombre que estaba a su lado contestó anticipándose a ella.
—Un hombre cansado y hambriento, que busca una cama acogedora y comida caliente.
El vigía esperó alguna señal de ella y ella asintió con la cabeza.
—Abre la puerta.
Entraron y Clare le dio la bolsa con las capturas al halconero haciendo oídos sordos de sus reproches. Fue a desmontar esperando que el joven Angus la ayudara, pero se encontró con el desconocido. Apareció antes de que ella lo viera moverse, rápido como un halcón cayendo sobre su presa. Extendió los brazos y ella dudó. Le pareció que sus manos querían tocar algo más que sus dedos. Él, sin esperar, la tomó de la cintura y la levantó de la silla de montar. Ella no tuvo más remedio que dejarse caer en sus brazos. La abrazó demasiado. Mientras intentaba llegar al suelo con los dedos de los pies, notó que sus pechos se estrechaban contra el pecho de él. Su piel sintió algo parecido a la caricia de una pluma. Apartó la cara, pero los labios de él, perfectamente trazados y cincelados, casi rozaron los de ella.
Tocó el suelo. Él era una cabeza más alto que ella. Aunque cubierto por el polvo del camino, tenía un olor característico, complejo y peligroso, parecido a los rescoldos de una hoguera de roble y pino que humeaban al final de la noche.
La sonrisa de él no titubeó y sus ojos tampoco. Unos ojos de un azul asombroso enmarcados por unas cejas imponentes, que la miraron con firmeza, como la sujetaban sus brazos.
—Estoy dispuesta a desmontar… —comentó Euphemia con tono quejoso.
Él se alejó como había aparecido. Clare se apoyó en su caballo al darse cuenta de que había contenido el aliento durante todo el rato que él la había tocado. No era un caballero perfecto, sino un hombre peligroso. Si alguna mujer confiaba en él, se encontraría sola y abandonada… o algo peor.
Hizo un esfuerzo para alejarse también sin hacer caso de los ojos que notaba clavados en su espalda. El cocinero y el ama de llaves se acercaron con un gesto serio. Ella esperó que las aves recién cazadas sofocarían su enojo por haber eludido sus obligaciones.
—Lady Clare.
El tono del hombre fue imperativo. Ella se dio la vuelta. Se detestó por haberlo hecho y lo detestó a él porque lo había conseguido.
—Si queréis comer, la cena se servirá pronto.
—Quiero ver al Carr que está al mando.
Entonces, fue ella quien sonrió lentamente y disfrutando del momento mientras lo miraba.
—Ya la habéis visto.
Cuando se dio la vuelta hacia el ama de llaves, sus labios seguían dibujando una sonrisa.
Gavin observó a la mujer que le daba la espalda sin dejar de sonreír. Efectivamente, la había visto. Tenía un pelo rubio firmemente sujeto por una trenza implacable, unos ojos recelosos de un gris verdoso y cejas rectas. No era un rostro perfecto, pero tenía el aire de una mujer acostumbrada a que le obedecieran y era fácil creer que fuera la señora de la torre mientras su padre o su marido estaban en la guerra.
Sabía que no había entrado con buen pie, pero tenía que intentarlo. Se acercó a ella e interrumpió su conversación.
—Entonces, vos sois a quien quiero ver. Quiero unirme a vuestros hombres.
A ella le temblaron los labios, pero pudo haber sido por enfado o miedo. Si se enteraba de quién era él, sería por miedo, aunque no podría ocultárselo indefinidamente. Ella no había reconocido su nombre, pero hasta el más pequeño grupo de guerreros lo conocía ya.
Sin embargo, no pensaba agazaparse detrás de una mentira. Los hombres podían pensar lo que quisieran, había aprendido a que eso le diera igual.
—No. No podéis —el tono de ella no admitía réplica.
—¿Por qué? —sin duda, la mayoría de los hombres de la torre estaban hostigando a Eduardo para que volviera a Inglaterra—. Os vendría bien algún soldado más.
—Tendremos soldados suficientes en cuanto hayan capturado a Eduardo y hayan vuelto a la torre.
Él sintió una punzada de arrepentimiento. Supo desde el principio que su decisión significaba abandonar al hombre que lo había hecho caballero, pero había esperado que no le importara demasiado.
—Bueno, hasta entonces, tengo una espada que ofreceros.
—¿Siempre os abrís paso, exigís lo que queréis y esperáis conseguirlo?
Lo que él quería era acabar una guerra interminable, pero no esperaba conseguirlo.
—Creo que mi obligación como caballero es luchar.
Ella lo miró con tanto detenimiento que él temió que pudiera ver su sangre inglesa.
—Entonces, ¿sois un caballero?
La incredulidad de su voz daba a entender que un caballero era un ser especial, no un hombre adiestrado para matar si se lo ordenaban, como su halcón.
—Sí —contestó con el acento escocés que recordaba de su infancia—. Soy un caballero auténtico, como comprobaréis.
Él la observó meditar lo que había dicho antes de volver a hablar.
—Mi respuesta sigue siendo la misma. Si tenéis hambre, saciaos en la cena. Si estáis cansado, podéis dormir en la sala común esta noche, pero quiero que mañana os hayáis marchado.
Él se inclinó mientras ella se alejaba. Al menos, estaba agradecido por pasar una noche bajo techo. Llevado por la ira y la desesperación, había pasado las últimas semanas ocultándose en esas montañas desoladas y eludiendo tanto a los escoceses como a los ingleses. Justo al sur, cerca de las cimas, estaba la frontera que dos reyes habían trazado hacía más de cien años.
Él ya había elegido en qué lado quedarse y, por muy desolado y solitario que fuera, lady Clare iba a permitirle vivir allí.
Dos
Euphemia la siguió corriendo cuando Clare entró en la sala común.
—No me extraña que no te hayas casado. Aparece un hombre apuesto y lo único que haces es insultarlo.
—Euphemia, hablas como si tuviera que levantarme las faldas ante cualquiera con una verga.
Naturalmente, la madre de esa chica lo hacía, por lo que a ella no tenía por qué parecerle mal. Euphemia se encogió de hombros. Sabía quién y qué era. Su madre podía haber sido la compañera del barón durante diez años, pero nunca sería su esposa.
—¿Qué tiene de malo?
—Es el hijo bastardo de alguien y no es vasallo de nadie. A lo mejor lo han apartado de los suyos. Tendremos suerte si no nos asesina mientras dormimos.
Además, si lo hiciera, ella sería la culpable.
—Muy bien, si tú no vas a ser afable, lo seré yo.
—Ni hablar. No quiero que te deje con un hijo bastardo cuando se marche. Vete a ver si el cocinero necesita ayuda con las aves.
La chica se marchó con una sonrisa y sin replicar nada. Clare apretó los dientes. Había intentado imponer el orden en ese sitio, pero Francia y todo lo que había aprendido allí estaban muy lejos. Lo indómito y asilvestrado de esas montañas se filtraba en todo y en todos. Hasta ella tenía algunas mañanas, como esa misma, en las que lo único que la sosegaba era ver volar a su halcón y complacerse con sus capturas sanguinarias.
Levantó la mirada y vio a Fitzjohn, que seguía mirándola. Él sonrió como si hubiera captado sus impulsos indisciplinados. Ella le dio la espalda. Dejaría que se saciara y que se marchara.
Intentó no hacerle caso cuando se presentó a cenar y se sentó con los soldados. Parecía muy cómodo allí, aunque también había algo que lo destacaba.
Euphemia se inclinó para servirle sopa y le apoyó un pecho en el hombro. Clare apretó los puños. Él vio que lo miraba y le devolvió la mirada, pero lo hizo como si pudiera ver por debajo de su ropa e, incluso, de su piel.
Ella miró hacia otro lado. No merecía la atención de una dama. Se fijó en un pequeño tapiz que cubría un arcón y que le había regalado Alain.
Alain, conde de Garencieres, había ido a Escocia hacía un año, con dinero y soldados, para ayudar o, mejor dicho, para reavivar la guerra entre Escocia e Inglaterra. También había llevado el recuerdo de todo aquello que ella dejó detrás cuando volvió, hacía dos años, después de pasar varios años acogida en Francia.
El tapiz, rojo, blanco y dorado, representaba a un hombre y una mujer con los brazos extendidos y a punto de encontrarse. La mujer llevaba en el hombro un halcón que acababa de volver con ella. Era demasiado hermoso para sentarse en él, aunque estuviera tejido para cubrir una butaca o un banco. Ella lo había puesto sobre un arcón junto al fuego para poder verlo.
El regalo de Alain era el recordatorio de un mundo mejor que se regía por la elegancia y las reglas de la caballería. Además, se casarían cuando terminaran las luchas. Ella volvería a Francia como condesa y se alejaría de esas tierras primitivas e inhumanas donde había nacido.
Miró a Fitzjohn con los ojos entornados y sin levantar la cabeza. Era un escocés tosco, como los demás, al que sólo le interesaban las mujeres, luchar y comer.
Se había olvidado de él cuando la cena terminó y empezó a subir la escalera de caracol que llevaba a sus aposentos. Sin embargo, cuando llegó al tercer descansillo, Fitzjohn apareció a la luz de su vela.
—Es el piso de la familia, ¿qué hacéis aquí?
—Busco una cama.
Ella miró hacia la puerta de sus aposentos. Estaba cerrada. ¿Se habría atrevido a fisgar dentro?
—Os dije que durmierais en la sala común con los demás.
—Al menos, podríais ofrecerme una manta y una almohada.
—Os he ofrecido un techo. No hagáis que me arrepienta.
—La hospitalidad de una dama suele incluir algo más cómodo.
Dijo «cómodo» con cierto deje ofensivo, pero ella sintió remordimiento. Una dama debería ser más hospitalaria. Si bien el comportamiento de él no era el de un caballero, ella tampoco se había comportado como una dama.
—Os he dado el recibimiento que habría dado a cualquier soldado. Si os parece inaceptable, no lamentaréis marcharos mañana. Apartaos para que pueda llegar a mis aposentos.
Él no se movió, pero ella notó algo sobre la piel, como si la hubiera tocado. Fue a rodearlo, pero había poco espacio y se chocó contra él, se tropezó y soltó el candelabro. Él la agarró con un brazo para que no se cayera y cuando lo miró, vio que tenía el candelabro en la otra mano.
Intento erguirse, pero cayó contra el pecho de él. Avergonzada, tuvo que agarrarse a sus hombros mientras la ayudaba y le devolvía el candelabro.
Ella se apartó. Todavía notaba su mano en el brazo y el contacto de sus pechos, que había sido demasiado largo.
—Que durmáis bien, lady Clare.
Ella palpó detrás de sí y abrió la puerta sin atreverse a mirar a otro lado por miedo a que la siguiera. Sin embargo, él no se movió y su sonrisa se desvaneció en la oscuridad a medida que ella entraba.
Cerró la puerta y se apoyó en ella, temblando. Al día siguiente se habría marchado.
Cuando ella cerró con un portazo, Gavin intentó sofocar la ira. Incitaba el desdén de aquella mujer con esa actitud desafiante, que no reflejaba todo lo siniestro que había en él. Si a ella le preocupaba tanto el resplandor de su coraza, ¿qué pensaría si tiraba abajo la puerta y se metía en su cama?
Había visto a hombres hacer cosas peores. Se había alejado de los ingleses porque su guerra había conseguido que fuera muy fácil actuar al dictado de esas imágenes siniestras. Tan fácil como le resultó a su padre seducir a una mujer escocesa y dejarla con un hijo que se había visto obligado a luchar por el legado de su sangre mezclada.
Estaba cansado de la guerra, de la que se libraba en el campo de batalla y de la que se libraba en su alma.
Bajó las escaleras hasta la sala común. Algunos hombres seguían jugando en un rincón. El resto, se había acurrucado para descansar. Sólo quedaban las ascuas del fuego y el camastro mitigaba muy poco la dureza del suelo. Había soportado el frío y la lluvia durante semanas para eludir a los hombres de lord Douglas que perseguían a los soldados de Eduardo. La hierba y el polvo habían sido sus lechos. Anhelaba un momento de comodidad.
Se tumbó junto a la chimenea y vio el tapiz sobre el arcón. Mantenía la madera caliente mientras él tenía frío. Lo agarró y se tapó. El recuerdo de los dedos de ella acariciando el tapiz cuando creía que nadie la veía lo calentaron más que la lana.
Clare sonrió a la mañana siguiente cuando entró en la sala común y fue a acariciar el tapiz sobre el arcón. Se había convertido en un rito diario que le recordaba que Alain esperaba que fuese una dama en consonancia con los modales que le había enseñado su madre.
Su sonrisa se esfumó cuando se acercó. La lana roja y dorada tenía unas manchas negras y grises. Se arrodilló junto al tapiz con una mezcla de furia y náuseas. ¿Qué pensaría Alain cuando viera lo que le había pasado a su precioso regalo?
Miró alrededor. Ninguno de sus hombres se habría atrevido a tocarlo. Había tenido que ser el desconocido. La furia superó a la inquietud. Primero, se enfureció consigo misma por haberle dejado entrar. Luego, se enfureció con él.
Dobló cuidadosamente el tapiz y dejó a la vista el reverso, tan delicadamente terminado como el anverso. Estaba segura de que él lo había hecho intencionadamente, había intentado destruir algo muy preciado para ella. Se llevó la tela doblada como si fuera el paño de un altar. Los oídos le palpitaban con más fuerza a cada paso que daba. Una dama no podía mostrar ira nunca. Una dama tenía que ser sosegada siempre. Sin embargo, la ira le palpitaba en las sienes. Intentó sofocarla y lo culpó a él por despertar en ella ese sentimiento. La intensidad de esa ira la asustó casi tanto como la de las otras sensaciones que había despertado en ella. Sensaciones que la habían dejado en vela la noche anterior.
Lo encontró en los establos, arrodillado delante de su caballo y comprobando sus cascos. Al menos, tenía la sensatez de cuidar a su montura, una posesión más valiosa sin duda que la que se merecía. Aunque se preguntó si habría matado al caballero que fue su dueño.
Angus estaba sentado sobre la paja con la cabeza inclinada sobre una cadena de hierro y puliendo con paciencia una de la argollas.
—¡Angus! —exclamó ella mirándolo con tono airado—. Pregunta al halconero si necesita ayuda en las pajareras.
—Ése no es trabajo para un escudero.
Era la primera vez que el muchacho le rechistaba y lo añadió a la lista de pecados de Fitzjohn.
—Si no haces lo que te he dicho, nunca llegarás a ser un escudero.
Fitzjohn señaló hacia la puerta con la cabeza. El muchacho dejó el cepillo y salió apresuradamente.
—Reprochádmelo a mí si queréis, pero no al chico —le pidió él.
—Lo hago.
El sol de la mañana entraba por la puerta del los establos y bañaba su cabello con destellos dorados. Esa mañana no sonreía y la luz surcaba con sombras los costados de la nariz y la boca. Parecía tan fiero como un águila, tan poderoso, tan elegante y hermoso. Mortífero. Un ave así podía derribar a Wee One sin que una de sus plumas se descolocara lo más mínimo.
Ella le mostró la tela con un gesto acusador.
—Era un tapiz precioso —ella tragó saliva para contener la furia que le brotaba a raudales—. Llegó desde Francia.
Él lo miró con una ironía que disimulaba el peligro, pero no lo tomó.
—Es un viaje muy largo.
—Lo habéis destrozado intencionadamente.
A ella le tembló la voz y no pudo soportar la capacidad que tenía él para alterarla.
—Es una acusación muy grave. Me mandasteis a dormir a la sala común sin una manta siquiera. Me arropé con él y cayó a las cenizas durante la noche —él se encogió de hombros sin atisbo de remordimiento—. Para eso lo hicieron, para proteger del frío.
—Para proteger del frío cuando uno está sentado en un banco.
Él sonrió lentamente.
—Sin embargo, vuestro trasero no estaba en un banco anoche y pensé que no os importaría.
Estaba disfrutando con la furia de ella y su sonrisa parecía querer decirle que sabía que no era la dama que fingía ser.
Ella tiró el tapiz a los pies de él y levantó una polvareda.
—Vos lo manchasteis. Limpiadlo antes de marcharos.
Él miró el tapiz y luego la miró a ella sin dejar de sonreír.
—Es demasiado jaleo por una mancha en un trozo de tela.
—Es un tapiz, no es un trozo de tela —se mordió la lengua para contener las lágrimas—. Un tapiz de Arras. Era un regalo.
—¿Estáis segura de que eso es lo que os molesta?
—¿Qué iba a ser si no?
—Yo.
—¿Vos?
La palabra salió de su boca tan deprisa como si él le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo podía saberlo? Su presencia violaba el orden natural. Lo caballeros tenían que ser nobles, íntegros y corteses con las mujeres. Él era lo contrario y, lo que era peor, disfrutaba siéndolo.
—Efectivamente. Creo que os trastorno por dentro.
Lo hacía… y en sitios que ella no había notado jamás.
—Sí, sir Gavin, si sois «sir», lo hacéis —levantó la barbilla y bajó los hombros para intentar recuperar la entereza de una dama—. Sin embargo, no sonriáis con complacencia, me «trastornáis» porque os burláis intencionadamente de las normas de la caballería.
—¿Caballería? —su tono burlón tuvo un eco sombrío.
—Sí. Tenéis que haber oído esa palabra.
Ella vio con agrado que su sonrisa se desvanecía. Sus ojos azules se endurecieron, se acercó a ella y la obligó a retroceder. Sin embargo, ella no pudo alejarse lo suficiente y eso la dejó sin aliento.