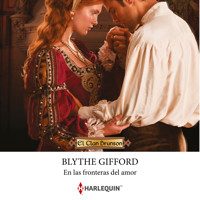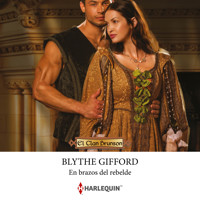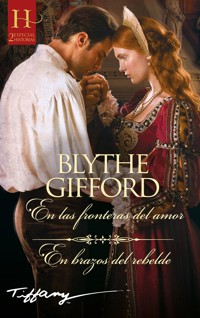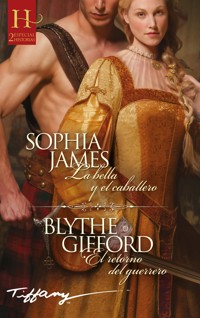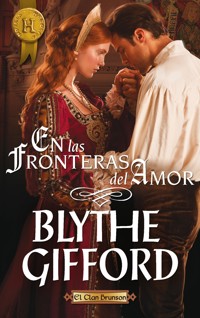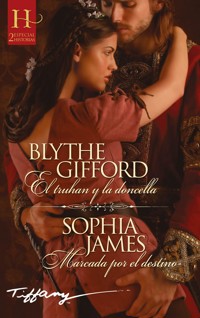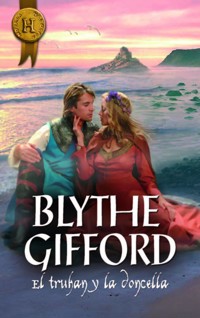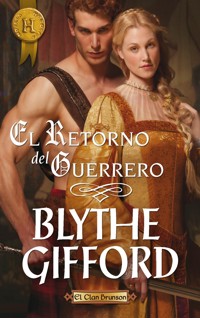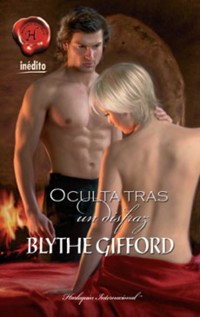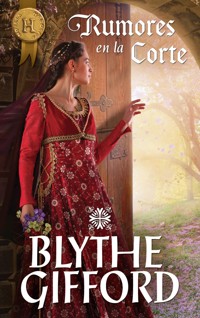
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Hicieron una extraña alianza… Lady Cecily despreciaba a los rehenes franceses que eran retenidos en la corte. Tratados con honores de invitados, los hombres participaban de todo tipo de juegos amorosos y Cecily temía que su señora, la princesa, fuera desgraciada. Cansado de la guerra, el caballero Marc de Marcel solo deseaba regresar a su hogar. Sin tener la certeza de que fueran a pagar su rescate, estableció una improbable alianza con la distante y apasionada Cecily. Él la ayudaría a salvar a la princesa de la ruina y ella lo ayudaría a escapar. Un pacto que podría conducirlos a los dos al desastre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Wendy Blythe Gifford
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Rumores en la corte, n.º 590 - diciembre 2015
Título original: Whispers at Court
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7220-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Nota de la autora
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Epílogo
Nota de la autora
Para la mayor parte de los niños nacidos en una familia real, la búsqueda del verdadero amor no solo no era un camino sin obstáculos, sino que no esperaban encontrarlo en absoluto. Habitualmente, una boda real se parecía más a la firma de un acuerdo que a una celebración del amor.
Pero el rey Eduardo III, que gobernó en Inglaterra durante la mayor parte del siglo catorce, tenía debilidad por su hija mayor. El romance de su hija con un prisionero de guerra francés, o un rehén, es una de las historias de amor más asombrosas de la época medieval.
Hoy en día, la sola mención de la palabra «rehén», provoca estremecimientos de terror. Pero, durante la guerra entre Inglaterra y Francia que tuvo lugar en el medievo, había una compleja serie de reglas, tanto económicas como caballerescas, que regulaban la captura de los prisioneros en la batalla. Los rehenes eran retenidos hasta que se pagaba el rescate, pero también eran tratados conforme a su noble condición y se esperaba que ellos se comportaran de acuerdo con ella. A cambio, algunos de los caballeros franceses retenidos en la corte inglesa eran, ¿me atreveré a decirlo?, entretenidos «realmente».
Cecily, condesa de Losford, no tenía la menor simpatía por los rehenes franceses, a los que culpaba de la muerte de su padre, y desaprobaba los flirteos de la princesa con uno de ellos. En un esfuerzo por detener los rumores en la corte, estableció una extraña alianza con Marc de Marcel, un rehén francés que había aprendido mucho tiempo atrás que para una gran parte de sus compañeros, el honor no era nada más que una palabra vacía. Pero al tiempo que Marc y Cecily intentaban mantener las distancias entre la princesa y el noble francés, ellos dos iban estando cada vez más peligrosamente unidos, hasta que, al final, cada uno de ellos se vio obligado a elegir entre las demandas del honor y los deseos del corazón.
Uno
Smithfield, Londres. 11 de noviembre, 1363
—Mon Dieu, esta isla es muy fría.
Un viento helado azotó el pelo de Marc de Marcel, apartándolo de su frente, y se deslizó bajo la cota de malla que le rodeaba el cuello. Miró hacia los caballeros situados en el otro extremo del campo, preguntándose quién sería su oponente y con quién se enfrentaría su compatriota.
Bueno, en realidad, no importaba.
—Lo descabalgaré de un solo pase —murmuró para sí.
—El código de caballería permite tres carreras con la lanza —explicó el señor de Coucy—, seguidos por tres estocadas con la espada. Solo entonces podrá ser proclamado el vencedor.
Marc suspiró. Era una pena que los torneos se hubieran convertido en acontecimientos tan controlados. Habría agradecido la oportunidad de matar a otro goddman anglais.
—Una pérdida de energías para el caballo. Y para mí.
—Es preferible no ofender a alguien cuando se está a su merced, mon ami. La colaboración con nuestros captores permitirá que nuestra estancia en este lugar sea mucho más soportable.
—Somos rehenes. Nada puede hacer nuestra situación soportable.
—¡Ah! Las damas pueden hacerlo —De Coucy señaló hacia la tribuna—. Hay algunas muy hermosas.
De Marcel miró hacia ellas. Las mujeres estaban situadas a la derecha del rey y era casi imposible distinguirlas. La reina debía de ser la que llevaba un vestido morado ribeteado de armiño, pero el resto era una mancha borrosa de color castaño y violeta.
Excepto una de ellas. Adornaba su oscuro pelo con una diadema dorada y fulminaba el campo con la mirada, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Incluso a aquella distancia, Marc percibía en ella una aversión que podría competir con la suya, como si los despreciara a todos.
Pues bien, el sentimiento era mutuo.
Marc de Marcel se encogió de hombros. Les femmes anglaises no eran asunto suyo. Dos reyes visitantes permanecían sentados al lado del rey inglés, Eduardo, contemplando el campo en el que se celebraba el torneo.
—Es a les rois a los que debería impresionar, no a las damas.
—¡Ah! Un caballero siempre aspira a impresionar a las damas. —respondió su amigo, un hombre de pelo oscuro, con una sonrisa—. Es la mejor manera de impresionar a sus hombres.
A Marc lo sorprendía la habilidad que aquel hombre más joven, Enguerrand, señor de Coucy, tenía para derribar a su oponente con un hacha un día y entonar una chanson con las damas al siguiente. Marc le había enseñado mucho de lo primero, y nada de lo segundo.
—¿Cómo lo haces? —le preguntó Marc—. ¿Cómo eres capaz de sonreír e inclinar la cabeza ante tus captores?
—Es la manera mantener el honor de la caballerosidad francesa, mon ami.
En realidad, lo que quería decir era preservar la pretensión de que los caballeros cristianos vivían conforme a los principios de la caballerosidad.
Y eso, como Marc bien sabía, era mentira.
Los hombres hablaban de lealtad a aquel código y después hacían lo que les placía.
—El honor francés murió en Poitiers.
En Poitiers, cuando los cobardes comandantes franceses, incluido el primogénito del rey, habían huido del campo de batalla, dejando al rey luchando en soledad.
Enguerrand sacudió la cabeza.
—Hoy no estamos librando esa guerra.
Pero sí lo estaba haciendo Marc. Continuaba librándola, aunque hubieran puesto fin a las batallas y se hubiera firmado una tregua. Era un rehén de los ingleses, atrapado en aquel lugar gélido y extraño, y el resentimiento estaba a punto de ahogarlo.
El heraldo interrumpió sus pensamientos para informar del orden y de sus oponentes. De Coucy sería el primero en montar, y lucharía contra el hombre más alto y tosco. Al menos, un enemigo digno de batir.
¿Y el caballero que le quedaba a él? Era apenas un niño. Un niño al que podría matar accidentalmente si no tenía cuidado.
¿Hasta qué punto se sentía cuidadoso aquel día?
«¡Por todos los santos, qué frío!».
Estremecida, lady Cecily, condesa de Losford, vio transformarse su respiración en vapor en el aire gélido mientras contemplaba el campo de torneo helado. Rojo, azul, dorado y plata, los colores se deslizaban ante sus ojos, decorando banderas y pendones, derramándose sobre las sobrevestas que cubrían armaduras y caballos. Un espléndido despliegue para la visita real. Y el rey Eduardo, el tercero con aquel nombre, reinaba sobre todo aquello, triunfante tras su victoria en Francia.
Lady Cecily alzó la barbilla, esforzándose para mantener la contención digna de su rango.
«Ese es tu deber».
Aquellas eran las palabras de sus padres, las voces que solo continuaban vivas en su memoria.
—¿No es así, Cecily?
Se volvió hacia la hija del rey, Isabella, preguntándose qué se habría perdido. Había otras seis damas atendiendo a la princesa y, a veces, la atención de Cecily se desviaba.
—Estoy segura de que tenéis razón, mi señora —aquella siempre era una buena respuesta.
—¿De verdad? —la princesa sonrió—. Yo pensaba que no te gustaban los franceses.
Cecily suspiró. A Isabella le encantaba meterse con ella cuando la descubría distraída.
—Me temo que no estaba escuchando.
—He dicho que ese hombre francés tiene un aspecto muy fiero.
Cecily siguió el curso de su mirada. En el extremo más alejado del campo, había dos franceses sobre sus monturas, pero todavía no les habían entregado los cascos. Uno de ellos, un caballero al que no había visto antes, era alto, delgado y rubio. Como un leopardo. Una bestia capaz de matar en un solo salto.
—Es guapo, ¿verdad?
Cecily frunció el ceño, avergonzada por el hecho de que Isabella la hubiera sorprendido mirando fijamente a aquel prisionero.
—No me gustan los hombres rubios.
Su señora no se molestó en disimular una sonrisa.
—Me refería al de pelo oscuro.
¡Ah! A aquel apenas lo había mirado. Pero lo de menos era a quién se refiriera la princesa. Cecily los despreciaba a los dos. A pesar de las convenciones del código de caballería, no comprendía por qué el rey permitía que los rehenes franceses participaran en un torneo. Al fin y al cabo, eran poco mejores que los demás prisioneros y deberían negarles tal privilegio.
—Estarán mucho más atractivos cuando los hayan derribado y estén cubiertos de barro.
Aquello provocó una oleada de risas entre Isabella y el resto de las damas, hasta que el ceño fruncido de la reina Philippa las obligó a sofocar sus carcajadas.
Cecily sonrió, aliviada por haber sido capaz de salvar aquel momento con una broma. Pero ella hablaba completamente en serio. De hecho, era una pena que el torneo se hubiera convertido en algo tan contenido y ceremonioso. No le habría importado ver un poco de sangre francesa derramada.
—Me pregunto cuál de los dos luchará contra Gilbert —dijo la princesa.
Cecily miró al otro extremo del campo, donde estaba Gilbert, sir Gilbert, hablando con propiedad, sentado, erguido y esperanzado, sobre su caballo. Su prenda, un pañuelo de seda violeta, ondeaba expectante sobre su lanza. Frente a él, cubierto con una cota de malla y una armadura plateada, el caballero rubio francés parecía incluso más imponente sentado sobre su ya probada montura de batalla. Cecily no era ninguna experta en guerras, pero su postura y la forma en la que sostenía la lanza reflejaban una confianza, una seguridad, que se manifestaba incluso a través de la armadura.
—Estoy segura —dijo, sin estar convencida en absoluto—, de que Gilbert puede desmontar a cualquier hombre.
Isabella adoptó una expresión escéptica.
—No digas tonterías. Este es el primer torneo de Gilbert. Tendrá suerte si no deja caer la lanza. ¿Por qué se te ocurrió darle tu prenda?
Cecily suspiró.
—Parece tan triste.
Isabella frunció el ceño.
—No estarás pensando en él como posible marido.
—¿En Gilbert? —Cecily se echó a reír—. Para mí es como un hermano.
Gilbert había llegado a su padre como un joven escudero. Solo tenía dos años más que ella. Y cuando el rey seleccionara a su marido, no elegiría a un caballero de tan bajo rango, sino a un hombre poderoso y suficientemente digno de confianza como para gobernar la puerta de Inglaterra.
¿Pero quién podría ser?
Con el ceño fruncido, Cecily se inclino contra Isabella y susurró, tuteándola, como lo hacía cuando hablaban como amigas:
—¿Tu padre ha dicho algo más sobre mi matrimonio?
Tras la muerte de sus padres, Cecily se había convertido en una codiciada heredera. Estaba ya cerca de los veinte años y había llegado el momento, había pasado incluso, de ser entregada junto al castillo Losford a un hombre elegido por el rey.
La princesa sacudió la cabeza.
—Sus invitados reales han consumido toda su atención. El rey de Chipre, Jerusalén, y no sé cuantas cosas más, está urgiendo a mi padre a ir a las cruzadas —entornó los ojos—. ¡A su edad! ¡Como si no fuera ya suficientemente malo que pretenda liderar la carga final de este torneo!
Por lo menos estaba vivo para hacerlo, quiso decir Cecily, pero se mordió la lengua.
—Además —Isabella apretó los dedos helados de Cecily—, no quiero que te alejes tan pronto de mi lado.
Pero no era en absoluto tan pronto. Habían pasado tres años desde que su padre había sido asesinado por los franceses. Y la misa por el primer aniversario de la muerte de su madre había tenido lugar dos meses atrás. El tiempo del luto había terminado. Y aun así...
Sonrió a Isabella.
—Tú solo quieres una compañera para tus fiestas.
Isabella era una mujer extraordinaria, tenía treinta y un años, estaba soltera y disponía de suficiente tiempo y dinero como para disfrutar de todos los placeres de la corte.
—Has estado de luto durante demasiado tiempo. Deberías disfrutar un poco antes de casarte.
Sonaron las trompetas, señalando el inicio del torneo y el heraldo anunció las reglas para el combate. Cecily no fue capaz de encontrar alegría alguna en aquel momento. Miró a los caballeros franceses con el ceño fruncido. Dios no debería haber permitido que siguieran viviendo habiendo permitido la muerte de su padre.
El estandarte rojo, blanco y azul de De Coucy fue sacudido enérgicamente por la brisa. De Coucy sonrió a De Marcel, ansioso por comenzar.
—¡Un día glorioso! El rey cree que nos impresionará, pero seremos nosotros los que le impresionaremos a él, n’est pas?
Marc sonrió de oreja a oreja. Habían sido muchas las veces que habían montado lado a lado. Los recuerdos de sus victoriosas batallas le aceleraron la sangre.
—¿Le derribarás en un solo pase o en dos?
Enguerrand se puso el casco y levantó su mano enguantada haciendo un breve saludo. Mostró tres dedos.
Marc se echó a reír. A diferencia de muchos de sus compatriotas, De Coucy siempre se comportaba como un perfecto caballero.
Mientras su amigo cabalgaba, Marc observaba cada uno de sus movimientos, como si con aquella atención pudiera asegurarle un buen resultado. Continuaba viendo a aquel joven como a un principiante, a pesar de que Enguerrand de Coucy había heredado mucho tiempo atrás tanto su título como sus tierras y se había ganado un merecido puesto como líder de sus hombres.
En el primer pase, la lanza de su amigo golpeó el escudo de su oponente abiertamente. En el segundo, permitió que el caballero inglés lo tocara, pero con un certero giro, dejó claro que apenas le había dado de refilón, de modo que era un golpe que apenas puntuaba.
Con una destreza sin parangón, era capaz de luchar de tal manera que aquel pobre caballero podría creer realmente que había acertado el golpe.
Al final, en el tercer pase, Enguerrand regresó con una embestida perfecta, haciéndolo soltar la lanza, que lanzó hasta medio campo.
Los escuderos corrieron para ayudarlos a desmontar y tenderles las espadas para la siguiente fase del combate. Una vez más, De Coucy consiguió convertir el enfrentamiento en una intrincada danza. La primera estocada fue limpia, pero dejó en pie a su oponente. La segunda la recibió él, pero de tal manera que no tuvo ninguna consecuencia. Con la tercera, arrancó la espada de la mano a su contrincante, obligándolo a concederle el combate.
Se elevaron gritos de alegría en el estrado, una aprobación más generosa de lo que Marc había esperado por parte de sus captores.
De Coucy retrocedió quitándose el casco y sonrió. Tres pases, había declarado. Y en tres pases lo había conseguido.
—Buen pase, amigo mío —dijo Marc—. Aunque el último golpe ha ido ligeramente desviado.
Enguerrand rio.
—Solo si hubiera pretendido matarlo.
Marc de Marcel miró entonces al joven caballero que iba a enfrentarse a él. El contrincante de Marc, empequeñecido por su armadura, parecía como si acabara de ganarse sus espuelas.
—Me ofenden al hacerme luchar contra un niño —en el otro extremo del campo, un pañuelo violeta cayó de la lanza del caballero—. Tú querías impresionar a las damas. ¿Crees que su dama se llevará una fuerte impresión cuando vea su prenda pisoteada por los caballos?
—Compórtate como es debido, mon ami.
Marc suspiró. Él esperaba poder combatir como lo había hecho De Coucy. Suficientemente bien como para honrarse a sí mismo, a su colega y a su país, pero no tanto como para herir al inglés. Aquello era lo que dictaba el código de caballería.
Por un momento, sopesó la posibilidad de compadecerse de aquel joven. Todavía quedaban algunas migajas de caballerosidad en su plato. Muy pocas.
Podía cumplir el requisito de los tres pases, aligerando los lances, y permitir que su oponente abandonara el campo con el orgullo intacto.
Pero los hombres decían una cosa y hacían después otra. Juraban lealtad y después desertaban en la batalla. Juraban proteger a las mujeres y después las violaban.
No les importaba el honor, solo se preocupaban de fingirlo. Algunos días, parecía como si la vida fuera una enorme mentira en la que todo el mundo aparentaba ser lo que no era.
Marc estaba cansado de fingir.
Aquel día protestaría de la única manera que podía hacerlo. No iba a matar a aquel joven, no. ¿Pero avergonzarlo? Sí, podía hacerlo. Y disfrutaría haciéndolo.
Su montura giró bajo él, pateando el frío y duro suelo, que no cedió ante aquella presión. Marc miró hacia un lado. Dieron la señal y Marc espoleó a su montura para que comenzara a cabalgar.
Cecily se negó a aplaudir la victoria del primer francés hasta que Isabella le dio un codazo en las costillas.
—El caballero de pelo oscuro ha luchado de una forma magistral, ¿no te parece?
Viéndose obligada a aplaudir, Cecily lo hizo sin mucho entusiasmo.
—¿Cómo se puede decir nada bueno de un francés?
—Hablas como si fuera un infiel. Olvidas que mi padre tiene sangre francesa.
Sí, era la sangre francesa que corría por las reales venas la que le había dado derecho al rey Eduardo a reclamar el trono de Francia. Pero Cecily no sentía aquel vínculo. Habían sido hombres como aquellos, quizá incluso esos mismos hombres, los que habían matado a su padre. Y tras aquella muerte, había llegado la de su madre.
Suspiró, doblegada por Isabella, y volvió a mirar hacia el campo. Con el casco cubriendo su rostro, el guerrero rubio con la sobrevesta azul y dorada parecía incluso más amenazador, como si no fuera en absoluto humano. Su única esperanza era que no hiriera a Gilbert. Por supuesto, aquello no era una guerra. Nadie moría en un torneo.
Por lo menos, no muy a menudo.
El heraldo dio la señal, Cecily elevó una oración por la seguridad de Gilbert y se preparó para otro combate inacabable con la lanza y la espada.
Los caballos cargaron, golpeando el césped con los cascos, azul y oro cabalgando contra blanco y verde. Sobre su montura, Gilbert parecía desequilibrado, inseguro, mientras que el francés cabalgaba sólido y firme como las paredes de Windsor. Cecily contuvo la respiración, como si aquello pudiera servir de algo. Iban demasiado rápido. ¿Qué ocurriría si el francés realmente...?
Repicó el acero de las lanzas. Algo voló sobre el campo. ¿Una punta de lanza? ¿Un guante? El caballo de Gilbert se encabritó.
Después, Gilbert cayó de espaldas. La sobrevesta blanca y verde cubrió la tierra cual la hierba primaveral.
Cecily se levantó sobre sus pies. ¿Estaría herido? ¿O algo peor? No, otra pérdida no, por favor...
El francés hizo retroceder a su caballo para que la bestia no pisoteara accidentalmente al muchacho. Mientras el escudero de Gilbert corría precipitadamente por el campo, Gilbert se sentó sin necesidad de ayuda y se quitó el casco. Sin la protección de la armadura y con la sombra de su oponente cerniéndose sobre él a lomos de la montura, parecía más joven e inexperto de lo que era.
Pero, gracias a Dios, no estaba herido.
Isabella arqueó las cejas.
—Me temo que tu pañuelo es una causa perdida.
—No era un combate justo. Y como no lo era, el caballero francés debería haber sido suficientemente cortés como para perdonar a Gilbert.
—No creo que le preocupe mucho la cortesía. Su amigo, sin embargo...
Y mientras Isabella hablaba, el caballero francés, aquel guerrero al que Cecily había querido ver derrotado, giró su montura y abandonó el campo.
En aquella ocasión, no hubo aplausos.
Palacio de Westminster, esa misma noche
Cecily escrutó con la mirada el cavernoso salón del palacio de Westminster desde el borde del estrado mientras los sirvientes caminaban con las antorchas entre la multitud. El fuego de las antorchas titilaba, proyectando sombras sobre los rostros, y ella estudiaba cada uno de ellos, buscando su futuro.
¿Sería aquel alto conde de West Country el elegido? ¿O quizá aquel fornido barón de Sussex que había enterrado recientemente a su esposa?
Pero también los rehenes franceses salpicaban aquella multitud, arruinando su buen humor. No sentía la menor inclinación a mostrarse educada con los asesinos de su padre. Por lo menos, aquel que había batido a Gilbert no se había atrevido a aparecer en público aquella noche.
Decidido a impresionar a los reyes visitantes con todo el poder y la gloria de su corte, el rey Eduardo desafiaba a la oscuridad de la noche. La mesa de honor estaba abarrotada de candelabros de bronce y decenas de temblorosas llamas.
Pero, para Cecily, los recuerdos acechaban entre las sombras. Cuando su padre estaba vivo, se sentaba a la mesa del rey. Cuando su madre vivía, susurraban entre ellas comentando los vestidos de las damas. Seguro que su madre habría admirado el vestido rojo que lady Jane llevaba.
—¿Cecily, me estás oyendo?
Cecily se inclinó hacia delante para oír lo que le decía Isabella.
—Lo siento, ¿qué me decías?
Un ceño cruzó el rostro de Isabella.
—Fíjate. Mi padre ha recibido buenas noticias de Escocia. Está muy generoso y con la cabeza menos despejada de lo habitual —susurró Isabella—. Es posible que te haya prometido a alguno de los señores disponibles que tenemos más cerca antes de que haya terminado la velada.
Cecily miró alrededor del salón, intentando prepararse.
—¿Ha mencionado a alguien en particular?
Isabella negó con la cabeza.
—A mí no.
Cecily no sabía con quién se casaría, pero sabía que lo haría con un inglés fuerte y leal. Un hombre en el que el rey podría confiar de manera tan incondicional como había confiado en su padre, porque el castillo Losford, el Guardián del Canal, era el baluarte más importante de toda Inglaterra, el único que podía mantener a los enemigos de Inglaterra lejos de sus orillas.
Y solo podía caer en manos de un hombre para quien el deber lo fuera todo.
Como lo era para ella.
Cecily había crecido sabiendo que aquel sería su destino, siempre. Ella era la única hija del conde de Losford, la única poseedora de las tierras y el título. Se casaría tal y como sus padres y el rey decidieran.
—¿Piensas en él? —la pregunta de Isabella la hizo volver al presente.
—Pienso en mi padre cada día —aunque no podía decir que lo viera cada día cuando vivía.
Al igual que todos los hombres, había pasado gran parte de su vida en la guerra, en Francia.
—Me refería a tu marido. A quién podría ser.
Una extraña pregunta para una mujer soltera. Pero el padre de Cecily tampoco había mostrado prisa en casar a su hija. Incluso cuando había llegado a la edad propicia para el matrimonio, su mundo habían continuado siendo sus padres, el castillo y la corte.
«No está preparada», le había susurrado su madre a su padre.
Pero la muerte de sus padres había desgarrado su mundo de tal manera que se preguntaba si siquiera un marido sería capaz de volver a unirlo.
—Lo único que sé es que aceptaré la elección del rey —tal y como era su deber.
—Bueno, mi padre exige que un hombre sea capaz de desenvolverse en un torneo —dijo Isabella— y hoy estaba más impresionado con esos dos rehenes que con cualquiera de nuestros hombres.
El resentimiento se mezcló entonces con el alivio. Al menos un rehén no podría llegar a convertirse en su marido.
—Lo del hombre moreno lo comprendo —admitió a regañadientes—. Se comportó de acuerdo con las normas de la caballería, pero lo que ha hecho ese hombre rubio ha sido una deshonra.
—Quizá, pero mi padre ha dicho que sería útil tener a un hombre como ese de nuestra parte en medio de una batalla.
Una sorprendente admisión para un rey que se había modelado a sí mismo y a su corte de acuerdo a los ideales de la Mesa Redonda del rey Arturo.
—Mira —dijo Isabella— ¡Ahí está!
—¿Quién? —aliviada al dejar de ser el centro de atención de Isabella, siguió el curso de su mirada—. ¿Dónde?
—El caballero francés, el moreno. Está al lado del fuego.
El caballero permanecía cómodamente de pie al lado de su amigo rubio y delante de una de las chimeneas de en medio del salón, como si estuviera descansando en su propia casa en vez de en el palacio del rey.
—Ya es hora de que nos conozcamos —dijo la princesa—. Vamos, tráemelo. Quiero felicitarlo por el combate de hoy.
—Me niego a hablar con ese hombre —replicó Cecily, pensando en el francés rubio.
¿Cómo se llamaba? Con el ruido y la cháchara del torneo, ni Isabella ni ella habían oído el nombre de los caballeros cuando los habían anunciado.
—Después de cómo ha tratado a Gilbert...
Isabella torció el gesto.
Cecily frunció el ceño.
Y después, estallaron las dos en carcajadas.
—Pobre Gilbert.
Aunque en un principio parecía no tener ninguna herida, a Gilbert habían terminado saliéndole moratones y había abandonado temprano el salón, cojeando. Por lo menos a Cecily le había ahorrado la necesidad de fingir interés por su detallada descripción de su penosa actuación.
—Envía a otra dama —dijo, cuando dejó de reír—. O a un paje —aquella sería una ofensa apropiada para aquel hombre.
Isabella sacudió la cabeza.
—Con el caballero moreno puedes hablar o desdeñarlo si quieres. Lo único que quiero es que me traigas a su amigo.
Suspirando, Cecily bajó del estrado y caminó por el salón. Mientras se abría paso entre la multitud, su resentimiento crecía. Vivía en Inglaterra, bajo el gobierno de un monarca inglés y en una corte inglesa. Pero la música francesa la rodeaba. Cuando bailaba, eran pasos franceses los que guiaban sus pies. Incluso las palabras de su lengua eran francesas. No era extraño que los prisioneros se sintieran tan cómodos. Salvo por el hecho de que dormían al otro lado del Canal, estaban como en su propia casa.
Isabella tenía razón. Compartían cultura, lengua e incluso, en algunos casos, la misma sangre. Pero eso no había bastado para evitar que se mataran los unos a los otros.
Justo cuando llegó donde estaban los dos hombres, el de pelo oscuro se alejó. Cecily se detuvo, pensando en escapar, pero había ido hasta allí dejando demasiado clara cuál era su intención. El caballero rubio alzó la mirada para enfrentarse a sus ojos.
Ya no podía dar media vuelta.
El francés permanecía apoyado contra la pared, aparentemente tranquilo, pero al acercarse a él, Cecily pudo advertir que despreciaba la dulce música y las risas que lo rodeaban. Parecía tenso y preparado para la batalla.
Cecily se detuvo, esperando que reconociera su presencia con una inclinación de cabeza. Pero el francés la miró en silencio.
—Es costumbre que un caballero reconozca la presencia de una dama —comenzó a decir Cecily entre dientes.
El caballero se encogió de hombros.
¿Acaso no había nada capaz de conmover a aquel bárbaro impasible?
—Formo parte de la familia real.
—¿De modo que no solo tengo que inclinarme ante los reyes, sino también ante quienes les sirven?
—Yo no soy una de sus sirvientes —le espetó Cecily ante aquella degradante sugerencia.
Pero no podía haber confundido a una mujer vestida de terciopelo con una de las criadas. Lo único que pretendía era enfurecerla, eso estaba claro. Y lo peor de todo era que lo estaba consiguiendo. Cecily aflojó los puños y se obligó a encogerse de hombros con una tranquilidad pareja a la suya.
—Habéis demostrado que la caballerosidad francesa está exageradamente sobrevalorada.
El caballero francés se irguió, como si aquellas palabras hubieran tenido el efecto que ella pretendía.
—Caballero Marc de Marcel a vuestro servicio —añadió una ligera inclinación de cabeza tan perfecta que parecía una burla.
—La caballerosidad consiste en algo más que en ademanes corteses. Un auténtico caballero habría permitido que un oponente inexperto conservara su honor en el campo.
Marc miró el pañuelo violeta y cruzó su rostro una expresión que Cecily no fue capaz de descifrar.
—La prenda que llevaba era vuestra.
Hubo algo en su timbre de voz que le llegó muy dentro. Parecía estar insinuando que Gilbert y ella... Pero aquella prenda no significaba lo que estaba insinuando.
—Habría dicho lo mismo aunque no lo fuera —sujeta a su mirada, tenía problemas para tomar aire.
El enfado que reflejaban aquellos ojos igualaba al suyo. ¿O había algo más que enfado? Algo más parecido al hambre...
Marc sonrió, lentamente y sin ninguna alegría.
—Habríais estado igualmente enfadada conmigo aunque hubiera sido yo el derrotado.
Era cierto, y Cecily se sonrojó avergonzada al saber que la consideraban tan grosera. Una condesa debería ser capaz de superar tamañas debilidades. Intentando asumir una actitud de educado interés, hizo acopio de buenos modales.
—¿Habéis llegado recientemente?
Marc volvió a fruncir el ceño.
—Llevo aquí semanas que han parecido años. El conde de Oise añoraba su casa. Antes de permitir que marchara, vuestro rey exigió un sustituto. C’est moi. Ahora ya tenéis vuestra respuesta. Podéis marcharos.
—A la hija del rey le gustaría conoceros —una mentira, pero lo único que podía explicar su presencia.
—Se toma un vivo interés por los prisioneros de su padre.
Solo por los más atractivos, pensó Cecily, pero se mordió la lengua y dio media vuelta, rezando para que la siguiera.
Y así lo hizo.
Lady Isabella disimuló una sonrisa mientras se acercaban y Cecily ya solo pudo esperar que le ahorrara la humillación de burlarse de ella por haber regresado con un hombre al que había jurado desairar.
—El caballero Marc de Marcel, mi señora. Ha llegado recientemente.
La reverencia que hizo De Marcel ante la hija del rey no mostró mucha más deferencia de la que le había dedicado a Cecily.
—¿Puede un rehén ser presentado a su captor, mi señora?
Sus palabras tenían un filo especial. Como si tuvieran dos significados. Bien, a Isabella le gustaría. Su señora siempre estaba dispuesta a las risas y si aquellas palabras contenían un deje insinuante, mejor que mejor. Todo por el bien de las apariencias, por supuesto. Una princesa, y una condesa, debían mostrarse por encima de cualquier reproche, por supuesto. De hecho, la ligera risa de Isabella y su constante ristra de diversiones habían evitado que Cecily fuera devorada por la desesperación.
Pero, curiosamente, aquel hombre no estaba mirando a Isabella. Estaba mirando a Cecily.
—Sí —dijo Isabella, desviando la mirada hacia ella—. De hecho, es algo obligado. Y vuestro amigo... —inclinó la cabeza con un gesto regio, señalando al otro caballero, que había vuelto a aparecer en el salón—, todavía no ha sido debidamente presentado. Y él, tengo entendido, lleva mucho más tiempo en Inglaterra que vos.
Como si hubiera oído su petición, el hombre moreno se acercó. Parecía haber estado esperando aquel momento. Como si aquella situación hubiera sido planeada previamente por los dos.
Y cuando llegó ante la hija del rey, no esperó a permisos ni presentaciones.
—Enguerrand, señor de Coucy —no hubo explicaciones. Como si su nombre y su título fueran suficientes.
Y lo eran. La familia de Coucy era bien conocida, incluso en aquel lado del Canal. Habían poseído tierras en suelo inglés.
En silencio, Isabella inclinó la cabeza a modo de reconocimiento. Ella no necesitaba decir quién era. Todo el mundo sabía que era la hija mayor del rey, y su favorita.
Los cuernos de los juglares anunciaron el principio de una nueva danza. Isabella se levantó y le tendió a De Coucy su mano, obligándolo a conducirla al centro del salón. No pareció molesto.
Cecily miró desesperada a su alrededor, esperando un rescate. Ella debería unirse a la danza con una pareja que pudiera llegar a convertirse en su marido, y no con un prisionero.
Pero el prisionero no le tendió su mano.
Sabiéndose atrapada, decidió que intentaría mostrarse educada. Apretó los labios.
—¿Sois del valle de Oise?
Un ceño fruncido, como si el recuerdo de su hogar lo enfureciera.
—Sí.
—¿Y allí se danza?
—En algunas ocasiones. Cuando los malditos nos dan una pausa entre batalla y batalla.
Cecily parpadeó.
—¿Los qué?
Marc sonrió.
—Así es como llamamos a los anglais.
—¿Por qué? —¿sería una manera de maldecir a los ingleses cada vez que los nombraban?
—Porque todas las frases que pronuncian contienen esa palabra.
Cecily disimuló una sonrisa. Su padre, de hecho, era famoso por sus juramentos. Imaginaba que había tenido muchas ocasiones para maldecir en medio de la batalla.
Le tendió la mano con la misma arrogancia con la que podría haberlo hecho la princesa.
—Si sabéis bailar, entonces demostrádmelo.
—¿Forma parte del castigo de un rehén?
—No —replicó—. Es uno de sus privilegios.
—En ese caso, os ruego que me digáis vuestro nombre, demoiselle, así podría conocer a mi pareja.
Cecily se sonrojó ante aquel recordatorio. El enfado la estaba haciendo perder el juicio. Se estaba comportando como una vulgar sirvienta.
—Lady Cecily. Condesa de Losford.
La sorpresa que reflejó el rostro del caballero le resultó gratificante. Marc de Marcel observó su cabeza sin cubrir y miró tras ella, como si estuviera esperando ver un conde al acecho.
—Soy yo la que detenta el título —explicó con orgullo y tristeza al mismo tiempo.
Lo detentaba ella porque el resto de su familia había desaparecido. Lo detentaba hasta que pudiera confiárselo a un marido al que todavía no había conocido.
Él contestó con un seco asentimiento de cabeza, pero le tendió la mano sin vacilar, como si aquella hubiera sido su intención desde el primer momento.
La sorpresa, o algo más profundo y desconocido, se removió dentro de ella en el momento en el que sus dedos se tocaron. Cecily esperaba que sus manos fueran suaves, como habían llegado a serlo las de tantos caballeros una vez que la guerra había terminado. Se encontró, en cambio, con unas manos de palmas callosas con los nudillos arañados. En un primer momento, pensó que eran las heridas del torneo, pero cuando pasaron por delante de una antorcha, advirtió que eran heridas de hacía mucho tiempo.
Se unieron al círculo. Al otro lado, De Coucy e Isabella sonreían e intercambiaban susurros, como si aquella velada hubiera sido dispuesta para su diversión. Aquel hombre no mostraba el menor resentimiento hacia sus captores, mientras que el que estaba a su lado, De Marcel, parecía matar con la mirada y continuó en un obstinado silencio cuando la música empezó.
No podía haber dos caballeros más distintos.
La danza, con los bailarines colocados en círculos y sosteniéndose las manos, no invitaba a la conversación. Y Marc se movía tal como hablaba. Con precisión, sin excesos, limitándose a hacer lo que era estrictamente necesario.
Cecily se preguntó si aquel hombre era capaz de disfrutar de algo.
Desde luego, no estaba disfrutando de su compañía. Cuando la danza terminó, dejó de caer la mano rápidamente y ella soltó aire, repentinamente consciente de lo mucho que la había tensado su contacto.
Él continuó en silencio, mirando alrededor del salón como si estuviera buscando la manera de escapar. Y aun así, aquel prisionero, aquel enemigo, podía, si quisiera, levantar una copa del buen vino del rey, saciar su estómago con la carne que al rey le servían y regalar sus oídos con la dulce música de sus juglares, todo ello mientras estaba vivo y cómodo mientras su padre yacía muerto en su tumba.
—¿Qué hicisteis para merecer el honor de sustituir al otro rehén?
—¿El honor?
—Fuisteis derrotado en la batalla, matasteis a mis... compatriotas, pero el rey os recibe en su corte, donde podéis beber y comer a placer y no tenéis nada que hacer. Parece un generoso castigo para alguien que ha sido vencido.
—Una prisión forrada de tapices no deja de ser una prisión.
—Pero estáis a salvo y podéis hacer todo cuanto os place.
—¿Y si lo que me place es regresar a mi casa?
Su padre ya no podría regresar a casa nunca más.
—Algún castigo se os debe aplicar. ¡Os hemos conquistado!
Vio cómo cambiaba la expresión de su interlocutor cuando escaparon aquellas palabras de su boca.
—¡No! No nos habéis conquistado. ¡Jamás! Fuimos traicionados por cobardes. Pero el señor de Coucy y yo no estamos entre esos cobardes. Nosotros habríamos luchado hasta que el último maldito inglés estuviera muerto.
En aquella ocasión, lo dijo como si fuera una auténtica maldición.
—Así que odiáis a los ingleses —dijo ella
Eran palabras bruscas, pero él era un hombre brusco.
—Tanto como vos a los franceses —replicó.
—Lo dudo —respondió ella, manteniendo la voz firme—. Pero puesto que nos detestáis y desdeñáis la hospitalidad del rey, espero que vuestra estancia aquí sea corta.
Él inclinó entonces la cabeza con un gesto burlón.
—En eso, mi señora, estamos de acuerdo.
Dos
Marc observó alejarse a la condesa, fijando los ojos en el balanceo de sus caderas durante más tiempo del que pretendía.
De Coucy, liberado de sus atenciones a la hija del rey, se reunió con él y la siguió también con la mirada.
—¡Ah! La belle dame de Losford es adorable, ¿verdad? Su manera de inclinar la cabeza, su esbelto cuello, esa nube de pelo negro... —se le quebró la voz, como si estuviera disfrutando de inadvertidos placeres.
Marc tuvo una momentánea visión en la que se imaginó levantando a aquella mujer en brazos y besándola, borrando el ceño que torcía su gesto incluso antes de que se hubieran encontrado.
Podría empeorar incluso la opinión que tenía sobre su honor. Por supuesto, si supiera lo que había hecho, y todo lo que estaba dispuesto a hacer, no tendría consideración alguna por su honor.
Marc se obligó a desviar la mirada de lady Cecily y se encogió de hombros.
—No tengo ningún interés en esos malditos, ya sean hombres o mujeres —pero no era cierto.
Tenía interés en aquella condesa capaz de alternar el hielo y el fuego. Un interés completamente inapropiado.
Enguerrand sacudió la cabeza.
—Con ese tono podrías cortar la leche, mon ami.
—¿Cómo tienes estómago para todo esto?
Sí, el rey inglés era hospitalario y su cautiverio una verdadera prison courtoise, tal y como la dama había insinuado. Una prisión regida por un sentido compartido del honor, que requería que un prisionero fuera atendido de acuerdo con las reglas de la caballería, reglas que todos fingían seguir.
Pero a Marc lo ofendía aquella farsa.
Su amigo parecía sorprendido.
—Pardon?
Marc suspiró. Era una cuestión demasiado compleja.
—¿Cómo puedes ser tan amable con tus captores? —De Coucy llevaba tres años allí. A lo mejor se había acostumbrado a ello.
—Es preferible llevarte bien con los hombres cuando puedes hacerlo.
—¿Y también con las mujeres?
—Bien sûr. Sobre todo con las mujeres —su amigo se echó a reír.
A De Coucy le resultaba tan fácil hacer lo que se esperaba de él, envolver sus pecados de guerrero con el encanto de la cortesía. Y tan difícil a Marc. Aunque era así como funcionaba el mundo. Las normas de la caballería decían una cosa. Los caballeros se comportaban de manera diferente y, mientras tanto, el código parecía guiñar un ojo y sonreír.
Enguerrand bajó la voz.
—A veces, un ataque más sutil puede alcanzar objetivo cuando un ataque frontal no lo consigue.
—¿Qué quieres decir?
Marc le vio entonces sonreír, revelando segundas intenciones.
—Si consigo hacerme amigo de lady Isabella, es posible que convenza a su padre para que me devuelva mis tierras, n’est-ce pas?
Marc había oído a Enguerrand hablar de las tierras que tenía en suelo inglés, tierras que nunca había visitado, en lugares de nombres extraños como Cumberland y Westmorland. Eran tierras del norte, cercanas a Escocia, donde se había desposado una de las bisabuelas de De Coucy. Aquellas tierras habían sido requisadas por la corona inglesa años atrás.
—¿Por qué iba a ceder sus tierras el rey Eduardo a un prisionero?
Enguerrand se encogió de hombros y sonrió.
—¿Cómo voy a saberlo si no lo intento? Y, mientras tanto, los meses van pasando. Tengo entendido que la princesa procura diversión a todos aquellos que se mueven en sus círculos. Es preferible disfrutar de más veladas como esta a estar pudriéndome en una fría torre, ¿eh?
¡Ah! Aquel era su amigo, siempre considerándose como un invitado, y no como un prisionero.
—Yo no quiero pasar más tiempo en la corte.
—¿Ni siquiera con esas adorable condesa?
—Y menos aún con ella.
Pero la buscó entonces con la mirada, y en cuanto descubrió su vestido violeta, continuó observándola. Aquella mujer había despertado en él una peligrosa mezcla de enfado y deseo. Una mezcla que debía evitar.
Se volvió de espaldas al salón.
—No me necesitas para esta campaña.
—Esta noche no, mon ami. Pero pronto llegará el momento en el que te necesite. ¿Y cuando yo...? —arqueó una ceja, esperando.
Deber. Honor. Eran poco más que palabras vacías. ¿Pero la lealtad? Un hombre no era nada sin ella.
—Cuando me necesites, solo tendrás que llamarme.
—Ahora vamos —Enguerrand apoyó la mano en el hombro de Marc y se volvió hacia el abarrotado salón—. Canta, baila, diviértete, haz amigos.
—Eso te lo dejo a ti, mon ami.
Con un gesto de mano y una risa, Enguerrand lo dejó para hacer justo lo que acababa de proponer. Se movía por el salón con una sonrisa, como si estuviera en su casa, en su castillo.
¿Y por qué no iba a hacerlo? De Coucy y los otros rehenes franceses vivían en la certeza de que algún día se reuniría el dinero del rescate, se pagaría y volverían a un castillo muy parecido a aquel para cantar y bailar.
Pero él no.
El conde de Oise había prometido regresar, o enviar un rescate, o un sustituto, en Semana Santa. Marc tendría que quedarse en Anglaterre solo seis meses. Menos si el conde podía hacer los arreglos más rápidamente.
Pero al recordar la conversación que acababan de mantener, se dio cuenta de que Enguerrand no lo había mirado a los ojos cuando había descrito sus promesas y planes. Había hablado vagamente de momentos y opciones.
¿Entonces por qué había ido? ¿Por qué había decidido ponerse en manos del enemigo? Por una deuda de vasallaje. Para tener la oportunidad de ver a un viejo amigo que llevaba tres años en manos de los ingleses.
¿Había sido una tentativa estúpida de comportarse con honor?
Aquella noche, la única persona del salón cuya amargura parecía igualar la suya era la condesa de Losford.
Gilbert, pudo ver Cecily complacida, había mejorado al día siguiente, todavía caminaba un poco rígido, pero estaba de una pieza. Sintiéndose culpable de las risas con Isabella, se acercó a él después de la misa de la mañana, pero él se negaba a mirarla a los ojos.
—Siento no haber sido digno del honor que depositaste en mí —se disculpó mientras caminaban desde la abadía hacia el palacio.
Mantenía la cabeza ligeramente baja, un mechón de pelo cubría prácticamente sus ojos. Parecía más joven que un escudero, pero tenía dos años más que ella.
Y aun así, con aquella difícil admisión, estaba dando un paso adelante en el camino de la hombría, mostrándose como un hombre que no solo se arrepentía de su propia humillación, sino también de haberla decepcionado.
—La culpa no fue tuya, sino de De Marcel —lo consoló—. Jamás había visto a nadie que violara tantas normas en un torneo.
Incómoda, evitó decirle que había bailado con él la noche anterior. Había sentido el roce de su mano sobre la suya, un contacto áspero, pero seguro. Implacable.
El calor de aquel recuerdo coloreó sus mejillas e intentó rescatar la dignidad de su título.
Gilbert, que estaba luchando contra su propia desilusión, no lo notó.
—Y yo no estaba suficientemente preparado. Fue una buena lección.
—¿No estás enfadado?
Ella lo estaba. Era más fácil, era mejor convertir la tristeza en enfado. El enfado tenía fuerza. La tristeza era una herida abierta.
—Conmigo mismo —reconoció. Una dura confesión—. Lo haré mejor la próxima vez.
Cecily negó con la cabeza.
—No pienses más en él —desde luego, ella no lo haría.
Durante los días siguientes, una vez terminadas las celebraciones del torneo, los prisioneros volvieron a sus habitaciones y comenzaron los preparativos para que la corte se trasladara a Windsor para la temporada de Navidad.
Cecily sacó a aquel grosero francés de sus pensamientos.
Bueno, a lo mejor pensó en él una o dos veces, pero solo porque Gilbert revivía el combate con gran detalle cada vez que la veía. En cada ocasión, sugería cómo podría haber hecho las cosas de manera diferente e incluso que debería enfrentarse de nuevo a Marc de Marcel.
Y si ella, en un par de ocasiones, recordó su propio encuentro con aquel hombre, fue únicamente para regañarse a sí misma, como la habría regañado su madre, por haber perdido la templanza y la dignidad. No debería volver a verlo, por supuesto, pero se prometió a sí misma que mantendría la calma la próxima vez que se enfrentara con alguno de los prisioneros.
Una semana después, mientras observaba al sastre sacar el vestido de Navidad de Isabella, la acuciaron preocupaciones más inmediatas.
Aunque su familia había pasado la Navidad en la corte desde que podía recordar, había sido siempre su madre la que organizaba todos los planes. Cecily la ayudaba, por supuesto, pero en aquel momento, la temporada de Navidad aparecía ante ella a solo tres semanas de distancia.
Tenía que hacer sola todos los preparativos. Debía demostrar que no solo era una heredera elegible, sino que también sería una esposa competente. El problema era que no estaba del todo segura de lo que debería estar haciendo.
—¿No te parece precioso?
Isabella alzó su vestido nuevo, el armiño lo hacía tan pesado que apenas podía levantarlo.
La cola, que se apilaba en el suelo de la habitación de la princesa, le llegaba casi a las rodillas.
—Es digno de una reina —contestó Cecily.
—Mmm no del todo —repuso Isabella, tendiéndoselo al sastre, que lo extendió cuidadosamente sobre la cama—. Mi madre tiene armiño también en las mangas —alisó el vestido, acariciando la tela con los dedos—. Pero este lo paga mi padre.
Cecily se mordió el labio al ser asaltada por un recuerdo repentino. Ya no tenía un padre que la cubriera de regalos. Ni una madre que pudiera aconsejarle qué vestido era más favorecedor. Pero a veces, se abría la puerta y le parecía oír los pasos de su padre, o la voz de su madre.
—¡Cecily! —la voz de Isabella la hizo volver al presente.
—¿Sí?
—¿Qué vestido vas a llevar?
Aquella era una de las cosas que debería haber hecho.
—No lo sé. No tengo ningún vestido nuevo.
Estaba tan hundida en su tristeza que no había encargado ningún vestido nuevo para la Navidad, excepto los vestidos a juego que compartía con otras damas de la corte.
—A lo mejor nadie lo nota.
—¡No digas tonterías! Tienes que parecer preparada para una boda, no para un funeral.
Cecily bajó la mirada. Aunque no llevaba un atuendo de viuda, desde la muerte de su madre, siempre elegía colores oscuros y apagados, a no ser que tuviera que vestir los colores reales.
—Podría arreglar uno de los vestidos de mi madre. El verde, quizá. A mi madre le gustaba verme vestida de verde.
—Ese tono es demasiado fuerte para lo que se lleva ahora —Isabella sacudió la cabeza—. Imaginaba que podría ocurrir algo así —le hizo un gesto a su sastre—, así que encargué que te hicieran algo.