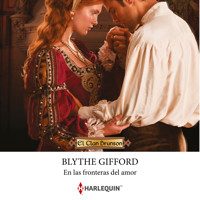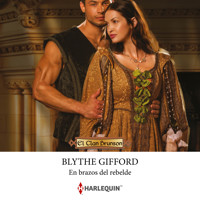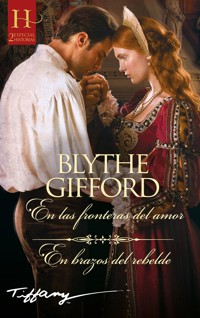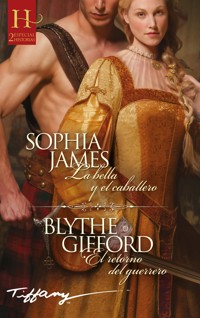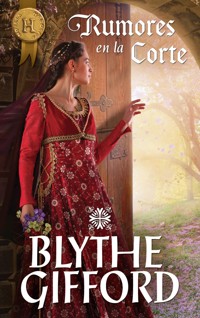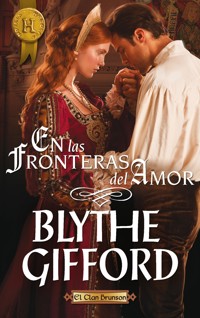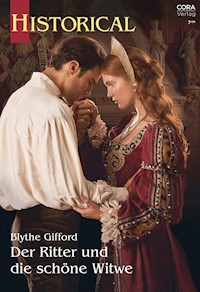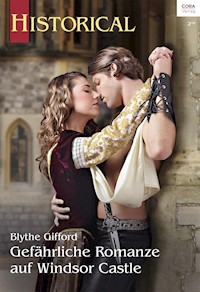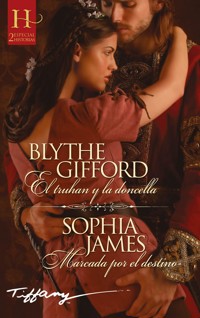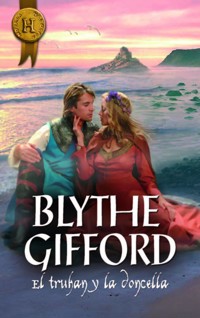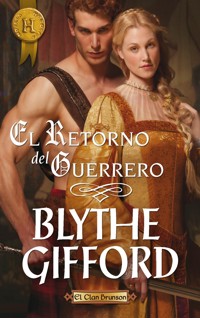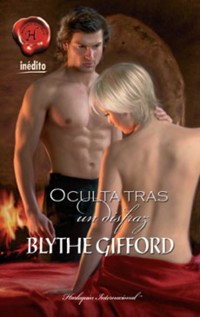
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Para vivir la vida de independencia y de estudios que anhelaba, Jane de Weston se vistió de hombre. No podía prever la atracción que después sentiría por su maestro, Duncan, un hombre que despertó en ella sensaciones tan desconocidas como placenteras en su oculto y vulnerable cuerpo de mujer. Duncan descubrió por accidente lo que se escondía bajo sus ropas, y fue consciente de que debía alejarla de allí… pero al final accedió a guardarle el secreto, porque Jane iluminaba los rincones oscuros de su corazón. Y a partir de ese momento, decidió enseñar a aquella alumna aventajada el exquisito placer que podía alcanzar desde su condición de mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Wendy B. Gifford. Todos los derechos reservados. OCULTA TRAS UN DISFRAZ, Nº 470 - diciembre 2010 Título original: In the Master’s Bed Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9324-4 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
A los chicos del guardarropa. Gracias por dejarme entrar.
Seguramente pensarás que es por ti.
Oh, Swallow, Swallow por lord Alfred Tennyson
«Oh, dile, Swallow, tú que conoces los dos, Lo brillante, fiero y veleidoso que es el Sur, Y lo oscuro, fiel y tierno que es el Norte».
Uno
Inglaterra, a finales del verano de 1388
El olor del paritorio era asfixiante.
El fuego permanecía abierto en la chimenea para mantener el agua hirviendo, y añadía calor al de aquella mañana del mes de agosto. Apartó la cortina oscura que cubría la ventana del castillo para tomar una bocanada de aire fresco.
La luz del sol le hizo desear estar fuera. Quizá más tarde podría pedir prestado un caballo y salir a montar.
—¡Jane!
—¿Sí? —respondió, soltando la cortina.
¿La habría llamado su madre antes?
—Este dolor ya ha pasado. Solay necesita algo de beber.
Jane fue al lavamanos que había en el rincón de la estancia y sirvió agua en una taza. Debería haberse dado cuenta ella de la necesidad de su hermana y haberla atendido. Era como si careciera del instinto maternal que acompañaba a otras mujeres, algo que parecía dirigirlas y que supieran qué hacer en todo momento.
El loro que su hermana tenía como mascota iba y venía de un lado para otro en su percha con las plumas alborotadas.
—¡Jane! ¡Jane! —repetía, acusador.
Volvió junto al lecho en el que reposaba su hermana con el vientre abultado como una montaña. El dolor llevaba toda la noche llegándole en oleadas y como cada vez era más seguido, Solay apenas tenía tiempo de recuperarse. Su cabello largo y oscuro era una maraña sudorosa y aplastada, y sus hermosos ojos de color violeta estaban enrojecidos.
Justin, el marido de su hermana, apartó la cortina de la puerta pero no entró.
—¿Cómo está? ¿Puedo hacer algo?
Solay abrió los ojos e hizo un gesto con una mano que casi no podía mover.
—Fuera. No quiero que me veáis así.
Su madre acudió presta a la puerta a echarlo.
—Volved al salón a jugar al ajedrez con vuestro hermano.
Pero él no se movió.
—¿Es siempre así? —le oyó preguntar en voz baja.
—El nacimiento de Solay fue muy parecido a éste —contestó la madre sin molestarse en bajar la voz—. Dicen que fue la noche más corta del año, pero para mí fue la más larga de mi vida.
Pero esas palabras no consiguieron rebajar su preocupación.
—Lleva horas.
—Y aún tendrán que pasar más. Este es trabajo de mujeres. Id a despertar a la comadrona si de verdad queréis hacer algo útil —y apoyando una mano en su brazo, añadió en un susurro—: y rezadle a la Virgen.
Ojalá pudiera ella hacer lo mismo, pensó Jane. Pero él era hombre, libre para hacer lo que quisiera. Ojalá pudiera ella ir a despertar a la comadrona, o a jugar al ajedrez, o a revisar los documentos legales de Justin, algo que él le dejaba hacer con asiduidad.
En cualquier parte estaría mejor que allí.
—¡Jane! ¿Dónde está esa agua?
Volvió junto al lecho y le acercó la copa. Solay, demasiado agotada para mantener abiertos los ojos, levantó un brazo, pero su mano chocó con la de Jane y el agua cayó sobre la cama.
Solay lanzó un grito de sorpresa.
—¡Mira lo que has hecho! —gruñó su madre, mirando preocupada a Solay.
Y Jane supo que había vuelto a meter la pata.
—¡Mira! —repitió el pájaro—. ¡Mira!
—Calla, Gower —ordenó Jane.
Con un paño intentó recoger el agua, pero golpeó el vientre hinchado de su hermana y su madre le quitó el paño de las manos.
—No te muevas, Solay —ordenó, secando el agua sin molestar a su hija—. Tú descansa, que todo va a ir bien.
—¿Es así siempre? —le preguntó a su madre en voz baja cuando ésta le devolvía el paño.
Ella le contestó negando con la cabeza.
—El bebé viene demasiado pronto —susurró.
Jane escurrió el paño a falta de otra cosa que hacer, temiendo volver a cometer una torpeza, deseando escapar de allí.
—Voy a por unos paños limpios.
—No te vayas —dijo Solay, sorprendiéndola—. Cántame algo.
Con una mirada de advertencia, su madre salió al corredor en busca de alguna doncella y paños limpios.
Jane lo intentó con las primeras notas de un antiguo madrigal, Sumer is icumen in, pero se le atragantaron y no fue capaz.
—Ni siquiera puedo hacer esto bien —se lamentó.
—No te preocupes. A mí me basta con que estés aquí.
Solay le tendió una mano y Jane se aferró a ella. Mirando sus dedos entrelazados, encontró los de su hermana delgados y blancos, delicados y proporcionados. Como el resto de su persona, era todo lo que una mujer debería ser: hermosa, llena de gracia, hábil y complaciente.
Todo lo que ella no era.
Sus manos eran romas y cuadradas, de dedos cortos y regordetes sin olor a caballos o tierra sólo porque la comadrona había insistido en que debía lavárselas a fondo para entrar en el paritorio.
—¿Estás bien? —preguntó a su hermana, apretándole la mano.
—El dolor es soportable —contestó intentando sonreír—. Pero creo que vas a tener que recibir a tu futuro marido sin mí.
Marido. Un desconocido al que tendría que entregarle la vida. Había olvidado que en un mes estaría allí.
Había intentado olvidarlo.
—No quiero casarme.
Un marido esperaría encontrarse con una mujer como Solay o su madre, que supiera todas aquellas cosas que le eran aún más extrañas que el latín.
Solay apretó su mano.
—Lo sé, pero tienes diecisiete años y ya es hora. Más que hora.
Jane sintió ganas de llorar y su hermana le pasó un dedo por el labio inferior.
—¡Mírate! ¡Si hasta mi loro podría usar de percha ese labio tuyo! —suspiró—. Por lo menos tienes que conocerlo. Justin le ha dicho que eres…
Diferente. Era diferente.
—¿Sabe que quiero conocer mundo? ¿Y que sé leer latín?
La sonrisa de Solay palideció.
—Es un mercader, así que probablemente podrás hacer cosas que la esposa de un noble no podría hacer. Además es posible que todo eso deje de ser importante para ti muy pronto.
—Eso ya lo has dicho antes.
Como si el matrimonio fuese a transformarla en una criatura irreconocible.
—Si no te gusta, no te obligaremos, te lo prometo. Justin y yo queremos que seas tan feliz como lo somos nosotros.
Jane se llevó la mano de su hermana a la mejilla.
—Lo sé.
Un deseo imposible. Ella nunca podría ser como su preciosa hermana, que hacía todo lo posible por comprenderla pero que nunca lo conseguía.
Solay se soltó de ella para acariciar su pelo rubio y corto.
—Ojalá no te hubieras cortado el pelo. A los hombres les gustan tus hermosos bucles y ahora…
No terminó la frase. Sus facciones se desdibujaron y con los ojos abiertos de par en par se miró las piernas—. Algo pasa… Es… Estoy mojada.
Jane se quedó paralizada un instante, luego salió corriendo a la puerta.
—¡Madre!
Su madre, la comadrona bostezando y una sirvienta con paños acababan de subir el último peldaño de la escalera y echaron a correr.
La comadrona puso una mano en la frente de Solay.
—¿Cuántos dolores ha tenido mientras yo no he estado?
Jane miró el lecho avergonzada. Su trabajo había sido contarlos.
—No lo sé.
La comadrona apartó las ropas. La cama estaba empapada con más agua de la que la copa podía contener.
Y era roja.
—¡Madre! —apenas podía hablar—. ¡Mira!
—¡Mira! —chilló Gower desde su percha—. ¡Mira!
Y ahuecó las alas intentando volar, aunque la cadena que tenía atada a la pata se lo impedía.
—Ya lo veo, Jane —respondió, y en su tono había una advertencia.
Solay abrió los ojos de par en par.
—Madre, ¿qué pasa?
—Tranquila. Todo está bien —respondió, besándola en la frente.
Jane retrocedió. Se sentía tan inútil. ¿Cómo conseguía su madre mantener la calma y ser capaz de consolar a su hermana? ¿Cómo podía saber lo que debía hacer?
Su hermana podía morir en cualquier momento mientras que ella no era capaz de hacer nada de nada.
«No puedo». Aquél era el grito que oía en su cabeza. «No puedo».
Y cuando su hermana gritó, echó a correr.
Echó a correr, pero sus gritos la perseguían.
La siguieron hasta su habitación, donde se desnudó, se vendó los pechos, desechó sus vestidos y se vistió con calzas, una túnica y una capa.
Los gritos no cesaban.
La siguieron mientras salía corriendo del castillo hasta el camino, uno tras otro, como si el bebé se estuviera abriendo paso con garras a través del vientre de su hermana.
No cesaron hasta que se dio cuenta de que los gritos sonaban sólo en su cabeza.
Nadie la había visto salir y cuando ya estaba fuera, con los pechos vendados y vestida de hombre, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo planeando su huida.
Todo estaba a mano: la túnica, las calzas, la comida, el bastón de caminar, la bolsita con las monedas… todo estaba allí, pero cuando llegó el momento su plan se redujo a escapar.
Respiró hondo intentando evitar la sensación de culpa. Solay no la echaría de menos. Las otras estaban allí, mujeres que sabían cómo hacer esas cosas: su madre, su cuñada, la comadrona… cualquiera de ellas sería de más ayuda.
No pertenecía a ese mundo de mujeres, agobiadas por responsabilidades que ella no quería tener y expectativas que a ella no le satisfacían. Lo que ella deseaba era lo que tenía cualquier hombre: ir a donde se le antojara, hacer lo que quisiera, y hacerlo sin las limitaciones que se le imponían a una mujer.
Cerró los ojos con fuerza ante la tristeza de perder a su familia, pero apretó los dientes y decidió enfrentarse al futuro.
No podía pasar por caballero pero sabía algo de administración aprendido de escuchar a su cuñado. Como hombre de letras podría vivir sin ser descubierta.
Y como administrador podría intentar encontrar un puesto en la corte. No el que debería desempeñar, pero sí podría representar al rey en asuntos de importancia en París o Roma.
Colocó bien su bolsa.
Libre como un hombre, sin depender de nadie que no fuera ella misma.
Si sus cálculos eran correctos, tardaría tres días en llegar a Cambridge.
Dos días más tarde Jane se despertó, se desayunó con frambuesas y tomó de nuevo la dirección del sol naciente, entornando los ojos hacia el horizonte por ver si Cambridge asomaba ya.
En el camino en dirección al este los pájaros canturreaban alegres y una plácida vaca moteada se volvió a mirarla sin dejar de rumiar.
«Abandonaste a tu hermana cuando más te necesitaba», parecía decirle.
Jane miró hacia otro lado, lejos de aquella mirada acusadora. No podría haber hecho nada que las demás no hiciesen mejor.
Su estómago protestó. Debería haberse aprovisionado de más pan y queso, pero no estaba acostumbrada a calcular comida.
Dos días de camino que ya le parecían diez.
Tras dos noches durmiendo en la cuneta su aspecto y su olor eran lo menos parecido al de una dama. Había perdido el bastón de caminar al vadear un arroyo el primer día, se había pasado cuarenta y ocho horas con las ropas mojadas y para colmo le había picado una avispa.
Seguía teniendo la mano hinchada y mientras se la rascaba se preguntó cuánto faltaría aún para Cambridge.
Oyó llegar un caballo a su espalda, pero estaba demasiado cansada para echar a correr. Si era un ladrón, poco podría llevarse.
A menos que se diera cuenta de que era una mujer. Entonces la amenaza sería mucho mayor que la de perder su magra bolsa.
Adoptó su pose más masculina mientras el caballo negro y su jinete se acercaban, ambos bastante corpulentos.
El hombre casi parecía un salteador de caminos. Debía rondar los veintitantos, su rostro era todo ángulos, la nariz rota y algo torcida, pelo negro y barba descuidada. La vihuela que cargaba a la espalda no suavizaba para nada su aspecto. Los entretenimientos de ese tipo eran la personificación de todos los vicios.
Tiró de las riendas del caballo y se detuvo.
—¿Adónde vas?
Ella lo miró con desconfianza. Su acento le resultaba difícil de identificar. Sin embargo, sus ojos, grises como nubes cargadas de lluvia, no eran tan duros como su persona.
—¿Qué decís?
Él suspiró y cuando volvió a hablar lo hizo más despacio, como si hablase en una lengua extranjera.
—Que adónde te diriges.
Ella carraspeó.
—Cambridge.
Esperaba haber bajado lo suficiente el tono de su voz.
El hombre sonrió.
—Y yo. Eres estudiante, ¿no?
Ella asintió. No se atrevía a volver a hablar.
La miró de arriba abajo, lo que le hizo cambiar de postura. Había sentido como un rayo cuando la alcanzó su mirada.
—Los estudiantes no deben viajar solos.
—Tampoco los juglares.
Él se echó a reír.
—Toco sólo para mí.
Sintió un poco de envidia. Para vivir como un hombre tendría que abandonar el canto, lo único femenino que había en ella.
—¿Cómo te llamas, muchacho?
Muchacho.
—Ja… —tosió—. John. ¿Y vos?
—Duncan —se presentó, ofreciéndole una mano—. ¿De dónde eres?
Tragó saliva mientras intentaba pensar. Había pensado decir que de Essex, donde había vivido hasta la primavera, pero estaba en la dirección equivocada hacia Cambridge para decir tal cosa.
—¿Qué importa?
Mirándola desde su caballo, no se molestó en contestar. Siempre importaba de dónde era un hombre,
—No eres galés, ¿verdad? Los galeses no son de mi agrado.
Ella negó con la cabeza.
—¿Irlandés quizá?
—¿Acaso tengo aspecto de irlandés?
—Parece que tuvieras sangre escandinava.
Se limitó a negar con la cabeza. Su pelo rubio lo había heredado de su padre, el difunto rey, una cosa más que debía ocultar.
—¿Dónde está vuestro hogar? —contraatacó.
—En Eden Valley —respondió, y nombrar su lugar de origen dulcificó sus facciones un instante—. Donde Cumberland se encuentra con Westmoreland.
Eso explicaba su extraño acento. Él la había mirado de arriba abajo y ella le devolvió el favor.
—¿Coméis la carne cruda?
Era la primera vez que veía a alguien de las tierras del norte. Todo el mundo sabía que los oriundos de aquellas latitudes eran toscos e incultos y él no parecía distinto, excepto en aquel momento en que su mirada se había vuelto casi dulce.
—Has oído contar esas historias, ¿eh? Pues sí, es cierto. Comemos a dentelladas la carne, como los lobos.
Ella dio un respingo, a resultas del cual acabó en el suelo.
Él se echó a reír, y entonces de dio cuenta de que le había estado tomando el pelo.
Esperó a que le ofreciera la mano para ayudarla a levantarse, hasta que recordó que era un muchacho y que podía levantarse solo.
—Bueno, eso es lo que se dice por ahí —respondió, sacudiéndose el polvo de las polainas.
—Desde luego eres del sur, de eso no hay duda. Mientras vosotros os dedicabais a cultivar hermosos jardines y a escribir versos, nosotros hemos estado peleando contra los escoceses para que no cortasen Inglaterra en dos como la hoz a la mies.
Claro. Tendría que aprender a hablar de la guerra.
—Y los vuestros no han tenido que aprender a enfrentarse a los franceses.
—No, ¿eh? ¿Eres tan ignorante que has olvidado que la última vez que los franceses pusieron el pie en suelo inglés fue porque un escocés les abrió la puerta? Mientras vosotros revoloteabais como mujercitas, los escoceses arrasaban nuestras fronteras y quemaban nuestros campos.
Como mujercitas. Los escoceses eran una amenaza mucho menos inmediata que su condición, así que se plantó con las piernas abiertas y apretó los puños.
—¡Bajad de ese caballo y enfrentaos a mis puños! ¡Así sabremos quién es el mejor!
Su rostro se iluminó por la risa, un sonido maravilloso, e inclinándose sobre el cuello de su caballo, le dio una palmada en el hombro.
—Bueno, pequeño John, veo que tienes mucho que aprender, pero hoy voy a ahorrarte la lección. Anda, ven —dijo, ofreciéndole una mano—. Compartiremos mi caballo. Llegaremos a Cambridge antes de que acabe el día.
Se encogió de hombros como si su ofrecimiento no le importase. Sabía por experiencia que a los hombres no les gustaba que les ayudasen.
—Si insistís… pero yo me las arreglo bien solo.
A diferencia de lo que ocurría siendo mujer, dependiendo de un hombre para que le llenara el estómago y para que le facilitara el aire que debían respirar sus pulmones.
—Sí, ya veo lo bien que os va —respondió, enarcando las cejas y mirándola de pies a cabeza—. Vamos, acepta una mano cuando se te ofrece.
Se pasó la vihuela de la espalda al pecho y quitó el pie del estribo para que pudiera apoyarse en él para subir. A continuación, agarrándola por el brazo, la alzó y el caballo comenzó a trotar.
—Agárrate bien, Little John. Si te caes tendrás que caminar el resto del día.
El camino comenzaba una pronunciada cuesta abajo y Jane se agarró a la cintura del hombre sin apretarse contra él. Llevaba el pecho vendado, pero si se pegaba a su espalda quizá notase algo blando. Con las piernas abiertas y apretadas contra las de él tenía la sensación de llevar expuesto su secreto más íntimo. ¿Se daría cuenta de que algo faltaba ahí?
Hablar. Hablar le distraería.
—¿Habéis tenido una escaramuza con los escoceses, decís?
—¿Escaramuza? Si queréis llamarlo de ese modo. Tres mil de ellos inundaron nuestro valle y estaban ya a medio camino de Appleby cuando yo me marché.
—¿Os marchasteis?
La sorpresa fue lo que le empujó a hacer semejante pregunta. Los hombres no regían el combate.
—Me enviaron a pedir… no, a rogar ayuda a nuestro ilustrísimo rey y a su Consejo —respondió con evidente desprecio.
—¿Habéis visto al rey?
Su madre, antigua amante del rey, había abandonado la corte tras su muerte. Jane tenía entonces cinco años y no recordaba muchas cosas, pero Solay había vuelto a la corte el año anterior y había escuchado allí todas las historias que se contaban.
—¿Que si lo he visto? He hablado con él. Me conoce por mi nombre.
Se quedó atónita. La relación estaba un poco farragosa en su mente, pero sabía que el nuevo rey era una especie de medio sobrino suyo, aunque era mayor que ella unos cuantos años. Pero no se conocían.
Al parecer cualquier plebeyo del norte tenía más valor que una mujer de rango.
—¿Y que os han dicho nuestro rey y su consejo?
—Que el año que viene —respondió con dureza—. Han dicho que el año que viene.
Los invasores no iban a esperar a conveniencia del Consejo. ¿Quedaría muy lejos Appleby?
—¿Por qué no ahora?
—Porque no tienen dinero, porque el invierno es una época fatal para una campaña y por unas cuantas excusas más que ya no recuerdo.
Ni su hermana ni el esposo de su hermana tenían en alta estima al gobierno de aquel momento, pero se guardaban mucho de decirlo. Cuando se era hija ilegítima de un rey muerto, era peligroso menospreciar al vivo, y menos si era tan artero y falso como el que tenían.
—Entonces, ¿por qué vais a Cambridge? ¿No deberíais volver a casa a pelear?
—Entre otras razones, porque el Parlamento se reúne allí.
Su tono implicaba que la consideraba una idiota por no haber deducido todo lo necesario de lo que ya le había dicho.
—No se puede adivinar el pensamiento —espetó. Según la experiencia de su familia, el Parlamento era aún peor que el rey y el Consejo, pero no sería inteligente decirlo—. ¿Sois miembro entonces de la Cámara?
¿Ministro? ¿Representante? ¿Quién sería aquel hombre?
—No, pero he de hablar con aquellos que lo son.
—¿Y el rey? ¿Estará también allí?
—Dentro de una jornada.
—Tengo entendido que es un hombre hermoso y de gran donosura.
—Debes haber oído hablar sólo a las doncellas. Desde luego interpreta bien su papel, todo pompa y relumbre. Se asegura de que sepas bien quién es.
Desde luego ella lo conocería sin dudar. Y si el rey iba a desplazarse a Cambridge, se aseguraría de que así fuera.
Continuaron avanzando en silencio, de modo que nada la distraía de la anchura y la fuerza de sus espaldas. Bloqueaba por completo el viento, pero el calor que la llenaba provenía de su propio cuerpo. Nunca había estado tan cerca de un hombre, y mucho menos de un habitante de las tierras fronterizas.
Un montón de preguntas le quemaban la lengua. Se decía que los del norte eran medio hombres medio bestias, pero a ella le parecía prácticamente igual al resto.
—Habladme del lugar del que venís —le dijo al fin. Quizá no tuviera otra oportunidad de preguntar.
Tardó en contestar.
—Son todo montañas. Apuesto a que tú nunca has visto una montaña.
Le contestó negando con la cabeza, hasta que se dio cuenta que no podía verla.
—No.
—Pues hay precipicios, peñascos, torrentes… todo lo que un hombre puede querer de la tierra.
Por su descripción no se parecía a la tierra oscura de Lucifer de la que le habían hablado.
—Deduzco que os place.
—La tierra me habla.
—Yo diría que eso es poesía —dijo sin pensar, y temió que fuera a parecerle un insulto, pero él asintió.
—La tierra en sí es el poema —respondió sin avergonzarse de la hermosura de sus palabras.
Aquella frase era más de lo que cabría esperar de un paleto. Aun así, Dios le había dado al hombre la capacidad de dominar la tierra para que pudiera controlar su temible poder, y sólo un salvaje escogería vivir en un entorno indómito.
Pero de pronto él se encogió de hombros, como si quisiera deshacerse de un pensamiento.
—Pero ése ya no es mi hogar. ¿Y el tuyo, muchacho? Dime, que ya no se trata de enfrentarnos.
Ella se mordió el labio intentando pensar y él la miró por encima del hombro.
—¿O sí? —inquirió.
La verdad primero; la mentira, después.
—Soy de Essex, pero vivía cerca de Bedford. Con mi tío —eso podía decirlo con tranquilidad, ya que lo más probable era que no conociera la región—. Desde que murieron mis padres.
Tener familia podía ser un inconveniente, de modo que mejor sería fingirse huérfana y prepararse a recibir condolencias. Ya las contestaría con la emoción adecuada. Al fin y al cabo, su padre había muerto de verdad.
Pero en lugar de compasión oyó una especie de gruñido que podría ser un «lo siento».
A continuación hubo otro lapso de silencio. Al parecer un hombre tenía mucho menos que decir que una mujer.
—Voy a Cambridge con el propósito de estudiar leyes para poder servir al rey —concluyó. Seguro que con eso le impresionaba. Lo más probable es que no supiera ni leer.
—¿Ah, sí? —no parecía impresionado—. ¿Y dónde te has instruido hasta ahora? —preguntó, como si él también fuera un hombre instruido.
—Eh… en casa, con un clérigo.
La escuela era sólo cosa de chicos.
—¿Y cuántos años tienes? —algo aparte de su acento del norte flotaba en su voz—. ¿Quince? No puedes tener muchos más. Aún no has cambiado la voz.
Tragó saliva. Menos mal que siempre había tenido la voz grave para ser mujer.
—Cumpliré quince después de la Purísima.
Para la que faltaba sólo medio año.
—Y es la primera vez que vas a la universidad.
—Sí —contestó antes de darse cuenta de que no se trataba de una pregunta.
—¿Qué tal andas de latín?
Sus preguntas empezaban a llegar rápidas y directas.
—Regular.
—Ubi ius incertum, ibi ius nullum —dijo con un acento nasal.
Era algo insultante acerca de las leyes, de eso estaba segura.
—Varus et mutabile semper femina —respondió a trompicones. Un insulto dirigido a las mujeres solía ser una buena broma.
—Varium, no varus. La mujer es mutable y veleidosa, y no patizamba.
Las mejillas le ardieron. Así que aquel hombre no era el paleto sin formación que ella se había imaginado.
—Leo mejor que hablo.
—Eso espero. ¿Y estás decidido a ser hombre de leyes?
Divertimento y rechazo teñían su voz a partes iguales.
Ella suspiró.
—A lo que sí estaba decidido era a marcharme de casa.
Otra risa. Estaba empezando a gustarle aquel sonido.
—Estarás en buena compañía. A veces creo que son más los que acuden a la universidad por esa razón que los que la visitan para aprender.
El timbre de su voz le despertó una especie de cosquilleo entre las piernas. Un cosquilleo más que agradable.
Su hermana había intentado explicárselo en una ocasión… lo que ocurría entre hombres y mujeres. Solay lo había adornado todo con poesía, hablando de cuerpos, corazones, almas y toda una vida juntos. A ella le había parecido una especie de enfermedad, o peor aún, una locura que servía para anular la inteligencia de una mujer para que el hombre pudiera someterla a su control.
Jane nunca había sentido tal cosa y no quería sentirla. Otro modo en el que quizá también era distinta al resto de mujeres.
Pero lo que estaba sintiendo era decididamente placentero.
Él se encogió de hombros.
—No es que me parezca que sirvan de mucho los letrados, pero si estás decidido, te diré que John Lyndwood es tan buen maestro como pueda haberlo.
Murmuró algo vago a modo de respuesta. No necesitaba recibir el consejo de un granjero de Cumberland sobre la vida en Cambridge, aunque supiera un par de latinajos.
Sabía lo que debía esperar de la universidad. El marido de su hermana se había educado en el Colegio de Abogados de Londres y le había contado todo lo que había que saber al respecto. El colegio contaba con encantadores patios y jardines por los que se pasearía leyendo libros interesantes y comentándolos con sus compañeros.
Pero cuando el caballo cruzó el puente y dejó atrás las puertas la ciudad la envolvió, haciendo mella en sus sueños.
Los caballos avanzaban pegados los unos a los otros por calles estrechas y malolientes salpicadas de agujeros como bocas a las que les faltaran dientes, de los que sólo quedaban maderos chamuscados como prueba de dónde habían estado las casas.
—¿Dónde te alojas? —preguntó Duncan alzando la voz para que pudiera oírle por encima de los gritos de dos cochinos que se perseguían el uno al otro por un callejón—. Te llevo.
El aire de finales del verano estaba cargado de olor a excrementos de caballo y a pescado crudo. ¿Dónde estaba el tranquilo y sereno jardín que Justin le había descrito? Había decidido ir a Cambridge porque estaba lejos de su casa y era menos probable que su familia la buscase allí que en Londres u Oxford. ¿Un error? Quería estar sola, sin rendir cuentas a nadie, pero llegado el momento incluso un extranjero con acento del norte le parecía más seguro.
Inconscientemente apretó la cintura de Duncan.
—Que me dejas sin aire, muchacho.
Soltó inmediatamente. No era modo de actuar de un hombre.
—Dejadme aquí mismo —dijo, y saltó del caballo para escapar a los contradictorios sentimientos que le inspiraba.
Él la miró, una triste figura sosteniendo un petate en mitad de la calle.
—No tienes dónde ir, ¿verdad?
—Aún no, pero lo tendré —el sol seguía alto. Tendría tiempo de encontrar una cama—. Os doy las gracias por el viaje.
—¿Tienes amigos que ya hayan estado aquí? —le preguntó frunciendo el ceño—. ¿Un maestro que te esté esperando?
Intentó adoptar una postura desafiante y contestó que no con la cabeza. ¿Se sentirían los hombres tan asustados por dentro cuando por fuera parecían inmutables?
—Encontraré mi camino.
Era el momento de marcharse, pero le resultó imposible darle la espalda a aquellos ojos escrutadores.
—No tienes donde vivir, ni maestro que te acepte en su casa, ni amigos que te ayuden —se echó hacia atrás en la silla—. No tienes plan alguno, ¿no es cierto?
Ella negó con la cabeza. De pronto sentía vergüenza. Cambridge le parecía un lugar demasiado grande y amenazador. Nunca había tenido que proveerse de comida y refugio hasta aquel momento, pero no iba a acobardarse como una mujer. Por sus venas corría sangre real.
Alzó la cara y le miró directamente a los ojos.
—¡Sé cuidarme solo!
—La feria comienza mañana, de modo que no creo que haya una sola habitación disponible, y eso que los lores del Parlamento y los señores aún no han llegado. Puedo ofrecerte un jergón para pasar la noche.
Su orgullo se debatía con el miedo. Para ser un recién llegado del campo, parecía saber mucho de aquella ciudad, pero ella no sabía nada de él. Era propio de mujeres depender de un hombre. Había abandonado a su familia para controlar su propio destino, no para entregárselo a un paleto de brazos fuertes y risa cantarina.
—Gracias, pero no necesito vuestra ayuda.
Duncan se inclinó sin desmontar y le puso una mano en el hombro.
—Vas a necesitar amigos, Little John. No hay que avergonzarse de aceptar una mano tendida.
Respiró hondo. Aquel hombre la asustaba, y no porque se comiera la carne cruda.
—Prefiero cuidarme solo.
Si lo decía lo suficiente, quizá llegara a ser cierto.
—Claro. ¿Cómo no? —su acento campesino había vuelto—. Buena suerte, entonces.
Y dio media vuelta al caballo dispuesto a marcharse.
Jane se mordió el labio. Le había hecho enfadar.
—Pero os agradezco el ofrecimiento —le dijo en voz alta para que pudiera oírla.
—No creo que te hagan otro —respondió por encima del hombro.
El viaje a caballo le había dejado las piernas debilitadas y comenzó a caminar como si supiera adónde se dirigía.
—¡Eh, John!
Se volvió.
—¿Sí?
—No te acerques al barrio de los carniceros. Y si pasas por la cervecería de al lado de la residencia universitaria Solar, entra y nos tomaremos unas cuantas juntos.
Se despidió con la mano y siguió caminando preguntándose cómo iba ella a averiguar dónde vivían los carniceros.
Duncan tiró de las riendas de su caballo y se quedó mirando cómo el gentío engullía la cabecita rubia del muchacho, y contuvo las ganas de ir tras él. El pobre se había agarrado con tanta fuerza a él que casi no le dejaba respirar, pero luego había rechazado su ayuda. Joven, vulnerable, lleno de entusiasmo y demasiado orgulloso para aceptar lo que se le ofrecía con buena voluntad… hacía años que no se sentía así, pero no lo había olvidado.
Debería haberle obligado a acompañarle. Entendía perfectamente lo que era el orgullo, pero el mundo estaba lleno de peligros y sólo hacía falta un momento para… si el muchacho se metía en el lugar equivocado, si miraba a alguien como no debía, si se encontraba con alguien con un mal día…
No tardaría en averiguar lo que eso significaba. Como todos los demás, el muchacho había dado por sentado que era un bruto de las tierras fronterizas. Pues bien: que anduviera un trecho solo por las calles, si tantos prejuicios tenía.
Sin embargo había algo en él, algo que no se le quitaba de la cabeza y que le irritaba sin medida. ¿Por qué narices se habría mostrado tan evasivo?
Puso en marcha el caballo en dirección a la residencia. Tenía cosas más importantes en que ocuparse que un crío desagradecido. Pickering llegaría pronto y tendrían planes que trazar antes de que se reuniera el Parlamento. Mientas tanto, tenía que asegurarse de que la cocina de la residencia estuviese bien abastecida y las camas preparadas.
No obstante estaba seguro de que no iba a poder dejar de preguntarse si el muchacho habría encontrado una cama en la que pasar la noche.
Dos
Las tripas le rugían de hambre mientras veía a los hombres entrar y salir de la taberna. No había vuelto a comer nada desde las gachas del día anterior, a las que le había invitado un amable portero del King's Hall.
Controlar el propio destino era una tarea más sucia y solitaria de lo que se esperaba. Durante los últimos cinco días había visto poca comida y menos agua para lavarse. Las horas de luz las pasaba yendo de universidad en universidad buscando un maestro que estuviera dispuesto a aceptarla, y las nocturnas las pasaba despierta rezando por su hermana y su criatura, pidiéndole a Dios que su madre la perdonara por haber huido de ese modo.
Los maestros en la universidad no se habían mostrado más compasivos que el Todopoderoso.
Era del sexo y la edad adecuados, o eso creían todos, pero tenía poco dinero y el latín que tanto había admirado en ella su familia parecía no impresionar a los maestros, que no sentían inclinación alguna a disculpar su torpeza en un idioma que no sólo debía leer, sino utilizar a diario en conversación.
Quizás debería haber permitido que el hombre aquel del norte la ayudara.
Había vuelto a pensar en él en más de una ocasión. Con el pensamiento de una mujer, y no el de un muchacho. En la sensación que le había provocado sentir su mano fuerte y cálida en el hombro. En la risa musical que manaba de sus labios. En la dureza de su pecho y la sensación de llevarlo cobijado entre las piernas.
Pensamientos peligrosos.
En fin, que aquella tarde se había apostado frente a la taberna más próxima a la residencia Solar esperando ver a un hombre de cabello negro y desaliñado para acercarse a él y decirle hola como sorprendida de verle. Como si estuviera allí por casualidad.
Pero pasaban los minutos y no aparecía, y la mujer que había al otro lado de la calle parecía decidida a llamar a la ronda, así que respiró hondo decidida a echar un vistazo en el interior.
Puso la mano en la puerta. Era la primera vez que iba a entrar en una taberna. ¿Qué le aguardaría al otro lado?
Por el hueco de la hoja abierta entró un chorro de luz que llamó la atención de todos los clientes y Jane bajó la cabeza con la esperanza de que nadie la mirara con detenimiento. Cuando el runrún de la conversación se reanudó, pudo respirar tranquila y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra.
Por fin le vio, sentado en un rincón, al mismo tiempo que él la vio a ella, y le pareció que un brillo de alegría le iluminaba la cara. La respiración se le aceleró… pero sólo porque era agradable ver que alguien le sonreía en lugar de fruncirle el ceño.
Con un gesto la invitó a acercarse a su mesa y como le pareciera que no atravesaba la habitación lo bastante rápido, se levantó para pasarle un brazo por los hombros y conducirla hasta su mesa.
—Oust fettal?
Eran palabras que no podía comprender, pero que sonaban amables. Tuvo que parpadear varias veces para no llorar.
—Si me estáis preguntando cómo estoy, os digo que bien.
—Me alegro. Siéntate.
Tomó asiento confiando en que su mal olor no fuese demasiado fuerte. Había dormido los últimos días colándose en un establo, compartiendo paja con los caballos. Siempre se había llevado bien con los caballos. Una palmadita y un sonido tranquilizador bastaban para que se acomodaran tranquilos y la dejaran echar un sueñecito.
Él seguía sonriendo y ella le contestó también con una sonrisa, y durante un momento quizá demasiado largo se miraron el uno al otro, en silencio y felices.
La tabernera los interrumpió.
—¿Te traigo una jarra?
—Por fin ha llegado Little John—, anunció Duncan, dándole una palmada en la espalda que por poco la tira del banco—. Tráele un escocés.
¿Qué le habría pedido?, se preguntó Jane.
La tabernera les dedicó una sonrisa desdentada.
—Es que nos ha estado hablando del muchacho que conoció en el camino. Me alegro de que sigas teniendo la cabeza unida al cuerpo.
Y se fue a buscar lo que le habían pedido.
Sorprendida, Jane miró a Duncan, reconfortada al saber que había sido importante para él hasta el punto de mencionarle.
—¿Y por qué no iba a estarlo?
Él se recostó en su silla y tomó un trago de su copa.
—Cambridge no siempre es un lugar amable.
—Es peor que eso: la gente es mala.
—Más duro de lo que esperabas, ¿eh?
No debía mostrar su debilidad, así que se encogió de hombros.
—No se está tan mal.
Llegó su bebida y tomó un sorbo: era un líquido espeso que le hizo arrugar la nariz.
Duncan se echó a reír.
—Es la cerveza de estudiantes, muchacho. Buena como el pan.
Ella asintió, agradecida de tener por fin algo en qué entretener las tripas. Sabía a avena y a roble.
Su hombro se rozó con el de Duncan y la sensación del caballo volvió. A su lomo había aprendido el tamaño de su pecho y la fuerza de sus músculos, pero no había tenido que estar mirándole.
Él la observaba en aquella penumbra y Jane intentó fundirse con las sombras por miedo a que viera demasiado. La mayoría de hombres sólo la miraban de pasada, pero los ojos de Duncan eran escrutadores.
Para evitar sus ojos bajó la mirada y la dejó en sus manos. Eran unas manos cuadradas, fuertes pero delicadas. Firmes cuando habían estrechado la suya.
—¿Has encontrado maestro?
—No exactamente.
Un somero cuestionario había dejado al descubierto que no estaba preparada para los rigores de la retórica y la gramática. Corría grave peligro de pasarse el día condenada a memorizar latín.
—He hablado con muchos de ellos —esperaba que su indiferencia resultara convincente—. Se lo están pensando.
—Pues no tardes mucho. Tiene que haberte aceptado un maestro antes de transcurridos quince días de tu llegada.
Contó con los dedos sobre la mesa. Le quedaban diez.
—Para entonces ya lo habré encontrado.
La sonrisa de Duncan era escéptica.
—Si no es así, podrías ser expulsado.
—¿Expulsado?
¿Cómo iban a expulsarla antes de haberse inscrito?
—O detenido —añadió alzando su copa—, cortesía de nuestro amado rey.
El rey. Pretendía llamar su atención por sus logros académicos, y no por ser un estudiante al que nadie aceptaba.
Pero Duncan podía estar tomándole el pelo. El rey tendría cosas más importantes de las que ocuparse que los estudiantes de Cambridge.
—Os lo habéis inventado.
Su sonrisa se desvaneció.
—No. Es cierto.
No iba a permitir que volviera a asustarla.
—¿Y cómo sabéis vos tanto de la universidad?
—¿Te sorprendería saber que soy uno de sus maestros?
Tenía que estar mofándose de ella.
—Eso es imposible.
Para llegar a ser maestro había que cursar estudios durante siete años y estar preparado para enseñar a sus propios estudiantes. Por edad no parecía haber problema, pero los catedráticos eran siempre personas serias y célibes que normalmente se vestían con túnicas y a las que nunca encontrarías en tascas como aquélla.
—No tienes aspecto de maestro.
—¿Ah, no? Veo que sabes tanto de maestros como de las tierras del norte.
Debía considerarla tonta porque ningún maestro podría llevar barba.
—Si ni siquiera vais tonsurado.
Se frotó la coronilla y sonrió, y Jane notó con desmayo que tenía el pelo más corto en esa parte de la cabeza.
—Si es cierto lo que decís, ¿qué asignatura impartís vos?
—¿Si es cierto? ¿Me estás llamando mentiroso, además de bárbaro ignorante?
—No —gimió. Era más fácil aplacarle que salir fuera y enfrentarse a él a puñetazos—. ¿Qué estudiáis?
—Leyes no, desde luego. Enseño gramática y retórica y estudio algo que ayuda a la gente: medicina.
Bastó con oír aquella palabra para sentirse incómoda. Cerró los ojos e intentó bloquear el recuerdo de los gritos de su hermana. No, no quería tener nada que ver con enfermos.
—¿Has encontrado un lugar en el que hospedarte?
Abrió los ojos y se alegró de ver una sonrisa de compasión en él. La cerveza había empezado a hacer efecto en su estómago vacío y a enredarle un poco el pensamiento.
Estaba claro que quería ayudarla. ¿Por qué no quería permitírselo? Si le pedía que fuera su maestro, seguro que él aceptaba. Así tendría un maestro y una cama y sus problemas se acabarían.
Pero estar sentada junto a él le aceleraba la respiración. Mirarle las manos le dejaba seca la boca. Con mirarle a los ojos bastaba para que su pose masculina se evaporara, dejando en su lugar pura estupidez femenina.
Él era el único hombre que le había hecho desear comportarse como una mujer, lo cual hacía de él el más peligroso de los hombres.
No. De ningún modo podía aceptar su ayuda.
—Estoy alojado cerca de High Street —declaró, haciendo un gesto que vagamente señalaba la dirección de Trumpington Gate—. En casa de una viuda. Necesitaba ayuda a cambio de cama, así que al final no he necesitado vuestra ayuda.
—Me alegro de que estés ya acomodado.
Se volvió a mirar hacia otro lado y ella sintió como si le hubiesen robado el sol. Decididamente no podía pasar más tiempo en compañía de aquel hombre temperamental como el mercurio. Estaba empezando a buscar su sonrisa y a anhelar escuchar su risa.
Se levantó. Estaba un poco mareada.
—Gracias por la cerveza. Tengo que marcharme.
Duncan le agarró por el brazo para que no perdiera el equilibrio, y su contacto fue como un latigazo que le recorrió el cuerpo entero y que fue a llegar hasta sus senos y que ni siquiera las vendas pudieron evitar.
—Te has bebido la cerveza demasiado deprisa. ¿Estás bien? —le preguntó preocupado—. Puedo acompañarte a casa de la viuda.
—No, no. Quedaos y terminad tranquilo.
Apuró de un sorbo lo que le quedaba y se limpió con la manga. Tenía que salir de allí antes de que acabase confiando que dormía entre caballos—. Tengo que irme ya. Debe estar esperándome. Para las tareas de la noche.
—Bueno, si te metes en algún lío, ve a la residencia universitaria Solar y pregunta por mí.
Una sonrisa de chiquilla amenazó con dibujarse en sus labios.
—Espero que no —no quería volver a verle. Era una promesa que no le quedaba más remedio que hacerle—. Voy a estar muy ocupado. Con mis estudios, y ayudando a la viuda.
Mejor enfadarle si era capaz. Si volvía a insultarle, lo cual era fácil, se alejaría de ella.
—Yo tampoco voy a tener mucho tiempo —respondió, soltando su brazo y recostándose en la silla. Parecía molesto—. Tengo mejores cosas que hacer que preocuparme por un muchacho que carece de sentido común.
Bien. Estaba enfadado. Tan enfadado que ni siquiera le había deseado que le fuera bien.
Salió de la taberna rápidamente pero se ocultó en una sombra al otro lado de la calle con la esperanza de volver a verle. No tuvo que esperar mucho. Duncan salió y miró a ambos lados de la calle, casi como si la buscara.
Y cuando le vio tomar la calle en dirección a su cama calentita y seca, se mordió un labio para no echarse a llorar.
«Vas a necesitar hacerte algún amigo», le había dicho.
Quince días. Le quedaban diez. Cinco colegios la habían rechazado ya. Si los otros cuatro hacían lo mismo, empezaría a visitar las residencias. Todas excepto la que se llamaba Solar.