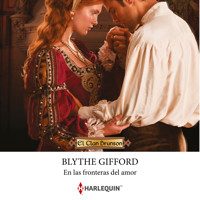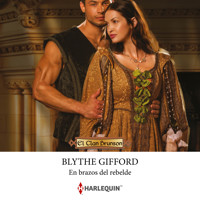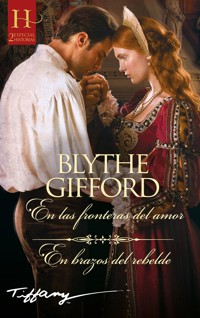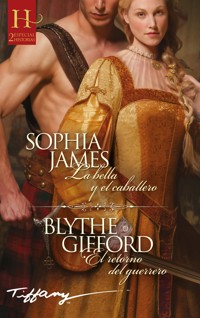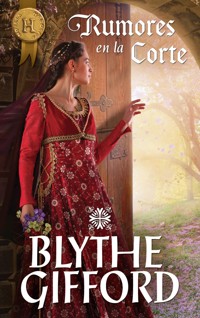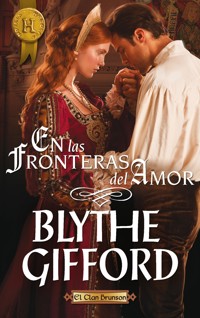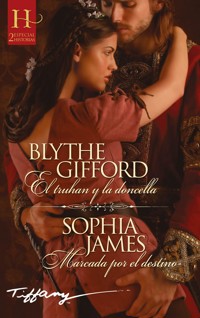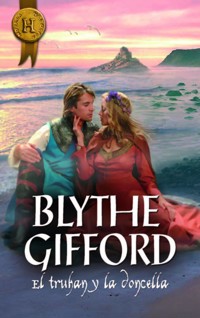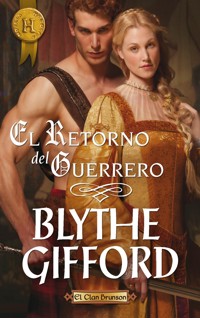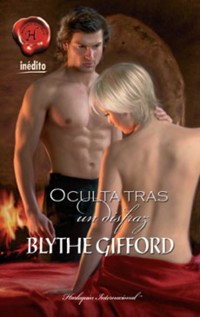3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Se decía que los habitantes de la frontera escocesa eran salvajes e indómitos… Rob Brunson el Negro, como jefe de su clan, se había ganado todas las oscuras sílabas de su apodo. Sin embargo, había tomado como rehén a la hija del jefe enemigo, lo cual era un acto despiadado de rebeldía. El remordimiento lo atormentaba y la necesidad cada vez mayor de protegerla lo desgarraba... Stella Storwick notó desde el principio el desdén de Rob. Hasta que empezó a notar que detrás de esa mirada sombría se escondía un hombre distinto. Algo que él no sabía expresar con palabras, que solo podía captarse con un beso devastador...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Wendy Blythe Gifford
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
En brazos del rebelde, n.º 550 - abril 2014
Título original: Taken by the Border Rebel
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4265-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Os preguntaréis qué tiene esta novela que la hace especial para nosotros hasta el punto de recomendarla. Es una historia redonda, en ella se capta la verdadera esencia de las «salvajes gentes de la frontera» En ella conocemos mejor al jefe del clan de los Brunson, Rob Brunson el Negro, el hermano más sombrío, el que lleva sobre sus hombros la carga más pesada, el que tiene siempre la última responsabilidad. Pero tiene otro lado más humano...
«Rob cantaba con una voz grave y potente. Cantaba como si eso fuese suficiente, como si liderara a su gente solo con la voz. Efectivamente, los lideraba.
Lo acompañaban en las canciones y en la guerra, unían sus voces a la de él hasta que tronaban como tronaban los cascos de sus caballos cuando cabalgaban por las colinas. Entonces, se estremecía porque podía captar el trueno de la guerra en esas notas. Sin embargo, aquella era una canción que no había cantado a sus hombres. No sonaba como los cascos de los caballos, no tenía el ritmo de la guerra. Era una melodía alegre».
Era una canción de amor
¡Feliz lectura!
Los editores
Uno
The Middle March, frontera escocesa central. Abril de 1529
Cuando Rob Brunson el Negro se despertó esa mañana, fue la primera vez que no olió a cenizas desde que los Storwick prendieron fuego a la fortaleza hacía dos meses. Sin embargo, pensó lo mismo que había pensando la mañana anterior y la anterior a la anterior y todas las anteriores. Pagarían por lo que habían hecho, todos y cada uno. Efectivamente, se había desquitado enseguida. Sus tejados habían ardido y su jefe estaba bajo la vigilancia del Guardián de la Frontera escocés, pero no era suficiente para todo lo que habían hecho.
La ceniza había desaparecido bajo la nieve y la cocina tenía un tejado nuevo, pero olió otra vez y supo la verdad; ese olor estaría siempre metido en su cabeza y a ellos les pasaría lo mismo. Él se ocuparía de que fuese así. Se sentó en el borde de la cama y miró por encima del hombro como si esperara ver al espectro de su padre muerto. Sin embargo, estaba solo en la habitación del jefe. En ese momento, era el jefe y lo habían educado durante veintiséis primaveras para que lo fuera. Se estiró, se rascó la espalda y agarró las botas.
La nieve y el hielo habían aguantado, pero esa mañana notó que el aire era más suave. Era primavera, cuando criaban las ovejas, cuando tenía que ser pastor además de guerrero y cuando tenía que recorrer el valle para cerciorarse de que el rebaño estaba bien. El año anterior lo había hecho con su padre.
Se levantó, se vistió y fue a la cocina para buscar las tortas de avena que solía dejarle su hermana, cuando los cuidaba a todos ellos. Ella cocinaba, lavaba, limpiaba y mantenía todo en orden hasta hacía unos meses, cuando los abandonó por un marido del que no podían fiarse. Pronto lo apremiarían a él para que encontrara una esposa, una mujer que le incordiara porque salía a cabalgar solo. El peligro no desaparecía con la nieve, pero nadie se atrevería a hacer una incursión a la luz de un día primaveral. Además, él prefería la soledad porque así pasaría algún tiempo sin que nadie lo mirara mientras esperaba a que dijera la última palabra.
Salió andando de la fortaleza y observó los caballos que pastaban tranquilamente. Silbó y Felloun se acercó para que lo montara. La verdad era que se sentía más a gusto sobre su lomo que en cualquier otro sitio. La tierra que el caballo pisaba con sus cascos era su tierra. Se sentía parte de esas colinas, del musgo, de las rocas. Algunas veces pensaba que la tierra era su familia, no los hombres. Sin embargo, era lo que les pasaba a todos los Brunson, desde el primero. Un Brunson era de la tierra, de esa tierra. Nadie los arrancaría de allí.
Llegó a la primera familia antes de que el sol estuviera en lo más alto. Las ovejas balaban y un perro bien adiestrado las mantenía reunidas obedeciendo los silbidos de su amo.
—¿Todo bien? —preguntó al hombre saludándolo con la cabeza.
No quería insinuar que Joe Tres Dedos pudiera necesitar ayuda, sino que estaba allí si la necesitaba.
—Sí.
Un cordero recién nacido se mantenía de pie, con las piernas vacilantes, junto a su madre.
—¿Tendrá fuerzas en junio para subir a las tierras altas? —le preguntó Rob tragando saliva.
—Las tendrá o no subirá —contestó Joe encogiéndose de hombros.
Rob miró hacia las colinas. Así eran las cosas por allí. La debilidad significaba la muerte, para los animales y para los hombres.
—¿Algún indicio de los Storwick?
Joe negó con la cabeza.
—Entonces, hasta la semana que viene.
Rob golpeó el flanco de su caballo con una rodilla y el animal giró obedientemente. No había indicios que hubiese visto Joe Tres Dedos, pero se cercioraría por sí mismo.
A mediodía, Rob cabalgaba por un sendero hecho por los cascos de los caballos que discurría por las colinas, por encima de la frontera, y que él conocía bien, como los Storwick. Lo recorrió de arriba abajo buscando excrementos recientes de caballos. No encontró nada, volvió a su lado de la colina, desmontó y se tumbó en el suelo mirando ese valle que era suyo. Era un día claro como había visto pocos. Podía ver hasta la fortaleza que se erguía imponente sobre la hierba, que empezaba a ser verde. Era tentadora para un Storwick, pero ya no era débil.
Entonces, algo cambió. El viento, un olor, un sonido... Se puso en tensión y giró la cabeza. Por encima de él, a su izquierda, vio a una mujer sentada, silenciosa y rígida, que lo miraba con cautela, como si fuese una Storwick. Se arrepintió de haber abandonado el caballo antes de haber mirado alrededor. ¿Lo habría sorprendido el enemigo? Ninguno de los dos dijo nada, solo se observaron. El pelo moreno le caía por los hombros, pero no diría que era una belleza. Los ojos y los labios no conseguían dominar el rostro. Tenía una nariz demasiado poderosa y una barbilla demasiado prominente. Le pareció vagamente conocida, pero había visto a todos los Brunson en algún momento, por lejos que estuvieran. Aun así, no pudo adivinar a qué rama de la familia pertenecía.
—Estás lejos de casa —comentó él para intentar situarla.
El primo Tait era el que vivía más cerca, pero no tenía hijas.
Ella se agachó como si fuese un animal que se preparara para escapar.
—No tan lejos.
Él se encogió de hombros, como si lamentara haberla asustado y señaló hacia la frontera con la cabeza.
—Los Storwick están a unos ocho kilómetros.
Ella se levantó lentamente sin dejar de mirarlo a los ojos, retrocedió un paso como si acabara de caer en la cuenta de la proximidad de los enemigos y se sonrojó un poco.
—Entonces, ¿he cruzado la frontera?
—No.
Él, incómodo por seguir tumbado cuando ella estaba de pie, también se levantó. Tenía algo raro en el acento.
—Está allí —añadió Rob.
Ella abrió los ojos, miró por encima de un hombro y salió corriendo. Entonces, la reconoció.
Stella Storwick no miró hacia atrás y rezó para poder correr más deprisa. Sin embargo, el Brunson se acercaba como un carnero que la persiguiese. Hasta que se plantó delante de ella y le cortó el camino como si solo fuese una oveja descarriada. Zigzagueó para intentar esquivarlo. Era un hombre grande y ella podía ser más rápida, pero el vestido arrastraba por la hierba y la frenaba. Si cruzaba la frontera, estaría a salvo... Sin embargo, él la agarró del brazo, la giró y los dos se tropezaron y cayeron al suelo. Ella cayó de espaldas y él, a horcajadas sobre sus piernas. Ella levantó una mano para arañarle los ojos, pero él la agarró de las muñecas y le sujetó los brazos contra el suelo sin ningún esfuerzo. Cerró los ojos para no verlo, pero, aun así, se sintió rodeada por él, por su calidez y su olor a cuero.
—Eres una Storwick.
Ella abrió los ojos y vio que los de él eran marrones y asesinos.
—Y tú eres un Brunson.
Lo reconoció al verlo de cerca. Era el hombre que vio hacía medio año, el Día del Armisticio. Era una necia por no haberlo reconocido inmediatamente. No era un Brunson cualquiera, era el Brunson. Notó una punzada en las entrañas. Tenía que ser de odio. Era uno de los Brunson negros. Tenía las espaldas muy anchas y el pelo y los ojos oscuros. Efectivamente, tenía los ojos marrones que identificaban a casi todos en su maldito clan.
—No me tomarás —ella apretó los brazos y las piernas como si así fuese a detenerlo—. No te lo permitiré.
Él se quedó petrificado, hasta que giró la cabeza para escupir con desprecio.
—Los Brunson no tratamos así a las mujeres —replicó él con una mirada de asco—. Sois vosotros los que lo hacéis.
Había sido un despreciable familiar suyo el que lo había hecho. Sabía lo que se murmuraba sobre él, aunque a ella nunca la había tocado. Nadie se atrevía a hacerlo.
—Eso no es lo que he oído.
Ella sabía que era mentira, pero esperaba que él bajara la guardia. Intentó zafarse, pero unas argollas de hierro habrían cedido más fácilmente. Él le soltó las manos con una mirada de advertencia.
—Has oído mal.
—Entonces, si no piensas tomarme, déjame que me marche —replicó ella apoyándose en los codos.
Él se sentó en los talones con los brazos cruzados y en un silencio amenazador. Ella contuvo el aliento para no decir nada. No había adivinado qué Storwick era ni que había ido a las colinas para espiar su fortaleza.
—¿Dónde están los demás?
Rob se levantó, la levantó sin soltarle las muñecas y miró hacia el lado inglés de la frontera.
—No hay nadie más.
Había sido una necedad reconocerlo. No había dicho a nadie lo que pensaba hacer cuando se marchó esa mañana. Quizá hubiese sido una imprudencia. Él la miró de arriba abajo. Solo alguien muy tonto podía decir eso, pero él no lo era.
—¿Paseas por las colinas sin compañía ni caballo?
Ella se encogió de hombros para disimular que estaba temblando.
—No es normal que haga este sol y me alejé demasiado —había pensado llegar más lejos y un caballo habría llamado la atención—. Déjame que me marche. No te sirvo de nada.
—Claro que me sirves de algo. Me servirás de rehén para que tu gente no haga nada. Si intentan rescatar a Hobbes Storwick, tú lo pagarás.
Ella palideció, pero, gracias a Dios, su padre estaba vivo. Ni siquiera habían estado seguros de que lo estuviera. Al haber violado las leyes de la frontera, los Brunson habían quemado su casa y habían capturado a su padre. Demasiados conflictos para acudir a la próxima reunión del Día del Armisticio, pero no para defender su casa. Desde entonces, nadie había dicho nada ni había dudado que los Brunson habrían podido matarlo sin dudarlo un instante, pero, si seguía vivo, ¿quién lo retenía? Por eso había ido a las colinas, para descubrir si su padre seguía vivo, dónde estaba y qué habría que hacer para rescatarlo.
Al decirlo, él captó un destello de miedo entre el orgullo de los ojos femeninos. Como si creyera que él no era mejor que sus infames familiares. Willie Storwick el Marcado no tuvo compasión con Cate, la esposa de Johnnie, y esa mujer no se merecía un trato mejor. Sin embargo, él no era un Storwick. Suspiró y le aflojó un poco la muñeca. El camino hacia el sur estaba despejado y silencioso, pero no sabía si podía confiar en su vista y su oído.
Se sintió tan cautivado al ver su tierra que desmontó sin ni siquiera darse cuenta de que estaba ella. Su padre nunca habría cometido un error así. Le ardía la mano al agarrarla, pero no podía soltarla o se escaparía y llamaría a los demás, si no estaban buscándola ya.
—Ya sé que eres una Storwick, pero ¿cuál?
Se dio cuenta, demasiado tarde, de por qué le había parecido conocida. La había visto el Día del Armisticio del otoño pasado y se había fijado en el contoneo de sus caderas.
Ella levantó la barbilla en su dirección y frunció los labios antes de contestar.
—Soy una Storwick roja.
Era una Storwick roja que no era pelirroja, pero tenía los ojos verdes y muy grandes.
—Estás mirando a Rob Brunson el Negro.
Ella asintió con la cabeza, como si ya lo supiera.
—Lo sé. Eres el jefe de tu clan.
Ella podía decirlo, pero a él le costaba que esas palabras le salieran de la boca aunque hubiesen pasado ocho meses.
—¿Cómo te llaman?
—Stella —contestó ella sin vacilar.
—¿Qué nombre es ese?
Era un nombre que él no había oído jamás. No era ni Mary, ni Agnes, ni Elizabeth. Sin embargo, a juzgar por su manera de levantar la cabeza, ella estaba orgullosa de su nombre.
—Es un nombre en latín.
—¡Latín! Solo los religiosos saben eso.
—Mi madre lo sabe.
Él no pudo disimular su incredulidad.
—Bueno, sabe una palabra o dos —puntualizó ella.
También estaba orgullosa de eso. Al parecer, estaba orgullosa de todo.
—Entonces, ¿qué significa tu nombre?
—Estrella.
Él sintió un escalofrió en la espalda. «Silenciosos como la luna, firmes como las estrellas». Así empezaba la balada de los Brunson. Pero esas estrellas no tenían ninguna relación con esa mujer.
—Bueno, Stella Storwick, el latín no te hará falta en la fortaleza de los Brunson —replicó él señalando el caballo con la cabeza—. Móntate.
Stella mantuvo la cabeza agachada mientras entraban en la fortaleza y esperó que él no se diera cuenta de que estaba observándola detenidamente. ¿Tendrían a su padre en el piso superior o en las oscuras entrañas de la torre? Miró hacia todas las aberturas del muro de piedra, con la esperanza de ver su cara. Rob el Negro estaba montado detrás de ella y la rodeaba con los brazos para sujetar las riendas.
Desmontó y la ayudó a bajar, lo cual fue una gentileza que no había esperado. Aparecieron hombres y algunas mujeres. Un joven con la cara redonda miró al jefe como si fuese un héroe. Otro hombre se hizo cargo del caballo y Rob les dijo quién era ella. Stella miró alrededor y comprobó que los Brunson habían reconstruido la fortaleza desde el último ataque de los Storwick. Naturalmente, también habían tenido más tiempo. Él la empujó hacia la torre.
—¿Adónde me llevas?
—Al sótano del pozo, con los barriles de cerveza y las arañas.
Se le aceleró el corazón y tragó saliva. No quería ir allí.
—¿Tienes miedo? —le preguntó él.
—Ningún Storwick ha tenido miedo jamás de un Brunson —contestó ella poniéndose muy recta.
—Los listos sí lo tuvieron —replicó él con frialdad y sin compasión.
—¿Es ahí donde tienes metido a Hobbes Storwick?
Si era así, haría un esfuerzo a pesar del miedo. Él entrecerró los ojos y la miró fijamente hasta que ella tuvo la certeza de que sabía quién era y por qué lo preguntaba.
—No —contestó al cabo de un rato.
¿Eso significaba que no lo retenían en esa habitación o que no estaba en la fortaleza? Una vez dentro, los muros impedían la entrada de luz, el aire era frío y húmedo y olía a cerveza. También oyó el eco del agua del pozo... Cuando se alejaron unos diez pasos, volvió a respirar. Al menos, no la llevarían allí por el momento. Pudo pensar y se dio cuenta de que había estado caminando desde el amanecer. Se detuvo al llegar al nivel siguiente de la torre.
—Necesito...
Lo miró y se encontró con su mirada implacable. A él no le importaba que necesitara un excusado y un momento de privacidad, pero ella tampoco quería hablar de eso con un hombre. Tenía que recordar quién era. Levantó la cabeza y clavó la mirada en Rob el Negro.
—Necesito tiempo para un asunto de mujeres.
Sus ojos reflejaron desconcierto hasta que lo entendió y se sonrojó. Sin soltarle el brazo, la llevó hasta el extremo opuesto del piso y se quedaron delante de la puerta de la pequeña habitación. Ese hombre amenazante e implacable mostró cierta indecisión. Una joven llegó desde el salón y él soltó el brazo de Stella para agarrar el de la chica.
—Quédate delante de la puerta y avísame cuando haya terminado —Rob retrocedió un paso—. No pienses en saltar afuera.
—¿Tan tonta parezco? —preguntó ella arqueando las cejas.
—Lo suficientemente tonta como para meterte sola en el lado equivocado de la frontera. `
Ella entró, cerró la puerta, oyó los pasos de él que se alejaban y se alegró de poder tener un momento para reunir fuerzas. Había pensado acercarse lo suficiente a la fortaleza como para poder ver u oír algo sobre su padre, algo que obligara a actuar a sus primos, que siempre estaban discutiendo. Sin embargo, estaba dentro y prisionera. Si le decía a Rob Brunson que era la hija de Hobbes Storwick, él no vacilaría en llevarla junto a su padre y entonces... Suspiró. No, su primera intuición había sido la acertada. Cuanto menos supiera él, más segura estaría ella. Sin embargo, como estaba dentro de la fortaleza, podría descubrir dónde estaba encerrado su padre. Lo vería pronto. No podía ser tan difícil. Buscaría, hablaría con los sirvientes... Aunque, ¿qué pasaría si su padre no estaba allí?
Rob se sentó en el salón para esperar a que volviera la mujer. Miró hacia el valle y debatió consigo mismo. Había notado que ella se asustaba cuando mencionó el sótano, pero un hombre Storwick no se merecía nada mejor que el nivel más bajo. Una mujer Storwick tampoco, pero no podía olvidarse de su expresión, de esa extraña mezcla de miedo y orgullo. Su padre siempre le había dicho que no mostrara nunca debilidad, y menos a un Storwick. El padre de esa mujer le había dicho algo parecido.
Cuando la chica de los Tait llevó a Stella al salón, la miró profundamente a los ojos por primera vez. Eran verdes y tenía unas cejas muy marcadas que le daban cierto aire de censura. No tendría motivos para censurar el trato que iban a darle los Brunson. Al menos, mientras no se lo mereciera. Al fin y al cabo, era una mujer y él no era un hombre despiadado, aunque sus enemigos discreparan.
—Tenemos una habitación vacía —le explicó él mientras la llevaba al siguiente nivel—. Podrás usarla por el momento, pero si intentas escapar, acabarás en el sótano.
Ella abrió la puerta, entró y miró alrededor.
—Un poco austera, pero servirá.
—¿Austera?
Él no se había acostumbrado todavía a la cama con cortinas en la que dormía desde hacía unos meses. Esa habitación tenía una cama amplia, una chimenea y un taburete. ¿Qué más necesitaba?
—Fue más que suficiente para mi hermana, pero si prefieres el sótano...
Le pareció que ella se asustaba otra vez, pero recuperó la calma casi inmediatamente.
—No. Me apañaré.
—¿Te apañarás? Deberías darme las gracias porque permito que pongas un pie en la habitación de mi hermana.
—Es que... —a ella le tembló el labio inferior—. No es a lo que estoy acostumbrada.
—¿Estás acostumbrada a uno de los castillos de tu rey inglés?
Ella abrió mucho los ojos, pero sin miedo ni sentirse ofendida.
—No estoy acostumbrada al lado escocés de la frontera.
—Ya lo veo. Ni siquiera sabes dónde está.
—Sí lo sé —replicó ella mirándolo a los ojos.
¿Captó tentación o desafío en su mirada? En cualquier caso, le aguantó la mirada sin parpadear.
—La próxima vez, quédate en tu lado.
Él se dio la vuelta y agarró el pomo de la puerta, pero ella replicó antes de que pudiera cerrarla.
—Lo haría si los Brunson hicieran lo mismo.
Cerró la puerta dando un portazo.
Dos
El portazo retumbó a su lado y ella se dio cuenta de que tenía el corazón en la garganta y desbocado. Cerró los ojos, se llevó una mano al pecho e intentó serenarlo y que volviera a su sitio. Ese hombre, ese bárbaro Brunson, era todo lo que le habían contado del clan... y más. Su madre siempre le había dicho que Dios la había salvado, que era especial a los ojos de Él y que no permitiría que le pasara nada. Abrió los ojos, volvió a mirar alrededor y se preguntó si Dios llegaría a ese lado de la frontera. Esa mañana, cuando se marchó de su casa, no tenía planeado que la capturaran, aunque la verdad era que no había tenido ningún plan, salvo que ya no soportaba más las discusiones estériles e interminables entre Humphrey y Oswyn. Su padre estaba enfermo y en manos de los Brunson y ella tenía que hacer algo.
El corazón se serenó debajo de la palma de la mano. No la habían llevado al sótano y eso quería decir que exigirían un rescate por ella. Entre tanto, como decían las costumbres, la tratarían como a una invitada. Sin embargo, no habían pedido un rescate por su padre, como habría podido esperarse. ¿Significaba eso que ya estaba muerto?
Oyó un golpe en la puerta, pero sonó demasiado cerca del suelo para que estuvieran llamando. Dio un respingo y el corazón le dio un vuelco. Oyó otra vez el ruido, pero fue en el suelo y con un ritmo irregular. Abrió la pesada puerta de madera y miró afuera. El niño rubio y de cara redonda que había visto en el patio corría por el pasillo dando patadas a una pelota. La vio y dejó que la pelota se alejara.
—Buenos días —le saludó ella.
Se dio cuenta de que no había nadie más en el pasillo, ni un centinela. Quizá la mano de Dios sí llegara tan lejos en el norte...
—Buenas noches, señora —farfulló el niño.
Ella no lo entendió, pero sonrió porque los niños siempre hacían que sonriera.
—¿Cómo te llamas?
—Wat —contestó él con una sonrisa como la de ella—. Me llamo Wat.
Lo miró con más detenimiento. Parecía un poco retrasado y tendría unos diez años. Además, conocía los edificios de los Brunson mucho mejor que ella.
—Yo me llamo Stella —dominando el remordimiento, se agachó y le puso una mano en un hombro—. Wat, ¿puedes enseñarme la fortaleza? Estoy segura de que me perdería si fuese sola.
Esa podía ser la única ocasión que tuviera de buscar a su padre y ni Rob Brunson podría culpar a un niño retrasado por haberla ayudado.
Wat miró por encima del hombro como si buscara respaldo. Ella lo agarró del hombro llevada por la urgencia.
—Estoy segura de que conoces los mejores escondites. ¿Me los enseñarías?
Él asintió con la cabeza, la agarró de la mano y la llevó escaleras arriba. Al parecer, todo el mundo había salido por el día soleado y la torre estaba vacía. Cuando ya la había recorrido entera desde el tejado hasta la entreplanta donde se almacenaban los alimentos, comprendió que solo quedaba un sitio. Él había dicho que Hobbes Storwick no estaba allí, pero había dudado. ¿Habría sido una duda previa a una mentira? Miró escaleras abajo. Allí, en algún sitio, las fauces abiertas del pozo la esperaban.
—Wat, enséñame el sótano donde está el pozo —le pidió ella agarrándolo con fuerza de la mano.
A última hora de la tarde, Rob volvió a casa por segunda vez ese día. Después de haber dejado a la mujer Storwick en la torre, sus hombres y él cabalgaron hasta muy lejos para buscar indicios de que los Storwick hubieran entrado en sus tierras. No los encontró. En realidad, esa familia había estado inusitadamente tranquila desde que capturaron a su jefe. ¿Por qué? Había esperado que intentaran rescatarlo o, al menos, que se hubieran vengado de alguna manera, pero en la parte inglesa de la frontera solo soplaba el viento. Además, él, en vez de pensar en la posible amenaza, estaba pensando en ella.
Era solo porque tenía que decidir cómo les comunicaba a los Storwick que la tenía en su poder, no porque se acordara de su calidez cuando la tuvo atrapada entre las piernas... Hizo un esfuerzo para pensar en cosas rutinarias. En llevar a Felloun al establo en vez de dejarlo pastando. En quitarle la silla de montar y la manta. En darle de comer. En darle unas palmadas para agradecerle el servicio que le había prestado otro día más...
Después de haberse ocupado del caballo, abrió la cancela de hierro que protegía la única puerta de entrada a la torre. Una vez dentro, oyó el eco de unas pisadas que llegaban del piso inferior. Desenvainó la daga, dobló un poco las rodillas y siguió el sonido.
—Enséñamelo —susurró una mujer.
Era ella. Se acercó sigilosamente. Estaba mirando el sótano del pozo, de espaldas a él y agarrando a Wat de la mano. La reja de hierro estaba abierta, pero no había entrado. Se asomaba adentro y miraba hacia los rincones como si el umbral fuese un precipicio. Se puso recto, resopló sin envainar la daga y comprendió que tendría que desperdiciar a un hombre para que vigilara su puerta.
—¿Has cambiado de opinión?
Ella dio un respingo, se quedó boquiabierta y agarró al niño con las dos manos. ¿Qué estaba buscando? Se acercó a ella con la cabeza agachada para no golpearse con el techo. El ventanuco pequeño y alto dejaba entrar la poca luz del atardecer y su sombra se cernía sobre ellos en ese espacio agobiante.
—No le hagas nada al niño.
Ella, sin embargo, estrechó tanto su cabeza contra el vestido que casi lo asfixió.
—¿Hacerle algo? —no le haría nada ni a un animal herido—. ¿Por quién me has tomado?
—Por un Brunson.
Lo que ella consideraba un insulto, a él le pareció un halago. Sin embargo, en ese momento no necesitaba darle una lección a ese niño deficiente y boquiabierto.
—Wat, vete a buscar a tu madre.
El chico sonrió a Stella y salió corriendo escaleras arriba. Rob se acercó tanto que pareció que iba a agarrarla del brazo para darle la vuelta y que mirara otra vez a esa habitación pequeña y oscura. En el centro había un pozo cubierto para en caso de asedio. Normalmente, tomaban el agua del arroyo que corría por fuera de las murallas.
—Entonces, ¿prefieres esto al cuarto austero del piso de arriba?
Lo preguntó con un enojo que iba dirigido a sí mismo, pero ella no lo sabía. Stella, con los hombros hundidos, negó con la cabeza y sin apartar la mirada del pozo. Hasta ese silencio lo enojó más y se dirigió a ella con aspereza.
—Háblame —le ordenó él—. ¿Lo prefieres?
Entonces, ella volvió a incorporarse y se puso muy recta.
—No.
Fue una sola palabra cargada de orgullo, pero le pareció que también había captado miedo. La empujó escaleras arriba.
—Entonces, quédate donde te dejé.
El pelo osciló hacia un lado y le permitió ver la piel blanca de su cuello. También dejó escapar un aroma muy leve, como a jacintos silvestres.
—La próxima vez, te meteré en el sótano.
Ella lo miró por encima del hombro, pero estaba demasiado oscuro y no pudo interpretar su mirada. Subieron en silencio. Él ya lamentaba el impulso que había hecho que esa mañana la agarrara del brazo y la llevara a la fortaleza. No le quedó otra alternativa cuando se había metido en las tierras de los Brunson, pero luego se había compadecido de ella. La había alojado en la habitación de los invitados especiales y era una debilidad que no podía mostrar otra vez. Abrió la pesada puerta de madera.
—Adentro.
Ella lo miró a los ojos y no dijo nada.
—Entra inmediatamente —insistió él al sentirse incómodo por su mirada.
—¿Tienes aquí a Hobbes Storwick?
Había estado buscándolo...
—Te dije que no estaba aquí. ¿No me creíste?
—¿Está vivo?
Abrió la boca para tranquilizarla, pero se lo pensó mejor. Bastaría con la verdad.
—Lo estaba la última vez que lo vi. ¿Ahora? No lo sé.
Rob Brunson cerró la puerta y ella sintió una decepción gélida como el viento del norte. No estaba allí. Era posible que ni siquiera estuviese vivo. Sin embargo, era un Brunson. ¿Iba a negarle la verdad? El niño y ella habían buscado por toda la torre. Quizá no hubiesen mirado en un rincón o dos, pero no podían ser tan grandes como para esconder a un prisionero. Sin embargo, había más edificios alrededor de la torre. Miró al patio por la ventana. La cocina estaba pegada a una muralla y el salón público a otra. Ninguno de los dos retendría a un prisionero, salvo que hubiese otra habitación aislada junto al salón. Solo había podido vislumbrar el patio que había al otro lado de la torre, pero le pareció más pequeño todavía.
Recordó el establo y algunos cobertizos de almacenamiento. ¿Rob Brunson el Negro sería tan desalmado como para encerrar a un hombre enfermo en un cobertizo? Sí. Estaba segura de eso, pero, entonces, sabría si estaba vivo o no. Si bien Rob Brunson el Negro podía ser muchas cosas, creía que no era un mentiroso. Su padre no podía estar allí. Ella habría oído algo e, incluso, lo habría sentido. Entonces, ¿adónde se habían llevado a Hobbes Storwick?
Una sopa fría e insípida apareció en su puerta esa noche. Era un brebaje que no se habría comido ni un cerdo y a última hora de la mañana siguiente el hambre se debatía con la furia. El hambre estaba ganando. Los rugidos del estómago le impedían pensar con claridad, pero si su padre no estaba allí, solo podía esperar a que pidieran un rescate. Sin embargo, reuniría alguna información antes de que se marchara de allí.
Todo el mundo sabía que los Brunson podían congregar a más hombres que ninguna otra familia a ambos lados de la frontera. Doscientos jinetes podían aparecer en un instante... y más cuando los necesitaban. Sin embargo, nunca estaba claro cuántos estaban allí y desde dónde tenían que llegar los demás. En ese momento, una vez en la fortaleza, estaba segura de que había menos de los que se habían imaginado, pero ¿qué más podía llegar a saber? Sabía poco de armas y fortificaciones. Aun así, si observaba con detenimiento, podría dar detalles a los hombres que sí entendían.
Volvió a la ventana para estudiar las defensas, no los sitios donde podían esconder a los prisioneros. Los Brunson habían reconstruido casi todos los edificios desde el último ataque y cuando entró en la torre, se fijó en unas piedras nuevas que rodeaban una abertura encima de la puerta. ¿Sería una tronera? Todo el mundo sabía que ningún escocés tocaría un arma de fuego desde que un cañón propio mató al rey Jaime II, pero Rob Brunson no parecía el tipo de hombre que temería a un arcabuz si decidía dispararlo.
Si los Brunson tenían armas de fuego en abundancia, los Storwick tenían que saberlo. Si podía contárselo, ese podría ser el motivo por el que la habían salvado hacía tantos años. Le había dicho que se quedara donde la había dejado, pero Rob Brunson iba a tener que enfadarse con ella otra vez. Volvió a oír la pelota de Wat al otro lado de la puerta y sonrió. ¿Habría algún centinela? Si lo había, esperaba que fuese más maleable que Rob. En su casa, no le costaba nada manejar a esos hombres. Le bastaba con arquear una ceja o girar la cabeza para que ellos se apartaran o fuesen a buscar lo que quería. Sin embargo, las cosas podrían no ser tan fáciles allí.
Sin embargo, cuando abrió la puerta, el propio Wat extendió un brazo con la mano abierta para impedirle que cruzara el umbral.
—Buenas noches.
Fuese por la mañana o por la noche, si Wat era el único centinela, las cosas iban a ser más fáciles de lo que se había imaginado. Dio un paso adelante, pero el brazo de él no se movió.
—¿Puedo pasar, por favor? —le pidió ella convencida de que era un juego de niños.
Él negó con la cabeza.
—El señor ha dicho que se quede.
Sin embargo, no se veía a Rob Brunson por ningún lado. Wat no podía detenerla, pero sí podía gritar.
—El señor quería decir que es mi habitación, no que no pueda abandonarla.
Dios le perdonaría la mentira porque era por una buena causa. Wat negó tan vehementemente con la cabeza que se mareó. Ella suspiró. El pobrecillo parecía carecer de lógica, como la mayoría de los niños.
—No pasará nada.
Ella le puso una mano en el hombro y se agachó hasta que sus ojos estuvieron a la misma altura. Le tomó la barbilla con la otra mano y lo obligó a que la mirara.
—Ya lo verás. Le diré que me transmitiste sus deseos.
Entonces, vio la taza y el manto de cuadros escoceses en el suelo. Rob Brunson ya no confiaba en que fuese a quedarse en la habitación.
—El centinela va a venir —él levantó el brazo y agitó la mano como si ella fuese un perro desobediente—. Quédese.
Ella miró por el pasillo e intentó oír pasos en las escaleras. ¿Qué podía decir para que el niño la dejara marcharse?
—Tengo hambre. ¿No podrías enseñarme dónde puedo encontrar algo de comida?
—La comida más tarde.
Ella hizo un esfuerzo para dominar la impaciencia. No era culpa del chico, pero hablar con ese pobre retrasado era muy parecido a hablar con una piedra. Oyó ruidos en el piso superior. Tenía que ser el centinela de verdad que estaba de camino.
—Rob Brunson el Negro es tu señor, ¿verdad? —le preguntó ella en un susurro, como si quisiera ganarse su confianza.
—Sí —contestó él con una sonrisa de oreja a oreja.
—Y querrás que sepa todo lo que tiene que saber, ¿verdad?
Él asintió con la cabeza y sin recelo, por fin. Tenía que darse prisa si quería que el chico fuese a buscar al jefe antes de que llegara el verdadero centinela. Ya le parecía imposible recorrer la fortaleza sola.
—Entonces, dile que quiero hablar con él —volvió a susurrarle en tono apremiante—. Ahora.
El chico arrugó la frente como si fuese una tarea muy complicada.
—Dile que le ordeno que venga. Corre.
Empujó a Wat hacia la escalera y él salió corriendo mientras se acercaban los pasos del piso superior. Volvió a meterse apresuradamente en la habitación, cerró la puerta y esperó que el chico no hubiese visto que le temblaban las manos.
—¿Qué ha dicho?
Wat se encogió y Rob se dio cuenta de que había gritado tanto que el chico había creído que su furia iba dirigida a él. Iba dirigida contra Sim Tait, que no podía aguantar una guardia sin ir al excusado, pero no contra ese pobre desdichado. Su rugido había dejado mudo al chico.
—No pasa nada, Wat —puso las manos en sus hombros para tranquilizarlo porque no había entendido bien lo que le había dicho—. Repíteme lo que ha dicho.
Wat miró al techo como si las palabras que quería encontrar estuviesen en las vigas.
—Storwick le ordena que vaya. ¡Ahora!
Unas palabras muy imperativas si fuesen realmente las suyas.
—¡Hambre! —gritó Wat.
Rob suspiró y sacudió la cabeza al no saber quién tenía hambre, si era el chico o la prisionera. La verdad era que todo eso era desconocido para él. Hasta hacía menos de un año, había cabalgado al lado de su padre para todo, pero cuando tuvo que adoptar el papel para el que lo habían preparado durante toda su vida, no estaba preparado para tener una mujer prisionera... y menos a esa en concreto. Su padre le había enseñado que no podía ser débil. ¿Qué mujer era esa? Un Storwick no daba órdenes en su casa, se dijo a sí mismo mientras subía las escaleras de caracol. Aceleró al paso, miró con el ceño fruncido a Sim Tait y golpeó la puerta, aunque no esperó a que le diera permiso para abrir la puerta. Ella apareció delante de él con una sonrisa y la barbilla levantada.
—Entra.
Una sola palabra y muy arrogante, como si él hubiese interrumpido algo y ella, amablemente, le diera permiso para entrar. ¿Había tenido la osadía de ordenarle que fuera? Solo lo habría hecho si estuviese acostumbrada a dar órdenes. La agarró del brazo y lo agitó.
—No eres una Storwick roja, eres de la familia de Hobbes Storwick.
Su barbilla altiva no se inmutó, pero el miedo volvió a reflejarse en sus ojos.
—¿Qué te hace pensar eso?
—Cabalgabas con él el día que Willie el Marcado se escapó.
Lo recordó con toda claridad en ese momento. Cuando los Brunson y los Storwick llegaron a un callejón sin salida, ella desmontó para pasear entre las casetas del mercado y las tiendas de telas. Era desobediente, necia y lo alteraba.