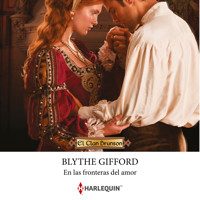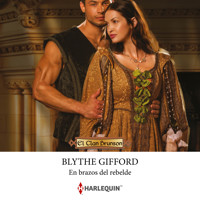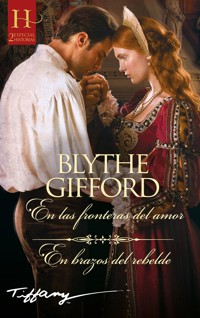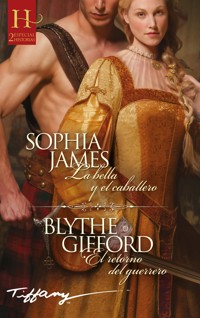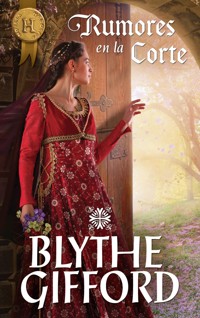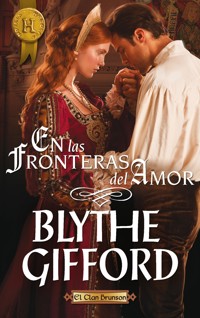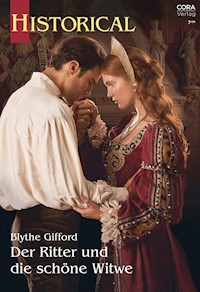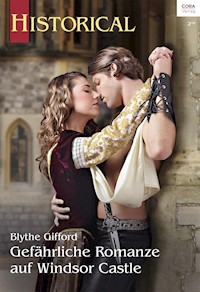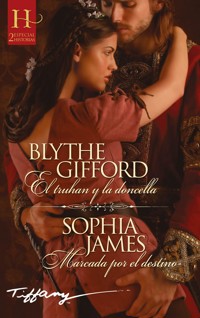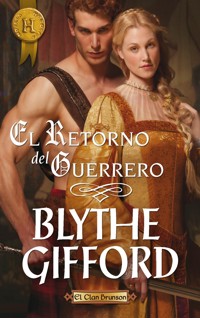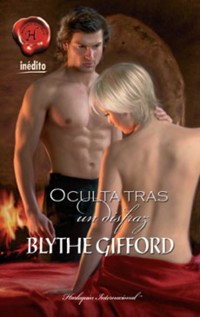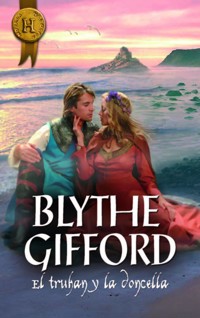
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Él solo era un caballero errante y mercenario… Garren le debía todo cuanto era y tenía a su amigo y valedor William, conde de Readington, a quien había salvado de la muerte en el campo de batalla. Y cuando William cayó gravemente enfermo, tras regresar de la guerra, Garren se propuso hacer lo que hiciera falta para ayudarlo otra vez, aunque eso implicara ir de peregrinación. Dominica estaba convencida de que sir Garren era un mensajero del Cielo y que aquella peregrinación, bendecida con la presencia del apuesto y heroico caballero, le brindaría la señal divina que estaba esperando para tomar los hábitos. Pero al descubrir que aquel viaje de fe la conducía inexorablemente a los fuertes brazos de Garren, empezó a preguntarse si su verdadera misión no sería abrir el frío corazón del mercenario…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Wendy B. Gifford. Todos los derechos reservados.
EL TRUHAN Y LA DONCELLA, Nº 510 - agosto 2012
Título original: The Knave and the Maiden
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0743-3
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Uno
Castillo Readington, Inglaterra, junio de 1357
—Dios me ha devuelto a la vida, Garren —dijo William—. Y tú has sido su instrumento.
Garren miró a su agonizante y macilento amigo postrado en el lecho y sofocó un bufido de burla. Dios no había movido un dedo para salvar a William, conde de Readington, cuando yacía entre los cuerpos sin vida en el campo de batalla de Poitiers.
Al observar el reflejo de la vela sobre el pálido rostro de William, pensó si no habría sido mejor dejarlo morir en tierra francesa. Pero esa opción era impensable. Él lo daría todo por William.
—Tú fuiste el único… —siguió hablando William—. Los otros me abandonaron al darme por muerto.
O quizá lo dejaron para llevarse en su lugar a cuantos prisioneros franceses pudieran y pedir un rescate. William había sobrevivido y regresado con las tropas victoriosas a Inglaterra, pero tan solo un hálito de vida lo separaba de la muerte. Si aún no había exhalado su último suspiro era gracias al agua, las gachas y la carne premasticada que Garren le obligaba a tragar.
—Soy demasiado cabezota para abandonarte.
—Más que eso —cada palabra le costaba un gran esfuerzo a William—. Me llevaste a cuestas…
—A ti y a tu pesada armadura —Garren sonrió con los labios apretados y golpeó amistosamente a William en el hombro.
La familia Readington se había alegrado más por el regreso de la armadura que por quien la portaba. Mientras los demás caballeros ingleses volvían a casa con el botín, Garren solo volvió con William y dejó atrás la riqueza que prometía la campaña francesa.
El sacrificio mereció la pena mientras William parecía recuperar las fuerzas, hasta que las arcadas comenzaron a las pocas semanas de estar en su hogar. Había días en los que su estado mejoraba sensiblemente, pero al final acabó agonizando en su lecho de muerte, rodeado por una cortina de terciopelo rojo, en lo alto de un torreón que dominaba esa campiña húmeda y fértil por la que jamás volvería a cabalgar. Las manos se le habían convertido en unas pinzas inútiles y sus ojos estaban cada vez más vidriosos y apagados. Los criados no podían hacer gran cosa, salvo seguir cambiándole las sábanas como muestra de decoro y respeto.
Al menos moriría dignamente en su cama.
—Hay… algo más… que debo pedirte… —sus fríos dedos agarraron la mano de Garren con la fuerza de la muerte.
«Te di la vida, ¿qué más puedo hacer?», pensó Garren. Aunque al mirar el cuerpo demacrado y extenuado de William, quien con apenas treinta años sería incapaz de volver a levantarse de la cama, no le pareció que la vida que le había dado fuese el mejor regalo posible.
—Quiero que… hagas la peregrinación al santuario de santa Larina en mi lugar.
La peregrinación. Una especie de pago por adelantado a Dios por una promesa que jamás cumpliría. Un viaje a una tumba que albergaba los huesos de una mujer y las plumas de un ángel.
—William, si Dios aún no te ha curado, no creo que Larina lo haga.
—Te pagaré.
Garren apartó la mano. Había renunciado a todo por William, y lo había hecho con gusto. Lo único que le quedaba era su orgullo.
—Muchos estarían encantados de hacerlo por ti.
El rostro de William se cubrió de arrugas en una mueca de dolor. Con el brazo izquierdo se abrazó el estómago en un inútil intento de contener las arcadas.
—No… confío… en nadie más.
Garren murmuró una respuesta evasiva y agarró la huesuda mano de William. Habían recorrido juntos un largo camino desde que William lo tomara bajo su cuidado. Garren tenía entonces diecisiete años, despreciado por todos y demasiado mayor para hacerse escudero. Todo lo que era se lo debía a aquel hombre moribundo.
William le apretó el brazo y se incorporó a medidas con gran esfuerzo. Solo era cinco años mayor que Garren, pero parecía un anciano decrépito y consumido. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y sacó un pequeño pergamino enrollado de debajo de la almohada. Era muy pequeño, apenas mayor que su mano, precariamente sellado con el escudo de armas de los Readington.
—Para el monje que custodia el santuario…
Garren aceptó el mensaje de los temblorosos dedos de William y se preguntó cómo había podido manejar una pluma para escribirlo.
—El sello no puede romperse —añadió William con una voz tan trémula como sus manos.
Garren sonrió en silencio. Nunca había aprendido a leer muy bien, ni siquiera cuando estuvo recluido en el monasterio.
William le sacudió el brazo, exigiéndole una respuesta.
—Por favor… No se lo puedo pedir a nadie más…
Garren miró a su amigo a los ojos, que tantas cosas habían visto junto con él, y carraspeó mientras asentía con la cabeza.
—Pero no quiero tu dinero —aquel viaje debería ser un regalo.
William negó con la cabeza, desparramando sus rubios y ralos cabellos sobre la sábana. Sabía que el dinero de Garren apenas le alcanzaría para su próxima batalla. Una débil sonrisa curvó sus pálidos labios.
—Tómalo y cómprame una pluma de acero.
La pluma de acero era la insignia con la que el peregrino atestiguaba su viaje. Un símbolo para hacer alarde de su fe.
—Te traeré algo mejor —le dijo Garren—. Si no puedes ir tú hasta el santuario, te traeré el santuario. Tendrás la pluma de verdad.
La idea de profanar un lugar sagrado para consolar a un devoto moribundo le pareció muy apropiada. Al menos William podría ver y tocar una pluma de verdad, no las falsas reliquias que vendía la iglesia.
El lívido rostro de William palideció aún más.
—Sacrilegio…
Un escalofrío recorrió la espalda de Garren. Sin duda se exponía al castigo divino si se atrevía a robar una reliquia y profanar un santuario, pero la idea casi le hizo reír. Ya había visto lo que podía hacer Dios en su infinita bondad, y dudaba que su ira pudiera ser peor.
—No te preocupes. Nadie echará en falta una pluma pequeñita.
William sacudió débilmente la cabeza y cerró los ojos para sumirse en un sueño más próximo a la muerte que a la vida.
Alguien entró sin llamar en el aposento y la aguda voz de Richard rechinó en los oídos de Garren. El hermano menor de William no haría la peregrinación por nada del mundo, ni por amor fraternal, ni por dinero.
—¿Aún respira?
—Pareces impaciente porque deje de hacerlo.
—Ya está más muerto que vivo, ¿no?
—Tal vez, pero mientras le quede un soplo de vida seguirá siendo el conde de Readington —Richard solo tenía que esperar un poco más para convertirse en conde.
—¿Qué es eso? —le preguntó Richard al ver el pergamino. Hizo ademán de agarrarlo, pero Garren se lo guardó rápidamente bajo la túnica.
—Supongo que será una petición a santa Larina.
Empezaba a temer el viaje tras haberse comprometido a hacerlo. No le amedrentaba la larga distancia que habría de recorrer, sino la compañía de los confiados peregrinos que creían en la generosidad de un dios invisible.
—Me ha pedido que vaya al santuario a rezar por su recuperación.
Richard se rio burlonamente.
—Cuando llegues allí estarás rezando por su alma.
Y cuando volviera estaría rezando por la suya propia, pensó Garren.
Arrodillada ante el crucifijo, la priora apartó la vista de la pintura descascarillada de la mano izquierda de Cristo, cuando la joven entró apresuradamente en su alcoba y la saludó con una breve reverencia.
Las rodillas le crujieron al levantarse y acomodarse en la silla mientras se preguntaba por qué había concedido aquella audiencia. Dominica era una chiquilla a la que el priorato había acogido, criado y encomendado las labores de limpieza, colada y cocina para las pocas hermanas que allí permanecían.
La peste se había cobrado un altísimo precio en el país. No había siervos suficientes para plantar los campos y recoger la cosecha. La caridad cristiana iba pareja al estómago lleno. Y lord Richard tampoco facilitaba mucho las cosas…
La joven interrumpió sus pensamientos sin pedir permiso para hablar.
—Madre Juliana, quiero acompañar a la hermana Marian al santuario de santa Larina.
La priora sacudió la cabeza. La petición era tan descabellada que creyó haber oído mal.
—¿Qué has dicho, Dominica?
La chica la miraba con sus penetrantes ojos azules, sin súplicas ni vacilaciones.
—Quiero peregrinar al santuario. Y a mi regreso tomaré los votos.
—¿Quieres ingresar en la orden? —aquella era la consecuencia de criar a una chica por encima del estatus social que le correspondía. Debería haberla dejado en manos de la mujer del minero cuando tuvo la ocasión—. No tienes dote.
—No se necesita dote —replicó la chica—. Tan solo fe.
La priora se mordió la lengua. No iba a discutir de teología con una huérfana. Hacía falta algo más que fe para alimentar y vestir a veinte mujeres.
—No puedes tomar los hábitos.
—¿Por qué no? —la chica adoptó una actitud desafiante, como si tuviera el derecho de discrepar con una superiora—. Puedo copiar los manuscritos latinos tan bien como la hermana Marian.
La priora recordó el perdón que predicaba el Señor e intentó suavizar su tono.
—¿Qué te hace pensar que pueda ser tu vocación, Dominica?
Los azules ojos de la chica ardieron con el fervor de una santa… o quizá de una desequilibrada.
—Dios me lo ha dicho.
—Dios no habla con niñas abandonadas al nacer —la priora apretó los dedos en oración hasta que las yemas se le congestionaron. Todo era culpa suya. Había permitido que se sentara con ellas para comer y escuchar las Escrituras. Y la mocosa se jactaba de comprender los designios divinos solo por haber oído las palabras del Altísimo.
—Dios solo habla a través de sus siervos en la iglesia, y a mí no me ha dicho nada sobre tu ingreso en la orden…
—Pero, madre Juliana, yo sé que estoy predestinada a difundir su mensaje —se acercó y bajó la voz—. Quiero copiar los textos en la lengua vulgar para que la gente pueda entenderlos.
La priora se tocó los labios con los dedos en una vehemente y silenciosa oración.
«Tengo a una hereje viviendo bajo mi techo… Si los Readington lo descubren nunca volveré a recibir una moneda de ellos. ¿Por qué permití que aprendiera a leer?».
—Mi sitio está aquí —seguía diciendo la chica—. Lo sé. Y cuando haga la peregrinación vos también lo sabréis, porque Dios me dará una señal —su rostro se iluminó con esa fe olvidada que la priora no había visto ni sentido en muchos años—. La hermana Marian será mi testigo.
La hermana Marian siempre había mimado a aquella chiquilla en todo…
—¿Quién va a pagar los gastos del viaje? ¿Y quién se encargará de hacer tu trabajo mientras estés fuera?
—Las hermanas Catherine, Barbara y Margaret se han ofrecido a ocuparse de mis labores, y la hermana Marian ha dicho que pagará mi comida de su dote — miró desafiante a la priora—. No como mucho.
—La dote de la hermana Marian pertenece al priorato —la priora apoyó la cabeza en las manos. ¿Qué había sido del respeto y la obediencia?
—Por favor, madre Juliana… —la chica sucumbió finalmente a la humildad y se arrodilló en el suelo para tirar del hábito de la priora con sus dedos manchados de tinta. Tenía las uñas tan mordidas que la tierra del jardín no podía pegarse a ellas—. Tengo que hacer este viaje.
La priora volvió a mirarla a los ojos y se sobrecogió al ver cómo ardían de fe. O de miedo.
De repente comprendió cómo acabaría todo. Dominica jamás volvería al priorato en cuanto descubriera la vida que había al otro lado de los muros. Su cuerpo sería la envidia de cualquier mujer que no eligiera una vida de clausura. Si se dejaba seducir por el primer hombre que la colmara de halagos y se quedaba embarazada, nunca podría hacerse monja.
Suspiró profundamente. O tal vez no. Tal vez aquel celo religioso la protegiera de las pasiones mundanas. Que fuera lo que Dios quisiera. Mejor sería que se marchara y se llevara sus peligrosas ideas a otra parte antes de que llegaran a oídos del abad o del conde. Lo malo sería que no tendrían a nadie que se encargara de hacer la colada y escardar el jardín. No podían permitirse pagar a alguien de la aldea.
—De acuerdo. Vete. Pero no le hables a nadie de tu herejía. Si te metes en apuros durante el viaje, por pequeños que sean, no podrás volver aquí nunca más. Las puertas del priorato se te habrán cerrado para siempre.
Dominica levantó las manos y la vista hacia el cielo.
—Gracias, Padre celestial… —agachó la cabeza y salió de la alcoba sin pedir permiso para marcharse.
La priora sacudió la cabeza. Ni una sola muestra de agradecimiento hacia ella, después de toda la bondad y generosidad que le había mostrado. Solo tenía gratitud para Dios. Y en manos de Dios quedaría a partir de ese momento.
Dominica dejó escapar el aire contenido mientras un alivio inmenso parecía llevarla en volandas por el pasillo. Dios siempre respondía a sus oraciones, aunque a veces tuviera ella que ayudarlo un poco. Lo que la priora y la hermana Marian ignoraban sobre aquel viaje seguiría siendo un secreto.
La hermana Marian estaba sentada en el patio del claustro, enseñando a Inocencio a sentarse. O al menos intentándolo. Era un perro vagabundo de color negro al que le faltaba una oreja y al que resultaba muy difícil de instruir y más aún de querer. Al igual que Dominica.
—¡Ha dicho que sí! —exclamó Dominica, saltando alrededor de Marian. Las faldas se agitaron e Inocencio se puso a ladrar—. ¡Me marcho, me marcho, me marcho!
—¡Shhh! —Marian intentó hacer callar a Dominica y al perro, que corría frenéticamente en círculos intentando atrapar su cola. Era una de las pocas cosas que Dominica había podido enseñarle.
—Buen chico —le dijo Dominica mientras le rascaba detrás de su única oreja—. No te preocupes, hermana —abrazó a Marian—. Todo saldrá bien. Dios me lo ha dicho.
La hermana Marian abrió los ojos como platos y miró hacia el corredor.
—Que la madre Juliana no te oiga decir que Dios se comunica contigo.
Dominica se encogió de hombros. No tenía sentido decirle que la madre Juliana ya lo sabía.
—Ya lo dicen las Escrituras: «Llama y se te abrirá» —citó en latín.
—Y si te oyera hablar en latín seguro que cambiaba de opinión.
—Pero si Dios intenta hablarnos, ¿no deberíamos tener los oídos abiertos?
—Intenta no poner tus palabras en boca de Dios.
Dominica suspiró. Dios le había dado oídos, ojos y un cerebro, y lo menos que esperaría de ella sería que los usara.
—Sea como sea, nos vamos. Y cuando volvamos tomaré los votos.
La hermana Marian la agarró de las manos. A Dominica le encantaba el tacto suave y delicado de sus dedos, gracias a que no tenían que lavar ni arrancar hierbajos. Los de la mano derecha conservaban una rigidez permanente tras pasarse horas y horas escribiendo con la pluma. Desde niña Dominica había envidiado el bultito que la hermana tenía en el dedo corazón, y cada día se frotaba el suyo para que se le pareciera.
—Recuerda, mi niña, que la respuesta de Dios no es siempre la que queremos.
—¿Cómo podría haber otra respuesta? Mi vida está aquí —se sentía feliz y segura en aquel lugar tranquilo y recogido donde podía oír a Dios y fascinarse con los colores que iluminaban sus palabras. Lo único que quería era ser una más de aquella congregación—. Sé leer mejor que la hermana Margaret y escribo mejor que cualquiera, salvo tú.
La hermana Marian suspiró.
—Te vuelves a precipitar, Dominica. No hay ninguna garantía de que Dios te conceda lo que estás buscando.
—Claro que sí. Es la priora la que me preocupa.
La hermana Marian levantó las manos en un gesto de rendición.
—Cuando hayas vivido más, no estarás tan segura de Dios… Vamos a recoger nuestras cosas —se levantó, muy despacio. Sus piernas estaban acostumbradas al escritorio, al igual que sus manos—. Debemos estar listas para partir mañana.
Y cuando regresaran, habiendo entregado el mensaje, Dominica ya no tendría que abandonar aquel lugar, su casa, nunca más.
Lo único que necesitaba era fe. Y voluntad.
—Necesitamos dinero, señoría —la priora se obligó a inclinar la cabeza para presentar su demanda. Nunca le resultaba fácil humillarse ante lord Richard.
Lo había abordado tras el almuerzo, cuando el gran salón seguía atestado de caballeros, escuderos y criados, para que no pudiera rechazarla. Pero el salón ya se había vaciado y lo único que quedaba era el olor del asado. El estómago le rugió de hambre.
—¿Para qué, priora? —preguntó Richard mientras se repantigaba en el asiento y se sacudía la cera de las uñas—. Creía que las monjas no se preocupaban por los asuntos terrenales.
La priora se preguntó si mostraría la misma falta de respeto con todas las solicitudes que recibía.
—Para cubrir los gastos de comida, tinta y de la peregrinación anual, señoría.
—Son tiempos difíciles —cruzó las piernas y se examinó atentamente el pie.
—Vuestro padre fue un gran mecenas del trabajo que desempeñamos en el priorato —le recordó ella. Los tapices del difunto conde seguían adornando el gran salón de los Readington, aunque todo parecía mucho más frío desde su muerte. La priora lamentaba profundamente su pérdida, sobre todo cuando miraba a su segundo vástago, estrecho de hombros, nariz aguileña, pelo negro y piel cetrina—. Prometió ayudarnos a copiar la palabra de Dios.
—Mi padre está muerto.
—Por eso acudo a vos.
—Como ya sabéis, vuestra petición debería ir dirigida a mi hermano. Y eso es imposible en estos momentos.
—Rezamos por él todos los días. ¿Ha mejorado su salud, señoría?
Lord Richard intentó disimular su sonrisa con una expresión grave.
—Yo de vos me daría prisa en confesarlo, aunque siempre hay esperanza… —se rio por lo bajo—. Ese mercenario va a hacer de peregrino por él.
—¿Os referís al caballero que lo rescató del campo de batalla? —todo el pueblo conocía la historia, y algunos hasta se atrevían a blasfemar llamándolo «El Salvador».
Lord Richard se echó hacia atrás en la silla.
—Si creéis lo que cuenta… No se puede confiar en un hombre que lucha por dinero en vez de por lealtad.
Lord Richard no era el más apropiado para emitir una crítica semejante, ya que se las había arreglado para no ir a la guerra en suelo francés.
—Un caballero sin tierra ha de hacer lo que pueda. Los caminos del Señor son inescrutables.
Los labios de lord Richard se curvaron en una fea sonrisa.
—¿En serio? Bueno, pues espero que vuestras oraciones y la peregrinación del mercenario ablanden el corazón de santa Larina y le hagan curar a mi hermano… ¿Quién va a hacer la peregrinación este año? —le preguntó en tono aburrido.
—La hermana Marian —vaciló un instante—. Y
Dominica.
Lord Richard se incorporó, apoyó los dos pies en el suelo y clavó su mirada en la priora por vez primera.
—¿La pequeña escriba? ¿Es lo bastante mayor para viajar?
¿Acaso todo el mundo sabía que la chica podía leer y escribir? Dios no quisiera que Dominica le hubiera hablado a lord Richard de sus ideas heréticas.
—Tiene diecisiete años, milord.
—¿Es virgen? —preguntó él arrugando la nariz.
La priora se irguió en toda su estatura.
—¿Tan baja opinión tenéis de mi congregación?
—Lo tomaré por un sí… ¿Y qué busca ella con esta peregrinación?
La priora juntó las manos y pensó que tal vez podría valerse de la curiosidad del conde.
—Quiere ingresar en la orden y busca una señal de la aprobación de Dios.
—¿No cuenta con vuestra aprobación?
—No.
—Entonces tenemos algo en común… —dijo con un siniestro brillo en sus ojos oscuros—. Mi hermano está convencido de que ese Garren es una especie de santo después de que le salvara la vida. Quiero hacerle ver el verdadero truhan que es.
La priora esperó a oír su proposición, convencida de que no iba a gustarle. Ya sabía qué clase de persona era lord Richard, y seguro que también lo sabía su hermano.
—Ofrecedle dinero a ese Garren a cambio de seducir a la pequeña virgen. Parece dispuesto a hacer lo que sea por unas monedas. Y cuando ella lo acuse, ambos tendremos lo que queremos.
—Milord, no puedo…
—No queréis que la chica se convierta en monja. Y cuando Garren sea deshonrado, a William no le quedará más remedio que echarlo —hizo una pausa, sonriente—. Siempre que viva lo suficiente, claro. En caso contrario, yo seré el legítimo conde de Readington y tendré algunas tareas que encomendarle a la chica… —su mueca no dejaba lugar a dudas sobre el lugar donde habrían de desarrollarse esas tareas—. No temáis, priora. Aún podrá haceros la colada, en sus ratos libres.
—¿Cómo podéis sugerir algo así, milord? —preguntó ella, horrorizada. Y aún más horrorizada por atreverse a considerarlo.
Pero tenía veinte vidas a su cargo, además de la de Dominica. Y cuando el conde muriera, el destino de todas ellas estaría en manos de lord Richard.
—Si aceptáis, quizá pueda brindaros el apoyo que necesitáis… y un generoso incentivo para que el mercenario cometa su pecado.
La priora le había advertido a Dominica que no se metiera en líos si quería volver al priorato a ordenarse. Aquella estratagema impediría que pudiera tomar los votos… justamente por lo que ella había rezado. Tal vez Dios estuviera respondiendo a sus oraciones.
—Estoy segura de que su señoría sabrá ser muy generoso con nuestra orden…
Lord Richard se echó a reír.
—Eso dependerá del éxito que tengáis santa Larina y vos.
Dominica tenía los ojos del mismísimo diablo. Tal vez fuera ese el destino que Dios le tenía reservado. Y en cuanto al mercenario, sabría luchar por su alma él solo.
—No os prometo nada —dijo en tono prudencial—. Lo único que puedo hacer es allanar el camino —y rezar por la misericordia divina, añadió para sí.
—Yo tampoco prometo nada —respondió él—. Allanad bien el camino.
Garren había renunciado a Dios como una causa perdida, pero aun así se quedó horrorizado cuando una monja le pidió que violase a una muchacha virgen.
—Su nombre es Dominica —le dijo la priora en su austera alcoba—. ¿La conoces?
Él se había quedado sin habla y se limitó a negar con la cabeza.
—Acércate y obsérvala por ti mismo —le indicó la ventana con vistas al jardín.
La chica estaba arrodillada en el suelo, de espaldas a Garren, con una trenza cayéndole sobre la espalda como un chorro de miel y tatareando una cancioncilla sobre las plantas con una voz tan suave y relajante como el lejano zumbido de una abeja.
El corazón le empezó a latir con fuerza al apreciar sus apetitosas curvas. Poseerla en contra de su voluntad sería lo más fácil del mundo, pero la sola idea le despertó una indignación que creía olvidada.
—No pienso forzarla —declaró. Había visto demasiadas violaciones en Francia, cometidas por los mismos caballeros que habían jurado defender el honor de las mujeres inocentes. El recuerdo le revolvía el estómago. Antes de comportarse como una bestia en celo preferiría morir de hambre.
—Emplea pues los métodos que quieras —dijo la priora—. Pero asegúrate de que no vuelve de su viaje con la virginidad intacta.
Garren volvió a mirar a la chica, que seguía arrancando hierbajos. Él no era ningún caballero, pero conocía a las mujeres y sabía que todas ellas tenían un punto especialmente sensible. ¿Cuál sería el de aquella chica? ¿Sus orejas perfectas? ¿La curva del cuello?
La joven se levantó, se dio la vuelta y le sonrió a Garren. Los ojos más azules que había visto en su vida le atravesaron su alma atormentada como si mirasen a través de un cristal, y por unos instantes sintió más temor del que jamás había sentido antes de una batalla con los franceses.
Se sacudió la extraña sensación de encima. Aquella joven no era tan extraordinaria. Alta. Pechos redondeados. Pecosa. Frente ancha y despejada. Labios carnosos, el superior recto y el inferior sensualmente curvado. Y un aura mística como si no perteneciera al mundo de los vivos.
La chica se giró y se arrodilló para escardar la siguiente hilera.
—¿Por qué? —muchas veces le había preguntado lo mismo a Dios, y nunca había obtenido respuesta.
La priora, ancha de pechos y caderas, no pareció captar el sentido teológico de la pregunta. Se apartó de la ventana, lejos de la feliz cancioncilla que se elevaba desde el jardín. El crucifijo que llevaba colgado al cuello resonó como una espada.
—Crees que soy cruel.
—He estado en la guerra, madre Juliana. La crueldad del hombre no es peor que la de Dios —de repente lo asaltó una idea… Un revolcón con una doncella supondría tener que casarse ineludiblemente con ella—. Si es un marido lo que necesitáis, me temo que no puedo mantener a una esposa.
Ni siquiera podía mantener a sí mismo.
—No tendrás que casarte con ella.
Garren se fijó en un remiendo de su hábito descolorido y se preguntó si la priora tendría el dinero que le había prometido.
—Ni pagar una multa.
—Si tuvieras dinero, no te molestarías siquiera en considerar mi oferta. No, tampoco tendrás que pagar una multa. Dios tiene otros planes.
Dios otra vez… siempre la misma excusa para todos los males del mundo. Eran hipócritas como aquella priora los que le habían hecho alejarse de la iglesia.
—Entiendo que no os preocupéis por mi alma inmortal, pero ¿y la de ella? ¿Qué le pasará después?
Los ojos de la priora lo examinaron atentamente, como si intentara decidir si era digno de una respuesta.
—Su vida seguirá como hasta ahora.
Garren albergaba serias dudas al respecto, pero con el dinero que le estaba ofreciendo podría hacer la peregrinación que le había prometido a William y aún le sobraría bastante. El conde estaba a un paso de la muerte y Garren no tenía muchos motivos para ser optimista cuando el poder pasara a manos de su hermano Richard. Inglaterra y Francia estaban en paz, por lo que no quedarían muchas oportunidades para un soldado que solo contaba con su caballo y su armadura.
Pero con el dinero que recibiría, más lo que había conseguido en Francia, podría comprarse un poco de tierra en algún rincón perdido del país, donde Dios y él podrían ignorarse mutuamente.
—¿Podéis pagarme ahora?
—Soy priora, no idiota. Tendrás el dinero a tu regreso. Y solo si tienes éxito en tu misión. ¿Estás dispuesto a ello?
El alegre canturreo de la chica seguía zumbándole en los oídos. ¿Qué importancia tenía un pecado más ante un dios que solo castigaba a los justos?
Y tampoco pasaría nada si la iglesia perdía a aquella novicia en particular. Ya se había quedado con muchas.
Asintió.
—La hermana Marian también hará el viaje, pero ella no sabe nada de esto. Quiere que la chica realice la peregrinación y vuelva a la orden.
—Y vos no.
La priora se santiguó, y un ligero estremecimiento sacudió el borde de su túnica.
—Es una expósita con los ojos del diablo. Dios puede devolverla al redil… —su sonrisa no tenía nada de piadosa—. Y tú serás su instrumento.
Dos
—Mira, ahí está… El Salvador —la hermana Marian le susurró al oído para que nadie más oyera el blasfemo apelativo con que se conocía al hombre que, al igual que el verdadero Salvador, había rescatado a un hombre de entre los muertos.
—¿Dónde? ¿Quién? —preguntó Dominica en voz alta.
Todo el mundo se había congregado en el patio del castillo Readington para asistir a la partida de los peregrinos. Los rebuznos, relinchos y ladridos ensordecían los sensibles oídos de Dominica, acostumbrados al silencio monacal. A los pies de Marian, Inocencio ladraba ferozmente a cualquier criatura con cuatro patas.
—Ahí. Junto al caballo zaino.
Dominica ahogó un gemido. Era el mismo hombre que había visto en la ventana de la priora.
Por su aspecto no parecía ningún santo. Ancho de hombros, cabello castaño oscuro y ligeramente rizado, barba incipiente, piel curtida por una vida terrenal más que contemplativa…
Volvió a encontrarse con su mirada y, al igual que ocurrió la vez anterior, sintió que algo la llamaba en su interior. Sin duda debía de ser la santidad de aquel hombre.
Inocencio soltó un fuerte ladrido y se lanzó tras un gato anaranjado.
—Voy a por él —exclamó Dominica antes de que Marian pudiera decir nada. Iba a ser muy difícil proteger a Inocencio de las tentaciones que acechaban en el mundo profano.
Los pies se le enredaron en las faldas, de modo que se las levantó para correr velozmente por el patio. El aire fresco se arremolinaba entre sus piernas mientras evitaba carros, burros y personas, hasta que finalmente atrapó a Inocencio junto a las patas de un caballo.
Un caballo grande y zaino… con un hombre alto y corpulento a su lado.
El Salvador era mucho más imponente visto de cerca. Una espada colgaba del cinto, junto a la alforja de peregrino. Llevaba algo alrededor del cuello, oculto bajo la túnica. Algún objeto de penitencia, tal vez.
—Buenos días —lo saludó, echando la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. No eran marrones, como le habían parecido en un principio, sino verdes—. Soy Dominica.
Él la miró con una expresión triste y cansada, como si Dios lo estuviese poniendo a prueba continuamente.
—Ya sé quién eres.
Su mirada le provocó un extraño, pero agradable, hormigueo.
—¿Os lo ha dicho Dios? —si Dios le hablaba a ella, seguro que también mantenía largas conversaciones con alguien tan venerable.
Él frunció el ceño y pareció reprimir una sonrisa.
—Me lo dijo la priora.
Dominica se preguntó qué más le habría contado la priora. El perro se retorció en sus brazos y ella le rascó la cabeza.
—Este es Inocencio.
La sonrisa apareció finalmente en sus pétreos labios.
—En honor a nuestro Santo Padre de Aviñón, sin duda.
Seguro que aquello no se lo había contado la priora.
—Todos os estamos muy agradecidos por haber rescatado al conde de la muerte —le dijo, sin darle tiempo a preguntarse si el nombre del perro tenía como propósito honrar al Papa o burlarse de él—. ¿Olía mal, como Lázaro?
—¿Perdón?
—La Biblia dice que Lázaro olía mal por llevar cuatro días muerto.
—No creo que hayas oído hablar del mal olor de Lázaro en las homilías del abad.
—Las hermanas leen las Sagradas Escrituras durante la comida y me dejan escuchar —no quiso decirle que las había leído ella misma, y confío en que no advirtiera su pequeño engaño.
—No me parece que la historia de Lázaro sea la más recomendable para acompañar la comida… Pero sí, tanto el conde como yo apestábamos al llegar a casa.
—El conde no llevaba cuatro días muerto cuando lo devolvisteis a la vida.
Una sombra apagó el brillo de regocijo en los ojos del hombre.
—Yo no lo devolví a la vida. Simplemente no dejé que muriera.
A Dominica le pareció una distinción muy sutil desde el punto de vista teológico.
—Pero tuvisteis fe en el poder de Dios. «El que crea en mí, aunque muera, vivirá».
—Ten cuidado con lo que crees… la fe puede ser peligrosa.
Su advertencia le pareció a Dominica tan simple y compleja como las Escrituras y le recordó el final de la historia de Lázaro. Fue después de que los fariseos descubrieran lo que Jesús había hecho cuando decidieron acabar con él.
—No sé vuestro nombre, sir…
—Garren.
—¿Sir Garren de dónde?
—Sir Garren de ningún sitio y sin nada —hizo una reverencia—. Como corresponde a un humilde peregrino.
—¿No tenéis casa?
—Tengo a Roucoud de Readington —respondió mientras acariciaba el cuello de dicho caballo.
—¿Readington?
—Un regalo del conde —contestó con el ceño fruncido.
¿Por qué fruncía el gesto si aquel caballo era un regalo maravilloso? El conde debía de estimarlo mucho para regalarle un animal tan magnífico.
—¿Vivís a lomos de un caballo?
—Era mercenario. Me pagaban por luchar.
—¿Y ahora?
—Ahora soy palmero… Me pagan por hacer la peregrinación.
A Dominica no le sorprendió tener un palmero en el viaje, pero sí que fuera El Salvador.
—¿Qué malogrado devoto dejó veinte monedas en su testamento para que alguien peregrinara en su lugar?
—Aún no está muerto.
Debía de referirse al conde de Readington. El secreto estaba a salvo con ella, si dejaba de hacer preguntas.
—Disculpadme… No tenéis por qué revelar el propósito de vuestro santo viaje.
—No soy un hombre santo.
Pareció irritado. Pero ¿cómo podía negar que había sido tocado por la gracia de Dios? Todo el mundo conocía la increíble historia de aquel hombre que se disponía a peregrinar al santuario de santa Larina. Para el día de san Miguel ya contaría con su propio santuario.
—Dios os eligió como su instrumento para salvar la vida del conde.
Él le sostuvo la mirada durante unos segundos largos y silenciosos.
—Un instrumento puede servir a muchas manos diferentes… Tanto Dios como el Diablo pueden valerse del fuego.
Dominica sintió un escalofrío.
Las campanas empezaron a repicar y los peregrinos enfundados en sus capas grises se dirigieron hacia la puerta de la capilla, como si de una bandada de ocas se tratara. Dominica dejó a Inocencio en el suelo y el perro volvió corriendo con la hermana Marian. Dominica intentó seguirlo, pero las piernas se negaban a responderle.
—Por favor… —le susurró al hombre—. Dadme vuestra bendición.
Él se protegió con su capa gris como si fuera una cota de malla.
—Que te la dé el abad, como al resto de peregrinos.
—Pero vos sois El Sal… —se mordió la lengua—. Vos sois especial.
Los ojos del hombre destellaron amenazadoramente.
—Te he dicho que no soy un hombre santo. No puedo darte ninguna bendición divina.
—Por favor… —lo agarró de sus grandes manos con dedos temblorosos, se arrodilló ante él y se llevó los nudillos a los labios.
Él se soltó con un tirón, pero Dominica volvió a agarrarlo y se colocó las manos sobre la cabeza, apretándolas con fuerza en un desesperado intento por mantenerlas allí.
Sintió su endurecida palma. Entonces, muy despacio, la mano se deslizó por la curva del cráneo y la nuca y sus dedos le abrasaron la piel como un hierro candente. El pecho se le contrajo de tal manera que le costó respirar, y el olor a animales y al polvo del patio se mezcló con una nueva fragancia, embriagadora y envolvente, que emanaba de su alta y recia figura.
La campana de la iglesia calló, pero el silencio no trajo la sensación de paz esperada. El corazón de Dominica retumbaba frenéticamente en sus oídos, como si se le hubieran desequilibrado los cuatro humores corporales.
Él se apartó e hizo un gesto con la mano que podría interpretarse como una bendición o una muestra de rechazo y disgusto.
—Gracias, sir Garren de Aquí y Ahora —susurró ella, y echó a correr hacia la hermana Marian e Inocencio sin atreverse a mirar atrás.
Temía haberse delatado con aquellas manos redentoras.
A Garren le ardían las manos como si hubieran estado en contacto directo con el fuego.
Aquella joven pensaba que era un santo…
No pudo menos de reírse por la situación. Su cuerpo había respondido como el de cualquier hombre, pero la capa de peregrino ocultaba su reacción física, junto a sus muchos otros pecados.
El encargo sería demasiado fácil y gratificante, pero la idea de aprovecharse de ese celo ferviente que ardía en sus ojos no le resultaba tan satisfactorio. La chica estaba convencida de que era un hombre tocado por la mano de Dios, y su decepción sería mayúscula cuando descubriese la persona que era realmente.
Se sacudió el sentimiento de culpa. Dominica tenía que aprender, igual que había hecho él, que la fe no era más que un cebo para incautos.
Se giró y vio a la priora en la puerta de la capilla, sonriendo, como si hubiera presenciado toda la escena y esperase de él que tomara a la chica allí mismo, en el polvoriento suelo del patio.
La chica no era rival para aquella priora sin escrúpulos, pero quizá él pudiera equilibrar la balanza y engañar a la iglesia. Podía decirle a la priora que había desvirgado a la joven y quedarse con el dinero sin haber consumado el acto. La chica alegaría seguir siendo casta y pura, naturalmente, pero a ojos de la priora ya habría perdido su inocencia y, por tanto, quedaría libre de las garras del clero.
Sonriendo, le dio unas palmadas a Roucoud y le tendió las riendas a un paje antes de unirse al resto de peregrinos. Doncellas, caballeros, escuderos, cocineros, pajes… hasta la priora y lord Richard se apartaban respetuosamente para que los peregrinos entrasen en la capilla. Ojalá William no pudiera ver desde su ventana como su hermano usurpaba su legítimo lugar como conde de Readington.
Por primera vez se fijó en sus compañeros de viaje y contó a los miembros del grupo mientras atravesaban la puerta de la iglesia. No llegaban ni a una docena. Una joven pareja que caminaba de la mano. Un hombre con la nariz torcida y el rostro cubierto de cicatrices. Una mujer rolliza, esposa de un comerciante a juzgar por la calidad de su capa. Dos hombres de rasgos parecidos, seguramente hermanos. Y unos cuantos más. Todos llevaban una cruz cosida en la capa gris o, en el caso de la mujer del comerciante, colgada alrededor del cuello.
Dominica, una cabeza más alta que la otra monja, caminaba con sus ojos azules fijos en Dios, ajena al perro que se retorcía incansablemente en sus brazos. El animal movía la oreja izquierda al mismo tiempo que el rabo, pero carecía de oreja derecha. Seguramente se la había arrancado un zorro acorralado. En la puerta de la iglesia, Dominica lo dejó en el suelo y se volvió tres veces para hacer que se quedara quieto. Garren sonrió. Al menos el perro no era tan reverente como su dueña.
Se adentró en la capilla y Richard le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. Ella se apartó y aceleró el paso sin mirarlo siquiera.
Garren apretó el puño, pero consiguió relajarse. No necesitaba más motivos para odiar a aquella alimaña.
Richard y la priora se volvieron hacia Garren, el único peregrino que seguía en el patio. Una multitud expectante le abría paso hasta la capilla. Las puertas de madera parecían estar a kilómetros de distancia.
Echó a andar con pies de plomo, con la mirada fija en el dintel de piedra, intentando ignorar las miradas y susurros. La capa con la cruz cosida a instancias de William, el relicario colgado al cuello… todo le parecía un burdo disfraz. Únicamente la espalda y la venera de acero que chocaba con el relicario, recuerdo de la familia a la que un dios insensible no había querido salvar, le resultaban familiares.
—Vamos, Garren —le apremió Richard, quien nunca se dignaba a llamarlo «sir»—. Dios y el abad esperan.
Las motas de polvo revoloteaban en el rayo de sol que caía sobre el altar. Garren se arrodilló junto a Dominica, quien tenía la mirada fija en el abad y no le prestó más atención a Garren de la que le había dedicado a Richard.
El abad, que había viajado personalmente desde White Wood para bendecir a los peregrinos, empezó a entonar un salmo en latín. De esa manera pretendía que un dios sordo le oyera por encima del resto de mortales, pensó Garren.
Dominica movía los labios como si comprendiera y recitara las palabras latinas. El pelo le brillaba alrededor de la cabeza como un halo. Era joven y vulnerable ante los peligros del mundo, pero a pesar de aquella aparente fragilidad e inocencia Garren tuvo la extraña sensación de que era mucho más fuerte que él. No estaba tan seguro de poder tocarla y seguir siendo la misma persona.
El abad pasó a hablar en la lengua vulgar.
—Aquellos que os disponéis a hacer la peregrinación, ¿estáis listos para emprender el viaje? ¿Habéis renunciado a los bienes materiales para viajar austeramente, igual que hizo nuestro Señor?
Garren vio asentir a Dominica y se preguntó qué bienes materiales podría poseer aquella joven que aspiraba a convertirse en monja. Él apenas tenía nada. En nueve años no había atesorado más pertenencias de las que podía cargar consigo.
—Cuando lleguéis al santuario deberéis confesaros sinceramente, o de lo contrario vuestro viaje habrá sido en vano al no recibir el favor de Dios y los santos. ¿Confesaréis todos vuestros pecados?
Una respuesta afirmativa se elevó de los fieles como un murmullo de hojas secas. Garren fue el único que permaneció callado. Se confesaría ante Dios cuando Dios le devolviera el favor.
—Lord Richard os pide que recéis por su querido hermano, el conde de Readington, quien tras ser salvado de la muerte vive más cerca del cielo que de la tierra…
—Le doy las gracias a mi hermano —lo interrumpió la débil pero contundente voz de William—, pero seré yo quien pida mi salvación.
—¿Pero qué…? —masculló Richard.
Garren se incorporó a medias y se volvió hacia la puerta, protegiéndose del sol con la mano. Por unos breves instantes quiso creer en los milagros y encontrarse a William totalmente recuperado de su agonía, pero lo que vio fue una figura tan pálida como una aparición, reclinada en una litera que portaban dos criados. Uno de ellos llevaba una palangana en caso de necesidad.
La multitud profirió una exclamación ahogada y todos se santiguaron rápidamente contra el espíritu que volvía de los muertos.
William ordenó a sus dos criados que avanzaran hacia el altar, donde la priora se inclinó sobre él. Richard permaneció erguido e inmóvil, con una expresión airada en sus labios apretados y desalmados ojos.
El abad, totalmente desconcertado, levantó la vista hacia el Cielo en busca de consejo. La ceremonia litúrgica no contemplaba una eventualidad semejante.
—Gracias a la pureza de vuestras intenciones Dios le ha dado fuerzas al conde… Hermanos míos que vais a realizar este viaje, ¡rezad por un milagro!
William levantó la mano.
—Gracias por las… oraciones.
A Garren se le encogió el corazón al oír su voz, otrora fuerte y poderosa, pero actualmente tan trémula y apagada como la de un decrépito anciano.
—He ordenado que preparen provisiones para todos.
—Un gesto muy generoso, lord Readington —lo alabó el abad.
Richard frunció el ceño.
William movió la mano como si quisiera disipar una tenue columna de humo.
—Y que todos sepan… —se detuvo para tomar aliento— que Garren hará la peregrinación en mi lugar para llevar mi petición a santa Larina.
Una arcada le obligó a girarse a tiempo para vomitar en la palangana. Garren cerró los ojos, como si con ello bastara para hacer desaparecer el sufrimiento de William y devolverlo a su gloria de antaño.
—Vamos a terminar con una oración por el éxito de sir Garren y por la pronta recuperación de lord Readington, antes de proceder a las bendiciones y al reparto de salvoconductos —dijo rápidamente el abad.
«Garren hará la peregrinación en mi lugar», había dicho William. ¿Qué pensarían de él los fieles?
Dominica le sonreía, pero el resto estaba tan anonadado como si realmente hubiera visto a un hombre de Dios.
Todos salvo la priora y Richard.
Tres
Dominica apretó la frente contra el pasamanos del altar e intentó concentrase en Dios y no en la súbita aparición del conde. Completada la ceremonia, el abad besó su cayado y se lo colocó en las manos. Dominica pegó los labios al bastón de madera sin corteza erguido ante ella. A continuación el abad le entregó el salvoconducto, un pergamino con las palabras del obispo que la convertían en peregrina. Un hormigueo le recorrió los dedos al deslizarlo en la bolsa, junto a su propio pergamino y pluma. Más tarde, cuando nadie la viera, cotejaría la letra del copista con la suya.
Agachó la cabeza e intentó buscar la voz de Dios en su interior, pero le resultaba difícil abstraerse de la presencia del Salvador a su izquierda. Se preguntó si la estaría observando. Su cuerpo parecía tan sólido como el cayado que aferraba como si se tratara de una espada. Era una un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo, sin necesidad de apoyarse en un cayado, ni en un amigo, ni siquiera en Dios.
Cerró con fuerza los ojos y volvió a concentrarse en el propósito de su viaje inminente.
«Por favor, Señor, dame una señal en el santuario para que sepa que estoy destinada a difundir tu palabra ». Se sintió tentada de añadir «en la lengua vulgar», pero decidió no forzar aquel detalle de momento.
Abrió los ojos y miró de reojo a su derecha. Un criado secaba el sudor de la frente del conde. Diez años atrás, Dios se había cobrado la vida de su padre en vez de la suya. Dominica recordaba las semanas de luto que siguieron a la muerte del viejo conde. La hermana Marian se pasó días llorando. Pero Dios había salvado a su hijo, y seguramente había envido al Salvador para que volviera a protegerlo. Añadió una oración por el conde, quien merecía la ayuda de Dios y la suya.
El abad pronunció su último amén y los peregrinos se levantaron, apoyándose en sus cayados, y desfilaron junto al conde de camino a la puerta para darle las gracias por la comida. Cuando la hermana Marian se detuvo junto a él, el conde le agradeció su labor con el salterio de los Readington, el cual aferraba en su blanquecina y huesuda mano derecha.
La hermana Marian le apartó los ralos mechones rubios de su frente humedecida como si fuera un niño. Casi todos temían tocar al conde en aquel estado, y la palabra «leproso» circulaba de boca en boca por las manchas negras y rosadas que le cubrían la piel.
A Dominica también le temblaron un poco las piernas cuando le llegó el turno de arrodillarse ante él. Pero el conde había sido muy bueno con ella de niña, no como Richard.
—Recuerda… —le dijo él, llevándose un dedo a los labios—. Es un secreto.
Dominica asintió en silencio y miró a lord Richard, quien seguía hablando con la madre Juliana y el abad. El abad los había conminado a confesarse en el santuario. ¿Guardar un secreto conllevaría la misma penitencia que una mentira? Seguramente no. Una mentira constaba de palabras que la hacían real.
Siguió avanzando y su lugar lo ocupó El Salvador, que se arrodilló junto al conde y agarró el hombro del moribundo en un emotivo gesto. Sir Garren se daría prisa en llegar al santuario y conseguiría que santa Larina salvara al conde, pensó Dominica.