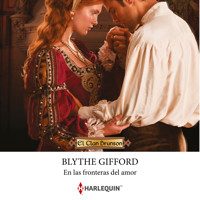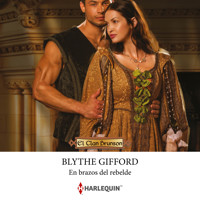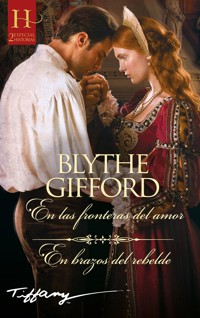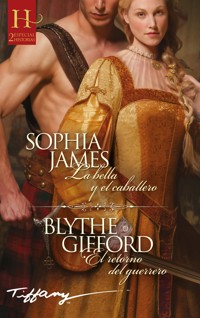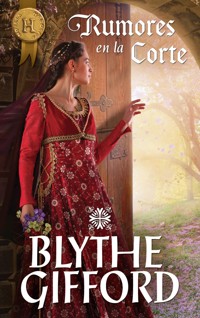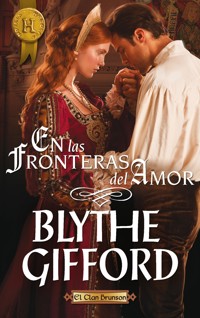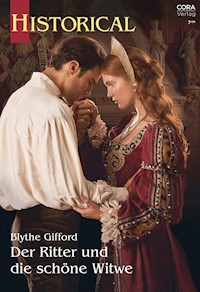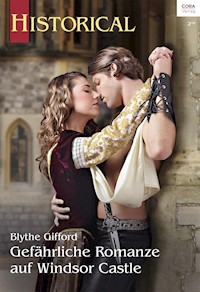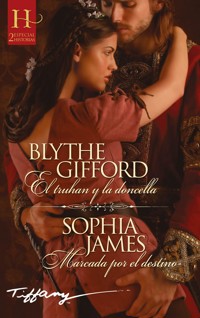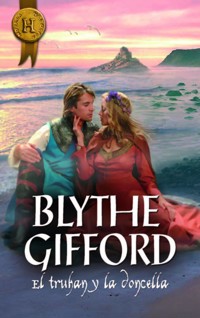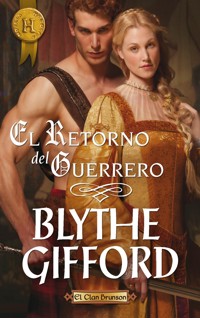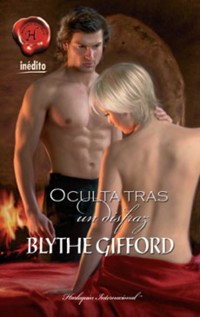3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
El trono de Inglaterra estaba en juego. Anne de Stamford era depositaria desde hacía años de los secretos de su señora, pero cuando lady Joan se desposó con el hijo del rey, la vida en la corte se volvió todavía más peligrosa. Sir Nicholas Lovayne había llegado para descubrir la verdad sobre el pasado de lady Joan, y Anne debía hacer algo, lo que fuera, para distraerlo… Ansiando escapar a las intrigas de la corte, Nicholas no había contado con la manera en que Anne lo distraería. ¿Sería capaz de cumplir con su deber cuando cada fibra de su ser le ordenaba proteger a aquella joven tan especial?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Wendy Blythe Gifford
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Secretos en la corte, n.º 560 - septiembre 2014
Título original: Secrets at Court
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4584-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Sumário
Portadilla
Créditos
Sumário
Nota de la autora
Dedicatoria
Agradecimientos
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Epílogo
Nota de la autora
¡Boda real! Incluso las palabras suenan mágicas.
Al contrario que Cenicienta, sin embargo, la mayor parte de las novias reales entran en el matrimonio por una alianza de Estado, que no de corazón. Hay excepciones, y dos de las más fascinantes fueron las de los hijos de Eduardo III, el decimocuarto rey inglés. Tanto su hijo primogénito como su hija mayor fueron autorizados a casarse por amor: algo insólito en una casa real por aquel tiempo, y que no volvería a repetirse hasta siglos después.
Este libro y el siguiente están ambientados en el mundo que rodea estos matrimonios, donde el verdadero dramatismo se produce entre bastidores. Porque la novia del Príncipe Negro tiene secretos que esconder: secretos que Anne, su compañera de toda la vida, debe asegurarse de que sir Nicholas Lovayne no descubra nunca...
Gracias por su apoyo a los Hermit y a los Hussie, dos de mis favoritos clanes de escritores.
Uno
Castillo de Windsor. Finales de marzo, 1361
—Vamos, rápido —un susurro, urgente. Turbando sus sueños.
Anne sintió una mano apretándole un hombro. Abrió los ojos, parpadeando, para descubrir a la condesa inclinada sobre ella sosteniendo una vela.
Cerró los ojos y se volvió del otro lado. No era más que un sueño. Lady Joan nunca se levantaría en mitad de la noche. Eso siempre se lo dejaba a Anne.
Unos dedos finos le pellizcaron la mejilla.
—¿Estás despierta, Anne?
De repente lo estuvo. Apartó las mantas y buscó enseguida algo para calzarse.
—¿Qué sucede? —¿los había sorprendido la peste? ¿O quizá los franceses?—. ¿Qué hora es?
—Tarde. Está oscuro —agarrándole una mano, tiró de ella—. Vamos, te necesito.
Anne intentó levantarse. Torpemente, más inestable que lo usual. Palpó la cama en busca de su muleta.
—Aquí —la condesa se la puso en la mano. Luego, ya con mayor paciencia, le ofreció su hombro para ayudarla a levantarse.
Su dama tenía esas amabilidades, sobre todo cuando menos las esperaba Anne. O cuando menos las deseaba. Con la muleta cómodamente encajada bajo su brazo izquierdo, Anne avanzó bamboleante por los corredores del castillo. Era consciente del gesto de lady Joan ordenándole silencio con un dedo sobre los labios mientras le hacía señas de que se apresurase. Como si Anne pudiera hacer cualquiera de las dos cosas: entre las muletas y las escaleras, no podía darse prisa si no quería rodar por ellas y arriesgar su pierna sana en el proceso.
Lady Joan la guio hacia los aposentos reales y entró en la capilla, iluminada por una única vela que sostenía alguien que se hallaba de pie ante el altar. Era un hombre, alto y fuerte. Eduardo de Woodstock, primogénito del rey, príncipe de Inglaterra, sonreía: nada que ver con el feroz guerrero que Anne, o mejor dicho, toda Inglaterra y Francia, conocían.
Lady Joan también tenía una expresión radiante. Sin mirar a Anne, se adelantó para tomar la mano del príncipe.
—Aquí y ahora. Con un testigo.
No. No podía ser... Pero lady Joan, precisamente, sabía lo que había que hacer y conocía la importancia de contar con un testigo. El príncipe le quitó la vela y colocó las dos sobre la mesa de caballete que servía de altar. Las temblorosas llamas iluminaron sus rostros, realzando la expresión de alivio del príncipe y dulcificando la sonrisa de la dama. Juntaron luego sus manos, una sobre otra, con fuerza.
—Yo, Eduardo, te tomo a ti, Joan, como esposa.
Anne tragó saliva, muda. ¿Querría Dios que ella hablara, para impedir aquel sacrilegio?
—Para amarte y protegerte, como debe amar y proteger un hombre a su mujer...
Por fin Anne encontró la voz.
—¡No debéis! ¡No podéis! El rey, vos estáis estrechamente emparentada...
El ceño del príncipe interrumpió su discurso. Ambos conocían de sobra la verdad, mejor que ella, ya que compartían un mismo abuelo, antiguo rey. Un parentesco demasiado estrecho como para que la iglesia permitiera aquel matrimonio.
—Todo será como tiene que ser —dijo lady Joan—. Tan pronto como hayamos pronunciado los votos, enviaremos una petición al papa. Su Santidad revocará el impedimento y después nos casaremos en el seno de la iglesia.
—Pero... —Anne no terminó su objeción. La condesa pensaba realmente que sería así de fácil. La lógica, la razón... todo eso no valía de nada. Lady Joan obraría como le pluguiera y el resto del mundo tendría que aguantarse. Así lo había hecho siempre.
El príncipe dejó de fruncir el ceño y se volvió de nuevo hacia la novia.
—... y te hago solemne promesa de matrimonio.
A continuación Anne oyó la voz de su señora. La dulce y seductora voz que Anne conocía tan bien:
—Yo, Joan, te tomo a ti, Eduardo, como esposo...
Era ya demasiado tarde para protestar. El frío de la capilla le calaba los huesos. Ella sería la única persona que conocería la verdad del matrimonio clandestino de lady Joan.
Una vez más.
A la vista de la costa inglesa, cuatro meses después
Las aguas del Canal de la Mancha no se agitaban tanto como habría sido de esperar en un día como aquel, si había que hacer caso del estómago de Nicholas.
La marea los acompañaba. Desembarcaría a mediodía y pisaría el castillo de Windsor antes de que acabara aquella semana, liberado ya de sus obligaciones.
Libre de toda responsabilidad.
Estaba cansado de su deber. Un momento de distracción y los caballos que uno mantenía en reserva empezaban a cojear, las vituallas se perdían o el cielo primaveral descargaba una tormenta de granizo, destruyendo comida, armamento, hombres y la decisiva victoria que el rey se había pasado veinte años buscando.
—¿Señor?
Dejó de contemplar la costa para mirar a su escudero, Eustace. El muchacho se había endurecido con el viaje. No era el único.
—¿Sí?
—Vuestro equipaje está preparado. Todo está dispuesto.
Una pregunta parecía latir al final de la frase.
—¿Excepto?
—Excepto vuestro caballo.
Suspiró. Los caballos estaban hechos para la tierra, no para el agua. En silencio, abandonó el fresco y tonificante aire del puente para bajar a las estrechas y pestilentes entrañas del navío. No le extrañaba que el caballo estuviera enfermo. Si él hubiera sido confinado a aquel pozo negro, también lo estaría.
La cabeza del caballo colgaba baja, casi tocando el suelo. Incapaz de arrojar el contenido de sus tripas como podía hacer un hombre, la pobre bestia solo podía permanecer quieta, triste, derramando lágrimas y sudor como si fuera lluvia.
Nicholas le acarició el cuello y el animal, apenas capaz de levantar la cabeza, pareció abrir los ojos y pestañear de gratitud.
No. Ese día no montaría aquel caballo. Los kilómetros finales de aquel viaje se extendían ante él, tan difíciles como lo habían sido los anteriores.
Pero los Eduardos, tanto el rey como el príncipe, no tenían paciencia para excusas. Príncipes y papas solo tenían que pronunciar algo para que se hiciera realidad, esperando que los simples mortales como Nicholas Lovayne hicieran el necesario milagro.
Y terminaba haciéndolo, una y otra vez. Siempre se aseguraba de que hubiera una ruta alternativa, siempre otra opción, siempre otra forma de alcanzar el objetivo, sin agotar nunca las posibilidades hasta que lograba la hazaña en cuestión. Encontraba su punto de orgullo en ello.
Pero su otro caballo había sucumbido al viaje, así que tendría que encontrar otra solución. Otra salida.
Dejando las tareas de descarga en manos de su escudero, Nicholas desembarcó y fue recibido por el guardián de Cinque Ports, la confederación de los cinco puertos. Él también había luchado con el príncipe en Francia, aunque Nicholas no lo conocía bien. No importaba. Los hombres que habían compartido una guerra siempre se conocían. Le facilitarían pues un caballo.
—¿Qué noticias ha habido durante mi ausencia? —inquirió Nicholas. Había tardado cerca de mes y medio en viajar hasta Aviñón y volver de allí: tiempo suficiente para que se hubieran montado tres intrigas y más en la corte. Debía prepararse para aquella eventualidad igual que se preparaba para la batalla, conociendo previamente el terreno y las tropas acumuladas.
—La peste sigue asolando las tierras.
Más de diez años habían pasado desde la última vez. Nicholas había creído, al igual que todo el mundo, que habían dejado atrás aquel azote de Dios.
—¿Está el rey en Windsor?
El guardián negó con la cabeza.
—Ha cerrado la corte y paralizado las actividades del erario público para que los hombres no necesiten viajar y ha ido al Bosque Nuevo.
El Bosque Nuevo. Le esperaba pues un viaje todavía más largo. Rezó para que no encontrara rastro alguno de la peste en el camino.
—¿Cómo le va al príncipe Eduardo?
El guardián se encogió de hombros,
—Es un príncipe, no un rey. Terminada ya la guerra, poco tiene que hacer aparte de retozar con sus amigas y con «la virgen de Kent».
Nicholas le lanzó una penetrante mirada. Pocos eran tan valientes como para hablar en términos tan explícitos de la amante de Eduardo.
—¿Y vos? —el guardián lo miró con abierta curiosidad—. ¿Habéis tenido éxito en vuestra misión?
¿Estaría todo el condado enterado de la razón de su viaje? Bueno, hasta que no hubiera visto al príncipe no pensaba hablar de ello con nadie. El enamorado príncipe, en lugar de entablar alianza con una novia de las Españas o de los Países Bajos, había arrojado todos aquellos planes por la borda por el amor de una mujer que le estaba prohibida por las leyes de la iglesia y por el sentido común.
—Solo puedo deciros que si no ha sido así, no me va a ir nada bien.
Eso era porque el príncipe Eduardo había esperado de su persona que consiguiera la bendición papal de un imbécil demasiado imbécil para ser perdonado. Y Nicholas era hombre que no soportaba a los imbéciles. Ni siquiera a los de sangre real.
Un castillo en el Bosque Nuevo, unos días más tarde
Todavía después de tantos años, Anne a veces intentaba correr, como lo hacía en sueños. Correr como podían hacerlo las otras mujeres de su edad: alegremente detrás de sus hijos, jugando con ellos al escondite... Pero, en lugar de ello, su paso era torpe, bamboleante. Incluso cuando caminaba, se alzaba y agachaba como un marinero borracho en un barco con la mar picada. La muleta, una tercera pierna que compensaba la inutilidad de la derecha, solo le ponía más difíciles las cosas. A veces tropezaba con su pierna coja y no podía reprimir los juramentos. De tanto caerse, había aprendido a rodar por el suelo para amortiguar el impacto.
Había tropezado cuando llegó el embajador del rey, pero afortunadamente el hombre no la había visto ni oído. Alto y estirado, el embajador desmontó de su caballo y entró en la torre del homenaje: la gracia de su paso fue como una burla para Anne.
Pobre Anne. Siempre anhelando otro cuerpo que aquel con el que había nacido. En ese momento, de pie ante la cámara de su señora, recuperó el aliento y empujó la puerta sin llamar. Ni siquiera aquella entrada tan brusca pudo borrar la eterna sonrisa de lady Joan. Algo que sí iban a conseguir las noticias de Anne.
—El embajador. Ha vuelto.
La sonrisa se tensó, como apretada por un torno. Intercambiaron una silenciosa mirada.
—Haz que venga a verme primero.
Anne se tragó una réplica. ¿Esperaría acaso su señora cambiar la noticia si no era de su gusto?
—Pero el rey...
—Claro. Por supuesto. El rey querrá verlo de inmediato —se levantó—. Debo ver a Eduardo.
Anne suspiró. Joan buscaría a su «marido» y, si la noticia era mala, la encajarían juntos.
—Y, Anne... —enarcó las cejas—. Ya sabes.
Era una advertencia.
—Descuidad, señora.
El bello rostro volvió a relajarse en su acostumbrada sonrisa. Inspiró profundamente.
—Todo será como tiene que ser.
Anne esperó a que la dama le hubiera dado la espalda para elevar los ojos al cielo suplicando le concediera paciencia. «Lo que tenía que ser» era lo que su señora quería que se hiciera. La acompañó fuera de la cámara, pero no hubo necesidad de buscar al príncipe Eduardo: ya había aparecido, como si hubiera percibido su necesidad. Tomándola en sus brazos, la besó en la frente y le murmuró algo al oído, como si no hubiera nadie cerca para verlos.
Anne frunció los labios, luchando contra una oleada de dolor. No en su pierna, no. Aquel otro dolor era constante, reconfortante en su fidelidad. Ese era diferente. Era el dolor de saber que ningún hombre la miraría nunca de aquella manera. «Disculpa mi ingratitud»: esa era su perpetua oración al Altísimo.
No tenía ninguna razón para quejarse. Su madre le había asegurado su futuro a una temprana edad, librándola de un destino seguro como mendiga en los caminos. En lugar de ello, era camarera de una dama que, si la noticia de aquella jornada se revelaba favorable, se sentaría algún día al lado del rey de Inglaterra.
Y, sin embargo, mientras los amantes se besaban, Anne no pudo dejar de contemplarlos con abierta envidia. No era a Eduardo de Woodstock a quien deseaba. Pese a toda su gloria y fama, no era un hombre que la atrajera. Lo único que ella quería era que un hombre sonriera, resplandeciente su rostro, solo de mirarla.
Pero la realidad era otra. Anne era una mujer inteligente y discreta, y tenía un rostro en el que la mayoría de los hombres nunca reparaban. Como tampoco estaban reparando en ella el príncipe y su esposa cuando se dirigían hacia los aposentos del rey.
—Señora, ¿puedo...?
Sin molestarse en volverse, lady Joan la despachó con un gesto de su mano. Y mientras los dos se marchaban juntos para averiguar lo que les tenía reservado el destino, Anne quedó en el pasillo, sola.
Más tarde, entonces. Más tarde descubriría si el Papa había quedado convencido y si finalmente todo sería «lo que tenía que ser». Era mucho lo que había que enderezar. Y el hombre que había traído la noticia no se había mostrado muy risueño precisamente.
Nicholas, así era como lo habían llamado.
Sir Nicholas Lovayne había ensayado su discurso durante todo el trayecto desde el puerto hasta el Bosque Nuevo, a lomos de un caballo prestado. Tiempo más que suficiente para elegir las palabras adecuadas. Se alegró de que desde el primer momento en que llegó lo llevaran a los aposentos del rey, ante la pareja real, el príncipe Eduardo y Joan, la condesa de Kent. No había ya tiempo de ensayar más.
—¿Y bien? —empezó el propio rey Eduardo, de mirada penetrante como la de un halcón. A su lado, la reina le agarraba la mano.
Nicholas miró al príncipe Eduardo y a lady Joan, porque eran sus vidas las que estaban en juego.
—No serán excomulgados por haber violado las leyes matrimoniales de la iglesia.
El papa había tenido perfecto derecho a hacerlo, pero la persuasión de Nicholas y unos florines de oro bien colocados habían logrado salvar sus almas. No había sido poca hazaña: bastante más de lo que aquellos dos se merecían. Era ese uno de los privilegios de la realeza: el de verse recompensada por un comportamiento que condenaría a cualquier otro mortal.
Pero aquel solo era el primero de los milagros que Nicholas había obrado en Aviñón. Y no el que el príncipe tenía más deseos de escuchar,
—¿Pero se nos permitirá desposarnos? —inquirió el príncipe, ansioso como un muchacho a la espera de su primer retozón. Y eso que su «novia» y él llevaban meses compartiendo el lecho.
—Sí —en el mejor de los casos, la pareja habría necesitado la dispensa papal para casarse, dado que estaban estrechamente emparentados. Pero ellos habían empeorado, y mucho, la situación al casarse en secreto. Y luego habían arrojado sus pecados al regazo de Nicholas, esperando que él deshiciera el enredo a su satisfacción—. Su Santidad pasará por alto vuestro parentesco así como vuestro matrimonio clandestino. Se os permitirá casaros en ceremonia sagrada, sancionada por la iglesia.
Se les permitiría casarse y compartir sus vidas. Y el trono.
Vio el alivio en sus rostros: sus anteriores expresiones tensas y silentes se disolvieron. Ojos, bocas y lenguas se soltaron. Nicholas tuvo que alzar la voz para añadir con un tono de cautela:
—Su Santidad exige también que ambos levantéis y consagréis una capilla.
Ni el príncipe ni lady Joan se molestaron en responder a lo que no sería más que una inconveniencia menor. En lugar de ello, el príncipe Eduardo alargó la mano.
—El documento —era una exigencia—. Dádmelo.
—Será enviado directamente al arzobispo de Canterbury, que lo recibirá hacia San Miguel. Pero, hasta entonces, deberéis vivir separados.
El príncipe y su dama lo miraron como si hubiera sido él, y no el Papa, quien les hubiera prohibido encamarse. Y como si dos meses fueran toda una vida. Pero eso no era lo peor.
—Hay una cosa más.
Un tenso silencio volvió a cernirse sobre la sala. Todos quedaron callados, conscientes de que todavía quedaban más noticias y que aquella no iba a ser tan agradable cono la última.
—¿Qué? —fue el rey quien habló, por supuesto. Era él quien tenía el derecho a hablar primero—. ¿Qué más?
—Un mensaje privado acompañará el documento. Su Santidad me ha encargado que os comunique su contenido.
El rey solo necesitó una mirada. Los pocos criados que había se retiraron, dejándolo a solas con la familia real.
—Continuad.
—Antes de que se casen —empezó Nicholas—, Su Santidad exige... —ahora venían las palabras que había estado ensayando— la anulación del matrimonio de lady Joan con Salisbury.
El príncipe frunció el ceño.
—Hace años de eso. Es una vieja historia.
Nicholas miró a Joan, sorprendido de ver su impertérrita sonrisa.
—Aquel matrimonio fue anulado —continuó el príncipe— porque se alegó otro enlace anterior y secreto.
—Todos aquí sois conscientes de mi pasado —dijo la dama.
El rey y la reina se miraron. Todo el mundo en Inglaterra estaba al tanto del pasado de Joan. Lo cual no había puesto precisamente las cosas sencillas al príncipe en sus pretensiones de matrimonio.
Nicholas apretó los dientes. No había una manera fácil de decir lo que tenía que decir.
—Lady Joan, vos os desposasteis con dos hombres, uno de los cuales todavía vive —vio que se ruborizaba—. Su Santidad exige que, antes de que se celebre el matrimonio con el príncipe, se abra una investigación sobre el anterior.
—¿Por qué? —fue el príncipe quien preguntó esa vez, cegado a lo evidente por culpa del amor.
—Para estar seguros —dijo Nicholas, incapaz de disimular su tono irritado— de que todo está en orden.
El príncipe avanzó hacia él con los puños levantados y, por un momento, Nicholas llegó a pensar que iba a castigarlo por las noticias que había llevado.
—¿Os atrevéis a insinuar que...?
El rey lo detuvo con un gesto.
—No es sir Nicholas quien ordena esa investigación.
Nicholas esperó a que el príncipe bajara las manos antes de continuar.
—Os estoy adelantando la noticia antes de que llegue la requisitoria oficial del Papa, para que dispongáis así de tiempo de prepararos.
La sonrisa de lady Joan no tembló en ningún momento. Tenía un rostro tan encantador que nadie se molestaba en preguntarse por lo que podía ocultar.
—Y para que cuando llegue el decreto oficial del Papa, podamos casarnos inmediatamente —dijo ella, y se volvió hacia el príncipe—. Nos ha hecho un favor. El asunto se resolverá con facilidad.
Era lo mismo que pensaba el Papa, pensó Nicholas. Porque la dispensa llegaría en poco más de dos meses, tiempo insuficiente para conducir una minuciosa investigación.
Lady Joan sonrió a Nicholas.
—Todo se hizo correctamente con la anulación de mi matrimonio con Salisbury.
La mayoría de las mujeres nunca se habrían arriesgado a un matrimonio clandestino. Aquella mujer, en cambio, se había atrevido a hacer dos. El primero, con Thomas Holland, veintiún años atrás, fue finalmente validado. Como resultado, se le permitió anular su subsiguiente unión con Salisbury y volver con Holland. Todo lo cual bastaba para confundir a los más sabios doctores de la iglesia.
—Su Santidad no está interesado solamente en aquel matrimonio —dijo Nicholas, temiendo ya lo que seguiría a continuación.
Todos se lo quedaron mirando como si hubiera estado hablando en griego.
—¿Qué queréis decir? —la voz de lady Joan tenía un matiz que Nicholas no había escuchado antes.
Evidentemente, no había captado el verdadero significado del mensaje.
—No solamente desea investigar la anulación. Desea sea confirmada la legitimidad de vuestro matrimonio secreto con Holland.
La dama abrió primero mucho los ojos y en seguida los entrecerró. Era una mujer acostumbrada a que nadie le pidiera cuentas. Ni siquiera para que demostrara algo tan sencillo como lo que ya había sido bendecido por el Papa anterior.
—No entiendo. El Papa, toda su gente... Tardaron años, pero quedaron satisfechos. No entiendo cómo puede ponerse en cuestión todo ello ahora...
—Se trata de una formalidad, sin duda —intervino el rey—. El arzobispo reunirá un sínodo de obispos. Ellos revisarán los documentos. Se hará como dice el Papa.
—El arzobispo tiene más de setenta años —le espetó el príncipe—. Dudo que pueda encontrar siquiera aquellos documentos, y mucho menos leerlos.
—Si no puede —dijo Nicholas—, quizá sí pueda tomar declaración a las partes implicadas.
En ese momento pudo ver por primera vez que los labios de Joan se fruncían, irradiando arrugas a su alrededor como los rayos del sol. Al fin y al cabo, hacía tiempo que la dama había cumplido los treinta años.
—Mi primer esposo está muerto. Yo soy la única que podría declarar.
No había habido testigos, por supuesto. La misma definición de matrimonio clandestino implicaba que los participantes pronunciaban sus votos sin ellos. Pero tenía que haber otras maneras. Otra salida. Siempre la había.
—Quizá alguien recuerde haberos visto a los dos juntos en aquel tiempo —quizá alguien había visto a lady Joan y a Thomas Holland besándose por las esquinas...
Miró a la reina, intentando descifrar su expresión. La joven Joan había formado parte de su séquito en aquel entonces: casi había sido una hija para ella. Resultaría incómodo, pero ya habían pasado por aquello antes. La reina, sin duda alguna, podría responder a cualquier pregunta.
Afortunadamente, ese no sería ya un problema suyo. Él ya había entregado su mensaje. Para la semana siguiente estaría de viaje rumbo a Francia, sin mayor responsabilidad que la de permanecer vivo.
—No entiendo —dijo lady Joan, mirando al príncipe como si él pudiera salvarla—. ¿Qué sentido puede tener todo esto?
La reina Filipa se inclinó para palmearle cariñosamente la mano.
—No habrá duda alguna.
—¿Duda sobre qué? —inquirió la condesa, quejosa como una niña. E igual de ingenua.
Nicholas no pudo menos de preguntarse si el amor ejercería ese efecto sobre todo el mundo. Se cuidó de mantenerse callado.
La reina miró a su marido y luego a lady Joan, de nuevo.
—Sobre los niños.
No debía existir la menor duda de que el príncipe y lady Joan se casarían ante Dios y que sus retoños serían por tanto legítimos, con pleno derecho a heredar el trono de Inglaterra. Eso si una mujer de más de treinta años continuaba siendo fértil...
Lady Joan se ruborizó y apretó los labios.
—Entiendo. Por supuesto.
El príncipe le tomó la otra mano y la apoyó sobre su muslo. Seguía siendo un misterio para Nicholas que un guerrero tan feroz pudiera sonreír como un niño embobado cuando lo miraba aquella mujer.
—Nicholas dirigirá personalmente la investigación.
No. Estaba cansado de cargar con los problemas de los demás. Acababa de obrar su último milagro. Solo quería ser un hombre de guerra cuya única preocupación consistiera en sobrevivir, y no conseguir como por arte de magia caballos, vino o dispensas papales.
—Vuestra Excelencia convendrá en que mi tarea ya...
Pero la expresión del rey lo acalló.
—Vuestra misión no terminará mientras no se haya celebrado el matrimonio.
Nicholas se tragó una réplica y asintió con la cabeza, brusco, preguntándose por dentro si realmente desearía el rey que tuviera éxito. Había otras mujeres, otras alianzas, que habrían convenido a los intereses de Inglaterra mucho mejor que aquella.
—Por supuesto, Excelencia —serían unas semanas más, entonces. Y todo porque algún dignatario del séquito papal necesitaba de una excusa para sacar otro florín—. Partiré mañana para Canterbury para entrevistarme con el arzobispo.
El príncipe miró a Nicholas, muy serio.
—Yo cabalgaré con vos.
Dos
Habitualmente lady Joan parecía flotar más que caminar. Cuando se sentaba, lo hacía con tanta delicadeza como un pajarillo posándose en una rama.
Pero ese día no. ¿Acaso las noticias no habían sido de su gusto?
—¿Qué ocurre, mi señora? —Anne se mordió la lengua. No debería haber hablado con tanta brusquedad.
La condesa rara vez se mostraba tan afectada. Cuando eso ocurría, Anne sabía cómo tranquilizarla: con agua caliente y aromática en las manos y en las sienes, o con un buen fuego de chimenea en invierno y la oferta de enseñarle su última baratija para distraerla. Si eso no lo conseguía, llamaba a Robert, el bufón, para que hiciera malabarismos y gracias por toda la habitación. Otras veces, pero solo si estaban limpios y no lloraban, ver a sus hijos conseguía devolverle su humor habitual.
Normalmente, su señora escondía sus preocupaciones detrás de una sonrisa y de unos ojos que contemplaban adoradores al hombre que tenía delante. Pero ese día...
Anne dejó a un lado su labor mientras su ama seguía paseando de un lado a otro de la sala como una gata inquieta. Luego se acordó del rostro del embajador. Las noticias no debían de haber sido las que había esperado.
—¿Se trata de la decisión del Papa? ¿Os permitirá a vos y al príncipe...?
—Sí, sí. Pero primero quieren investigar mi matrimonio clandestino.
Aliviada, Anne recogió su aguja. Aquella había sido la razón de que la hubiera levantado en mitad de la noche.
—Yo fui testigo, por supuesto. Y así lo diré si me preguntan.
Los grandes ojos azules se volvieron hacia ella.
—Ese no.
Anne dejó de nuevo la costura, tragando saliva.
—¿Qué? ¿El otro? ¿Con qué propósito? Vos no tenéis enemigos.
Lady Joan se echó a reír, con aquella risa melodiosa que cautivaba a tantos hombres.
—Incluso a nuestros amigos les cuesta aceptar el matrimonio del príncipe con una inglesa viuda y madre, a punto además de dejar de ser fértil. Piensan que ambos estamos locos.
Locos lo estaban. Pero su señora siempre había estado loca o, más bien, enamorada. Ese era un privilegio que no estaba permitido a la mayoría de las mujeres de su rango y que, sin embargo, Joan buscaba y disfrutaba. Al fin y al cabo, era descendiente de un rey. ¿Por qué debería nadie negarle nada? Anne continuó bordando.
—Pero nosotros no podíamos esperar —dijo Joan, como si estuviera hablando sola—. Tú lo sabes.
—Sí, por supuesto —Anne asintió por pura costumbre, sin saber muy bien a qué matrimonio se refería lady Joan. Porque lo que no podía hacer nunca su señora era esperar.
—La peste nos envuelve. Podría caer sobre nosotros en cualquier momento. Nosotros queríamos...
Ah, ya. Se estaba refiriendo a Eduardo. Esa vez, la peste se había llevado a hombres crecidos y a niños pequeños. Incluso el amigo más anciano del rey había caído. El príncipe, cualquier miembro de la familia real, podría morir mañana mismo. El pensamiento le paralizó los dedos. Desde que nació, Anne había necesitado de toda su fortaleza para sobrevivir, para aferrarse a la vida.
—¿Tú crees que estamos locos, Anne?
La voz, en vez de exigirle una respuesta, tenía un tono melancólico, como el que había utilizado años atrás. Solo por un momento dejó de ser una mujer de sangre real, nacida para ordenar, para convertirse en una mujer enamorada, desesperada por creer que los milagros todavía eran posibles. Anne recordaba haber visto en su señora aquella misma expresión. Los ojos azules muy abiertos, los rubios rizos alrededor del rostro, el gesto suplicante, como si una sola persona pudiera significar toda la diferencia entre el cielo y el infierno.
¿Qué podía contestarle ella? Joan estaba efectivamente loca. Jugaba con las leyes de Dios y de los hombres como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Y, de pronto, Anne anheló ferozmente poder hacer lo mismo.
Pero tales opciones no existían para una lisiada.
—No soy yo nadie para decirlo, mi señora.
Joan la obligó a soltar la aguja y le tomó tiernamente las manos, como cuando eran niñas.
—Pero yo quiero que seas feliz conmigo. Con nosotros.
Ah, sí. Así era Joan. Todavía capaz de persuadir y de enredar a cualquiera a voluntad. Así que Anne suspiró y la abrazó; le dijo que se alegraba mucho por ella y que todo saldría bien, sucumbiendo a su encanto como todo el mundo. Era ese su particular don: el de atraer el amor hacia su persona, como el mar atraía a los ríos.
—Todo arreglado, entonces —dijo Joan, de nuevo sonriente—. Todo será como tiene que ser.
—Por supuesto, mi señora —replicó de memoria. Una respuesta tan automática como el lema de su ama.
Pero lady Joan aún no había terminado.
—¿Lo has visto? ¿Al embajador del rey, sir Nicholas?
A Anne se le paró el corazón de recordarlo.
—De lejos.
—Así que él no te ha visto a ti.
Sacudió la cabeza, agradecida de que no la hubiera visto bambolearse con su muleta.
—Bien. Entonces esto es lo que tendrás que hacer por mí.
Anne bajó su labor y escuchó atentamente. Era un honor, por supuesto, la vida que llevaba. Muchas mujeres envidiarían su posición en la corte, rodeada de lujos. Y, sin embargo, algunos días, la sentía como una mazmorra, porque nunca le sería permitido abandonar a su señora.
Sabía demasiado.
De pie en un cuarto retirado que daba al gran salón del mayor de los cuatro castillos del rey, Nicholas veía a Eduardo y a Joan celebrar su unión como si ya estuvieran casados ante los ojos de Dios y de la iglesia.
Durante toda la tarde, los caballeros se le habían acercado para palmearle la espalda, como si la batalla hubiera acabado y él hubiera logrado una gran victoria.
Pero no había sido así. Aún no.
Unos tragos de clarete no lo ayudaban a tragar esa verdad, aunque tanto Eduardo como Joan no parecían tener problema alguno en ignorarla. Aun así, el mensaje del Papa había sido privado, con lo que Nicholas no estaba autorizado a compartirlo con nadie. No sería más que una formalidad. Unas pocas semanas de molestias y al fin conseguiría su libertad.
Barrió la sala con la mirada, impaciente por marcharse. El tratado con Francia tenía ya un año de antigüedad, pero Nicholas había pasado muy poco de ese tiempo en Inglaterra. El rey inglés tenía a los hijos del monarca francés como rehenes, y Nicholas había sido uno de los comisionados para el transporte de los prisioneros y del oro. En ese momento, en lugar de enfrentarse en batalla con los franceses, tan caballeroso como el legendario Arturo, el rey Eduardo los estaba agasajando como ilustres invitados y no como lo que eran: prisioneros de guerra. Incluso se había llevado a algunos de ellos a aquel refugio suyo del Bosque Nuevo, para protegerlos de la peste.
Al fin y al cabo, un prisionero vivo valía oro. Muerto, no valía nada. Y el propio rehén francés de Nicholas, bien custodiado en una mazmorra de Londres, terminaría valiendo algo. Con el tiempo.
El rey había organizado un baile y, en aquel momento, algunos de los prisioneros franceses que se habían incorporado a la fiesta estaban riendo y flirteando con la princesa Isabella, que tenía más o menos la edad del príncipe y seguía soltera. Se le antojaba extraño que un gobernante tan sabio como Eduardo aún no hubiera casado a sus dos hijos mayores. Demasiado acostumbrados a obrar a su antojo, ambos hermanos eran tan voluntariosos como aficionados a las travesuras.
Alguien chocó de pronto con Nicholas, con la fuerza suficiente para derramarle el vino de la copa y mancharle su última túnica limpia. Se giró ceñudo, dispuesto a reprochar su descuido al desmañado truhan.
Pero a quien vio fue a una mujer. Bueno, no la vio a ella exactamente. Lo primero que vio, y sintió cuando le rozó la mano, fue su cabello. Sedoso, rojizo, y con un leve aroma a especias.
La súbita punzada de deseo lo tomó desprevenido. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había acostado con una mujer, o incluso que había pensado en una.
La mujer se había caído y Nicholas, que había tenido que tragarse su protesta, alargó una mano para ayudarla a levantarse.
—Mirad por donde vais.
La mujer levantó la mirada hacia él, con los ojos muy abiertos, para bajarla enseguida.
—Perdonadme.
Eran palabras humildes. Pero no lo era su tono. La mujer volvió a alzar los ojos y Nicholas pudo leer en sus profundidades que estaba acostumbrada a servir a los poderosos. Conocía la sensación y se preguntó a quién serviría.
—Lo siento —dijo ella en un tono que sugería que se había disculpado muchas veces—. Habitualmente no hay nadie aquí. Y es en este cuarto donde puedo disfrutar de un momento de tranquilidad.
—Perdonad vos mi brusquedad.
Le tomó la mano para ayudarla a levantarse, ignorando el ardiente contacto de su palma y esperando que ella lo soltara de inmediato.
Pero no lo hizo. Sus dedos continuaron en contacto con los suyos, pero no de una manera ligera, como si estuviera intentando seducirlo, sino con fuerza. Como si fuera a caerse si no se agarraba a él.
—¿Podéis sosteneros ya? —le preguntó, deseoso de recuperar su mano.
Sus ojos volvieron a encontrarse con los suyos, y esa vez no los desvió.
—Si me acercáis mi muleta...
Demasiado tarde la vio. Una muleta caída en el suelo.
Antes de que pudiera evitarlo, bajó la mirada hasta su falda y enseguida se obligó a mirarla de nuevo a los ojos. Vio que tenían una expresión cansada, como si no fuera él la primera persona en sentir curiosidad por su defecto.
—Tengo un pie flojo. Cojeo.
—Apoyaos en la pared. Ahora os entrego la muleta.
Así lo hizo ella y Nicholas se agachó, sintiéndose extrañamente inestable, como si él también estuviera cojo.
El movimiento hizo que primero su mano y luego su rostro se acercaran demasiado a su falda, y se descubrió preguntándose qué escondería debajo: no el pie del que ella le había hablado, sino otras partes ciertamente más femeninas...
Se incorporó rápidamente y le tendió la gastada muleta con el brazo estirado, procurando conservar las distancias. Casi como si temiera que ella pudiera leerle el pensamiento si se acercaba demasiado.
Ella agarró la muleta, se la encajó bajo el brazo y alargó luego la mano libre para rozar la mancha de su túnica.
—Mandaré que la laven.
Él le agarró los dedos y a punto estuvo de apartarle bruscamente la mano de su pecho.
—No hay necesidad —enseguida se avergonzó de lo que acababa de hacer. Temía que pensara que si lo había hecho había sido por causa de su pierna, cuando la verdadera razón era que sus dedos habían encendido un fuego en su piel—. Disculpad mi falta de galantería —había pasado demasiado tiempo en la guerra y demasiado poco en compañía de mujeres.
Ella se echó a reír de pronto. Una risa carente de alegría que, sin embargo, hizo temblar su pecho con la profunda vibración de una campana. Una campana que no lo llamaba a misa, sino a algo mucho más terrenal.
Cuando dejó de reír, sonrió.
—Yo no soy una mujer acostumbrada a las galanterías.
Se la quedó mirando, sorprendido. No habría llamado su atención en una sala. Tenía el pelo de un color apagado, como el de un tejido desteñido. Como si hubiera querido ser rojo pero no hubiera tenido la fuerza necesaria para conseguirlo. Y un rostro normal y corriente, salvo los ojos. Grandes y separados, hermosos, parecían apoderarse de toda la cara, y sin embargo no conseguía identificar su color exacto. ¿Azules? ¿Grises?
—¿A qué estáis acostumbrada? —preguntó.
No era una criada. Iba demasiado bien vestida para serlo y, a pesar de su primera impresión, tampoco tenía el acobardado comportamiento de una.
—Soy Anne de Stamford, camarera de la condesa de Kent.
La condesa de Kent. O, como no tardaría mucho en ser conocida, la princesa de Gales. La mujer cuya falta de discreción lo había enviado a él a Aviñón, en viaje de ida y vuelta.
—Yo soy sir Nicholas Lovayne —se presentó, aunque ella no había tenido la cortesía de preguntárselo.
—El embajador del rey ante Su Santidad —terminó ella, clavando los ojos en él—. Lo sé.
Retrocedió un paso. Su misión no era ningún secreto, pero su tono sugería que sabía más sobre él que los cortesanos que lo habían felicitado con palmaditas en la espalda.
Se preguntó por lo que le habría contado lady Joan.
—Conoceréis entonces —dijo, cauto— el motivo de esta celebración.
Ella contempló la sala, sin la sonrisa que él habría esperado.
—Habrá que esperar hasta que se hayan casado de verdad. Entonces lo celebraremos.
Había utilizado el plural. Como si ella y su dama fueran la misma persona. Lo que significaba que estaban muy unidas.
¿Por qué habría escogido lady Joan a una mujer así como estrecha compañera? Aparte de su cojera, nadie se habría dignado a mirar dos veces a Anne. O quizá fuera esa precisamente la razón. Quizá la condesa quería alguien que no hiciera sombra a su propia belleza.
Si era eso, había escogido bien.
—Entonces espero que podamos celebrarlo pronto de verdad —dijo Nicholas. Celebrarlo para que él pudiera marcharse para llevar la discreta vida que deseaba llevar.
—Pero eso dependerá de vos, ¿no?
Sí que debían de estar unidas, para haberle contado eso también. Apuró el último trago de clarete. Aquello era un desagradable recordatorio de la tarea que tenía entre manos. Una pérdida de tiempo, la de buscar cosas que hacía años que ya habían recibido la sanción del representante de Dios en la tierra...
—Dependerá más bien de lo que tarde el arzobispo en localizar un documento de doce años de antigüedad.
—¿Es eso todo lo que hay que hacer?
—Su Santidad no puede esperar otra cosa. Si no quiere hacer enfadar al rey.
—¿Y eso será difícil?
Demasiadas preguntas. Miró la mesa del final del salón. Las respuestas que diera a la camarera irían, sin duda, a los oídos de su señora.
—No.
—Todos tenemos ganas...de que esto acabe de una vez.
—Y yo —repuso. Se sentía como aquel héroe griego, Hércules. En cuanto terminaba un trabajo, empezaba otro. Por lo menos debía de haber hecho una docena.
Intercambiaron una sonrisa, como si fueran viejos amigos.
—Solo unas cuantas semanas —le aseguró—. Menos, si acabo antes.
—Parecéis tan deseoso como yo de que esto se resuelva. ¿Qué responsabilidad os espera cuando hayáis terminado?
Ninguna. En esa libertad estribaba el atractivo.
—Volveré a cruzar el Canal de la Mancha.
—¿Otra obligación para con el príncipe?
Sacudió la cabeza. Estaba harto de obligaciones y responsabilidades.
—No esta vez. Se trata más bien de una obligación para conmigo mismo —era así de sencillo. Miró su copa vacía—. Bueno, me marcho para que disfrutéis de la tranquilidad que habíais venido a buscar aquí.
—Por mí no lo hagáis. A estas alturas, la condesa ya me estará echando de menos —dio un paso, apoyándose en la muleta.
—¿Necesitáis ayuda? —alargó una mano hacia ella, indeciso. ¿De qué manera se asistía a un lisiado?