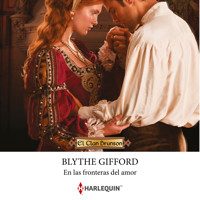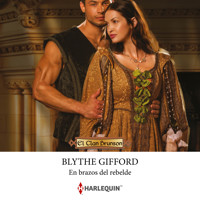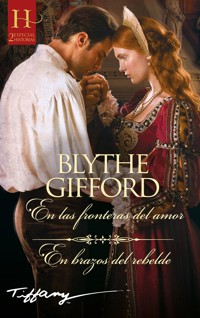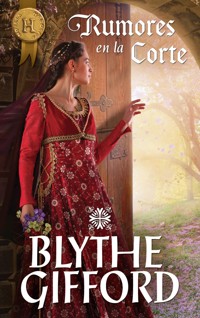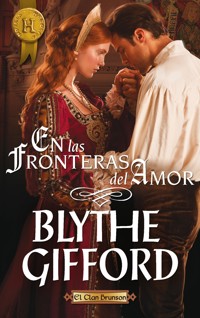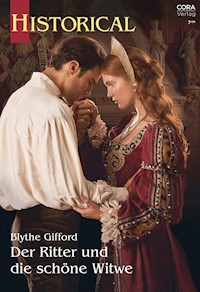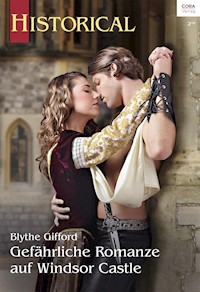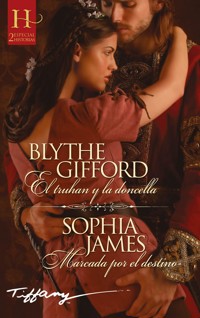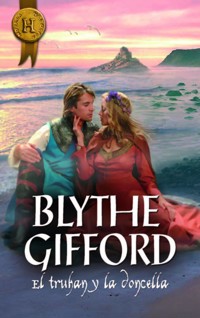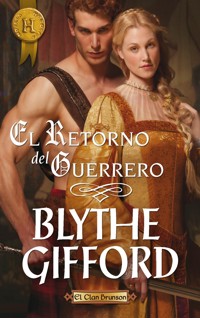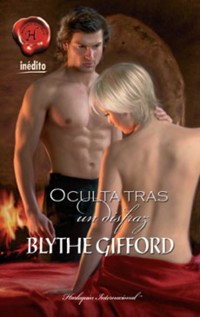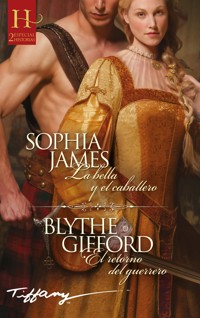
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
La bella y el caballero Sophia James Abocado a casarse, no tenía sentido resistirse a su compromiso con la tímida y apocada lady Grace Stanton. Y sin embargo, a pesar de todo, el laird Lachlan Kerr descubrió que ella tenía cierto encanto. Grace sabía que la seguridad de su hogar dependía de aquel compromiso. La arrolladora fuerza de Lachlan y su deseo de protegerla representaban un peligroso atractivo. Quizá podría enamorarse de un hombre cuya mirada ocultaba tantos secretos… El retorno del guerrero Blythe Gifford John formaba parte de un poderoso clan de la frontera, pero no había vuelto a su casa desde hacía años y ahora debía persuadir a su familia de que respondiera a la llamada del rey en nombre de la paz. Para conseguirlo, John sabía que debía ganarse a Cate Gilnock, la hija de una familia aliada y que era la clave de su éxito. Pero esta hermética belleza era inmune a los halagos y a la seducción. Sin embargo, el dolor y la vulnerabilidad que percibía en el brillo de sus ojos le atraía de un modo inexorable y le empujaba a convertirse de nuevo en el guerrero del clan Brunson…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 71 - noviembre 2022
© 2008 Sophia James
La bella y el caballero
Título original: Knight of Grace
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2012 Wendy B. Gifford
El retorno del guerrero
Título original: Return of the Border Warrior
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-984-8
Índice
Créditos
Índice
La bella y el caballero
Contexto histórico
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Dieciocho
Epílogo
El retorno del guerrero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Epílogo
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro...
Año 1360: Escocia está sumida en el caos. El rey David acaba de regresar a Edimburgo después de pasar once años cautivo de los ingleses, y el vacío de poder creado por su ausencia provoca una crisis. Aunque algunos señores desean conservar la duramente ganada soberanía del país, otros se alinean con los ingleses y con las reclamaciones de los terratenientes desheredados por Robert Bruce. La política de las tierras de frontera es siempre escabrosa, y el propio David contribuye a dificultar las cosas al plantearse ceder la corona al duque de Clarence, hijo del rey Eduardo de Inglaterra. Unos pocos hombres de honor sostienen el concepto de una Escocia independiente, fundamentado en los principios de la libertad consignados en la Declaración de Arbroath.
El laird Lachlan Kerr es uno de esos hombres...
«(...) nunca bajo ninguna circunstancia nos someteremos al señor de los ingleses. Porque luchamos no por la gloria, ni por las riquezas, ni los honores, sino únicamente por la libertad, a la que ningún hombre bueno renuncia si no es con su vida».
Palabras de la Declaración de Arbroath, abril de 1360, estampadas con los sellos de cuarenta nobles escoceses.
Uno
Agosto de 1360. Señorío de Grantley, Clenmell, Durham, Inglaterra
Lady Grace Stanton observaba al hombre que caminaba hacia ella. Alto, moreno y hermoso.
No había esperado eso.
Aquella belleza la preocupaba más que el peligro que parecía emanar de su persona o la indiferencia con la que se cubría como si fuera un manto. Solo cuando finalmente se detuvo ante ellos y el polvo que habían levantado los caballos se disipó, alzó la vista hacia Grace.
Estaba decepcionado. Podía verlo en sus ojos azul claro, bajo los que parecía reverberar una sombra de sospecha.
El corazón se le encogió y experimentó el doloroso escalofrío de su desconfianza. Aceptó con una sonrisa fingida la mano que le ofrecía, odiando sus uñas mordidas y el evidente contraste que ofrecía su piel lisa y bronceada con la suya, de una rojiza sequedad.
Había cargado con aquel defecto durante los veintiséis años de su vida. Pero ese día, al menos, la piel de debajo de sus ojos no estaba agrietada ni congestionada por el llanto.
—Lady Grace —soltó su mano tan pronto como hubo pronunciado su nombre.
—Kerr —lo saludó su tío, el conde de Carrick, con un tono que lo era todo menos invitador. Su ceñuda mirada recorrió a la veintena de hombres del clan Kerr que, montados en sus caballos, se alineaban detrás de su jefe—. Hace una semana que os esperábamos.
—¿Tenéis ya al clérigo? —interrumpió Kerr, prescindiendo completamente de cualquier pretensión de cortesía.
—Así es. El padre O’Brian ha venido de...
—Entonces traedlo aquí.
—Pero mi sobrina ni siquiera está vestida.
—El vestido será la menor de sus preocupaciones ante lo decretado por mi rey —sus palabras eran demasiado llanas. Casi insolentes. Bordeaban la traición.
Al volverse Grace para mirar a su tío, la luz dura e inclemente del día le hizo parecer viejo: un hombre sobrepasado por las exigencias de la lucha, deseoso de retirarse y disfrutar de su ancianidad con un mínimo de paz. Cuando su mirada recayó sobre las brillantes armaduras de los hombres del clan Kerr, comprendió con mayor lucidez que nunca el verdadero precio de la política. Un solo movimiento en falso y su familia sufriría, porque los inocentes peones como ellos era fácilmente prescindibles en un trasfondo de frustración política como el que vivían.
—Yo cre-creo, ti-tío, que deberías mandar llamar al pa-padre O’Brian —su tartamudeo era todavía peor de lo habitual. Oyó el murmullo que se alzó entre los hombres de Kerr y el pulso se le aceleró tanto que casi temió que fuera a desmayarse por falta de aliento.
¡Pero no, no se desmayaría!
Mordiéndose el labio, se mantuvo muy quieta, dominando su pánico hasta que pasó el peligro.
—¿Quieres casarte aquí? ¿Aquí fuera? Pero tú esperabas...
—No, tío. Aquí estará bi-bien.
¡Esperanzas! Clavó la mirada en el guerrero que tenía delante, medio esperando ver júbilo o al menos piedad en su expresión, pero no vio nada de eso.
«Solo el cumplimiento de un deber», pensó de repente. Aquel matrimonio no era para él más que un deber, una manera de aplacar a su monarca y de llenar las arcas de su propia casa.
«Mancillada por un defecto en la piel, pero de buenas caderas para traer hijos al mundo». El enviado de Eduardo III de Inglaterra había pronunciado esas mismas palabras la primera vez que fue convocada ante su presencia. Recordaba la momentánea furia que embargó a su tío cuando tuvo el decreto en sus manos, aquel pedazo de papel que cambiaría sus vidas para siempre. Si no obedecía, Grantley peligraba. ¡Grantley! La conservación del solar familiar a cambio del sacrificio de entregar a una sobrina poco agraciada y que ya no era joven a un hombre designado por el rey. Incluso su tío tenía límites en cuanto a lo que estaba dispuesto a perder.
La voluntad del rey. Una unión forjada en pleno forcejeo por la cuestión de la libre autodeterminación de Escocia.
Podía distinguir la expresión de impaciencia en los ojos de Lachlan Kerr, unos ojos azul cielo de mirada penetrante, con un leve toque gris. Unos ojos que parecían asegurarle que estaba bien al tanto de su reputación en la corte, donde los rumores sobre lo que era o lo que no eran publicitados en las canciones de procaces bufones. Un motivo de diversión que regalar a damas y señores para distraerlos de la dura realidad de las intrigas. Eso era lo que su primo Stephen le había dicho el pasado verano, a su vuelta de Londres, pensando que le hacía un favor con la advertencia.
Y quizá se lo había hecho, reflexionó Grace. Un año atrás tal vez le habría pasado desapercibida la censura y la compasión que con tanta claridad se había dibujado en los rasgos de Kerr, interpretando su expresión como simples nervios. Pero en ese momento un indisimulado disgusto se hacía evidente en su ceño, en su postura y en la manera que permanecía plantado ante ellos, con una mano en la cadera y la otra en la empuñadura de su espada.
¡El recuerdo de lo sucedido a su hermano planeaba sobre ellos!
Aquella no era su elección, aquel no era su deseo. Se tiró de las mangas de su vestido, alegrándose de que las puntillas le cubrieran las manos hasta las puntas de los dedos.
Un movimiento en la puerta principal atrajo la atención de todo el mundo cuando Judith, Anne y Ginny bajaron las escaleras, con sus rubios cabellos resplandeciendo al sol. Consideradas de una en una, sus jóvenes primas eran preciosas: juntas eran mucho más que eso. Pudo percibir el interés de los hombres del clan Kerr a manera de inequívoca y absoluta apreciación masculina. Se abstuvo de comprobar si su futuro marido las estaba contemplando de la misma manera, razonando que incluso la leve rendija de una duda era preferible a la convicción.
Judith se inclinó hacia Grace para susurrarle exactamente lo que ella misma había estado pensando.
—Es mucho más grande y amenazador que lo que habíamos imaginado —su voz ronca revelaba temor y curiosidad a la vez.
«Nervios», decidió Judith mientras apretaba la mano que su prima acababa de entrelazar con la suya, en un esfuerzo por proporcionarle algún consuelo. Anne y Ginny se apelotonaban detrás. Esperando. Podía sentir su miedo reprimido como un dolor y les indicó con un gesto que se colocaran justo a su espalda, para poder protegerlas a la menor señal de violencia por parte de los escoceses.
—Estas son mis pri-primas —sintió que debía decir algo cuando un incómodo silencio se extendió sobre el grupo.
Suspiró aliviada cuando su tío intentó rebajar la tensión del ambiente.
—El enviado del rey nos dejó creer que llegaríais a Grantley antes del pasado sabbath, milord.
—Me... entretuve en el camino.
Se entretuvo. La palabra fue pronunciada con un tono de sombría desesperación. ¿Qué fue lo que lo entretuvo? ¿Quién?
¿Una mujer, quizá? El pensamiento se insinuó en la mente de Grace mientras lo observaba, porque sabía que ya había estado casado antes. Lo sabía porque Judith había oído al enviado del rey comentárselo a su séquito, justo antes de que se hubiera referido a la falta de dinero con que los Kerr habían sido maldecidos, así como a la desesperada necesidad que tenía el laird de buscarse una mujer con medios.
Medios. Indudablemente, ella los tenía.
Con una sustancial herencia y un linaje de sangre de lo más puro, su dote alcanzaría para redimir las maltrechas fianzas de cualquier familia venida a menos.
¡Matrimonio! ¿Reclamaría aquel desconocido sus derechos conyugales aquella misma noche, delante de aquella banda de hombres? La sola idea de desnudarse ante él la hacía ruborizarse.
La vería. Lo sabría.
Entendería la verdad de que lo que solamente se había comentado en susurros y si en ese momento la consideraba poco agraciada... sacudió la cabeza. Sería duro. Sintiendo las afiladas uñas de Anne clavándose en su brazo, intentó sobreponerse.
—¿Que-querréis en-entrar dentro y reponer fuerzas?
«Mejor», pensó. «Mucho mejor». Al menos alguna palabra de las que acababa de pronunciar no había estado marcada por un tartamudeo. Alzando la cabeza, miró de frente al hombre que iba a convertirse en su marido. Bajo la luz directa del sol había entornado los ojos y las arrugas que tenía en torno a ellos eran... atractivas. No había otra manera de describirlas. ¡En general era mucho más atractivo que su hermano, que ya había sido considerado como un hombre guapo! Furiosa por aquellas descarriadas reflexiones, volvió a hablar.
—El padre O’Brian está rezando y todavía podría tardar un rato. Si que-queréis po-po-pos...
Se interrumpió cuando él le puso simplemente la mano en el brazo en un gesto solícito, como si quisiera ayudarla. ¿Ayudarla?
Confusa, miró a su alrededor. Los ojos de Judith estaban llenos de lágrimas, congestionados, y las caras de Anne y de Ginny estaban lívidas. Rezó para que sus primas no estallaran en ruidosos sollozos. No delante de aquellos hombres. No cuando la salvaguarda de Grantley dependía de un matrimonio, firmado, sellado y lacrado.
Sacrificio. Conveniencia. Palabras que habían gobernado su vida durante años y que todavía seguían haciéndolo. Estaba escrito en la sangre de los hombres y en la tinta de los reyes.
Irrevocable. Inalterable. Fijado para siempre.
Se imaginó a sí misma con una espada en la mano, batiendo a cualquier enemigo, protegiéndolas con su destreza, ganando una batalla que ningún otro podía ganar...
La ocurrencia fue tan ridícula que empezó a sonreír, para perder todo humor en el instante en que sus ojos se encontraron con la acerada mirada de Lachlan Kerr. Y tragó saliva. Aquel no era momento para los absurdos vuelos de su imaginación.
—Mi tío posee un vino del Rin muy bu-bueno.
Cuando Kerr asintió con la cabeza e hizo una seña a sus hombres, Grace soltó un suspiro de alivio. Aún no era hora de marcharse. Todavía tendría que transcurrir una hora o así antes de que se viera arrancada de su casa para ser trasplantada a Belridden, el castillo del laird, a sus buenos sesenta kilómetros al norte de allí.
Con el corazón encogido, hizo entrar a los hombres. Consciente del hecho de que el señor de Kerr era el primero en seguirla, se esforzó todo lo posible por disimular su cojera.
Mientras seguía a lady Grace, Lachlan vio que el pelo que sobresalía bajo el feo casquete era largo y rojo. No de un delicado castaño rojizo o cobrizo, sino un rojo brillante que se revelaba asimismo en sus cejas y en las pecas que manchaban sus mejillas. Y la piel de ambos brazos estaba extrañamente marcada por la sequedad.
No era la muchacha que había esperado. «O la mujer», se corrigió, ya que sabía que debía de tener unos veintiséis años. Edad que sobrepasaba largamente la habitual del matrimonio, así como la vacía y estúpida edad de despertar esperanzas. De eso, al menos, se alegraba. Frunció el ceño cuando recordó las cosas que había oído de lady Grace Stanton.
Asustadiza. Mesurada. Insípida. Una soñadora. Era precisamente por todo eso por lo que serviría. Y bien.
No era una seductora que repartiría sus favores entre otros hombres cuando él estuviera lejos de su feudo. Tampoco sería una rival para Rebecca: una vez que la afilada lengua de su amante quedara acallada, la vida en Belridden sería mucho más fácil que si hubiera llevado a casa a una beldad.
Lady Grace serviría de manera admirable a sus fines. Una esposa hogareña y con buena dote. Una mujer que no se quejaría. Una dama con los medios para administrar su castillo y las caderas para darle hijos. Con eso le bastaba, y si algo había aprendido de la vida, era precisamente a no esperar demasiado.
¡Aunque el asomo de sonrisa que había visto en su rostro antes de que le ofreciera el vino había sido ciertamente preocupante! Había visto aquella mirada antes, en los ojos de experimentadas cortesanas. Una cierta arrogancia y la seguridad asociada a la innata confianza de las mujeres hermosas.
Grace Stanton no era una mujer hermosa.
Y sin embargo tampoco era fea. No cuando el sol iluminaba el tono castaño claro de sus ojos o los profundos hoyuelos que se le dibujaban en las mejillas. No cuando sus dedos llegaron a tocar su brazo y él sintió algo más que una simple indiferencia.
Ceñudo, miró a sus primas más jóvenes. Delicadas, frágiles, temerosas.
Ella las protegía, las sostenía. Tomándolas de las temblorosas manos las hacía entrar en el castillo como habría hecho una gallina con sus polluelos, ante los escandalosos ladridos de un perro de granja.
Miró luego a sus hombres y vio que su interés estaba concentrado en la que sería su esposa, así como en el anillo que llevaba.
Lo había visto inmediatamente, en el instante en que tomó su mano.
El anillo de su hermano.
La insignia de oro lustrada por el tiempo.
Diez meses habían pasado desde que Malcolm había muerto en un accidente ocurrido en Grantley, con las explicaciones sobre su fallecimiento tan evidentemente falsas como las condolencias presentadas. Su cuerpo nunca había sido encontrado, debido a la profundidad del barranco en el que había caído, con el río que corría por su fondo y que abrevaba en el mar. Lach frunció el ceño cuando recordó las explicaciones que tanto su abuela como él habían recibido de Stephen, primogénito del conde de Carrick, con mirada mentirosa y voz temblona. ¿Una caída del caballo justo después de haberse prometido a la prima de Stephen? Mirando a la dama en cuestión, a Lach le costaba creer que hubiera inspirado una pasión semejante en su hermano, un hombre que había cortejado y abandonado a tantas bellezas de Escocia y de Inglaterra.
Coaccionada como estaba por el interés político, sin embargo, cualquier venganza quedada comprometida por la decisión incuestionable de algún entrometido rey, como era precisamente el caso.
Una mujer rica y acaudalada le sería entregada al clan Kerr en compensación por la pérdida de un pariente. Un hermano por otro, y la mitad de la dote Stanton para las vacías arcas de Belridden. De la otra mitad, un cuarto iría a Eduardo: probablemente una concesión a Lionel, duque de Clarence, por su apuesta por el trono escocés. Y el otro cuarto para David: todo un regalo caído del cielo después de la deuda de merks, la moneda de plata escocesa, que había contraído con Inglaterra en virtud del oneroso tratado de Berwick. Cuando Lachlan se opuso en un principio a la idea, el propio David se encargó de recordarle que no tenía elección. ¡O se casaba con la mujer o perdía sus tierras!
Expresada la situación en términos tan rotundos, Lachlan había preparado su equipaje y puesto rumbo al sur para recoger a la mujer. Una mujer que seguía luciendo en el dedo el anillo de compromiso de su difunto hermano: el anillo de los Kerr, de oro y rubíes. Sin preocuparse por esconderlo.
Sintió un sabor a bilis en la garganta. Con gusto habría cerrado los dedos en torno a su fino cuello para arrancarle la verdad sobre lo que le había ocurrido a su hermano.
Pero no podía. No con el destino de su gente descansando en sus traicioneras manos. No con la amenaza del próximo invierno, tan largo y tan cercano, cerniéndose sobre un centenar de niños del clan que no llegarían a la primavera en caso de que decidiera tomarse una imprudente venganza.
Detestaba la sensación de impotente furia que lo consumía. Detestaba la sonrisa de inteligencia de Grace Stanton y los ahogados sollozos del grupo de rubias muchachas. Detestaba Grantley y sus lujos. Detestaba la situación de miseria a la que se enfrentaba su pueblo, y que solo el matrimonio con una dama rica podría resolver.
Cuando la enorme puerta principal fue abierta por una miríada de sirvientes, la opulencia de aquella casa le hizo detenerse en seco. Toda la planta baja de Belridden habría podido caber en aquel único salón, que anunciaba a gritos su riqueza en cada una de las piezas de mobiliario. Se preguntó cómo reaccionaría Grace Stanton cuando viera el mísero salón de su castillo y adivinó en seguida la respuesta. Probablemente, al primer vistazo, se echaría a llorar y luego se retiraría a su cama para una semana. ¿No era así como se comportaban las mujeres ricas?
Su cama, la de ella... ¡La de los dos! Ni siquiera había tenido tiempo de pensar en los arreglos de dormir necesarios, antes de poner rumbo al sur en cumplimiento de las órdenes del rey. El irritante gusano de la duda empezó a revolverse en su interior.
¿Acostarse con ella?
Despojarla de aquel vestido que la cubría hasta el cuello y descubrir a la mujer que se escondía debajo. ¿Entrar en ella en cumplimiento de lo ordenado por el rey y engendrar un heredero? Ver llenarse su vientre con su semilla: el vientre de una mujer madura, femenina, disponible...
Incuso con el anillo de su hermano en su dedo, la idea no le resultaba repugnante. No le repelía. De hecho, aquella idea pareció transformarse en una atractiva posibilidad mientras ambos tomaban asiento a la mesa. Sensual. Impactante. Cruda.
Advirtió que alejaba su silla todo lo posible de la suya.
—S-S-Stephen llegará ma-mañana.
Su tartamudeo la hacía extrañamente vulnerable y, cuando sus miradas se encontraron, vio en sus ojos algo que lo movió a piedad: el denodado esfuerzo que estaba haciendo por evitarlo, junto con el sudor que perlaba levemente su labio superior.
—Nos habremos marchado para entonces —repuso. No tenía sentido fingir lo contrario. Estaba demasiado molesto por su propio y súbito deseo para querer facilitarle las cosas. Como le molestó también ver que la expresión suave que había vislumbrado en sus ojos se endurecía un instante antes de apartar la mirada.
Una esposa que le proporcionara un heredero sano. Eso era lo único que necesitaba de ella. Eso y su cuantiosa dote.
Que tendría en cuanto le arrancara del dedo el anillo de Malcolm.
Dos
El grupo de Belridden no comió nada.
No llegaron a tocar la perdiz, el cerdo o el salmón que desfilaron por sus platos procedentes de las generosas cocinas de Grantley. No: permanecieron sentados como un taciturno muro de músculos y tartanes escoceses mientras se limitaban a servirse vino.
¿Temerían que las viandas estuvieran envenenadas? ¿O acaso estaban tan alejadas de las que solían comer en Belridden que ni se atrevían a probarlas?
El dolor de cabeza que había acometido a Grace antes de entrar en el salón se agudizó, mientras los pequeños puntos luminosos que atravesaban en zigzag su visión empezaban a agrandarse. Se iba a casar ante Dios con un hombre al que en ese momento ni siquiera podía ver bien.
Parpadeando con fuerza, lo miró y él sorprendió su mirada.
O más bien su media mirada. Porque solo podía verle un ojo, ni siquiera la nariz, y el principio del cuello: el resto de su persona desaparecía en la nada.
Apartándose el pelo húmedo de la frente, no le importó descubrir las ronchas que ocultaba su flequillo mientras empezaba a contar mentalmente hacia atrás, a partir de cien. En otras ocasiones, eso la había ayudado. Ese día, no.
Se hizo un silencio cuando llegó el padre O’Brian. Grace no pudo menos de alegrarse de escuchar su voz.
—He sabido que una comitiva de los Kerr se encontraba aquí, lady Grace, y me preguntaba si no tendríais necesidad de mis servicios...
Se detuvo cuando entró en el salón y descubrió a los forasteros justo enfrente. Siempre había tenido a Patrick O’Brian por un hombre grande y fuerte, pero comparado con Lachlan Kerr parecía hasta pequeño. Aun así, el clérigo tuvo el mérito de mantenerse impasible mientras recorría con la mirada las armas que portaba.
—No puedo casaros con atuendo de batalla, laird Kerr. Ante los ojos de Dios, tal cosa sería un sacrilegio.
—Entonces no podréis casarme —replicó Kerr sin el menor temblor en la voz: solo una fría, dura determinación—. Pero os advierto que si cumplís con las exigencias de vuestro Dios, podríais veros obligado a incumplir las de otro señor mucho menos tolerante.
Su tío se puso a farfullar algo, con un rubor extendiéndose por sus mejillas. Grace pudo distinguirlo porque se había masajeado los tensos músculos de la parte posterior del cuello durante los últimos minutos, con lo que había conseguido aliviar instantáneamente el dolor de detrás de los ojos. Como por arte de magia, los puntitos luminosos desaparecieron para ser sustituidos por una jaqueca. Sorda, pesada, constante.
Pero al menos podía ver. Podía ver la furia de Lachlan Kerr y los dientes apretados de los veinte hombres de su séquito. Podía ver los lívidos rostros de sus primas y el nervioso comportamiento tanto del sacerdote como de su tío.
Y en aquel instante supo que, a menos que tomara parte activa en aquella farsa, toda su familia correría peligro. Y algo más que eso. La muerte acechaba cuando uno desobedecía las órdenes del rey, y el creciente enfado de su tío era lo que más la preocupaba.
—Estoy segura de que la voluntad de Di-Dios no se verá desairada por ese detalle.
Si el laird de Kerr decidía marcharse en ese momento, todo contrariado, dudaba que los superiores del anciano clérigo fueran clementes con él por haber cometido tamaña equivocación. Además de que el símbolo de aquel pacto, destinado a asegurar una frágil paz, podía quedar aplastado bajo el peso del error.
Y sus primas, su tío, Grantley... en peligro.
De modo que solo podía hacer una osa.
—Qui-quiero ca-casarme ahora mismo.
Judith estalló en ese momento en sollozos y derramó su copa de vino: el mantel se tiñó de rojo, con una mancha cada vez mayor extendiéndose por el lino inmaculado. ¿Una señal? ¿Un aviso? ¿Se repetiría la historia con tan simple gesto? La expresión de incertidumbre de Ginny se profundizó mientras el dorado anillo de Malcolm Kerr parecía anudar el pasado con el presente.
Caprichoso, desleal y burlón, el secreto de su muerte parecía planear sobre el salón como un mudo grito. Como un sudario de vergüenza que los hubiera abrumado con su penitencia.
El padre O’Brian temblaba bajo el dintel de la puerta, cerrada la mano derecha sobre la cruz que colgaba de su cuello, al tiempo que musitaba una oración. Las monótonas frases reflejaban lo sombrío del ambiente mientras el rostro de su tío se volvía todavía más colorado.
La hora de la boda había llegado. Solo que sumida en el caos.
Su vestido de novia colgando en una esquina de su armario... sin estrenar.
Las flores que había imaginado formando un fragante ramo nupcial, sin cortar.
Y el hombre que debía convertirse en su marido mirándola como si no le importara nada en absoluto.
Tomará mi mano y me mirará a los ojos, y una solitaria lágrima correrá por su mejilla mientras me asegura lo mucho que me ama, que me adora, que no puede vivir sin mí, recorriendo con un dedo el contorno de mi sonrisa...
Grace sacudió la cabeza. ¿Cuántas veces había relatado a sus primas aquel cuento mientras yacía a su lado en los duermevelas previos al sueño más profundo, fantaseando con galantes caballeros que entraban en Grantley en demanda de su amor? Su amor, su amante, pese a la comezón y a las ronchas de la piel, pese al maldito tartamudeo. No: en aquellos cuentos, ella no era una de aquellas afortunadas mujeres.
¿Sueños? ¡Realidades!
Cuando Kerr la arrastró a su lado, sus manos no fueron tiernas ni cuidadosas. Y cuando exigió al clérigo que pronunciara el juramento que los uniría de por vida, Grace detectó en su tono más odio que amor.
Y cuando él dio su respuesta, las dos palabras continuaron repitiéndose en su cabeza sin cesar: «Para siempre. Para siempre. Para siempre”.
Una ola de terror la recorrió en el instante en que, ante Dios y con su familia por testigo, quedó definitivamente casada. Para siempre. Con un matrimonio sellado a los ojos de Dios y de la ley, con una promesa eterna e inquebrantable.
Una vez que todo hubo terminado y su marido le ofreció una gran copa de vino, se la bebió sin respirar y en seguida se sirvió otra. De esa manera, su optimismo habitual quedó sumergido bajo el pesado sentido del deber.
Judith le tomó una mano y se la apretó, toda temblorosa.
—Si es como su hermano, Grace...
No la dejó terminar:
—No-no lo será.
—¿Seguro?
—Eso espero.
—En dos días podríamos plantarnos en Belridden para rescatarte, si necesitaras volver a casa.
—Ahora estoy ca-casada, Judith. ¿Bajo qué ley podría abandonar a mi marido?
Se miraron fijamente en silencio, con la enorme y oscura sombra de la verdad acechando en los ojos de ambas.
—Soy yo quien debería cargar con esta cruz, no tú. Al fin y al cabo, soy la hermana de Ginny. Si alguien tuviera que pagar el precio de la muerte de Malcolm Kerr, esa debería ser yo.
Grace se volvió para mirar a su nuevo marido: sus miradas se encontraron a través del salón lleno de gente.
Era tan sumamente guapo como mediocre era ella. El contraste del azul claro de sus ojos con su cabello oscuro la cautivaba.
El campeón de David. Un hombre que durante una década había reinado en los campos de batalla desde Escocia hasta Francia. Había escuchado los relatos de los diversos bardos y trovadores que habían visitado Grantley. Espada, cota de malla y escudo: esas eran las armas de Lachlan Kerr cuando cabalgaba bajo el estandarte rojo y oro del león de Escocia, rodeado de las diez flores de lis.
Y ahora, también, su marido.
Giró el anillo en el anular de su mano izquierda y la tibieza del metal le arrancó una sonrisa.
Una señal. ¿De esperanza? Pensó en su noche de bodas, en lo cerca que iba a estar de aquel hombre.
—Si me qui-quieres, Judith, tienes que prometerme que te que-quedarás callada en todo momento, porque si no lo haces, todo esto habrá sido en vano.
Judith no parecía muy contenta.
—Quizá si le contaras lo que intentó hacerle a Ginny...
—¿Y arruinar su re-reputación para siempre?
—Esto también es para siempre, Grace.
—Lo sé, pero yo tengo veintiséis años y Ginny a-apenas dieciséis.
—Ella no ha vuelto a hablar desde... —Judith se interrumpió, para recuperarse enseguida—. Quizá nunca lo haga.
—Di-diez meses es po-poco tiempo. Con pa-paciencia....
Una solitaria lágrima rodó por la mejilla de Judith.
—Tú siempre fuiste la mejor y la más valiente de nosotras, Grace, y si Lachlan Kerr llega a hacerte daño...
—No me lo hará.
—¿Estás segura?
La mirada de su marido la alcanzó por encima de la cabeza de su prima, reclamándola en silencio. La arrogancia estaba escrita en cada uno de sus rasgos.
Grace alzó su copa y apuró el poco vino que quedaba. Aquella farsa era por una razón y su matrimonio era definitivo. No podía volverse atrás de la palabra dada ni aunque quisiera.
—Estoy se-segura —repuso antes de dirigirse cojeando hacia su marido.
Lachlan casi no registró su presencia cuando ella llegó junto a él, minúscula como era a su lado. Estaba hablando a sus hombres de sus esperanzas para Escocia y de su deseo de estar de vuelta en el solar patrio para la luna siguiente.
¿Tan pronto? ¿Ni siquiera se quedaría en Grantley una sola noche? El impacto de una partida tan inminente le aceleró la respiración y sintió su mirada clavada en ella.
—Belridden tiene ventajas de las que carece Grantley. Las montañas que la rodean, por ejemplo, son famosas por su caza abundante.
Grace intentó sonreír, intentó comprender por qué eso debería reportarle algún consuelo. ¿Caza abundante? Lo único que podía ver con su imaginación era un lugar lejano y solitario.
—Yo na-nada sé de cazar, laird Ke-Kerr —replicó, y el escocés pelirrojo que tenía al lado se echó a reír.
Lachlan Kerr no lo hizo, sin embargo, como si fuera consciente del inmenso espacio que los separaba. Cuando terminó de beber, se limpió la boca con el dorso del brazo.
—Es hora de irse.
Incluso aquellos de sus hombres que se encontraban al otro lado del salón escucharon sus palabras, levantándose de golpe como si fueran uno solo. Los vistosos vestidos de sus primas parecieron ahogarse en el mar de tonos pardos y abigarrados de sus tartanes. Judith fue la primera en sollozar cuando le echó los brazos al cuello a Grace, con las mejillas bañadas de lágrimas.
—No puedo imaginarme una vida sin ti, Grace... —lloró—. ¡Echaré tanto de menos las historias que nos cuentas!
Grace advirtió la expresión de interés que se dibujó en el rostro de Lachlan Kerr.
—¿Historias?
—Grace tiene una maravillosa imaginación. Nos cuenta cuentos por las noches —las mejillas de Judith se tiñeron de rojo.
—Estoy se-segura de que vo-volveré a menudo —esa seguridad vaciló cuando leyó la incredulidad en los rostros de todos y cada uno de los escoceses. El vino que había tomado empezó a hacer efecto, toda vez que apenas bebía. La habitación se movió y el ruido que la inundaba pareció apagarse mientras se apoyaba en el brazo de Judith, envuelta como estaba en una sensación de irrealidad. Las despedidas de sus otras primas y de su tío se le antojaron igual de irreales.
Un beso y un abrazo, un hatillo con comida en las manos, el bonete en la cabeza y de repente el grupo se encontró fuera. Se encontró montando el caballo de su marido, sentado detrás, sosteniendo las riendas. Sobre otro corcel, un arcón que alguien había llenado apresuradamente. Su rápida transición a otra vida, con toda la angustia resultante, se había disuelto en unas cuantas copas de vino del Rin.
Se pasó una mano por los ojos y se esforzó por controlarse, por aparentar normalidad, pero ya el mareante cansancio la estaba venciendo. Recostarse en el sólido y cálido pecho resultó reconfortante, y no rechazó la mano que la sujetó con firmeza.
El paisaje se desdibujaba, lleno de neblina. Casi familiar.
—Quédate quieta —el tono era casi furioso.
Cuando abrió de golpe los ojos, el mundo empezó a aquietarse.
Estaban en las faldas de Three Stone Burn, a kilómetros de Grantley.
Hacia el norte. Lejos de casa. Lejos de sus primas, y de su tío, y de la gente que siempre había conocido.
Se retorció, tensos los músculos por el esfuerzo del viaje a lomos de su caballo, al trote…
¡El caballo de Lachlan Kerr!
Estaba montando a caballo. Un ardiente pánico, un helado terror se apoderó de ella.
—Déjame... Quiero bajarme.... —al lanzarse a un lado, vio el suelo subiendo de golpe hacia ella, rápido. Cayó y se golpeó en un hombro,
No había vuelto a montar desde... Sacudió la cabeza e intentó no recordar. ¡Desde el episodio que tuvo lugar en el bosque de las afueras de York, cuando sus padres fueron emboscados y asesinados!
Se había quedado medio inconsciente. Oyendo gritos que nacían del miedo más profundo. Finalmente, silencio.
—¿Qué diablos te pasa? —una voz profunda hizo trizas aquel recuerdo, devolviéndola a la realidad. Con unos ojos azules que se entrecerraban contra el sol mientras, desmontando también, la agarraba de la muñeca y tiraba de ella para levantarla del suelo.
En un impulso, lo abofeteó con fuerza: meses y meses acumulados de temor y preocupación estuvieron presentes en aquel gesto. El anillo de Malcolm Kerr le dejó una marca de sangre en la mejilla.
Él la soltó inmediatamente y se apartó mientras apretaba la mandíbula y se llevaba una mano a la herida.
—Madre de Dios... ¿es que estás loca? ¿Acaso me ha entregado David a una demente por esposa?
Se obligó a permanecer quieta, con una mano sobre su aterrado corazón, esperando el castigo. Que no llegó.
No hubo hoja afilada alguna que sintiera en el cuello, ni patada bien dirigida, ni puñetazo. Nada excepto un silencio hostil, que quedó cortado por el estridente graznido de un pájaro del bosque.
Sus hombres se disgregaron, dejándolos solos. Grace podía distinguir sus sombras entre la espesura.
—¿Tienes un último deseo?
—No —musitó la palabra. No tuvo tiempo ni de pensar en tartamudear, porque el brillo de sus ojos la había dejado paralizada.
—Dame tu mano derecha.
La escondió detrás de la espalda. ¿Para qué querría su mano? ¿Para tajársela a la altura de la muñeca? ¿Para romperle los dedos uno a uno? ¿Para dibujarle sus iniciales en la palma a punta de cuchillo?
—Dame tu mano, Grace.
Detestaba la manera en que le temblaba la barbilla, detestaba las lágrimas que inundaban sus ojos y el doloroso nudo de miedo que sentía en la garganta. Y detestó también su propia pusilanimidad cuando adelantó el brazo hacia él, ofreciéndole la mano.
Lachlan tomó su dedo anular, suavemente, y le quitó el anillo. Antes de que llegara a soltarla, Grace sintió su callosa palma y vio las marcas de unas extrañas cicatrices bajo la tela que llevaba enrollada a la muñeca.
No, no eran cicatrices. Era marcas a fuego, un tatuaje. Un círculo cortado en dos líneas, de color azul índigo y dibujo intrincado.
—Este anillo es una herencia de la familia. Mi abuela conserva el gemelo y estoy seguro de que querrá recuperarlo —lo sostuvo por un segundo antes de guardárselo en su escarcela. Se lo había quitado.
¡Un recuerdo!
Empezó a temblar. Le castañetearon los dientes por mucho que se esforzaba por evitarlo y, de manera involuntaria, cerró los dedos sobre su anular ya desnudo y enterró la mano en los pliegues de su vestido.
Experimentó entonces una punzada de alivio. Y agradeció en silencio que le hubiera quitado aquel anillo.
Lachlan maldijo aquella ridícula farsa que le había endosado el rey. Más de veinte años de desinteresados servicios eran recompensados con las cadenas de un matrimonio con una mujer que tenía miedo hasta de su propia sombra. No le habían pasado desapercibidas las caras de asombro de sus hombres ante el comportamiento de su nueva esposa, para no hablar de su diversión.
¡Le había pegado!
El asustadizo ratón que era su mujer le había pegado. Duro. Y en las profundidades de sus ambarinos ojos había reconocido lo que tan a menudo se reflejaba en los suyos.
Secretos.
Inspirando profundamente, se esforzó por suavizar su tono.
—Todavía nos quedan unas pocas horas de viaje, ya que pretendo cruzar la frontera norte de Carlisle.
—¿No po-podemos se-seguir directamente hasta tu-tu fo-fortaleza?
Pensó que su tartamudeo estaba empeorando por momentos. Se preguntó si sería capaz de hilvanar dos palabras seguidas para cuando llegaran a su castillo.
—No. Será más seguro acampar en las tierras de la frontera.
Al remarcar la palabra «seguro» vio que su expresión se ensombrecía.
«Que Dios me ayude», pronunció para sus adentros, ansiando encontrarse en ese momento en casa y en los brazos de su amante.
Pero no. Estaba atrapado con una mujer que tartamudeaba, temblaba y mentía, y que además parecía tener pánico a los caballos.
Lady Grace Stanton. «No. Ahora es lady Kerr», se corrigió mientas subía al caballo y la montaba a su vez delante. Su esposa.
Intentó calcular mentalmente cuántas horas necesitaría pasar en su compañía, animándose cuando concluyó que serían muy pocas. Quizá se pareciera más a su padre de lo que había imaginado. El pensamiento le hizo sentirse incómodo.
Congelando. Se estaba congelando. Incluso con un manto, dos mantas y tres chales, no podía combatir el temblor que la había despertado una hora atrás. Y en ese momento necesitaba aliviarse, desahogar una necesidad física. Desesperadamente.
Estaba oscuro. Los árboles del bosque se estiraban hacia un cielo negro como la tinta, y la luna, que había estado alta cuando finalmente llegaron a aquel lugar, había quedado reducida a un pequeño gajo sobre el horizonte, rodeada de nieblas.
A unos tres pasos de distancia, Lachlan Kerr yacía sobre el suelo sin manta y sin almohada. El leve resplandor de la fogata hacía brillar el rocío que perlaba su cabello negro como la noche. Ni dormido se separaba de la daga que llevaba al muslo, la mano cerrada sobre la empuñadura.
Incorporándose, empezó a acercarse decidida a despertarlo. No tuvo necesidad, ya que al primer susurro vio que abría los ojos de golpe y se levantaba de un salto.
—Necesito aliviarme.
Se quedó muy quieto, mirándola con expresión inquisitiva.
—Es-está muy oscuro —añadió ella, desviando la mirada hacia los árboles del borde del claro.
El asombro le hizo arquear las cejas.
—¿Quieres que te acompañe?
—No que me mi-mires, ya-ya sabes. Solo que vi-vigiles —su tartamudeo estaba empeorando, y se llevó una mano a la base del cuello como para relajar la tensión de su garganta.
—¿Que vigile qué? ¿Qué es lo que temes? —inquirió él, riendo.
Los fantasmas de los muertos, acechando en el venero del tiempo.
—Yo no-no estoy segura —la incertidumbre se traslucía en su rostro. ¿Se arriesgaría a hacerlo? ¿Podría internarse en la negra oscuridad del bosque, apenas sin luna, y salir indemne?
Los chillidos de Ginny y luego el silencio. Los susurros de Stephen, consolándola. A sus pies, un profundo abismo, y sobre sus cabezas un cielo azul.
—¿Grace?
La voz de Lachlan Kerr sonó muy cerca, y vio que se encontraba en ese momento junto a ella. Ya no reía.
—Ven. Yo te llevaré.
Sintió la tibieza de sus dedos en la piel del brazo, pese a la barrera de la ropa, y agradeció su ayuda mientras caminaban por el irregular terreno, hacia el río.
Cuando llegaron a un pequeño claro que ofrecía un mínimo de intimidad, Lachlan se detuvo y le soltó el brazo.
—Te esperaré aquí.
—¿Me lo prometes? ¿No te vo-volverás al campamento? ¿No me de-dejarás aquí?
Confiaba en que no alcanzara a ver su creciente rubor.
—Date prisa. Si no volvemos pronto, mis hombres se acercarán a investigar.
Esa vez algo parecido a la diversión tiñó sus palabras.
«Dios mío», exclamó Grace para sus adentros. Y ella perdiendo el tiempo con su cháchara... Apartándose de él, se escondió detrás de un árbol, sin perder de vista en ningún momento la figura del laird.
Cuando hubo terminado, se reunió nuevamente con él y levantó la mirada al cielo.
—¿Te has preguntado al-alguna vez si hay algo a-allí arriba, en el cielo? ¿Algún otro mundo como este, quiero decir?
—No.
Lo rotundo de su respuesta no la disuadió de insistir.
—Una vez mi padre me ha-habló del pensamiento de Aristarco de Samos. Él escribió que la Tierra gi-giraba alrededor del Sol.
—¿Y tú te lo creíste?
—Me lo creo. Pero puedo ver por tu tono que tú no.
—Las Sagradas Escrituras dicen que la Tierra es el centro de todo —frunció el ceño mientras alzaba también la mirada al cielo—. Un argumento útil para sostener su propia causa, supongo.
—¿Su causa, que no la tuya? Ha-hablas como un descreído.
—Antaño no lo era —repuso, críptico—. Tu tartamudez se ha reducido considerablemente.
—Oh, empeora cu-cuando más pi-pienso en ella.
Tropezó de pronto con la raíz de un árbol y él estiró una mano para sujetarla, acercándola hacia sí.
Y por un instante, en el silencio de la madrugada, Grace experimentó una reconfortante sensación de seguridad que hacía mucho tiempo, siglos, que no sentía...
Aquella era su noche de bodas, que no estaba resultando en modo alguno tan aterradora como había imaginado.
Tenía un marido que la había acompañado a la espesura, y que se había quedado vigilando cuando ella se lo había pedido. Un hombre que había escuchado su explicación sobre la bóveda estelar con un cierto interés, y que la había sujetado para evitar que cayera. Intentó dominar el temblor que la había acometido, alegrándose cuando regresaron por fin al claro del campamento.
—Levantaremos el campamento dentro de un par de horas. Tenemos una larga cabalgada hasta casa, así que te aconsejo que duermas un poco.
—Si fu-fuéramos a pi-pie, ¿cuánto tardaríamos?
Una risotada fue su única respuesta mientras se tumbaba, con el resplandor de la fogata iluminando su rostro.
—Duérmete, Grace —musitó y cerró los ojos.
Le gustaba la manera que tenía de pronunciar su nombre: su acento le daba un tinte exótico. Arrebujándose bajo las mantas, se tocó su alianza de matrimonio. Era una esmeralda engastada en oro, con sus iniciales grabadas en el interior: L.K. Las había visto antes, a la luz de la fogata.
Desde donde estaba, podía distinguir bien su perfil. El laird más hermoso de toda Escocia. Había oído aquella frase cada vez que alguien había pronunciado su nombre. Lo cual resultaba irónico dada su propia carencia de encanto y de belleza, supuestamente compensada por su cuantiosa dote. Bajó las manos para tocarse las ronchas de los muslos mientras se lamentaba nuevamente de todos sus defectos.
Fea. Era fea, y también bajo su ropa. Aceptaba esa palabra que resumía su apariencia, y se había acostumbrado a mirarse muy rara vez en el espejo. Conteniendo las lágrimas, odió el doloroso nudo que le subía por la garganta. Estaba cansada de desear ser distinta, de la absurda esperanza de una milagrosa cura para la sequedad de piel que padecía, así como para su tartamudeo. Inspirando profundamente, se esforzó por recuperar la compostura y cerró los ojos.
Estaba sentada en la tarima real, observando a su esposo combatiente en el torneo, con un velo suyo enrollado en su manga: señal de que era su campeón, su caballero, que arremetía en ese momento contra su oponente.
Y cuando todo terminó y él ganó con facilidad la justa, se arrodilló ante ella a modo de homenaje, en un ritual de amor cortés que hizo que las otras damas anhelaran ocupar su puesto en su corazón...
Y se durmió con una sonrisa en los labios.
Lachlan la oía arrebujarse en las mantas, sorprendido de que hubiera necesitado tantas para pasar una noche que a él le resultaba casi... calurosa.
Desde donde se encontraba, sentado en ese momento en el suelo, veía asomar solamente un pie diminuto, como engullido por la gruesa media de lana. Grace Stanton no era en absoluto como los rumores que había escuchado de ella en la corte. Extraña sí que era, eso estaba claro, pero tenía algo que le intrigaba y fascinaba. «Su imaginación», decidió después de mucho cavilar, recordando la tersura de su piel cuando la sujetó del brazo para evitar que cayera.
Quería ir a pie hasta Belridden y creía que las estrellas rodeaban el sol, según había dejado escrito aquel antiguo astrónomo griego. Pensó en los manuscritos que explicaban los cielos que su padre había traído a casa desde Anjou, y se preguntó si seguirían allí todavía. Sospechaba que habrían sido vendidos como el resto del tesoro Kerr, una pérdida más de entre las muchas ocasionadas por el vicio del juego.
Lachlan apenas había vuelto a pensar en su padre durante los últimos años, y sin embargo, apenas en el lapso de día, lo había evocado dos veces. Viejos y buenos tiempos… Antes de que la bebida lo hubiera enloquecido y su tristeza y melancolía se hubieran trocado en un odio puro y brutal.
Nada duraba para siempre. Ni la risa. Ni la felicidad. Y, ciertamente, tampoco el amor. La tierra era lo único con lo que podía contarse, y la tierra de los Kerr estaba urgentemente necesitada del oro de los Stanton.
Eso era lo único que esperaba. Cualquier otra cosa conduciría a la decepción con la que estaba mucho más familiarizado.
Volvió a tumbarse, apoyando la cabeza en el duro suelo.
Todo desde su regreso a Escocia había sido una dura lucha. El orden del país casi había dejado de existir bajo Robert Stewart, el Alto Mayordomo, y había costado mucho reafirmar la autoridad de su rey contra los intereses de los terratenientes fortalecidos durante los largos años de desgobierno. Si David no daba un paso para someterlos, ellos lo someterían a él, y el asesinato de la amante real daba testimonio de ello.
Lachlan se soltó la coleta y se sacudió la larga melena al aire de la noche. Bajo el reinado de los Bruce, todo había sido muchísimo más fácil, y por enésima vez deseó que Robert Keith, el maestro de armas de David en Normandía, lo hubiera educado con un mayor rigor y disciplina.
Todo se antojaba incierto y peligroso, con la rebelión de poderosos señores en marcha, y sin embargo allí estaba él, llevando a su nueva esposa a una tierra que apenas conocía. Una esposa que yacía en ese momento de costado, con las manos debajo de una mejilla y el rojo fuego de su cabello derramado sobre el suelo.
No era tan vulgar como le habían contado. Deseó de repente que abriera aquellos ojos de mirada tan directa y se pusiera a hablar nuevamente con él. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que una mujer, ante él, no había recurrido a las artes del flirteo y la coquetería, y el contraste era de agradecer. Además de que, durante su inquieto sueño, había perdido una de sus rojas medias dejando al descubierto un tobillo muy bien formado.
«Dios mío», exclamó para sus adentros, y se dio la vuelta en un intento por encontrar el sueño, esforzándose por no escuchar la tenue y ahogada respiración de su nueva y singular esposa.
Tres
Al día siguiente, antes de que el sol hubiera acabado de salir del todo, Connor se acuclilló junto a Lachlan. Una expresión de rabia se dibujaba en su rostro.
—Tu esposa tenía esto consigo.
Dejó caer un pequeño cofre en el suelo, a su lado. Lachlan lo reconoció inmediatamente.
—¿Cómo lo has encontrado?
—Se cayó de un montón de ropa cuando estábamos transfiriendo el contenido de su baúl a las alforjas. El caballo de Ian estaba sufriendo bajo su peso y se nos ocurrió distribuirlo.
—¿Lo sabe ella?
—No lo vio, si es eso lo que estás preguntando.
Lachlan asintió y se guardó el cofrecillo en su escarcela, asegurándose de que quedara bien oculto.
Malcolm había recibido su regalo de primogenitura en su trigésimo aniversario de manos de su abuelo. En cuanto vio el reflejo de la nueva luz del día en las piedras preciosas engastadas en la tapa del cofrecillo, el crudo recuerdo del triste fin de su hermano acometió nuevamente a Lachlan.
—¿Quién más lo sabe? —lanzó una rápida mirada a la figura todavía dormida de su esposa.
—Ian lo vio. Y James. ¿Crees que Malcolm se lo entregó a ella?
—Conociendo su valor, lo dudo. Pero no digas nada a nadie, y ordena silencio a Ian y a James —se interrumpió, consciente de lo mucho que podía incomodar la presencia de un objeto al que Malcolm había tenido tanto cariño.
—¿Piensas protegerla?
—Por ahora, sí.
—Si Eleanor descubre que ella lo tiene...
—Eso no ocurrirá.
—Tu abuela es una mujer astuta, Lach, y ella siempre ha creído que tu hermano fue asesinado. Quizá fue tu esposa quien lo mató...
Lach sacudió la cabeza.
—Si Grace Stanton mató a Malcolm, seré yo quien me encargue de ella. ¿Entendido?
Pero Connor aún no había terminado.
—Nuestro rey no esperaría que continuaras casado con una asesina.
—El rey desea que esta tierra se mantenga fuerte, y con su dote, las vidas de todos los habitantes de Belridden serán más seguras.
—¿Y tú? ¿Qué pasará con tu vida? ¿Que pasará cuando duermas en el lecho matrimonial, ofreciéndole tu cuello desnudo?
—¿Crees que ella me acompañará?
Furioso, se volvió para mirar a Grace levantándose de entre su montaña de mantas. Su vestido estaba manchado y arrugado mientras se desperezaba. A contraluz, el sol arrancaba reflejos a su larga melena rojo fuego, seda líquida que se derramaba sobre su espalda hasta las formas redondeadas de sus caderas. Aquella mujer volvía a tentarlo, sumiéndolo en un estado absurdamente irritable.
—Dile a Lady Kerr que levantaremos el campamento dentro de una hora. Busca a alguien para que monte con él.
—¿No vas a hacerlo tú?
—No.
—Podrá montar conmigo, entonces.
—Muy bien —Lachlan se echó su manto de tartán al hombro, ignorando deliberadamente el ceño preocupado de su esposa.
Volviéndose hacia el bosque, caminó pegado a la línea de vegetación que crecía al pie de la orilla, tomándose unos minutos para reflexionar sobre todo lo sucedido durante los últimos días.
Su vida había dado un dramático giro, pese a que algunas cosas seguían siendo exactamente como antes, y la traición que había presidido su vida desde que era niño resultaba tan repugnante en su última esposa como lo había sido en la primera.
Un claro en la espesura le permitió espiar a la nueva lady Kerr mientras se esforzaba por borrar las manchas de tierra de su valioso vestido. El gesto que hizo al recogerse las faldas le permitió admirar el atractivo perfil de su trasero.
Un ardor asaltó su entrepierna y experimentó un extraño mareo mientras el bosque y sus hombres parecían disolverse en la nada. «Dios santo, ¿qué me pasa?», se preguntó. ¿Acaso aquella mujer había vertido algo en el vino que le había ofrecido en Grantley, alguna pócima que turbara su capacidad de raciocinio y despertara su deseo? Su amante era una mujer fogosa y bien dotada, y sin embargo nunca había experimentado aquella... excitación con ella.
Ni una sola vez.
Grace Stanton, con su cabello rojo fuego y su piel llena de ronchas debería haber sido un pobre sustituto para los encantos de Rebecca, y sin embargo... ataviada con aquel vestido que la cubría por entero, a excepción de las manos y de la curva del cuello, ofrecía en aquel momento un aspecto realmente sensual. El pensamiento lo dejó sorprendido.
¿Cómo?
¿Cómo podía hacerle eso?
¿Como era posible que una mujer con tan escasos encantos pudiera resultarle tan apetecible? ¿Lo habría sentido también su hermano?
Se negó a seguir aquel particular rumbo de reflexiones, pese a que la maldición que las palabras de Alec Dalbeth habían arrojado sobre los Kerr no dejaba de preocuparle.
«¡Vuestro castillo será una ruina, y cualquier amor que podáis albergar se desintegrará como polvo en los oscuros y desgraciados días de vuestro clan!.
Habían pasado años desde que su padre echó de sus tierras al clérigo, que se alejó con una mano sobre la cintura de la amante que había motivado su marcha y la otra aferrando una botella. Pero aquellas palabras pronunciadas a voz en grito en el portal de Belridden se le habían quedado grabadas. La desgracia se había presentado en la forma de un licor fuerte y su padre, que había tardado demasiado en tomar conciencia de sus pecados, había terminado por elegir la huida fácil del suicidio.
Fueron Malcolm y él quienes lo encontraron colgado de la viga central del techo de la capilla, con una gran jarra a medio terminar estrellada bajo sus pies, como si hubiera querido beber un último trago antes de enfilar las puertas del infierno.
Estaba maldiciendo entre dientes, detestando por enésima vez la debilidad de un hombre al que antaño había admirado, cuando un ruido al otro lado del río lo puso alerta. Agachándose, escrutó la orilla opuesta. Un grupo de hombres se arrastraba bajo los arbustos, con sus armas brillando al primer sol de la mañana. Imaginó que serían los Elliot o los Johnston, clanes vecinos en los que los Kerr no tenían ningún motivo para confiar. Desde donde se encontraba, no podía distinguir bien los apagados colores de sus tartanes escoceses.
Calculó que tardarían unos tres minutos en vadear el río por la parte menos profunda. Desenfundando su espadón, empezó a retroceder con cuidado. Veinte contra cuarenta. Las probabilidades no habrían sido tan malas si se hubiera rodeado de un grupo más selecto de guerreros.
Empezó a correr, con las ramas azotándole el rostro y las piernas.
Cuando salió de la espesura, Grace estaba apoyada en un árbol a un lado del campamento. Se volvió hacia él al igual que todos los demás, con los ojos brillantes de miedo. Sabía que estaba intentando decirle algo, pero no podía pronunciar las palabras. Atrayéndola hacia sí, la colocó en el centro del círculo que sus hombres ya estaban formando.
—Protégete la cabeza y cierra los ojos —le gritó mientras ocupaba su lugar entre Ian y Con, justo en el instante en que el otro grupo resultaba visible entre los árboles. Eran más de cuarenta. Empuñando con fuerza su espada, se obligó a respirar profundamente.
Observando la espalda de Lachlan Kerr, pudo ver cómo inspiraba profundamente. Una, dos, tres veces, y luego se quedó absolutamente inmóvil, haciendo gala de un férreo control, rezumando peligro.
«Magnífico». El pensamiento surgió de pronto cuando lo vio levantar la espada, tensos los músculos. Expectante. Deseoso. Un hombre forjado en la guerra y en la muerte. Podía distinguir las cicatrices de los sólidos músculos de sus antebrazos, al descubierto cuando resbalaron las mangas de su blanca camisa, que tanto contrastaba con el atezado de su piel. Todo el bosque permanecía en silencio mientras el grupo del otro lado del río se acercaba al claro.
—¿Quién va? —las palabras de su esposo no destilaban miedo alguno. De algún modo, aquella seguridad la tranquilizó.
Un hombretón se adelantó hacia ellos.
—Alistair Eliot. No recordaba haberte dado permiso para atravesar mis tierras, Kerr.
—¿No recibiste recado de David?
—¿Del rey? —la incertidumbre se reflejó en la voz del otro, y las miradas de ambos se agudizaron.
—Cuento con la autorización de David para recoger a mi esposa en Inglaterra.
Grace reconoció en su tono lo mucho que debía de haberle costado el reconocimiento de una verdad semejante. Una mujer inglesa y además con su físico. Y un combate que fácilmente podía llevarse las vidas de algunos de sus hombres.
El hombretón sacudió la cabeza, y en el preciso momento en que la miró, una expresión de absoluta incredulidad se dibujó en sus ojos. La tensión de la mandíbula de Lachlan Kerr resultó especialmente preocupante. Los hombres que la rodeaban cerraron filas, cubriendo todos los espacios libres: un sólido muro de protección para una mujer a la que no debían ninguna lealtad, ningún favor. El pensamiento la dejó consternada. Lucharían y morirían por mantenerla a salvo solo porque su señor así lo deseaba.
—Tu esposa parece aquejada por algún mal. ¿Estás seguro de que no te has equivocado de mujer? —la ofensa de la frase estaba bien calculada y Grace se tensó aún más ante la insolencia de aquellas palabras.
Lachlan ordenó retroceder a sus hombres con un gesto.
—¿Estás dispuesto a sacrificar a tus guerreros por esa ofensa, o eres lo suficiente hombre como para luchar conmigo en combate singular? —su mirada era de un azul hielo y, por primera vez, el otro retrocedió, con la mano en la empuñadura de su espada. Esperando.
Los segundos parecieron temblar en los murmullos de aquellos que contemplaban la escena.
—Te doy mi palabra de que si luchas conmigo y vences, cada una de las espadas que poseo será tuya —la voz de Lachlan Kerr estaba teñida de indiferencia, como si su muerte fuera una trivialidad al lado de la perspectiva de ganar un trofeo de armas.
—¿Y la cumplirás?
—¿Acaso tienes miedo?
Cuando el recién llegado desenfundó su espada y lanzó una sorpresiva finta, el brillante acero erró por poco la garganta de Lachlan Kerr. Grace tuvo que ponerse de puntillas para ver algo por encima del hombro del guerrero que tenía delante: el corazón le latía tan rápido que estaba segura de que todo el mundo podía oírlo.
Si Lachlan Kerr moría... ¿qué pasaría con ella? ¿Será devuelta a Grantley o la reclamaría algún otro? Dudaba que los hombres de Belridden quisieran renunciar a su dinero tan fácilmente, al igual que dudaba de su moralidad. Paradójicamente, el hombre que en ese momento había empezado a rodear a su adversario, dispuesto a atacarlo, se había convertido en su protector, pese a la falta de afecto que le había demostrado.
El hueco sonido del entrechocar de los aceros resonó tan alto que tuvo que taparse los oídos con las manos. No era un refinado combate de esgrima, a juzgar por los violentos embates de los contendientes, capaces de matarse de un solo golpe. Lo cual estuvo a punto de ocurrir cuando Lachlan tropezó con las raíces de un olmo y perdió el equilibrio, error que la hoja de su enemigo le hizo pagar con un profundo corte en el brazo izquierdo.
Un murmullo se alzó entre los soldados que rodeaban a Grace. Lachlan les ordenó con un gesto que se apartaran.
—No. Quedaos quietos. No ha sido más que un rasguño.
No la miró mientras hablaba. Grace, por el contrario, procuró expresarle con la mirada que le estaba al menos agradecida por su protección, pero él la ignoró. Aquella indiferencia hacia su propio destino no pudo menos de irritarla, debilitando aún más los mismos fundamentos de su matrimonio. Porque... ¿cuánto tiempo podría durarle un marido así, con aquella despreocupación que mostraba hacia su propia vida?