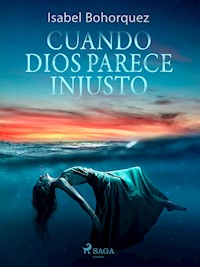
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
La enfermedad y la muerte de una hija, ¿cómo sobrellevar un terremoto así? Isabel Bohorquez tanteó con las palabras hasta poder decir lo que significó para ella la pérdida de Florencia. "Cuando Dios parece injusto" refleja su búsqueda por encontrarle un nuevo sentido a la vida después de la experiencia más dolorosa. Hay en estas páginas una crisis de fe, que desemboca en la bella correspondencia con el monje benedictino Mamerto Menapace. Y muchas personas que se acerquen a leer el testimonio de Isabel sentirán, seguramente, cómo estos diálogos puedan acompañarlas en momentos difíciles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Bohorquez
Cuando Dios parece injusto
Saga
Cuando Dios parece injusto
Copyright © 2015, 2021 Isabel Bohorquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726903317
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mi papá, que ya celebra con su nieta el reencuentro tan ansiado
Empecé a escribir estas cartas hace casi dieciocho años.
Aún siento profundamente cada palabra y me emociono.
Aún llevo conmigo todo el amor que las inspiraron.
Son cartas que narraron la batalla más dura y clamaron y pidieron auxilio.
Tuvieron como destinatario inicial a un sacerdote maravilloso, el monje Mamerto Menapace.
Creo que necesité fijarle domicilio postal al intermediario de Dios.
Luego se volvieron las cartas de todos los que quieren hacer lo mismo, de los que vivieron circunstancias similares, de los que las comparten, de todos.
A MODO DE PRÓLOGO
Querida Isabel... no se si te das cuenta quien soy... tengo la edad de Florencia, ya 29. Yo iba al mismo grado que ella, pero al turno tarde.
Nunca fuimos amigas, nunca estuvimos, creo, cerca de eso. Tengo sin embargo muchos recuerdos de ella; de tu casa, de su habitación, de sus juguetes, de sus revistas Billiken... también y especialmente, de su hermoso rostro, su sonrisa, ojos y pelo. Una conjunción que ya en aquel entonces me resultaba llamativa y especialmente hermosa.
Tenía, sin conocerla, una especial admiración por ella... sin motivos especiales o quizás con motivos especiales, porque a mi me parecía —ahora sé que lo fue— especial.
La última vez que conversé brevemente con ella éramos muy niñas. Fue en una exposición de la Rural. Yo había ido con mis padres y hermanos y entonces ustedes, los adultos, se “pararon” a conversar. Florencia ya había comenzado a usar anteojos. Recuerdo haberle preguntado a mi mamá algo al respecto, porque yo también usaba anteojos en aquella época. Su muerte fue la primera muerte en tocarme e incluso puedo decirte que sigue siendo la más significativa para mí... la que me tocó más hondo, la que me generó más tristeza, mayor desolación... y una conciencia acerca de la existencia y de la finitud no conocida por mí hasta ese entonces. Yo era, como ella, una niña.
Seguí sus evoluciones e involuciones de cerca... siempre preguntando y preguntando... sólo preguntando. Nunca me animé a tocar tu puerta, a ofrecerte/les mi compañía. Se trataba para mí de un tema tan radicalmente delicado. Luego crecí y cuestioné aquel comportamiento.
Han pasado tantos años y no ha habido uno solo de ellos en que yo haya dejado de pensarla, de imaginarla, de preguntarme cosas sobre el cómo sería... de pensar también, claro, en ustedes, en tu familia, en todas esas cosas que pueden ser arrasadas, pero también construidas, por la muerte.
Conservo a Florencia en mi recuerdo, de una forma bella, con el mayor de mis respetos y dolor por su partida.
Me emocionó haberte encontrado en facebook. Fue por casualidad. Hoy leí tu publicación sobre la reedición del libro. Me parece hermoso. Lo leí hace ya ocho años, si no me equivoco. Lo devoré y lo regalé. No es un libro, pienso, para la quietud.
Te deseo días hermosos en esta nueva edición de tu libro.
Julia 1
PRIMERA CARTA
Comencé a escribirla el 17 de octubre de 1996.
Querido Padre Menapace:
Me animo a escribirle todavía no sabiendo bien para qué. O sí, y es mucho lo que espero como respuesta. Perdone el abuso de confianza, de todos modos.
Primero me presento, para que vaya entendiendo. Me llamo Isabel y mi esposo Raúl. Tenemos tres hijos: María Florencia de 10 años, que falleció el 8 de julio, Juan Ignacio de 7 años y Agustín de 4 años. Florencia partió luego de una penosa enfermedad que nos asaltó de golpe el 20 de septiembre del año pasado.
Ahora, quizá vaya entendiendo.
Mi hija era una niña muy especial. Hermosísima, tanto que llamaba la atención. Notablemente inteligente y aguda. Tan es así que yo siempre decía no saber qué edad tenía. Por sus planteos y argumentos, por su sensibilidad profunda. De temperamento singular, era muy reservada, tranquila y dulce. Nunca se sabía bien lo que pensaba o sentía. Y una vez que se había pronunciado, no se le podía arrancar una palabra más. Querida por todos, María Florencia fue creciendo fuerte y sana, rodeada de mimos y gozando del respeto de quienes compartían con ella diferentes aspectos de su vida.
Siempre nos sorprendía su particular popularidad. Recuerdo las veces que al buscarla a la salida de la escuela, las amiguitas la saludaban especialmente o la invitaban, o le decían algo y ella contestaba generalmente con una sonrisa o un gesto breve, incluso más con los ojos que otra cosa. Y yo (torpe) encima le reprochaba su actitud distante.
Era el ideal de alumna para sus maestras, dócil y obediente, pedía permiso para todo. Rápida intelectualmente, comprendía al instante y no fastidiaba al resto de la clase. Francamente no tenía pasta de líder y, sin embargo, concentraba la atención del resto desde esta actitud casi anónima y sencilla.
Incluso en el gimnasio al que iba desde los 6 años observamos lo mismo. No era el tipo de gimnasta competitiva y exitosa. Se complacía en ir y tenía muy buen estado físico (que luego le ayudaría en su rehabilitación), pero a ella le interesaban los juegos y las serenas relaciones con los otros.
Con su enfermedad descubrimos, en el aluvión de cartas, posters, regalos, etcétera, el gran cariño que se había ganado en el corazón de los que la rodearon cotidianamente.
Tendría que pasar un largo tiempo para que pudiera empezar a comprender que mi hija reunía las cualidades de alguien que pasa por este mundo sin ser de este mundo. O al menos hoy quiero pensarlo así. Y entonces me asalta la duda de si es esto una certeza, un gesto de confianza en Dios o una perogrullada que me invento como consuelo.
Discernir es una de las tareas más arduas en esta vida.
Pero que mi lucerito era así, eso es cierto. Solía decirle mi princesita y cuando me causaba gracia o fastidio alguna actitud suya, mi lady. Porque parecía estar siempre más allá de las pequeñas cosas de esta tierra.
Pero no vaya a creer, Padre, que no era una niña con una infancia normal. Sí lo era. Con juegos, muñecas, risas y canciones. Cartitas y macanas de todo tipo tenía en su habitación, toda rosita y romántica, en la que pasaba horas y horas jugando con sus amiguitas.
Le gustaba leer y mucho. A eso también le dedicaba su tiempo. Todas las noches antes de rezar y dormir, leía. Anteojito, historietas, cuentos y demás. Como a los 7 u 8 años empezó a interesarse por la Biblia y la vida de los santos (!!). Todavía me acuerdo cuando, tímida como era, se animó a pedirle al P. Guillermo Cusumano sobre la vida de Don Bosco. Y cada vez que podía, se enteraba de la vida de algún santo, preguntaba y pedía leer.
Hoy también creo que no era casual ese interés. Vaya uno a saber. Siempre vuelvo a los mismos argumentos, como en caracol.
De todos modos, en aquel entonces nos parecía bien y nada extraordinario que nuestra niña tuviese esos intereses mezclados con barbies y peluches. Mucho más adelante sería tema de conversación con Norma, la psicóloga que la asistía aquí en casa, ya avanzada su enfermedad.
Era severa consigo y con los demás. Retaba a sus hermanos, especialmente al travieso Juan, quizá con más eficacia que nosotros en más de una oportunidad. Yo le decía mi mamita porque cuidaba celosamente a los varones en las horas que Raúl y yo trabajábamos. No quedaban solos, por supuesto. Pero ella asumía ese rol igualmente. Con nosotros en casa, se situaba en hija.
Aguda hasta la fina y áspera ironía, tenía gran capacidad para percibir las contradicciones. Había que estar muy firme y seguro en el argumento para conformarla.
Sabía esperar. Podía estar meses y meses aguardando un regalo, un juguete deseado. Me acompañaba a todos lados y se quedaba largos ratos conmigo en cualquier lugar o circunstancia, en actitud serena. Era prudente en todo sentido. Tanto, que yo sabía retarla para que se animara a más.
Me remuerde la conciencia pensar en lo mucho que le exigimos en esto de ser la niña buena, perfectita. Y por otro lado, me consuela la certeza de que la mimamos y le dimos todo nuestro cariño, nuestra atención incondicional desde que estaba en el vientre.
Porque fue largamente esperada. Se la pedimos como una gracia a la Virgen de San Nicolás. ¡Si le habré reprochado a la Virgen el habérnosla regalado por tan poco tiempo! “¡Tanto te la pedimos y ahora nos la quitas!”, sabía gritarle muy dentro mío. Y nunca faltaba una señora entrada en años que te acotaba: “y... con eso de pedirle a la Virgen hay que tener cuidado... (tal vez asociado a lo de Santa Rita, que lo que te da, te quita)”. Además se agregan todos los mitos y creencias que a veces distan tanto de la verdad. Pero se agolpan todos, toditos, cuando hay desesperación. Increíblemente se hace una gran ensalada de fe, razón y sinrazón. De lo que pensé, creí, pensó el otro, lo que circula, te aconsejan, te imponen.
Me atrevo a decir que Florencia era y es mi hija amada. Y no porque los varones no lo sean. Cada uno de nuestros hijos fueron recibidos como bendiciones de Dios y nos costó mucho sacrificio y angustias traerlos al mundo.
Nuestro primer bebé partió aún cuando estaba en la panza, en el cuarto mes de gestación.
Luego no podía quedar embarazada por un accidente quirúrgico, consecuencia del legrado anterior.
Vino Florencia como un regalo extraordinario.
Para esperarlo a Juan, necesité meses de reposo e incertidumbre. Y nació con una malformación congénita en su sistema urológico que comprometió seriamente su riñón derecho y su salud. Internaciones, viajes, cirugía mayor a los dos años y un lento y doloroso camino hasta que recién a los cuatro años comenzó llevar una vida normal.
Agustín vino a este mundo contra toda esperanza y reposo mediante, por un desprendimiento de placenta en el sexto mes de gestación que le dejaba pocas chances de sobrevida y riesgos para la mía. Recuerdo que aquella vez me derrumbé y lloré varios días seguidos sin interrupción. Me despertaba llorando y me dormía de igual modo. Era tan extraño el sentimiento de angustia poblando cada minuto. Ahora es mi rutina.
Hasta que me salvó, en aquella oportunidad, una oración a la que me aferré. Es en realidad el párrafo de un libro convertido en oración de tanto rezarlo. Dice así: “Si tenemos confianza en el Señor, Él nuevamente nos pondrá de pie. No tengamos miedo, no perderemos nada. Todo lo recibimos de Dios. Nuestra vida se volverá completamente diferente”.
Yo repetía esas palabras en letanía y lo alababa.
Comencé a tranquilizarme y a confiar. Poco a poco la placenta cicatrizó casi completamente y Agustín llegó en su tiempo debido. Hoy es un niño fuerte y sano. Lo fue desde su nacimiento.
En fin, que nos costó tanto susto cada hijo nuestro. Y tanto gozo. Como un milagro cada vez. Seguramente por eso fueron acogidos con inmensa alegría.
Después de tanta desdicha, yo le reprocharía a Jesús: ¡Ay, mis entrañas malditas y castigadas! ¿Por qué tanto para traerlos y parirlos? ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué mi Flor?
Y quizá, a modo de respuesta..., mi Flor fue muy especial. No sé expresarlo de otro modo más que repitiendo una y otra vez la misma palabra: especial. Por distinta, por profunda como el azul profundo de sus ojos, por lejana como ese mismo cielo que tenía prendido en su mirada.
Primeros síntomas
Pero le quiero contar sobre los hechos. Usted perdone si me detengo en detalles innecesarios, pero van brotando y como surgen los relato.
De repente, poco antes de septiembre, se presentaron síntomas muy sutiles: se tambaleaba un poquito al levantarse de la silla y hasta ordenar los pasos al caminar, inmediatamente después de cambiar de la posición sentada a la de pie; desmejoró la letra y comenzó a evidenciar una disminución en la visión. Esto último motivó la consulta al oculista que reveló un astigmatismo importante en el ojo derecho. Yo uso anteojos desde muy pequeña y supusimos algo hereditario. No obstante, consultamos a su pediatra Matilde por el conjunto de síntomas que nos tenían intranquilos, sin suponer una causa común. Ella aconsejó una consulta neurológica.
Recuerdo algo como una premonición, unos quince días antes del diagnóstico. Era mi costumbre bendecir a los niños ya estando dormidos, como un pacto secreto entre Dios y yo. Cada noche le ofrecía mi vida entera, planes, sueños e inquietudes. Renunciaba a diario, consagrándome a mis hijos y le pedía a Dios la protección de mi mayor tesoro. Esa noche premonitoria (que alguien con mirada psicoanalítica interpretaría como aflorada del inconsciente) al estar sentada al borde de la cama de Florencia, me invadió la angustia. Una voz interna (ángel o demonio) me susurró que un hijo mío sería pedido. Miré a mi Flor y ahogué un: “¡NO! ¡No ella!”. Inmediatamente me sentí culpable por no haber dicho ninguno de los tres. Confundida, espasmódicamente dolorida, y rogando que sólo fuese un alocado pensamiento, me encomendé a Dios y me fui a dormir.
De allí al neurólogo y ese mismo día el diagnóstico de un tumor cerebral de importantes dimensiones. Todo se aceleró y se nos hundió el suelo como quien se cae en un pozo profundo y aún no sabe cómo sucedió ni qué pueda hacer para salir de allí.
Y aquí comienza un verdadero vía crucis.
Fuimos viviendo las circunstancias como empujados por ellas mismas. Sucede que a veces los médicos con buena voluntad también entran en pánico y se apresuran. Otros, no tan bien intencionados, aprovechan la situación. Debería pasar demasiado tiempo, para poder pelear la enfermedad con claridad y conociendo las armas disponibles.
El 20 de septiembre el diagnóstico y el 21 viajamos a Córdoba a entrevistarnos con los neurocirujanos a los que fuimos derivados, en el Sanatorio A. Estos profesionales de prestigio se asombraron de lo bien que estaba Florencia en relación a la gravedad del tumor. Pero no nos dieron muchas esperanzas. Todo lo contrario, nos plantearon que incluso podía no sobrevivir a la cirugía.
La operaron con urgencia el 25 de septiembre. Fueron diez horas en el quirófano que se hicieron millones.
Rezando, clamando, insultando, llorando, gastando el suelo. ¡Cómo me enojé con Jesús! ¡Cómo le supliqué su perdón y su misericordia!
“¡Otra vez no!”, le gritaba ante la puerta del mismo quirófano en que (¿casualmente?) Juan había sido operado en el año ‘91.
“¿Porqué no repartís un poco, con tanto desgraciado suelto?”.
Si usted supiera las cosas que dije pensaría que estoy desquiciada.
Las veces que me habré preguntado si no era un castigo a mis herejías... para luego contestarme que no, que el Dios Amor, que el Dios Bondad, de la Buena Noticia no se dedica a la venganza, etcétera, etcétera, pero qué sé yo.
Tanto es lo que se le cruza a uno por la cabeza cuando es probado hasta en el más profundo cimiento de la propia existencia... ¿Este es el Dios en el que he creído toda mi vida? ¿Este que me abandona a cada rato? ¿Este que permite tanta injusticia y tanto martirio de inocentes?
¿Qué causa de pecado puede tener que pagar mi niña? ¿Por qué no a mí? ¡¡Llévame a mí!! Le ofrecí mi vida tan intensamente... porque sólo por amor uno ofrece la vida. Lo demás es promesa vana.
Y así, mi alma sucumbía al dolor y parecía una calesita donde todos los sentimientos y pensamientos giraban enloquecidos.
Salió viva de la cirugía. Pero no mucho más que eso. En estado muy grave, lúcida todo el tiempo (como una bendición y desgracia a la vez), pero con generalizadas secuelas neurológicas.
Perdió el habla, quedó completamente paralizada debido a no poder comandar voluntariamente ningún movimiento, excepto apretar su mano izquierda, con la que logró establecer un rudimentario código de comunicación. Su rostro parecía de cera, con sus rasgos desprovistos de expresión, inmóviles también.
Y sus ojos, esos ojos de cielo, con un bailoteo incontrolado (nistagmo consecuente de la cirugía) que miraban profundo, muy dentro, y preguntaban.
Recuerdo que cuando nos dejaron entrar a terapia a verla (y esa sería otra lucha), la besé, la toqué y le dije de corazón (abandonada a las palabras que brotan solas): “Jesús te ama y mamá te ama”. Ella me miró y empezaron a rodar lágrimas por su carita. No faltó el comentario de una enfermera: “Son fisiológicas, señora”. Creo que con la intención de tranquilizarme. ¡Como si la cuestión pasara por la ausencia de llanto en mi niña crucificada a tanta sonda y aparato!
Yo no le contesté, segura de que en esas lágrimas había una actitud humana, mucho más que fisiológica.
Insistí ante ella entonces, en el amor que la rodeaba y la protegía. Le prometí que estaríamos allí, su papá y yo, del otro lado de la puerta, cuidando, esperando, rezando. Y como perro guardián me aposté del otro lado, rondando, colándome a cada momento que se distraían, a veces con permiso, a veces a costa de tanta insistencia.
Las mismas enfermeras y médicos advirtieron la actitud de mi Florcita, expectante, con la mirada puesta en la puerta, atenta a cada vez que se abría. Hasta encontraron el modo de serenarla diciéndole que yo estaba del otro lado.
Del otro lado, del otro lado…
Esa expresión resuena profundo en mí. Porque siento que desde entonces comenzó el proceso en el que de a poco mi princesita iría quedando del otro lado y nosotros de este. Luchando y gruñendo, rogando y esperando con un lazo de amor tan fuerte, tan intenso, que ninguna distancia podría separar. Ni siquiera esta, la de su partida.
De a poco me permitieron quedarme en la terapia. Sólo me corrían por la noche, lo que implicaba una angustiosa despedida cada vez. Si bien lograba convencerlas de que me dejaran permanecer allí hasta que mi niña se durmiera.
Pasaron siete interminables días y pudimos pasarnos a una habitación. Pero no por ello fue menos penoso. Eso sí, ya estaríamos juntas y en territorio algo más propio.
Comenzamos un camino muy duro. El diagnóstico histológico dictaminó que el tumor era maligno en su grado mayor (IV) y de un tipo, meduloblastoma, que es poco corriente en los niños y tiene un pronóstico de vida muy acotado. Como si eso fuera poco, el 5 de octubre la trasladamos al Instituto O para una resonancia magnética (en un terrible viaje en ambulancia con ella asustada y dolorida) que reveló metástasis en médula.
La cirugía fue un éxito, se extirpó todo el tumor y quedaba, nada más y nada menos, esperar cómo iba respondiendo su cerebro a la agresión, y desde entonces la ansiedad acerca de qué era lesión irrecuperable y qué no.
Yo le reprochaba a Jesús: “No te alcanzó un cáncer, tenía que quedar inválida, muda, inutilizada, para poder vivir lo mejor posible lo que le quede. ¡¡Abuso!!”.
Empezar de cero
Hubo que empezar de cero con su rehabilitación neurológica. Tragar, controlar esfínteres, mover y sostener su cuello, su tronco, todas pequeñas e inmensas batallas ganadas entre tanta desgracia. Pero eso sí, con la sonrisa intacta. Por ella, por amor, por nuestros otros hijos Juan y Agustín.
Festejamos cada sonda menos, cada movimiento más. Pronto empezó a gesticular sin sonido. Y hasta apostamos por cuál sería su primera palabra (de bebita fue papá). Esta vez me regaló un mamá, más movimiento de labio que otra cosa, que nos hizo llorar, reír y alabar.
Es increíble cómo aprende uno a vivir con pena y alegría. La pena se hace compañera inseparable. Testaruda pena que se cuela entre los huesos y las entrañas y no se va más. Siempre con el alma en un hilo. Y a la vez, como paradoja (y no), la alegría como explosión de vida. Como aliento y esperanza de seguir.
Bromas, juegos, paseos. A todos lados fuimos con nuestra niña cargada en brazos. No hubo tarde de sol que no nos encontrara en una plaza, o un bar, o cualquier lado como excusa para disfrutar juntos, a veces sólo de la compañía en silencio.
Es que uno se entrena a diario en esto de llenar de luz la rutina más absurda y las manos se pueblan de mimos y delicadezas, se endulza la voz y ya nada más importa.
Sólo el hoy, ese único momento irrepetible, donde los ojos de mi princesa, posados en los nuestros, nos empujaban a seguir luchando, esperando, rezando, rezando y rezando.





























