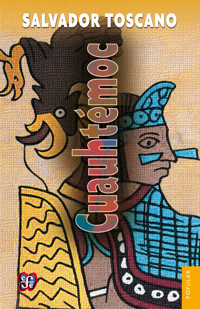
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Salvador Toscano realizó un documentado ensayo acerca de Cuauhtémoc, quien seguramente es uno de los personajes menos conocidos de nuestra historia. La narración avanza desde su nacimiento, su educación, su ascenso al grado de tecutli, al de señor de Tlatelolco y al de undécimo señor de México, hasta el 13 de agosto de 1521 cuando vio caer la capital de su imperio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 114 CUAUHTÉMOC
Códice Florentino
SALVADOR TOSCANO
Cuauhtémoc
Prólogo de RAFAEL HELIODORO VALLE
Primera edición (Tierra Firme), 1953 Segunda edición (Colección Popular), 1972 Novena reimpresión, 2012 Primera edición electrónica, 2014
Los capítulos XXV y XXVI fueron redactados por Rafael Heliodoro Valle
D. R. © 1953, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2202-0 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
PRÓLOGO
Tuvo Salvador Toscano el privilegio de iniciar, en la primavera de la inteligencia, una larga conversación con los dioses del México antiguo. Una conversación de arqueólogo con sensibilidad de poeta; a ratos un monólogo, pero siempre un recreo de imágenes sensibles, de palabras caídas como polen frágil sobre la eterna flor de la obsidiana. Era ésta su emblema, por penumbra en lo milenario y luz viva en el espejo. Cálida flor, que le persiguió hasta el día de su tránsito, un día negro que aún envuelve su rostro con la bruma sombría, frente a uno de los jardines níveos del paraíso azteca.
Toda su vida fue un darse continuo y un querer. Se dio con integridad a sus amigos, a sus códices, a sus amores más puros, a sus presentimientos, que a veces le obligaban a llamarse a silencio en las horas reverberantes de alegría. Quiso como quieren los que están muy de paso en la tierra, abrumados los ojos por tanta belleza en torno, encendida la pasión con ese ritmo que el fuego guarda en el rescoldo. Su sensibilidad era una urna sobre los altares del tiempo, que diariamente iba llenando con la avidez del saber. Sucultura estaba soterrada en raíces de conocimientos que se mueven entre la leyenda creadora y la realidad que recrea. Su vida fue una rápida ofrenda de la luz.
Lo conocí ya entregado al ejercicio de la meditación y la vigilia. Con una claridad mental que le distinguía entre los jóvenes de su generación, con la malicia mexicana aflorándole a los labios, Salvador Toscano apareció en el umbral del alba, entre las flores y las nubes de Atlixco, una ciudad que parece nido coronado de sol en la fiesta de las estaciones. Por su sangre corría la vehemencia acendrada en el crisol mestizo, y lo que heredaba a través de los números pitagóricos se le iba suavizando en las letras divinas de una abuela con emoción y melodía. Por eso, quizá una de sus preocupaciones era la de trabajar, con razón razonante, por el advenimiento de un México integral.
No se había definido su vocación, y ya su espíritu estaba orientado hacia el estudio del hombre, que es el más interesante de los estudios. En la Universidad aprendió claves, pero las normas de la revelación las halló en la lectura y más que todo en el aparentemente vano ejercicio de ver con ojos inocentes el mundo, que es cambiante sucesión de maravillas. Antes de enamorarse de México —su óptimo amor— para conocer su viaje doloroso a través de la muerte, desde losconfines del mito, creyó encontrar en la crítica literaria el camino para iniciarse en los misterios de esa religión en cuyas aras la verdad es uno de los rostros de la belleza pura. Así le fue posible descubrir ese mundo, siempre nuevo, de las investigaciones estéticas, que le fueron a la vez tortura y deleite, noche en los recintos del sueño y cielo herido de súbito por la luz.
Pero ¿a qué horas trabajaba cuando, muy joven aún, la vida le ofrecía atracciones innumerables? Porque cuando se presentó, formalmente, entre los doctores de la americanística, con su libro El arte precolombino de México y de la América Central, Toscano ya era definitiva revelación. Había hecho el milagro de ganar la madurez en la erudición y en el estilo, moviéndolos con gracia y fuerza; como un maestro que regresaba del fondo de un laboratorio de alquimia con experiencias y revelaciones que sólo se adquieren en el trayecto largo de la vida.
Reunió códices, analizó figuras y colores, visitó las ciudades en que los mayas y los aztecas levantaron pirámides a sus divinidades y observatorios para medir el furor de las centurias; y, como los aztecas y los mayas, tuvo fiebre de viajar, pasión estética, renovando continuamente los ojos y captando los múltiples instantes de las formas con sus lentes de fotógrafo. Así pudo construir un archivo valioso, fijar los contrastesde la luz y la sombra en esa brega eterna entre la poesía y la intemperie, el momento fortuito y la eternidad. Y a medida que entraba en el laberinto de las civilizaciones abolidas, su horizonte cultural iba dando cabida a otras áreas del hombre en su lucha contra la naturaleza y contra la muerte. No le fue posible retroceder una vez que verificó las afirmaciones de quienes hallaron las influencias del arte precolombino en la obra del hombre novohispánico. Cada vez que regresaba de alguna excursión con frutos novedosos, se apresuraba a mostrarlos en la pantalla, iluminándolos con sus explicaciones. La cátedra le estimulaba para seguir estudiando. Sobre los paisajes en que el basalto y el jade, Quetzalcóatl y las cronologías alzan su riqueza trunca, veía florecer barrocos reformados, cúpulas de azulejos y esculturas e imaginerías, elaboraciones de orfebres y de plateros. Y en ese mundo en que diversas sensibilidades fueron dejando sus huellas, Toscano hacía concurrir las palabras escritas y las heráldicas exornadas de alegorías para dar unidad al México que es confluencia de sangres y de espíritus, con tradición y drama, en un ambiente en que bullen la energía viril, el gusto sobrio y el amargo resentimiento.
Cuando inició la serie —inconclusa, por desgracia— de una biblioteca en que revivirían, con rigor antológico, los testimonios de los cronistasprecortesianos, ya tenía en esquema el dibujo del mexicano que es prototipo de la fiereza heroica y la juventud inmarcesible. Así nació, labrado en carne viva de dolor, su Cuauhtémoc, “el joven abuelo”, que así le denominó López Velarde en su poema principal.
Ciñéndose a la verdad más próxima, Toscano le revive en páginas en que el grito demagógico está ausente, porque le restaría dignidad al héroe. Le ha seguido entre la niebla de las noticias para rodearle en su tragedia con la luz decorosa que le transfigura. Pero no le hace partícipe de ese debate estéril en que el último señor de una cultura vencida aparece como divinidad intocable. No han transcurrido en vano cuatro siglos de civilización occidental en América, a los que debemos otro sentido de la vida, sin que prohíba la admiración al jefe anonadado en Tenochtitlán por el genio y las armas de Hernán Cortés, y que es uno de los antepasados de una nación que aún no logra integrarse. El biógrafo le inviste de predestinación y de grandeza; y le ha escogido como el centro de una cultura que desde su advenimiento estuvo rodeada de enemigos irreconciliables, en los linderos de una geografía que el español engrandeció. En torno de él mueve una muchedumbre de acontecimientos y le incorpora a la vida cabal. Y a medida que le rodea de los atributos de la proceridad —por haberse reunidoen él todas las potestades—, le va reincorporando a la realidad mexicana como un vencedor del tiempo y no como una víctima frente al muro de las lamentaciones. En el cuadro mural que supo preparar con la técnica de la biografía moderna, Cuauhtémoc ha sido reconstruido por Toscano con los elementos que proporcionan los cronistas indios y los contemporáneos españoles; pero, a la vez, reconstruido por la intuición. El dominio de los textos y su hábil utilización le permitieron darnos algo más que su perfil, su presencia. Pero no es sólo la imagen de Cuauhtémoc; es la de su pueblo en los días en que los adivinos consultaban el paso de las ondas por el agua o el canto de los pájaros para reiterar las profecías nefastas. Y éste es el encanto de este libro, que Toscano compuso en su taller de pintor y fotógrafo, de analista y de gustador de cerámicas y de mayólicas. Tenía a su disposición los materiales más completos para trazar la semblanza del caballero águila que, en su caída, arrastró al abismo a su ciudad y a su pueblo. Y como sentía en su intimidad el pulso de las dos estirpes —la mediterránea y la atlántica—, no le fue difícil interpretar al héroe y a su mundo sentimental. Así se explica su ecuanimidad al poner a Cuauhtémoc en el solio que le corresponde y al sentirse tácitamente exaltador de la continuidad histórica que no hubo de interrumpirse con su sacrificio. Toscanoreconocía en Cortés al primer estimador de la obra estética del indio, desde que llevó a España en su cargamento de preseas las joyas que pregonaban la sapiencia y exquisitez de los artífices mexicanos; y la reconocía con el rendimiento que le inspiraba la lectura del libro de medicina más antiguo de América, el Códice Badiano, escrito años después de la caída de Tenochtitlán por dos indios del célebre Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Tal temperatura de criterio le permitía trabajar con los documentos como si manejara un instrumental para el logro del convivio humano y no para utilizar las semillas del pasado renovando las cosechas del odio. Una de las diferencias entre Europa y la América española es, quizá, la de que en la primera el hombre ha respetado la obra constructiva de los vencidos y los vencedores, salvando así los tesoros de la belleza y los vínculos de la nacionalidad.
Hay que confiar al tiempo la tarea de la comprensión, y entonces será estimada en toda su magnitud esta biografía que supera a las que le precedieron —no importa que en ella se reiteren muchas noticias— por la probidad con que fue escrita; la probidad, que es una de las formas del buen gusto y del sentimiento amoroso. Después de las de González Obregón y Héctor Pérez Martínez, y del magnífico discurso con que José Vasconcelos entregó al Brasil la estatua delprócer, esta biografía desdeña el mármol y el bronce para dar a la figura del señor de México su ámbito natural, y prefiere la palabra ceñida al hecho comprobado que no permite en su mitología el descenso total del águila. Toscano disponía de muchos materiales históricos del siglo XV que, si no fueron rescatados conforme a un método, le sirvieron para dar solidez a la arquitectura de este libro. Se había adentrado en la vida de un pueblo que llevó su predominio más allá del altiplano y, más tarde, su idioma y sus costumbres hasta el trópico, en cuya geografía histórica se hallan latentes muchos nombres y simbologías que son las huellas de los conquistadores precolombinos. Y para comprobarlo viajó hasta Copán, la ilustre metrópoli del maya que ya conocía el calendario y trabajaba el granito con la facilidad con que el alfarero maneja el barro.
Esta semblanza es la última hermosa lección que nos dejara el joven maestro. Falta en ella una parte —que abarca desde el momento en que Pánfilo de Narváez apareció en Veracruz hasta la muerte de Cuauhtémoc— y se me ha encomendado la tarea de anular el vacío. Con orgullo y temor acato el deseo, como si estuviese haciendo grata compañía a Salvador Toscano en un nuevo viaje suyo hacia las Hibueras. Habría querido trazar ese capítulo sobre papel de amate, como los escribas antiguos, y a la sombra de la estrellade la tarde tropical en que las aves tornasoles cantan un momento antes de reposar sobre los templos derruidos. Con orgullo he colaborado para que no quede trunco el libro de Toscano, porque ello me ha permitido el regusto de dialogar con él sobre un tema de su predilección; y con temor, porque aun conociendo el estilo del biógrafo y compulsando los textos que consultó, intercalar un matiz o revivir otro rostro es una tarea en la que no bastan amor y conocimiento, sino el fuego interior que da unidad a la forma cuando se libera del caos. Era mi deber rendirle este homenaje, que habría sido más hermoso invocando a los númenes abolidos en el anfiteatro de Copán, como él lo hizo una noche, la primera vez que vio la ciudad maya, circuida por el cielo azulado y los pinares de Honduras, y la saludó poseído de la euforia que le había dado el goce estético de ver y de palpar y un brebaje que los mestizos escancian en sus fiestas.
Él, como el héroe, cayó desde el zodiaco del Anáhuac. Junto a su sangre desciende el aroma salvaje que, desde la milenaria oscuridad, da la eterna flor de la obsidiana.
RAFAEL HELIODORO VALLE
INTRODUCCIÓN
LA CIVILIZACIÓN azteca no concluyó a consecuencia de su edad senil, sino asesinada trágicamente. Sucumbió con heroísmo espartano, cortada como una bella y tardía flor de otoño, y para ello bastaron, como lo ha visto Spengler, un par de malos cañones, algunas carabelas y un centenar de arcabuces, aunque “lo más terrible de este espectáculo —dice— es que ni siquiera tal destrucción fue una necesidad para la cultura de Occidente. Realizáronla privadamente unos cuantos aventureros, sin que nadie en Alemania, Inglaterra y Francia sospechase lo que en América sucedía”.
Vino a ser 1519 el año decisivo en los anales de la cultura indígena. El año Ce Ácatl, el año de Quetzalcóatl, fue algo más que el retorno del dios blanco y barbado del Oriente, fue el inicio de la agonía del mundo indígena. Los cronistas inmediatos a la conquista, Sahagún entre otros, relatan que por aquellos años se dejó sentir uno de los siniestros augurios que presagiaban cambios en Anáhuac, pues en las noches se oyó la voz lastimera de una mujer que lloraba clamando: “¡Mis queridos hijos, nos partimos! Nuestros dioses han muerto y nosotros morimos con ellos”, gritaba sombríamente aquella implorante mujer.
En la primavera de aquel año Cortés tocó suelo mexicano y realizó una de las más espectaculares y grandiosas marchas que se conocen sobre un mundo poderoso y desconocido.
Sahagún recogió una versión nahua anónima de la conquista. Y esa preciosa tradición es inestimable para nosotros porque representa el sentimiento indígena del colapso de su civilización. El anónimo informante inicia sus páginas con los presagios sombríos de la conquista, la presencia de un cometa “como una llama de fuego, como una aurora que estaba extendida cuando fue visible, como enclavada en el cielo”, el incendio inusitado de templos, los gritos desolados de una mujer espectral que gemía por sus hijos, etc. Retornaba Quetzalcóatl, el dios del rostro blanquecino y barbado, y sus poderes mágicos abatieron la hechicería: los pueblos indígenas estaban vencidos. Y el mismo informante describe a sus vencedores: “Mucho se asustó [Moctezuma] cuando oía cómo sanciona su orden el arma de fuego, cómo truena el sonido cuando cae..., cómo sale una bala de su vientre regando fuego, echando chispas y humo hediondo de azufre, de manera que uno se desmaya. Y si la bala encuentra una montaña cómo ésta se derrumba, se queda en escombros... Puro hierro forma su traje de guerra, con hierro se visten; con hierro cubren su cabeza; de hierro consta su espada... de hierro su escudo, de hierro su lanza. Y sus ciervos [caballos] los llevan sobre sus lomos, teniendo así la altura de los techos. Y sus cuerpos están envueltos por todas partes. Solamente sus rostros están visibles, enteramente blancos. Caras calcáreas lo son, de cabello amarillo, pero algunos tienen cabellos negros... Y sus perros muy grandes; con orejas plegadas; con lenguas grandes, colgantes; con ojos de fuego, de llamas; con ojos claros, amarillos; con vientre restirado, con vientre ahuacalado, con vientre acucharado. Salvajes como demonios, siempre jadeantes, siempre con la lengua colgante, moteados como de jaguar moteado”.
Ningún espectáculo se ofrece al mundo moderno que sobrepase en grandiosidad y miseria al de la conquista de México. Cruelmente fue arrasada la ciudad de Tenochtitlán, en aquellos tres meses aciagos del verano de 1521. La lectura de las dos versiones indígenas que se conservan de la conquista, el Libro XII de Sahagún y los Anales de Tlatelolco, son testimonios elocuentes del ocaso heroico de una raza; no la conquista sentida por los españoles, sino cómo los vencidos vieron el drama. Cuauhtémoc, el “Águila del crepúsculo”, como simbólicamente se traduce su nombre, pudo decir al caer prisionero ante Cortés esas palabras que, recogidas por la historia, habrán de resonar mientras México viva: “Señor Malinche: ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame con él”.
Ahora bien, la conquista de México con sus perfiles grandiosos ha desvanecido el recuerdo de la resistencia de otras tribus, pero a dondequiera que dirijamos nuestra atención encontraremos la misma decisión por ser libres o morir y el mismo final desesperado: la caída de Yecapixtla concluyó con la voluntaria muerte de sus defensores, que se arrojaron desde los cantiles del río hasta teñir con sangre sus aguas; la resistencia de los indígenas de Chiapas no concluyó hasta que, agotados los defensores, se arrojaron a las aguas del río Grijalva... Éste fue, según Remesal, el fin de la raza chiapaneca.
“Retiráronse al peñol en que vivían y allí se defendieron algunos días: y después de haber peleado mucho fueron entrados por fuerza y continuados en su pertinacia: los que quedaron con otros que se les juntaron en otro sitio pelearon hasta que no pudieron levantar los brazos y viéndose perdidos con sus mujeres e hijos se despeñaron por la parte del río [Grijalva] que es altísima...”
Y este dramático final lo sintieron y lo vivieron desde el valle de México hasta las tierras altas y bajas de los mayas.
Yucatán, Guatemala y otras tribus repitieron la trágica historia. La rebelión de Mixtón —Nochistlán y Juchipila—, en los confines de Jalisco, sellaron la última resistencia organizada indígena; pero fue en vano que los sacerdotes hechiceros ofrecieran juventud eterna si se daba muerte a los españoles, porque a pesar de lo amenazante del movimiento, éste no tuvo repercusiones en el centro o en el oriente y lentamente fue aniquilado.
Así concluyó aquella cultura. Sobrevivió desde luego la gran masa indígena, pero en los sucesivos episodios de la conquista se había aniquilado la cabeza, es decir, el sacerdocio y la nobleza. La imagen que nos produce la Nueva España en el siglo XVI con relación a los indígenas es la de un gigante cuyo cuerpo colosal se mueve acéfalo, ciegamente, decapitado en el más cruel de los destinos. En efecto, la muerte de aquella cultura se inició con el cercenamiento de la cabeza, y al producirse ese dramático vacío sólo sobrevivió parte del pueblo; pero con los sacerdotes murieron la poesía, las ciencias astronómicas, la belleza de la plástica y las ciencias del pasado. El silencio se hizo alrededor de los dioses de piedra o fueron destruidos hasta borrar todo recuerdo en la memoria del pueblo. Así concluyó la cultura: el gigantesco cuerpo mutilado fue lentamente consumiéndose, mientras de las piedras quebrantadas de los viejos ídolos o de las maderas labradas de los teocallis empezaron a cincelarse los símbolos de la nueva cultura, los brazos de la cruz.
La nobleza que sobrevivió, empobrecida y eliminada de la dirección del país, acabó por sumarse a aquel cuerpo gigantesco que se movía ciegamente hacia un destino incierto o se asimiló al mestizaje novohispano. La carta de Pablo Nazáreo, conmovedoramente escrita en el mejor latín del colegio de humanidades de Tlatelolco, expresa mejor que nada el destino de la vieja nobleza indígena: la redactó en su nombre —como cacique de Xaltocan— y en el de su esposa, María Axayaca, descendiente de reyes de Tenochtitlán; pedía al rey Felipe no se le despojase más de las tierras y éstas se entregasen en mercedes a los españoles, que no se les cargase más gabelas y tributos porque son “pobrecillos agobiados por la necesidad”, que se les permita tener ganado como los españoles, y concluye en estas palabras que parten el corazón: “Mísero de mí, ¿a dónde me volveré? ¿Me quedaré como gimiente paloma? ¡Ojalá mis ojos se llenen de lágrimas, las cuales se tornen tan amargas como el ajenjo en el fondo de mi corazón!”
No es necesario prodigar citas para comprobar el dramático fin de la nobleza: recuérdense las palabras de Ixtlilxóchitl y las de otro historiador indígena, Cristóbal del Castillo, quien escribía hacia 1586:
“Soy un pobrecillo que no [soy] más que una persona que da angustia, que sólo [soy] persona que da compasión: tocante a mi miseria, donde hay bosques, prado, vivo buscando lo que a mí es necesario, [que] sólo en medio de ellos voy a sacar mi trabajo, que [a] quienes [son] cuerdos, sin duda ninguna, cierto los haré llorar, les daré compasión, cierto de mí tendrán piedad, y por esto se moverá su corazón, de modo que me consuelen.”
La situación del sacerdocio, por otra parte, fue todavía más dramática. Muy pocos sobrevivieron, pues ellos fueron los caudillos de la resistencia; pero los que quedaron hubieron de continuar sus ritos a la sombra de la nueva religión. Como hechiceros perseguidos practicaron por algún tiempo sus ceremonias, siempre con la rabia y el temblor de la derrota. Valga una cita más, que es la expresión del resentimiento del hechicero vencido, del antiguo sacerdote maya; aparece en el Chilam Balam de Chumayel y debió de redactarse poco tiempo después de la conquista: “Solamente por el tiempo loco —dice—, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros el cristianismo.
”Porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios; pero ése fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud por la deuda, el principio de las deudas pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, el principio de usarse los caciques, los maestros de escuela y los fiscales. Que porque eran niños pequeños los muchachos de los pueblos, y mientras se les martirizaba... ¡Infelices de los pobrecitos! Los pobrecitos no protestaban contra el que a su sabor los esclavizaba, el Anticristo sobre la tierra, tigre de los pueblos, gato montés de los pueblos, chupador del pobre indio. Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo.”
Pero esta cultura, cuyo símbolo del crepúsculo fue encarnado por Cuauhtémoc, aquella cultura, decimos, tenía derecho a vivir y sobrevivió con una fuerza incontrastable: injertando su sangre, matizando el lenguaje, penetrando en el arte, modelando el carácter, transformando el gusto alimenticio... El siglo XVI es expresivo de esta paradójica lucha y comunión de dos fuerzas: la española, henchida de presagios, y la indígena, ahogada en sus fuerzas creadoras, pero agonizando con la magnificencia del que no quiere ni debe morir.
I. EL NIDO DEL ÁGUILA QUE CAE
CON LOS datos conocidos de las fuentes históricas que han llegado hasta nosotros no es posible fijar, pues nadie nos lo ha comunicado con precisión, la fecha del nacimiento de Cuauhtémoc. Quienes como testigos presenciales del sitio de México lo conocieron —Cortés, Bernal Díaz y Aguilar—, o quienes como informantes se ocuparon de su edad —Ixtlilxóchitl, cuya noticia procede de una relación indígena contemporánea a la conquista, y Durán—, insisten en que durante su exaltación al señorío de México o a la caída de la ciudad era “un mancebo” cuya edad oscilaba, según estas fuentes, entre los dieciocho y los veintiséis años.
Códice Mendocino
Presuntivamente, Cuauhtémoc debió de nacer entre 1495 y 1503. Sin embargo, un dato merece un análisis más severo: la excesiva juventud del héroe a la caída de Tenochtitlán. Según Cortés y Aguilar, tenía entonces diez y ocho años, lo que nos llevaría a 1503 como año del nacimiento de Cuauhtémoc, lo que parece poco probable si atendemos a que Ahuízotl, el padre del héroe, murió en 1502; Ixtlilxóchitl —informado por un documento contemporáneo de un Pedro Axayácatl— y Durán insisten en que era “mozo mancebo de hasta diez y ocho años” al tiempo de su elevación al cargo de señor de México (1520), lo que nos llevaría al año de 1502 como fecha del nacimiento de Cuauhtémoc. Pero si esta fecha parece más probable, también es verdad que está en contradicción con un dato conocido por Unos anales históricos, de que cuatro años antes de la llegada de los españoles (1515), Cuauhtémoc ya era señor de Tlatelolco, y si aceptamos por lo mismo que naciera en 1502, para entonces sería un mozo de trece años; ya que, por otra parte, sabemos por el Códice Mendocino que sólo a los quince años de edad los jóvenes entraban en el colegio de la nobleza sacerdotal, al Calmécac, enviándoseles después a los campos de batalla para su ejercicio en la carrera militar y política.
Consecuentemente, Bernal Díaz del Castillo parece más próximo a la verdad cuando retrae la edad del héroe al tiempo de la conquista, pues si bien en el capítulo CLVI le atribuye veintiún años —aunque su duda se aprecia al haber tachado en el manuscrito las palabras veintitrés o veinticuatro—, en el capítulo CLIV dice que “era obra de veinte y cinco o veinte y seis años”, es decir, que debió de nacer en 1495 o 1496, lo que nos permitiría aceptar que a los 15 años entrara en el Calmécac (1510 o 1511) y que 4 años antes de la llegada de los españoles fuera ya señor de Tlatelolco, el importante barrio de la ciudad azteca, en 1515, es decir, a la edad de 19 o 20 años.
Por lo mismo, tentativamente, en 1496, el 4 Técpatl del calendario indígena, debió de nacer en México-Tenochtitlán el héroe de la defensa de México. Hijo del último soberano de México, Ahuízotl, y de una princesa tlatelolca, Tiyacapantzin, Cuauhtémoc descendía por línea recta de la nobleza indígena del país: Netzahualcóyotl y Moquíuix por su madre, y Axayácatl, Izcóatl, Acamapichtli y otros reyes de México por su padre. Fue el último de los hijos del soberano Ahuízotl, uno de los fundadores de la grandeza imperial de México y de quien en el curso de los años se recordaba su nombre como sinónimo de “el que azota”, “el que persigue”; hermano menor de una numerosa familia según Ixtlilxóchitl, fue el último de los hijos de ese rey a tenor de los citados Unos anales históricos de la nación mexicana, texto indígena que significativamente le llama Quauhtemoctzin Tlacatecuhtli Xocóyotl, es decir, Cuauhtémoc-Tlacatecuhtli, el señor Cuauhtémoc, y xocoyote, el menor de la familia.
El esplendor de las ceremonias que debieron de seguir al real nacimiento podrá vislumbrarse recordando que por esos años Ahuízotl, el octavo rey de México, alcanzaba el apogeo de su carrera militar y política. Imaginamos, consecuentemente, el momento en que, junto a la noble cuna de esteras o petates, se colocaron simbólicamente las armas del padre, su escudo y dardos, signo del nacimiento de un varón cuyo destino era la guerra; y así junto a la sencilla cuna del recién nacido figuraron las armas terribles del gran conquistador que asolara y devastara regiones tan remotas como la tlapaneca (Guerrero), la mixteca y zapoteca (Oaxaca), y el istmo de Tehuantepec y Soconusco.
Imaginamos, igualmente, a la sacerdotisa-partera que con palabras ceremoniosas y con estilo suave y prolijo, que Sahagún ha recogido, pronunció las palabras de salutación al recién nacido en las que mencionaba los padecimientos y el amargo destino que la vida había deparado a la criatura:





























