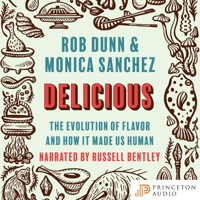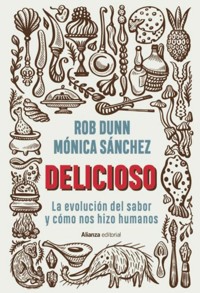
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Libros Singulares (LS)
- Sprache: Spanisch
Solemos representarnos la historia de la humanidad como un relato de penuria y escasez centrado en la búsqueda desesperada de alimentos. Pero ¿y si la evolución de nuestra especie no estuviese tan marcada por el hambre como por la persecución de los sabores agradables y el disfrute? Rob Dunn y Mónica Sánchez presentan en Delicioso una idea tan simple como revolucionaria: que el placer culinario ha sido uno de los motores fundamentales que han puesto en marcha nuestra evolución y el desarrollo de las distintas civilizaciones y culturas a lo largo de los siglos. Saltando de la historia a la bilogía, de la antropología a las experiencias personales, del queso cabrales al arte paleolítico, de la invención de las primeras herramientas a la fermentación de cerveza, este libro propone un recorrido fascinante y entretenido por la importancia que el sabor ha tenido en la conformación de la humanidad moderna y nuestra relación con el sentido del gusto y los alimentos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rob Dunn y Mónica Sánchez
DELICIOSO
LA EVOLUCIÓN DEL SABOR Y CÓMO NOS HIZO HUMANOS
Traducción de Dulcinea Otero-Piñeiro
¿Por qué comemos?Para perseguir el sabor de las cosas.
—HSIANG JU LIN Y TSUIFENG LIN[1]
1. N. del E.: A lo largo del libro se emplea un sistema mixto de llamadas. Las llamadas entre corchetes, como la que se incluye en esta página, remiten a las referencias bibliográficas que se recogen al final. Las llamadas que no llevan corchetes son notas que complementan; desarrollan y completan ciertos aspectos del texto.
Índice
Prólogo: Gastronomía ecoevolutiva
1. A pedir de boca
2. En pos del sabor
3. Un sabor de narices
4. La extinción culinaria
5. Los frutos prohibidos
6. Sobre el origen de las especias
7. Caballo al queso y cerveza ácida
8. El arte de elaborar queso
9. Sentarnos a la mesa nos hace humanos
Referencias
Créditos de las ilustraciones
Créditos
PRÓLOGO
Gastronomía ecoevolutiva
El afán de sabor del ser humano ha sido una fuerza de la historia apenas reconocida ni estudiada.
—ERIC SCHLOSSER, Fast Food Nation
Hace unos años nos topamos con una serie de estructuras abandonadas en un sendero que discurre por la cima de nuestra isla croata favorita. Más tarde vimos con claridad que habían sido corrales de piedra para guardar ovejas. Eran construcciones circulares e inmensas, y entre ellas encontramos también los restos de lo que parecía haber sido una vivienda familiar. Aquellas ruinas bien podían tener miles de años. La isla había estado habitada desde tiempos remotos por pastores ilirios. Dicen que aquellos pastores sirvieron de inspiración para los cíclopes que aparecen en la Odisea de Homero. Dormían en casas o cuevas de piedra, y su vida dependía de las ovejas, de su leche, de su carne y hasta de su lana. Las estructuras que descubrimos podían ser ilirias. Pero también podían ser mucho más recientes. La isla es un lugar en el que construcciones muy antiguas y otras más nuevas se confunden con facilidad de un modo no siempre descifrable. Habíamos llegado hasta aquellas formaciones después de visitar, más temprano aquel mismo día, una cueva situada más abajo en la isla donde habían vivido cazadores-recolectores unos doce mil años atrás. Y habíamos arribado a la isla después de visitar una cueva en el continente otrora habitada por neandertales y humanos antiguos (fueron un par de días estupendos). En cada uno de estos lugares nos detuvimos a contemplar junto a nuestros dos hijos los paisajes en los que habían residido aquellos pueblos. Al hacerlo, también comimos. En el paisaje ciclópeo, por ejemplo, picamos un poco de pan con higos frescos en conserva y tomamos unos sorbos de un vino plavac mali hecho en casa por una de nuestras amistades. En aquellos momentos nos preguntamos en qué pensarían aquellos pueblos antiguos al mirar los paisajes que ahora contemplábamos nosotros. Es fácil imaginar que algunas de las cosas que nosotros encontramos bellas también lo serían para ellos. Pero empezamos a plantearnos algo más. Mientras degustábamos la comida, empezamos a preguntarnos cuáles serían los sabores de los pueblos antiguos. ¿Tendrían, por ejemplo, un queso favorito los pastores ciclópeos? ¿Habría algunas bayas preferidas por los cazadores-recolectores del Paleolítico? ¿Cuánto estaría dispuesto a alejarse un neandertal para ir en busca de las presas más sabrosas? Eran preguntas divertidas. Al final de un día fabuloso de exploración, era fácil perderse en ellas.
Después empezamos a leer más sobre las dietas de los pueblos paleolíticos y otros más recientes, sobre sus gustos y sus placeres. Durante el proceso reparamos en que, aunque se suelen estudiar y debatir las dietas de los pueblos pasados, casi nunca se habla de ellas tal como haríamos sobre nuestras propias comidas. En la actualidad, las comidas, en los días buenos, persiguen el placer. Las de los antiguos guardaban relación, por supuesto, con la supervivencia. Al abordar el pasado, los científicos y otros estudiosos habían dejado fuera de la comida el placer y la exquisitez1.
Uno de nosotros (Rob) es especialista en ecología y biología evolutiva, y la otra (Mónica) es antropóloga. Supusimos que alguna de nuestras especialidades habría considerado la relevancia de los sabores deliciosos en las decisiones que tomaban nuestros ancestros. Pero ninguna lo había hecho. En biología evolutiva se habla sobre las decisiones óptimas de los animales, sin mencionar de qué manera las toman. Históricamente, se ha dado por hecho a menudo que los animales son algo así como robots capaces de sopesar el entorno a la perfección y de reaccionar en consecuencia. Lo mismo sucede con el subgrupo de disciplinas centradas en el estudio de los cazadores-recolectores humanos. Si se rastrean artículos científicos con los términos «búsqueda óptima de alimentos y cazadores-recolectores» se encuentran textos para leer durante horas. Pero si se rastrean artículos con las entradas «búsqueda óptima de alimentos», «cazadores-recolectores» y «sabor», la oferta se vuelve escasa y un tanto insólita. Por otra parte, los especialistas en antropología cultural han tendido a centrarse en el poder impredecible de la cultura. «La cultura puede llevar a alguien a fermentar un tiburón o a comer hormigas. No esperes explicar por qué», o eso parecía sugerir la bibliografía. Sin embargo, durante nuestros viajes por el mundo y los encuentros que hemos mantenido con personas de diversas culturas, comprobamos que casi todas ellas hablan de la comida y el sabor, y sobre lo que es y no es delicioso. Esto sucedía tanto en una vivienda de paja en la Amazonia boliviana como en un palacio de Portugal.
Con el tiempo se fue reforzando nuestra sensación de que habíamos dado por casualidad con la rompedora idea de que los seres humanos y otras especies animales optan por comer cosas deliciosas cuando pueden elegir. Incluso mientras escribimos esto nos sorprende que esta idea pueda ser novedosa y, menos aún, rompedora, y sin embargo hasta ahora se ha ignorado... casi por completo.
Aparte de la ecología, la biología evolutiva y la antropología, contamos con la disciplina de la gastronomía. La gastronomía comenzó con un libro titulado Physiologie du goût, publicado por el gastrónomo francés Jean Anthelme Brillat-Savarin en 1825[2]. Brillat-Savarin ejerció como jurista, alcalde y, más tarde, como consejero del tribunal francés de casación, pero la historia lo recuerda por su capacidad para reflexionar y escribir sobre la comida y el placer de comer. El título del libro se tradujo como Fisiología del gusto, pero la obra no se centraba exclusivamente en la fisiología ni en el sentido del gusto. El gusto hace referencia en la actualidad a las sensaciones que percibimos a través de las papilas gustativas de la lengua. Pero Brillat-Savarin no se refería en su título a ese gusto, sino a lo que cabría denominar sabor, es decir, la suma total de la experiencia sensorial de comer, lo que incluye las percepciones de las papilas gustativas, el aroma, la textura en boca y mucho más. El libro podría haberse titulado, por tanto, La historia, filosofía y biología del sabor y del placer de comer2.
Los alimentos que resultan placenteros son deliciosos; que algo sea delicioso equivale a que tenga sabores buenísimos, sabores placenteros, sabores sensuales, incluso sabores voluptuosos3. En la época en que Brillat-Savarin publicó su obra, el estudio de lo delicioso era tarea de panaderos, cerveceros, vinateros, queseros, cocineros, chefs, gourmets y gastrónomos. Para los filósofos y científicos, la boca era como el agua estancada, demasiado ordinaria y vulgar —nada más que dientes, saliva y lengua— para tomarla en serio. Brillat-Savarin la abordó con seriedad. Napoleón había sido depuesto diez años antes. Francia se estaba reinventando. Era una época para lanzar grandes afirmaciones sobre el mundo. Como sibarita que era, Brillat-Savarin emitiría tales afirmaciones desde la perspectiva del placer en general y de lo delicioso en particular. Él aunó el saber de los chefs con lo que empezaba a conocer la ciencia y con ideas propias, en ocasiones visionarias. Creó un libro hermoso y rompedor, pero también grotesco y peculiar (incluye, por ejemplo, una lista de los dichos favoritos de Brillat-Savarin, como «una comida sin queso es como una mujer hermosa a la que le falte un ojo»). A pesar de sus peculiaridades, o tal vez en parte debido a ellas, el libro presentaba las hipótesis y preguntas que acabarían precipitando miles de descubrimientos y reflexiones. Fue una de las semillas en torno a la cual se arremolinaron las ciencias gastronómicas.
Los libros de gastronomía que siguieron la larga estela de Brillat-Savarin tuvieron en cuenta conocimientos de química, física, psicología y, en tiempos más recientes, neurobiología. Richard Stevenson escribió The Psychology of Flavour, un tratado sobre la confluencia del subconsciente, la mente consciente y la comida[3]. Gordon Shepherd escribió Neurogastronomy, que también podría haberse titulado «La neurobiología del sabor»; y, más tarde, Neuroenology (la neurobiología del sabor del vino)[4]. Charles Spence escribió Gastrofísica, o la física del sabor; y Ole Mouritsen y Klavs Styrbæk escribieron Mouthfeel (una consideración más completa de la física del sabor)[5]. Pero no había ningún libro que abordara de forma directa la evolución de la gastronomía o del sabor a la luz de la evolución humana, la ecología y la historia. Nosotros decidimos escribir ese libro. Y confiamos en que este sea ese libro.
En las páginas que siguen nos basamos en conocimientos de disciplinas como la ecología humana, la antropología, la ecología y la evolución, junto con los de la física, la química, la neurobiología y la psicología, para descifrar el sabor, su evolución y sus consecuencias. Combinamos lo que se sabe ahora en el mundo culinario sobre la experiencia de comer, lo que se sabe en el ámbito de la ecología sobre las necesidades de los animales (en particular del animal humano) y lo que se sabe en biología evolutiva sobre cómo se han desarrollado los sentidos. En algunos casos planteamos hipótesis nuevas, pero con mucha más frecuencia nos limitamos a relacionar ideas que aún no están bien conectadas. Con ello exponemos una versión de la evolución y de la historia que coloca el placer y la comida en el lugar que merecen ocupar dentro de nuestra tragedia: justo en el centro. Con este libro esperamos informar al público lector, pero también ofrecerle ideas prácticas para entender mejor toda la comida que hay en nuestras cocinas y por qué es deliciosa (y a veces no).
En su mayor parte, nuestro libro discurre siguiendo un orden cronológico. En el capítulo 1 comenzamos con una consideración sobre la relevancia que han tenido los receptores gustativos en los últimos cientos de millones de años para guiar a los animales hacia sus necesidades y apartarlos de los peligros. También abordamos cómo emergieron las diferencias en los receptores del sabor en distintas especies de vertebrados. El colibrí saborea un mundo diferente al del delfín o el perro. La evolución de los receptores gustativos ha guiado a los animales hacia sus necesidades cambiantes a través de lo delicioso.
Durante la mayor parte de la historia evolutiva del ser humano, nuestros antepasados intervinieron poco en los alimentos que encontraban a su alrededor. Sin embargo, las cosas cambiaron en cuanto nuestros ancestros empezaron a inventar herramientas, hace unos seis millones de años. La idea que tenemos de este periodo de nuestra prehistoria evolutiva es difusa, pero los chimpancés actuales ofrecen una lente con la que observar cómo pudo ser. Los chimpancés utilizan herramientas para conseguir alimentos a los que no tendrían acceso sin ellas; con eso crean gastronomía. Cada comunidad de chimpancés tiene una gastronomía distinta y, en términos más generales, diferentes tradiciones culinarias. Pero todas sus gastronomías comparten la inclusión de alimentos que son más dulces, más sabrosos o más agradables de comer que los que se pueden conseguir con facilidad. En ocasiones, esos alimentos son esenciales para la supervivencia. Pero con la misma frecuencia parecen ser meros aperitivos bastante irrelevantes, aunque placenteros. Es probable que la vida que llevaban nuestros antepasados simiescos seis millones de años atrás fuera similar, y que el sabor y las tradiciones culinarias resultaran cruciales para el desarrollo de las herramientas que conllevaron unos cambios evolutivos trascendentales. En el capítulo 2 planteamos la posibilidad de que la razón más inmediata de varios cambios evolutivos esenciales en nuestros antepasados radicara en que descubrieron la forma de usar herramientas para buscar, localizar y comer alimentos más apetecibles. Los nutrientes y la energía que aportaron estos alimentos acabaron alterando la senda evolutiva de nuestros antepasados, pero ante todo esta transición estuvo vinculada al gusto y otros elementos del sabor. En el capítulo 3 analizamos cómo influyeron los cambios evolutivos en el cráneo de los primates, en general, y de los humanos, en particular, para que los aromas percibidos en la boca (como parte del sabor) tuvieran mayor relevancia que antes.
A medida que nuestros ancestros tomaron conciencia del sabor, inventaron herramientas nuevas y desarrollaron cerebros más grandes y culturas más complejas, también comenzaron a cazar más. Así fue como mataron en exceso algunas especies. En Europa, los neandertales, y más tarde el Homo sapiens, y este último por sí solo en América, así como en Australia y en casi todas las islas del planeta, favorecieron la extinción de centenares de los animales más grandes e insólitos de la Tierra. Los búhos de metro y medio de altura desaparecieron, al igual que el elefante enano, los perezosos gigantes, los canguros depredadores y muchos cientos de otras especies. La bibliografía que estudia la relevancia de la caza humana en estas extinciones es voluminosa (en ella se discute si fue la única causa, la principal o una menor). Pero casi ningún estudio contempla si el sabor influyó en las especies que comían nuestros antepasados. En el capítulo 4 nos centramos en los cazadores-recolectores clovis de América para argumentar que el sabor fue relevante en la elección de qué animales cazar. La mayoría de las especies de las presas preferidas por los cazadores clovis se ha extinguido, y es probable que muchas de ellas fueran deliciosas.
Una de las consecuencias de la pérdida de muchas de las especies preferidas por los antiguos cazadores-recolectores es que ya no están disponibles para nosotros. Parece ser que las manitas de mamut eran especialmente deliciosas, y, bueno, no tendremos oportunidad de probarlas. Pero otra consecuencia guarda relación con ciertos frutos (capítulo 5), aunque nos sorprenda. Los frutos evolucionaron para gustar a los animales, pero los frutos que más disfrutamos, o al menos muchos de ellos, no evolucionaron para gustarnos a nosotros, sino para recrear el paladar de especies ya extintas. Tras la fruta, pasamos a considerar de qué manera ayudó el sabor a nuestros antepasados cuando empezaron a utilizar especias (capítulo 6) y, más tarde, a fermentar carne, frutos y cereales (capítulo 7). Creemos que los ojos y los oídos nos sirven para guiarnos, pero, en lo que respecta a las especias y la fermentación, elegimos con la nariz y la boca. Fueron la nariz y la boca las que propiciaron el comercio de las especias, y también fueron ellas las que nos permitieron aprender a elaborar (y a apreciar) cervezas, vinos y malolientes pescados fermentados.
En algunos momentos de la historia y la prehistoria, los seres humanos optamos por elaborar comidas que eran atractivas sobre todo para el sentido del gusto. En otros instantes, elaboramos comidas para deleitar el paladar pero también otros elementos del sabor, como la textura en boca, el aroma y otros. Entre estos alimentos se cuentan los apestosos tofus que encontramos en gran parte de Asia, los curris de India y los quesos de corteza lavada de Europa. En el capítulo 8 intentamos desentrañar por qué los seres humanos se decidieron en determinados momentos a preparar comidas complejas y muy elaboradas cuando otros tipos de alimentos serían más fáciles de cocinar (e igual de nutritivos). Creemos que parte de la respuesta radica en el sabor, y así lo argumentamos dentro del contexto específico de un grupo de monjes cuyos trabajos (y deleites) transformaron la alimentación de Europa. Por último, en el capítulo 9 concluimos el libro considerando esas situaciones en las que nos reunimos para ofrecer a otros nuestra comida, para disfrutar de ella y de la compañía de los demás, ya sea en torno a un fuego o en celebraciones festivas. Durante estas reflexiones imaginamos un futuro nuevo para el estudio del sabor, uno en el que todas las personas implicadas científicos, chefs, agricultores, escritores y pastores por igual, se sienten alrededor de una misma mesa, partiendo pan o cortando apestoso tofu, según sea el caso.
En resumen: la historia evolutiva de los seres humanos es la historia del sabor y de lo delicioso, y la historia del sabor y lo delicioso guarda relación con la física, la química, la neurociencia, la psicología, la agricultura, el arte, la ecología y la evolución. De la recopilación de las distintas historias del sabor y de su evolución y sus consecuencias emergen conocimientos nuevos sobre nuestra alimentación cotidiana.
En general, ambos narramos todas estas historias juntos. A lo largo de los últimos veinte años hemos compartido muchas experiencias y conversaciones culinarias. Pero a veces solo Rob estuvo presente en una comida o acontecimiento concretos. En esos casos nos referimos a él en tercera persona (Rob...). Aun así, la mayor parte del tiempo hemos estado juntos en esto. Hemos aburrido a nuestros hijos con el tema (y algunas veces hemos despertado su interés: ambos han leído el libro de principio a fin). Hemos visitado un mercado detrás de otro, hemos celebrado una reunión tras otra y hemos probado una comida y una bebida tras otra comida y otra bebida. De modo que este libro es una creación conjunta de ambos: Rob Dunn y Mónica Sánchez. Aquí y allá se oye la voz de uno de los dos un poco más que la del otro (si el texto tiene gracia, es Mónica quien habla. Si parece que podría tener gracia, pero no lo consigue, entonces es Rob).
No hemos llegado solos a las ideas que exponemos en este libro. Cuando empezamos a describir los elementos del sabor, enseguida reparamos en que no lo estábamos haciendo con la sofisticación que tendría un gastrónomo como Brillat-Savarin. Es más, durante las conversaciones que hemos mantenido sobre este libro también reparamos en que parte del enorme disfrute que proporciona pensar en la comida de esta forma novedosa se debe al hecho de compartir las ideas, la charla y las viandas con personas que tienen opiniones diferentes. Esto nos resultó especialmente divertido en aquellas ocasiones en que tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con personas que se ganan la vida con la comida. Rob colaboró con Anne Madden, experta en la biología de las levaduras, y con una docena de panaderos de Bélgica para desentrañar cómo influye la forma de vida de cada panadero en el sabor de los panes que elaboran. Ambos acompañamos a un truficultor y su perro para recolectar trufas. Visitamos los entresijos de una destilería de Dinamarca donde conocimos a un cervecero que quiso pasar la tarde hablando de la historia natural de las abejas y los usos que hacen estos animales de la fermentación. Viajamos hasta una bodega milenaria del este de Hungría para grabar un documental, y acabamos perdiéndonos en conversaciones sobre los hongos que crecen en su interior. Durante estas experiencias y muchas más, la riqueza de las conversaciones nos aclaró ideas, mejoró las comidas que compartimos y, francamente, nos dejó una sensación de felicidad y satisfacción.
A lo largo del libro vamos nombrando a las numerosas personas que han colaborado en este proyecto. En algunos pasajes mencionamos por su nombre a nuestros acompañantes en determinadas comidas. Pero cuando no lo hacemos, figuran en las notas finales de cada capítulo. Estas personas han sido como un banco de pruebas para nuestras ideas. Han intervenido una y otra vez para decir: «Ah, pero ¿no sabes que los frutos que comen los chimpancés saben a nueces con cierto toque a tomillo?», o «El dashi huele a algas, que es el olor del mar». O, a veces, cuando nuestras propuestas se apartaban en exceso de lo que éramos capaces de expresar de un modo inteligible, simplemente: «¡Tonterías!». Como resultado, este libro se parece más a una cena festiva en la que somos los anfitriones que a la creación singular de un científico de campo o de un artista frente a un bloque de arcilla. La voz del libro es nuestra, pero las ideas que contiene han salido de los invitados que hemos tenido, acompañantes a los que estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros el placer de las ideas y de la comida.
Figura P.1. Parte superior de algunos muros ciclópeos de un corral y, al fondo, otras estructuras antiguas en la cima de una isla de la región dálmata de Croacia.
1 Al leer este párrafo, Michael Tordoff, especialista en el sentido del gusto en el Centro Monell de las Sensaciones Químicas, nos comentó una anécdota ocurrida durante una reunión de la Sociedad para el Estudio del Comportamiento Ingestivo (que es una forma elegante de llamar a la «sociedad para el estudio de la alimentación»). En ella se invitó a los asistentes a anotar de tres a diez palabras clave que describieran los temas de su interés. Hubo muchos términos específicos y técnicos, según Michael, como «mecanismos cerebrales», «colecistoquinina» y «patrones alimentarios». Pero solo un científico de los trescientos asistentes nombró el «placer». La respuesta de aquel científico destacó tanto entre las demás que, veinte años después, Tordoff aún recordaba su nombre.
2 Habría quedado un poco largo, pero podría haber funcionado como subtítulo. El subtítulo de la obra de Brillat-Savarin era de por sí un bocado formidable: «Meditaciones sobre gastronomía trascendental; obra teórica, histórica y de actualidad dedicada a los gastrónomos parisinos de un profesor, miembro de varias sociedades literarias y eruditas».
3 La palabra delicioso viene del término latino deliciosus, que alude a algo placentero, sensual o incluso voluptuoso.
CAPÍTULO 1
A PEDIR DE BOCA
Dime lo que comes y te diré qué eres.
El gusto parece tener dos usos principales: 1. Nos invita, a través del placer, a reparar las continuas pérdidas que sufrimos por la acción de la vida. 2. Nos ayuda a elegir, entre las distintas sustancias que ofrece la naturaleza, aquellas que son adecuadas para servirnos de alimento.
—JEAN ANTHELME BRILLAT-SAVARIN,Fisiología del gusto
La naturaleza de lo agradable y lo desagradable ha preocupado a los seres humanos desde que los primeros filósofos del paleolítico se sentaron alrededor de un fuego a asar carne y conversar. ¿Qué cuestiones habrían de ser más esenciales que preguntarse por qué experimentamos placer o disgusto, o cuándo y por qué debemos permitirnos disfrutar del contento o someternos al descontento? En el siglo I a.e.c., el poeta romano Lucrecio brindó una respuesta. Él sostenía que el mundo es material y se compone de átomos y nada más que átomos. Los átomos conforman la Luna, el cercado y el gato sobre el cercado. También conforman el ratón sobre el que está a punto de abalanzarse el gato. Al morir el ratón, sus átomos pueden redistribuirse por el cuerpo del gato, pero seguirán existiendo4. En un mundo así, el placer era el mecanismo del cuerpo para satisfacer sus necesidades materiales. El placer guía al gato hasta el ratón. El placer era algo natural; el disgusto también. Para Lucrecio, el hecho de que los placeres y los malestares fueran algo natural no era un llamamiento para entregarse al hedonismo. Pero sí implicaba que la buena vida podía consistir en disfrutar de los placeres y evitar los malestares. Lucrecio reunió sus ideas en un conmovedor poema titulado De rerum natura, que suele traducirse como Sobre la naturaleza de las cosas o Sobre la naturaleza del universo. El poema sirvió para transmitir las ideas de Lucrecio a un público amplio, pero no eran nuevas; no del todo. En parte, Lucrecio reprodujo y reescribió las ideas del filósofo griego Epicuro, solo que les confirió una belleza y una claridad renovadas. Sin embargo, cuando el Imperio Romano de Occidente se desmoronó, las palabras de Lucrecio se fueron perdiendo poco a poco. A finales de la Edad Media, la prueba principal de la existencia de Lucrecio era indirecta. Aparecía mencionado en los textos de otros eruditos, estudiosos que comentaban y a veces citaban extractos dolorosamente breves de De rerum natura.
Con la caída del Imperio Romano de Occidente desaparecieron muchas de las grandes obras literarias y académicas de los romanos y griegos de la Antigüedad. Se quemaron, se destruyeron o, más a menudo, simplemente cayeron en el olvido. Algunas obras se perdieron para siempre, pero no todas. Muchas se copiaron y estudiaron en Bizancio gracias a la intervención de eruditos musulmanes; otras se conservaron en abadías. Por suerte, el poema de Lucrecio constaba entre los manuscritos que se salvaron. En 1417, un monje inquieto y curioso llamado Poggio Bracciolini encontró De rerum natura en un monasterio alemán5.
Poggio quedó impresionado por la singular belleza de la obra de Lucrecio. Con el tiempo, también se dio cuenta de que el mundo que describía, uno repleto de placeres naturales, parecía contradecir todo lo que él había aprendido como cristiano del Medievo. Al final acabó criticando el poema, pero no sin antes solicitar a un escriba que hiciese una copia y después difundirla (y encargar otras nuevas). En las décadas siguientes, algunas voces llegarían a contemplar los sentimientos plasmados en el poema de Lucrecio como un modelo basado en el pasado para definir el futuro. Al mismo tiempo, hubo otras que vieron esas ideas como una amenaza para la civilización occidental. Nuestra percepción del placer y el materialismo del mundo sigue estando tan dividida ahora como entonces. Estas diferencias afloran en muchos de nuestros debates más politizados. No resolveremos esos debates aquí, pero podemos aportar una de las piezas que faltan, la respuesta a la pregunta de por qué existen el placer y el desagrado. El placer se debe a una mezcla particular de sustancias químicas en el cerebro. Y lo mismo sucede con lo delicioso, el placer asociado de un modo específico al sabor de los alimentos. El cuerpo de los animales produce esas sustancias químicas a modo de recompensa cuando hacen cosas que favorecen su supervivencia y su reproducción. Tal como reconoció Lucrecio, esto es tan cierto con los ratones o los peces como con los seres humanos6. El disgusto o desagrado es lo contrario. Penaliza a los animales por hacer cosas que reducen sus posibilidades de supervivencia y de reproducción. Juntos, el placer y el desagrado son el sencillo método que usa la naturaleza para ayudar a que los animales permanezcan vivos el tiempo suficiente para dar más de sí y transmitir sus genes.
Una de las cosas que necesita cualquier animal es consumir una dieta adecuada. Los alimentos que deben atraer a cada organismo a través del placer se predicen mediante una disciplina científica denominada estequiometría biológica. Tal vez sea el nombre más aburrido posible para una especialidad con enormes consecuencias para el funcionamiento del mundo. Es un campo oscuro. Quien no estudie estequiometría biológica, probablemente no habrá oído jamás hablar de ella.
La estequiometría biológica se ocupa de ajustar varias versiones de una misma ecuación. En su versión más simple, el lado izquierdo de la ecuación está formado por el cuerpo de los organismos ingeridos (las presas). Piense en todos los animales, plantas, hongos y bacterias que ha comido usted a lo largo de su vida. El lado derecho de la ecuación lo constituye el cuerpo del organismo receptor del alimento (el depredador), junto con todos los residuos que ha producido y toda la energía que ha empleado. Como dijo Lucrecio, los animales «se prestan la vida unos a otros»7. Como en una carrera de relevos, «se pasan la antorcha de la vida». La estequiometría biológica establece qué normas rigen a la hora de pasar el testigo.
La regla de la estequiometría es que la ecuación debe estar ajustada; los nutrientes presentes en el alimento y los del ser consumidor (así como los residuos producidos y la energía empleada) deben acabar igualándose. Aquí es donde las cosas se complican, donde el problema empieza a parecerse al típico ejercicio de enseñanza primaria en el que aparecen un hombre y dos perros en una orilla del río y una mujer y una canoa en la otra. Si el cuerpo de un depredador, por ejemplo, tiene una concentración elevada de nitrógeno, también la debe tener su presa. Esto parece tan obvio que ni siquiera merece la pena escribirlo. Brillat-Savarin dijo: somos lo que comemos y hemos de comer lo que somos. Pero lo complicado es que la ecuación que vincula al depredador con la presa no relaciona tan solo, por decir algo, el nitrógeno y el carbono, sino también todos aquellos nutrientes que el depredador no es capaz de generar por sí mismo. En consecuencia, el depredador y la presa deben ajustarse en cuanto al nitrógeno, pero también al magnesio, el potasio, el fósforo y el calcio, cada uno de los cuales cumple una función dentro de cada célula animal.
En efecto, podemos anotar el número proporcional de moléculas de cada elemento presente en el cuerpo de las distintas especies animales (y, por tanto, el lado de la ecuación correspondiente al depredador o, en términos más generales, al consumidor). El mamífero promedio, por ejemplo, se puede describir químicamente mediante la lista de los elementos que hay en su cuerpo y sus proporciones relativas. Esta es la relación de los ingredientes necesarios para crear un mamífero:
H375.000.000, O132.000.000, C85.700.000, N64.300.000, Ca1.500.000, P1.020.000, S206.000, Na183.000, K177.000, Cil127.000, Mg40.000, Si38.600, Fe2.680, Zn2.110, Cu76, I14, Mn13, F13, Cr7, Se4, Mo3, Co1
Los mamíferos, como el ser humano, tienen en el cuerpo 375.000.000 veces más átomos de hidrógeno (H) que de cobalto (Co). Hoy en día, la ciencia permite calcular con gran precisión la lista de elementos que conforman los seres humanos y otros mamíferos. Pero ¿cómo saben encontrar los mamíferos salvajes todos estos elementos en la naturaleza para obtener lo que su cuerpo necesita y ajustar sus ecuaciones estequiométricas, ecuaciones en las que los ingredientes que consumen deben coincidir con los que su cuerpo necesita?8. ¿Cómo saben eso los animales? Y, ya puestos, ¿cómo lo sabe usted?
En el caso de los depredadores que se alimentan de los músculos, órganos y huesos de sus presas, el hambre (y el placer que depara saciar el hambre) podría bastar para ajustar la ecuación. Los delfines solo necesitan sentir hambre y algún tipo de imagen mental del aspecto que tiene la comida frente a lo que no es comida (algo que les diga que no se coman una piedra)9. Las cosas están ajustadas en su mayor parte.
Para los animales cuyas dietas permiten más opciones, el asunto se complica. Para los animales que se alimentan de plantas (herbívoros) o de animales y plantas (omnívoros) la vida es especialmente difícil. Como se ve en la figura 1.1, numerosos elementos se encuentran en concentraciones mucho más elevadas en los animales que en las plantas. Si un omnívoro ingiere algunas plantas y algunos animales al azar, es fácil que acabe teniendo una dieta deficiente en sodio, fósforo, nitrógeno y calcio. Los herbívoros se enfrentan a las mismas dificultades. ¿Cómo saben los herbívoros y los omnívoros de qué manera ajustar sus ecuaciones estequiométricas? En buena medida, toman decisiones basadas en el sabor. El sabor es la suma de todas las experiencias sensoriales que acontecen dentro de la boca de un animal. El sabor incluye el aroma, la textura en boca y también el gusto[6]. Cada uno de estos elementos del sabor es importante para guiar a los animales hacia aquello que necesitan, pero el gusto tiene una relevancia especial.
La palabra gusto procede del latín gustāre, que significa ‘saborear’. En muchos idiomas se usan con este significado términos relacionados con el latín vulgar tastare, que, según algunos diccionarios, es una deformación de la palabra latina taxtare, que significa ‘sujetar’ o ‘agarrar’. Y esta deformación tal vez se deba justamente a la influencia del latín gustāre. Este es el caso del inglés taste, el italiano dialectal tastare o el francés tâter (todos ellos con el sentido de ‘catar’, ‘probar’ o ‘tantear’). Cuando probamos algo, lo captamos con la lengua. La lengua está recubierta de papilas gustativas (las pequeñas protuberancias que se ven al mirarla en un espejo) en las que se encuentran los botones gustativos, cada uno de los cuales contiene células receptoras del gusto dispuestas en capas cual pétalos de una flor10. Estas células se reponen cada nueve o quince días. Incluso en la vejez, los animales vertebrados renuevan la lengua constantemente. De cada célula gustativa parten inervaciones de fibrillas en cuya punta se encuentran los verdaderos receptores gustativos, que se agitan en el mar proceloso de la boca.
Cada tipo de receptor es como una cerradura que solo se abre con una llave específica. Cuando esto sucede, el receptor del gusto envía una señal a las neuronas cercanas. A partir de ahí, la señal se divide y viaja por nervios diferentes a distintas partes del cerebro. Una de esas rutas de la señal llega hasta la región primitiva y antigua del cerebro que controla la respiración, el ritmo cardiaco y otros elementos subconscientes y necesarios para el funcionamiento del cuerpo. En el caso de los sabores asociados a elementos necesarios —como la sal o el azúcar—, uno de los efectos de la recepción de esta señal en esta región primitiva del cerebro es la liberación de dopamina. La dopamina desencadena una descarga de endorfinas que el individuo experimenta como una vaga sensación consciente de placer; es un placer que recompensa a los animales cuando encuentran aquello que necesitan. También produce deseo: «Me encanta esto, quiero más». Otra de las rutas que sigue la señal llega hasta la parte consciente del cerebro, el córtex, donde desencadena la percepción específica asociada a lo que se ha detectado, como «sal» o «azúcar»11.
Este sistema gustativo funciona porque los elementos que necesita cualquier animal específico son bastante predecibles. Y lo son a partir del pasado: lo que necesitaron los ancestros de un animal probablemente será también lo que ese animal necesite. Por tanto, es posible que las preferencias gustativas estén preprogramadas y sean innatas. Consideremos el caso del sodio (Na). El cuerpo de los vertebrados terrestres, mamíferos incluidos, suele tener una concentración de sodio casi cincuenta veces superior a la de sus productores terrestres primarios, que son las plantas (figura 1.1). Esto se debe, en parte, a que los vertebrados evolucionaron en el mar, de modo que desarrollaron células dependientes de los ingredientes comunes en el mar, lo que incluye el sodio. Para compensar la diferencia entre sus necesidades de sodio y el que encuentran disponible en las plantas, los herbívoros llegan a ingerir una cantidad de materia vegetal cincuenta veces superior a la que necesitan (y excretan el exceso). O también es posible que busquen otras fuentes de sodio. El receptor gustativo de la sal recompensa a los animales por hacer esto último para cubrir su gran necesidad y ajustar su ecuación estequiométrica vital.
La mayoría de los mamíferos parece contar con dos tipos de receptores que reaccionan ante el sodio (Na) de la sal (NaCl). Uno de los receptores gustativos reacciona con el sodio a partir de cierto umbral mínimo de concentración. Si detecta una concentración mayor de sodio, envía una señal al cerebro. Esto produce placer, así como la percepción consciente de la «sal». Imagine que saborea uno de los grandes y tiernos Laugenbrezel de la tiendecita situada entre el aeropuerto y la estación de tren de Berlín (o al menos eso es lo que hemos imaginado nosotros al escribir esto). Este primer receptor guía a los mamíferos hacia la sal. Por ejemplo, los elefantes recorren cientos de kilómetros para acceder a manchas de fango salado. Con ello dejan rastros profundos en el suelo, huellas que trazan la geografía de sus necesidades.
Pero de igual manera que no tomar suficiente sal (y, por tanto, sodio) es malo, tomarla en demasía también lo es. Es fácil que los mamíferos que viven junto al mar ingieran sal en exceso si sacian la sed con agua salada. Para atajar este posible problema, los mamíferos cuentan con un segundo receptor gustativo de la sal que detecta las concentraciones elevadas de sodio y, con ello, envía al cerebro una señal de disgusto y una percepción consciente de «¡demasiado!». Si ingerimos un bocado especialmente salado del Laugenbrezel y sentimos la necesidad de retirar un poco de sal es porque entra en acción este segundo receptor. Los receptores del sabor salado guían a los mamíferos terrestres, ya sean ratones, ardillas o seres humanos, hacia las concentraciones de sal que ellos y otros vertebrados terrestres han necesitado en promedio a lo largo de las últimas decenas de millones de años. Los guían hacia esas concentraciones y, al mismo tiempo, los alejan del exceso.
Lucrecio pensaba que los alimentos grasos podían estar formados por átomos lisos, mientras que los amargos o ácidos consistirían en átomos retorcidos, ásperos y con púas. No es así. Más bien, lo que experimenta un animal con un alimento concreto refleja de qué manera están conectados sus receptores gustativos con el cerebro. La sensación asociada a la sal, la percepción del sabor «salado», es totalmente arbitraria. Sabemos que otros animales tienen receptores del sabor salado como los nuestros, y sabemos que esos receptores despiertan deseos y placer (gracias a estudios minuciosos con ratones y ratas), incluso en qué concentraciones, pero no hay forma de desentrañar a qué sabe la sal para esas otras especies. Desconocemos qué sensación exacta produce en otras especies el placer de detectar ese sabor. No sabemos nada sobre cómo perciben los sabores o los placeres otras personas distintas a nosotros. Simplemente damos por hecho que todos experimentamos lo mismo.
Como se ve en la figura 1.1, el sodio (Na) no es el único elemento que es más abundante en el cuerpo de los vertebrados (como los mamíferos) que en las plantas. También lo es el nitrógeno (N). En las plantas y los animales, el nitrógeno suele encontrarse en los aminoácidos y en los nucleótidos. Los aminoácidos son las piezas de Lego con las que se construyen las proteínas, y los nucleótidos son las piezas que conforman el ADN y el ARN.
Figura 1.1. Porcentaje en masa de los elementos más abundantes en los animales y «esenciales» para su biología (eje horizontal), comparado con su abundancia en las plantas (eje vertical). Los elementos con valores positivos están más concentrados en los tejidos animales que en los vegetales. Por ejemplo, el sodio (Na) está casi 50 veces (o un 5.000 por ciento) más concentrado en el cuerpo de los mamíferos que en el tejido de las plantas. Por el contrario, el silicio (Si) está algo más concentrado en las plantas que en los animales.
Es fácil que los animales que consumen ciertas plantas, ya sean cerdos, seres humanos u osos, acaben teniendo dietas deficientes en nitrógeno. Por término medio, los animales portan en torno al doble de nitrógeno que las plantas en proporción a su masa corporal. ¿Cómo resuelven esta escasez los omnívoros y los herbívoros? Algunas especies se limitan a consumir el doble (o más) del alimento que necesitan y se deshacen del exceso. Al igual que los pulgones, las cochinillas, por ejemplo, beben del líquido azucarado que fluye por el floema o los vasos de las plantas. De este modo absorben las pequeñas cantidades de nitrógeno de lo que han bebido y todo el azúcar que necesitan, y luego excretan agua azucarada. Ese exceso sale de ellas y es recolectado por las hormigas y por algunos humanos, que lo consideran un manjar. (Se cree que el maná de la Biblia puede aludir a esta secreción de las cochinillas Trabutina mannipara, que se alimentan del arbusto tamarix o tamarisco.) Pero esta estrategia de ajuste no es adecuada para los mamíferos. Parece mejor solución contar con un receptor gustativo para el nitrógeno o para cualquier compuesto que lo contenga. Sin embargo, hasta el año 1907 no se conocía ningún sabor en los seres humanos que indicara la presencia de nitrógeno o de los aminoácidos y proteínas de los alimentos en los que se encuentra el nitrógeno.
En 1907, Kikunae Ikeda, profesor de química en la Universidad Imperial de Tokio, se tomó un tazón de caldo que le cambió la vida. Aquella sopa era dashi. Ikeda ya había comido dashi antes, pero en aquella ocasión en concreto lo impresionó su exquisitez. Era un brebaje salado, un tanto dulce y, bueno, tenía un toque a algo más, algo muy rico. Ikeda se propuso identificar el origen de aquel sabor adicional, un sabor delicioso que acabaría llamando «umami». El término umami procede de los vocablos japoneses para ‘sabroso’ (umai) y ‘esencia’ (mi). También significa ‘un sabor delicioso y su nivel de exquisitez’, así como ‘algo fácil de disfrutar, sobre todo en relación con las técnicas artísticas’.
La receta del dashi parece sencilla. Incluye copos de pescado fermentado (katsuobushi)12, agua y, en algunos casos, un alga especial (kombu). Ikeda sabía que el sabor no provenía del agua, de modo que tenía que proceder de los copos de pescado o del kombu. Lo único que debía hacer Ikeda era identificar qué compuesto de los copos de pescado o del kombu liberaba el sabor que él mismo creía haber percibido, el sabor del umami. Era más fácil decirlo que hacerlo. Un simple caldo dashi puede contener miles de compuestos químicos capaces de generar sabores o aromas. Ikeda tendría que identificar estos compuestos y probarlos uno por uno. De acuerdo con las cuentas de Jonathan Silvertown en su libro Dinner with Darwin[7], fueron necesarios treinta y ocho pasos distintos para extraer al fin unos cristales terrosos de las algas kombu del caldo que parecían tener bastante pureza (un solo compuesto) y sabor umami. Eran cristales de ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido, un elemento constitutivo de las proteínas y, por tanto, un indicador fiable de la presencia de nitrógeno en un alimento. El sabor umami nos recompensa por encontrar nitrógeno. El sabor umami liberado por el ácido glutámico nos guía hacia aminoácidos necesarios para el organismo. Pero el sabor umami no está tan solo en el ácido glutámico.
Estudios posteriores realizados por otros investigadores japoneses revelarían que, aparte del ácido glutámico, el inosinato y el guanilato, dos ribonucleótidos, también producen el sabor umami. Estos dos ribonucleótidos no se encuentran en el kombu del dashi, sino en los copos de pescado. Cuando el inosinato o guanilato y el ácido glutámico se experimentan al mismo tiempo producen una especie de sabor superumami. El ácido glutámico y el inosinato se saborean a la vez en el dashi. El dashi es un plato rico en superumami, un sabor que es muy placentero y, al mismo tiempo, indicador de que hay nitrógeno.
Durante décadas, pocos científicos fuera de Japón dieron credibilidad a los resultados de Ikeda (ni tampoco a los resultados posteriores en relación con el inosinato y el guanilato). Pero no hay que conmoverse en exceso por Ikeda, ya que en 1908 patentó el método utilizado para fabricar GMS (glutamato de sodio). El GMS es el resultado de la combinación de ácido glutámico y sodio. Y gracias a esa patente, Ikeda vivió muy bien[8]. La gente se mostró dispuesta a pagar por el sabor umami incluso antes de creer en su existencia. En cuanto a la razón por la que el trabajo de Ikeda fue completamente ignorado fuera de Japón, en parte se debió a que el primer artículo sobre este hallazgo se escribió en japonés, por lo que no encontró muchos lectores entre los científicos de Europa y Estados Unidos. Pero no fue solo un problema relacionado con el idioma, sino también un problema de explicación del mecanismo. Aunque Ikeda demostró que el sabor mejoraba al añadir sus cristales de ácido glutámico a un alimento, no llegó a identificar cómo se detectan en la boca. El receptor gustativo del umami no se descubriría hasta noventa años después. El receptor independiente que reacciona con el inosinato y el guanilato tardaría aún más en descubrirse. Solo entonces el sabor umami logró una aceptación generalizada como sabor humano por parte de la mayoría de especialistas en ciencias sensoriales.
Si volvemos a la figura 1.1, veremos que otro elemento mucho más común en los animales que en los vegetales es el fósforo (P). El fósforo tiene una concentración veinte veces mayor en el cuerpo de los animales que en los tejidos de las plantas. La falta de fósforo es un problema esencial para muchas especies animales[9]. ¿Por qué no existe entonces un receptor gustativo que detecte el fósforo en los alimentos y recompense a los animales por encontrarlo? Una explicación posible es que los alimentos, sobre todo los que consisten en animales enteros con mucho nitrógeno, suelen tener también suficiente fósforo. Tal vez baste con disponer de un receptor para uno de estos dos nutrientes. La naturaleza suele meter el nitrógeno y el fósforo en el mismo saco. Sin embargo, esto no explicaría cómo hacen los herbívoros o incluso la mayoría de omnívoros para localizar el fósforo. Otra posibilidad es que algunos animales cuenten con un receptor del sabor a fósforo.
Michael Tordoff es un científico del Centro Monell de las Sensaciones Químicas (en el mundo del sabor, todos los caminos conducen al Centro Monell). Está especializado en estudios de laboratorio sobre sabores poco conocidos, incluido el sabor del fósforo. Investigaciones realizadas desde la década de 1970 han evidenciado que los ratones son capaces de detectar de algún modo las sales de fósforo. En tiempos más recientes, Tordoff logró demostrar que los ratones parecen distinguir entre concentraciones bajas de esas sales (que les agradan) y concentraciones elevadas (que les desagradan)[10]. Tordoff sospecha que la mayoría de los mamíferos, incluidos los humanos, tienen la capacidad de detectar las sales de fósforo y de distinguir las concentraciones agradables de estas sales de las desagradables[11]. Tras el descubrimiento del sabor umami fue necesario encontrar su receptor gustativo y desentrañar su funcionamiento para que el hallazgo tuviera una aceptación amplia. Tordoff va camino de lograr eso mismo con el fósforo. En tiempos recientes ha detectado incluso lo que parece ser el receptor que alerta a los ratones de que han encontrado una concentración demasiado elevada de fósforo (en forma de fosfatos)[12]. Nadie ha localizado aún el receptor que les indica cuándo han encontrado la cantidad justa. Es posible que algún día no demasiado lejano se acepte el fósforo como otro sabor humano.
Cabría pensar que el descubrimiento de un sabor nuevo, uno que se experimenta cada vez que se come, desencadenaría cientos de estudios subsiguientes, un premio de algún tipo, entrevistas en televisión. Pero aún no ha ocurrido. El mundo está lleno de misterios. Hasta las bocas están llenas de misterios. Como resultado, los estudios de Tordoff sobre el sabor del fósforo aparecen citados en muy pocos trabajos adicionales. Uno de estos últimos evidencia que los gatos, al igual que los ratones, prefieren alimentos que contienen más fósforo. Ahora se añade fósforo (en forma de fosfato) a la mayoría de comidas para gatos con el fin de que les gusten más. Al parecer, los gatos no necesitan creer o no en los resultados de Tordoff para disfrutar de los placeres que les produce el sabor a fósforo. Por lo demás, el otro elemento que escasea en la dieta de los animales comparado con la abundancia que encontramos de él en sus cuerpos es el calcio. Tordoff cree haber descubierto también signos de un receptor gustativo del calcio.
La mayoría de los elementos y compuestos que necesitamos en nuestra dieta son indispensables para crear células nuevas y otros elementos de nuestro cuerpo. Por ello debemos tenerlos en una proporción acorde a su escasez o abundancia relativas dentro del organismo (otra vez esa ecuación). Pero, además, también necesitamos energía para realizar las actividades diarias; incluso una vez construido el edificio hay que mantenerlo en funcionamiento. Cuanto más activa es una especie, más energía necesita. Esto es así tanto en el caso de los insectos como en el de los mamíferos. Las hormigas más activas y agresivas, por ejemplo, precisan dietas más calóricas[13]. La mayor parte de esa energía calórica, ya sea en la hormiga o en el elefante, proviene de la degradación de compuestos de carbono.
Los azúcares simples, todos ellos pequeños compuestos de carbono, son fáciles de transformar en energía. Estos azúcares simples son la glucosa, la fructosa y el resultado de su unión bioquímica, la sacarosa. Los receptores del sabor dulce recompensan a los animales cuando detectan estos azúcares13. Nos recompensan con dulzor al comer mangos, miel, higos o néctar. Los carbohidratos complejos, como los almidones, también son dulces para muchos mamíferos. Los monos del Viejo Mundo, los simios y los seres humanos son atípicos porque sus receptores del sabor dulce no reaccionan con el almidón. Sin embargo, estas especies producen una enzima en la boca llamada amilasa que, si bien no facilita la digestión del almidón (que ocurre más tarde), se cree que descompone parte del almidón en la boca para que sea detectado por el receptor del sabor dulce. Los humanos antiguos, al igual que los gorilas o los chimpancés modernos, producían algo de amilasa en la boca, aunque no mucha. Sin embargo, con la adopción de dietas más ricas en almidón, algunos grupos humanos desarrollaron la capacidad de producir más amilasa en la boca, tal vez para percibir con más rapidez el almidón como algo dulce. La evolución puede transformar alimentos insípidos en dulces y al contrario, simplemente alterando la forma en que se perciben.
La otra fuente de energía para el funcionamiento de las células la constituyen las grasas (las proteínas también pueden convertirse en energía, pero son el último recurso del organismo). Las grasas contienen el doble de energía por gramo que los azúcares simples. No es de extrañar que muchos mamíferos parezcan sentir placer al comer grasas. Por ejemplo, Danielle Reed (otra científica del Centro Monell de las Sensaciones Químicas) solía dar a sus ratones de laboratorio una dieta rica en grasas. Cuando lo hacía, los ratones, según lo expresó ella misma, se daban «un atracón. Se comen toda la grasa, se atusan el pelo con ella y se encaraman a ella. Les encanta la grasa»14. Por sorprendente que parezca, no está claro qué es lo que gusta de la grasa a los ratones y a otros animales. La respuesta puede ser la sensación que causa en la boca. Las grasas tienen una agradable textura en boca (término gastronómico que designa la sensación táctil que se experimenta en el interior de la boca). Cuando nos metemos un trozo de aguacate en la boca notamos una sensación agradable, pero el placer no proviene del sabor (que no es muy dulce, ni ácido, ni salado, ni umami, en realidad). El placer que produce el aguacate tampoco se debe a su aroma, que es simple, a menudo descrito sencillamente como «verde». El placer proviene más bien del tacto, de la suavidad de la fruta en la boca, la misma que experimentamos al disfrutar de la mantequilla o de la nata. El tacto forma parte del tema que nos ocupa15. Pero siguen quedando misterios.
Los receptores gustativos de los sabores salado, umami y dulce (y tal vez también los del fósforo y el calcio) evolucionaron para indicarle a los animales, a través de lo delicioso, aquello que no debe faltar en su dieta, ya sea para fabricar células nuevas o, en el caso especial de los azúcares simples, para fabricar células nuevas y para hacer que funcionen. Pero los receptores del sentido del gusto también pueden servir para lo contrario: para avisar a los animales sobre los peligros. Lo hacen a través de sensaciones desagradables. En algunos contextos, el sabor ácido, que detecta la acidez de los alimentos, causa disgusto. En el capítulo 7 retomaremos este tema para explicar a qué puede deberse (el sabor ácido es misterioso y, sin embargo, tal vez tenga una importancia capital en la historia humana). El caso más claro es el de los receptores del sabor amargo. Estos receptores permiten a los animales identificar plantas, animales, hongos y cualquier otra cosa en la naturaleza cuya ingesta entrañe algún peligro. Para casi todos los sabores, los animales cuentan con uno o dos (para la sal) tipos básicos de receptores, excepto para percibir el sabor amargo, para el cual los hay de muchos tipos.
Cada tipo de receptor del sabor amargo se activa con una o más sustancias químicas o clases de sustancias químicas. Lucrecio escribió sobre el «nauseabundo ajenjo», un ingrediente esencial de la absenta cuyo «asqueroso sabor retuerce los labios». Ahora sabemos que es la absintina del ajenjo la sustancia que activa uno de nuestros receptores del sabor amargo, y hasta sabemos de qué receptor se trata (el hTAS2R46, por si te pica la curiosidad). Un receptor diferente reacciona ante la estricnina de las plantas; otro responde a la noscapina, que se encuentra en las amapolas y otras plantas afines. Y otro reacciona con la salicina de la corteza del sauce (y la aspirina). Puesto que es muy importante evitar las sustancias químicas tóxicas (y que no hacerlo suele implicar no tener descendencia y, por tanto, no transmitir los genes), los receptores del sabor amargo tienden a evolucionar con relativa rapidez. Las especies suelen tener receptores del sabor amargo que reflejan qué compuestos peligrosos es más probable que encuentren en su entorno. Los seres humanos y los ratones, por ejemplo, disponen de unos 25 y unos 33 tipos de receptores del sabor amargo, respectivamente, pero la coincidencia entre los nuestros y los suyos es modesta[14]. Algunos compuestos que los ratones han aprendido a evitar a través de la evolución (y, por lo tanto, a percibir como amargos) a nosotros no nos saben a nada, y viceversa. Incluso existe variación entre personas pertenecientes a una misma población. Tal como dijo Lucrecio, «lo que es dulce para unos, a otros les parece amargo». Como resultado, es posible que un grupo de personas perciba como amargos más tipos de compuestos que un solo individuo cualquiera. Por tanto, los conocimientos combinados de toda una comunidad abarcan tres grupos de compuestos amargos: los que todo el mundo percibe como amargos (peligrosos), los que algunas personas consideran amargos (tal vez peligrosos) y los que no son amargos para nadie (seguros).
Pero, aunque la mayoría de especies de vertebrados son capaces de detectar muchas clases de compuestos tóxicos potenciales a través de multitud de tipos de receptores gustativos, y aunque individuos diferentes son capaces de percibir como amargos compuestos distintos, cada vertebrado individual solo percibe un tipo de amargor. Todos los receptores del sabor amargo están conectados a un solo nervio y registran una única percepción consciente de «amargo». La ingesta de un compuesto amargo en concentraciones elevadas puede provocar náuseas. La ingesta repetida de una concentración elevada (por ejemplo, con dos tragos) hace que los músculos del estómago dejen de contraerse al ritmo adecuado. Empiezan a sacudirse sin sincronización, lo que al final acaba provocando el vómito si el baile de la indigestión es lo bastante agitado. Los receptores del sabor amargo nos informan de que algo es dañino para nosotros y, después, mediante el vómito, provocan tanto un recordatorio de que están hablando en serio como la expulsión, mediante ese recordatorio, de una parte del compuesto perjudicial16.
La sensación de disgusto que experimenta una especie con los compuestos amargos es tan arbitraria como la percepción de lo salado o lo dulce. Su mensaje esencial es tan solo el disgusto, un malestar que, al igual que una vara, pretende alejar a los animales de aquellas cosas que de otro modo no evitarían por su estupidez supina17. Los seres humanos hemos aprendido a ignorar a veces la advertencia del sabor amargo que nos envían estos receptores, como cuando tomamos café, cerveza con mucho lúpulo o melón amargo (también conocido como balsamina). Lo hacemos a pesar de que la lengua vocifera: «Amargo. Peligro. Amargo. Peligro». «Cállate», le respondemos mientras disfrutamos de un café, un té o una cerveza lupulada. «Cállate, sé cuánta cantidad de esta toxina puedo tomar sin correr peligro. Cállate, sé lo que hago. He aprendido.»
Lo que acabamos de explicar sobre el sistema gustativo es representativo de un vertebrado terrestre medio. Pero a medida que los vertebrados terrestres han evolucionado, han ido modificando su estilo de vida. Estas variaciones han conducido (o en algunos casos se han debido) a cambios evolutivos en los receptores gustativos, de manera que cada especie percibe con la boca un mundo distinto. O, como dijo Lucrecio, «las criaturas vivas poseen sentidos diferentes, de manera que cada una percibe en ella misma el objeto adecuado para sí»18. Algunas de esas variaciones son sutiles y guardan relación con el umbral al que se detectan determinados compuestos. Otras modificaciones son más extremas e incluyen la pérdida total de la percepción de ciertos sabores (tabla 1.1).
TABLA 1.1,Umbrales gustativos del ser humano
La concentración mínima de una sustancia necesaria para activar un receptor gustativo varía mucho de un receptor a otro. Los receptores del sabor amargo suelen activarse incluso con concentraciones muy bajas de las sustancias químicas con las que reaccionan, como la quinina, una toxina producida por las plantas. Estos receptores evolucionaron para espantarnos, y son más eficaces si lo hacen antes de que hayamos ingerido grandes cantidades de lo que hemos tocado con la lengua. El azúcar, en cambio, es más útil en concentraciones elevadas, de modo que, por debajo de esas concentraciones, la lengua ni siquiera nota que se ha topado con algo dulce. El resto de receptores gustativos se sitúa en un punto intermedio. El receptor del sabor ácido es el más inusual de todos. Merece un tratamiento especial, por lo que volveremos a tratarlo en el capítulo 7. Los datos que figuran aquí provienen de un subconjunto de seres humanos sometidos a estudio. Pero estos umbrales difieren de una especie a otra y entre las distintas personas.