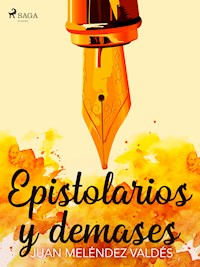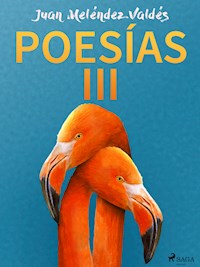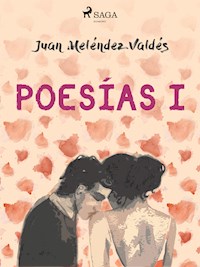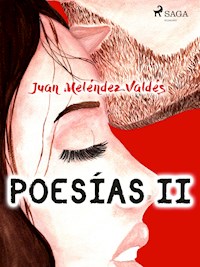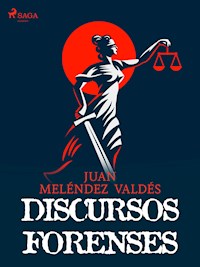
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Colección de textos legales que Meléndez Valdés relataba en las Cortes de Madrid, Extremadura y otras provincias. El libro, además de varias causas judiciales, muestra discursos y cartas relacionadas con su labor como abogado. El libro finaliza con una reflexión epístola acerca la mendiguez infantil. Analizando estos textos, es posible ver la fina oratoria del autor, además de su humanidad y sus esfuerzos para defender a los menos privilegiados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Meléndez Valdés
Discursos forenses
Saga
Discursos forenses
Copyright © 1821, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726793895
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Acusación Fiscal
Contra don Santiago de N. y doña María Vicenta de F., reos del parricidio alevoso de don Francisco del Castillo, marido de la doña María, pronunciada el día 28 de Marzo de 1798 en la sala segunda de Alcaldes de Corte.
SEÑOR.
Vuestra Alteza ha escuchado estos días la triste relación de uno de los atentados más atroces a que pueden atreverse una pasión furiosa y el desenfreno de costumbres, y el loable empeño con que lo intentara disminuir la elocuencia de sus defensores. Otro que yo, amaestrado por un largo ejercicio en el arte difícil de bien hablar, y lleno de las luces y conocimientos que me faltan, llorando hoy compadecido sobre el delito y los infelices delincuentes, abrazaría gustoso esta ocasión de hacer triunfar victoriosamente la santidad de las leyes, y escarmentar en sus cabezas con un ejemplo saludable a la maldad y la relajación, que ya parece no reconocen en su descaro ni límites ni freno. Lejos, como lo está esta causa, de las marañas y criminales artificios con que los malvados se suelen ocultar a cada paso para huir de la espada vengadora de la justicia, vería en ella a dos parricidas alevosos sin velo ni disfraz alguno; un delito por sus atroces circunstancias sin ejemplo, aunque envuelto al principio en el horror de las tinieblas, descubierto ya, puesto en claro como la misma luz, y confesado paladinamente; al público y la virtud, clamando sin cesar por el desagravio de la inocencia atropellada, y a las costumbres y al santo nudo conyugal solicitando ardientemente las penas mas severas para respirar en adelante en seguridad y reposo.
Todo esto vería un fiscal acostumbrado a hablar en este sitio, y seguro ya de su reputación y su gloria. Pero yo, que empiezo por la primera vez las funciones de mi terrible ministerio acusando este atentado, horror y execración de todos; yo, pobre de ingenio, escaso de razones y falto de elocuencia, ¿qué podré decir que baste a satisfacer a V. A., ni llene dignamente su zelo y sus deseos: ¿qué podré decir que corresponda al público clamor contra los reos? ¿qué, instruido en ese voluminoso proceso atropelladamente y en brevísimos días? Mis palabras serán de necesidad desmayadas; mis reflexiones y argumentos menos poderosos que lo mucho que habrá meditado V. A. con su profunda sabiduría; y mis votos en nombre de la ley, acordándole como abogado suyo sus sagrados decretos, inferiores en mucho a los votos de todos los buenos, y al zelo santo que veo resplandecer en el semblante, y siento arder en el pecho nobilísimo y justo de V. A. Pero en medio de esto me aliento y me consuelo con que si el fin del orador, y mucho más de un magistrado, debe ser siempre increpar y perseguir el vicio, defender la virtud y celebrarla, persuadiendo y moviendo a aborrecer el uno, y amar y practicar la otra, no es arduo ni difícil ser elocuente en este caso, ni habrá uno solo de cuantos me oyen, o han tenido noticia de tan negra maldad, que no una en este punto sus fervientes voces con las mías, y le interpele en nombre del honor, de la inocencia, de la humanidad, de su seguridad misma, para que dé en este día un ejemplar memorable de su justísima severidad, y con él asegure el lecho conyugal y las costumbres públicas, vacilante y conculcadas, vengando en su nombre con la sangre de sus implicables asesinos la sangre derramada del malogrado don Francisco Castillo.
Casado éste desde el año de 1788 con doña María Vicenta de F., debía esperará su lado el dulce reposo, el contento, la felicidad a que le hacían acreedor su mérito y distinguidas prendas, y una abundancia de bienes de fortuna poco común. El deseo de otros más sólidos y más verdaderos le había sin duda llevado al matrimonio, mirando en él su espíritu ilustrado, con una aplicación laudable y sus continuos y útiles viages, una perspectiva de bien y de purísimas delicias, que ansiaba su noble corazón, nacido para la amistad y las más honestas afecciones, y que hubiera cierto gozado con otra compañera. La que le deparó en su cólera su suerte desgraciada era indigna de hallar el bien en el seno de la inocencia, ni de disfrutar de otros placeres que los que ofrece la relajación a un alma criminal, y acompañan perpetuamente el delito, la vergüenza y los agudos remordimientos. Oído ha
V. A. de la lengua veraz de los testigos las razones y tristes riñas de este desastrado matrimonio, nacidas todas ellas, no como han querido probar los infelices delincuentes, y en vano se esforzó en persuadirnos la elocuencia de sus defensores, de la altivez, la ligereza, el genio duro y desavenido, ni mucho menos la criminal conducta del sin ventura Castillo, sino de su infiel y torpe compañera. ¿Y qué? ¿ella misma no lo asegura así en su declaración del día 22 de Diciembre? Tan grande es y poderosa la fuerza irresistible de la verdad, y tanto imperio alcanza aun sobre las almas más perdidas. ¿No dice en ella que su marido no la violentaba? ¿que la trataba bien? que la permitía las llaves y todo el gobierno de su casa? ¿recibir gentes y visitas en ella? concurrir a las diversiones y tertulias? en suma, cuanto pudiera desear para llamarse feliz, una madre de familia honrada, virtuosa y digna de tan buen marido? Por más que este llevase en paciencia, como cuerdo, sus continuos desabrimientos y aquellas liviandades menores, sobre que el honor suele a veces cerrar dolorido los ojos, y deslumbrarse en sus agravios por claros que los vea, no pudo sin embargo dejar de repugnar y prohibirla su trato sospechoso con algunos, singularmente con el aleve matador don Santiago. Aquí de nuevo se nos presentan los testigos domésticos, veraces y sin tacha, diciendo todos sus continuas salidas sola y de trapillo a visitarle; su porte y trato muy ageno de una muger de su clase y circunstancias; haberle regalado en varias ocasiones con dinero, ropas, y aun cama para dormir; dádole un picaporte para entrar en su casa a escondidas y libremente; el baile escandaloso de que se estremece el pudor, y sobre el cual la justicia, las costumbres y el decoro público deben a la par correr un denso velo1 ; la ocultación del adúltero en un rincón de la casa, inmundo y asqueroso como el alma de los dos2 , y cien otras cosas, que sin duda escucharía V. A. con inquietud y desagrado, y en cuya enfadosa repetición abusara yo de su paciencia, y ofendiera de nuevo sus honestos oídos y este augusto lugar.
Hay una sin embargo entre ellas que no puedo pasar en silencio, porque pinta bien al vivo, así el carácter sanguinario de esta fiera cruel, esta Meguera, como el sufrimiento y la dulzura de su desgraciado consorte. Dice el testigo Antonio García que el día 3 de Diciembre, y seis antes del atroz atentado, en una desazón que tuvieron se agarraron los dos, le hizo ella tres aruñonesen la cara; y procurando los presentes ponerlos en paz y sosegarlos, esclamó esta vívora que la dejasen, que ella era bastante para acabar con su marido. Sacad, Señor, os ruego, de este solo hecho las consecuencias justas que os sugiera vuestra inalterable rectitud; sacadlas, y estará juzgada la causa. ¿No halláis en él, como yo veo, de parte de Castillo la moderación y la prudencia de un hombre de bien, y en la torpe muger la desenfrenada osadía, el encono, las sangrientas iras que ya la atormentaban?
Desde entonces y mucho antes ella y el cobarde mancebo, encenagados en su pasión, y perseguidos sin cesar de las furias infernales, revolvían en su ánimo el horrible atentado que después cometieron, caminando a su libertad y criminal reposo por medio de la sangre y del parricidio. Para mejor ejecutarlo, fecundo en ardides cual es siempre el delito, finge el adúltero un viage a Valencia, en que engañado el buen Castillo, le favorece liberal con el dinero necesario: quédase en Madrid oculto y escondido; muda de posada, y se anda de una en otra disfrazado y mintiendo su patria y verdadero nombre, y se previene en fin de las pistolas y el cuchillo que después le sirvieron3 ; esperando los dos todo este tiempo con una atroz serenidad un día, una hora, una ocasión segura para deshacerse de un hombre a quien debieran entrambos adorar. En efecto, su porte con su aleve muger era, según consta de todo ese proceso, cual oyó V. A. de su misma boca; el de un marido ciego y deslumbrado, que la ama fino a pesar de sus tibiezas, y se lo acredita aún más que debiera con sus obras; que se olvida de su sangre y relaciones, de las amarguras y penas que sufría, del hielo, los desvíos y culpable conducta de una adúltera, para confundirla con sus regalos y favores, para enriquecerla más y más, y hacerla heredera de sus gruesos haberes en el fin de sus días. ¿Y cuál, Señor, cuál era respecto del infame asesino? el de un pariente tan honrado como fino y afectuoso; el de un buen amigo, que le admite en su casa con llaneza y amor, que le acoge en ella con noble franqueza, le da generoso su mesa, le socorre con dinero en sus necesidades, y llega, no hay dudarlo, desconfiado y rezeloso ya de su delincuente pasión, hasta el punto de transigir con él sobre su trato inmoderado, permitiéndole si me es dado decirlo, una visita diaria a su muger: cosa increíble, si así no resultase de las declaraciones del proceso.
¡Pero acaso la maldad se sabe contener! perdonó jamas a la virtud! ¡O puede hacer paz con la inocencia! Ciegos más y más los dos alevosos amantes, y como arrastrados de un infernal furor, se buscan y frecuentan a escondidas, y así los hallan los testigos, cual oyó V. A., en los días inmediatos al 9 de Diciembre en las calles, en los portales, en el paseo, hablando, concertando y alentándose mutuamente para la atrocidad que habían tramado. Aquí fue donde el traidor propuso ejecutarla a su misma presencia, y atarla después para figurar un robo: aquí donde esclamando ciego en su criminal pasión no poder vivir sin quitar la vida a su infeliz rival, ella le respondió que caso de morir uno de los dos, era mejor muriese su marido: aquí donde por último acordaron el aciago día del execrable parricidio4 .
Entre tanto Castillo padece una indisposición, que, aunque ligera, le obliga a guardar su casa, y aun a quedarse en cama. Un destino fatal parece que allana, que facilita el camino a los malvados para consumar su iniquidad: esta indisposición, que si por un instante pudiesen dar oídos al grito terrible de su conciencia y su razón, habría de contenerlos y hacerlos temblar y entrar en sí, los acaba de despeñar. Sale doña María Vicenta la mañana del desgraciado día 9 en busca de su bárbaro amante: hállale, y fráguase entre los dos el sitio, el punto, el modo de ejecutar el parricidio. Él debe ir enmascarado, ella asegurarle la entrada; la seña es una persiana del balcón abierta, y la hora de las siete a las siete y media de la noche5 . Hay al medio día una leve desazón del paciente, nacida de su amor, y porque la adúltera no le llevaba la comida: así lo oyó V. A. de boca del otro don Antonio Castillo, tan fino con su malogrado amigo, como útil por su probidad y su zelo al descubrimiento de los reos. La doña María al cabo se tranquiliza, o lo finge así disimulada6 ; pero ciega, ilusa, embebida en su criminal idea, ¿hay paso alguno suyo en toda aquella tarde que no sea, si nos faltasen otras pruebas, un convencimiento claro de su horrible maldad? ¿no se la ve en ella oficiosa, solícita, ocupada en deshacerse de toda la familia para quedarse por dueña de la casa? ¿no se la ve entretener fuera de ella con frívolos encargos a un criado? ¿empeñarse en hacer salir, o más bien dijera, echar a empellones al fiel huésped Castillo, a pesar de su ansia y sus ruegos por acompañar al doliente, y lo crudo y flovioso de la tarde? ¿negar la entrada al cajero que venía a firmar la correspondencia7 ? ¿y andar en fin hecha un Argos, inquieta y azorada por cuantos llamaban a la puerta, esta muger indiferente siempre y descuidada en los negocios domésticos, sin solicitud ni vigilancia alguna por el gobierno y orden de su familia? Pero las pisadas del fementido matador suenan en sus torpes oídos, y es forzoso tenerle el paso franco para que ejecute su maldad sobre seguro.
Llega por último el malvado, y ella le recibe gozosa, saliendo entonces de la alcoba del infeliz Castillo de servirle una medicina: hale dejado abiertas las puertas vidrieras para que en nada se pueda detener. Sepáranse los dos, a entretener ella sus criadas, y él a consumar la alevosía. Entonces fue cuando la fría rigidez del delito, afecto de una conciencia ulcerada y del sobresalto de terror, ocupó a pesar suyo todos los miembros de la doña María Vicenta; cuando entre las luchas y congojas de su delincuente corazón la vieron sus criadas helada y temblando, fingiendo ella un precepto de su inocente marido, insultándolo hasta el fin, para venir a acompañarlas8 . ¿Y pudo su lengua en aquel punto articular su nombre? ¿y ser tan descarada la iniquidad? ¿oh imprudencia? ¡oh perfidia! ¡oh barbaridad sin ejemplo!
Entre tanto el cobarde alevoso se precipita a la alcoba, corre el pasador de una mampara para asegurarse más y más, y se lanza, un puñal en la mano, sobre el indefenso, el desnudo, el enfermo Castillo. Este se incorpora despavorido; pero el golpe mortal está ya dado, y a pesar de su espíritu y su serenidad sólo le quedan fuerzas en tan triste agonía para clamar por amparo a su alevosa muger. María Vicenta, María Vicenta, repite por dos veces9 ; y ella en tanto entretiene falaz a las criadas, fingiendo desmayarse, el adulterio y el parricidio delante de los ojos, y la sangre, la venganza y las furias en su inhumano corazón.
Castillo, el infeliz Castillo, que la ha llamado en vano, hace un último esfuerzo, y se arroja del lecho entre las angustias de la muerte, lidiando por defenderse con el bárbaro agresor: luchan y se agarran los dos, y logra en su agonía arrancarle la máscara, y descubrirle y conocerle; pero él más y más colérico y despiadado repite sus agudos golpes, y le hiere hasta once veces en el pecho y en el vientre, siendo mortales por necesidad las cinco de sus puñaladas. Cae con ellas la víctima inocente y sin aliento, volviendo sin duda sus desmayados y moribundos ojos hacia la misma adúltera que le mandara asesinar; y el matador en tanto con una serenidad atroz y sin ejemplo va tranquilo a buscar y coger dos doblones de a ocho, precio de su horrible atentado, de la naveta de un escritorio, y a presencia del sangriento y palpitante cadáver10 . Permita V.A. que en este instante le transporte yo con la idea a aquella alcoba, funesto teatro de desolación y maldades, para que llore y se estremezca sobre la escena de sangre y horror que allí se representa. Un hombre de bien en la flor de sus días, y lleno de las más nobles esperanzas, acometido y muerto dentro de su casa; desarmado, desnudo, revolcándose en su sangre, y arrojado del lecho conyugal por el mismo que se lo manchaba; herido en este lecho, asilo del hombre el más seguro y sagrado; rodeado de su familia, y en las agonías de la muerte sin que nadie le pueda socorrer; clamando a su muger, y esta furia, este monstruo, esta muger impía haciendo espaldas al parricidio, y mintiendo un desmayo para dar tiempo de huir al alevoso11 : este infeliz, el puñal en la mano, corriendo a recoger con los dedos ensangrentados el vil premio de su infame traición; la desesperación y las furias que lo cercan ya y se apoderan de su alma criminal, mientras escapa temblando y azorado entre la oscuridad y las tinieblas a ponerse en seguro; el clamor y la gritería de las criadas, su correr despavoridas y sin tino, su angustia, sus ayes, sus temores; el tumulto de las gentes, la guardia, la confusión, el espanto, y el atropellamiento y horror por todas partes. ¡Retira V. A. los ojos! ¡se aparta consternado! No, Señor, no: permanezca firme V.A.; mire bien y contemple: ¡qué cuadro, qué objeto, qué lugar, qué hora aquella para su justísima severidad y sus entrañas paternales, para su tierna solicitud y su indecible amor hacia todos sus hijos! allí quisiera yo que hubieran podido empezar las diligencias judiciales; allí que hubieran podido ser preguntados los reos en nombre de la ley; allí, delante de aquel cadáver aún palpitante y descoyuntado, traspasado, o más bien despedazado el pecho, caídos los brazos, y todo inundado en su inocente sangre; allí, Señor, allí, y entre el horror, las lágrimas y la desolación de aquella alcoba; aquí a lo menos poderlos trasladar ahora, ponerlos en frente de esas sangrientas ropas, hacérselas mirar y contemplar, lanzárselas a sus indignos rostros, y causarles con ellas su estremecimiento y agonías. Así empezaría el brazo vengador de la eterna justicia a descargar sobre ellos una parte de las gravísimas penas a que es acreedora su maldad.
Cargados día y noche con su enorme peso, en vano, Señor, han intentado huirlas. La Providencia que, aunque inescrutable en sus caminos, vela sin cesar desde lo alto la inocencia atropellada, tendió en derredor sus invisible redes, tomándoles los pasos a uno y otro; y cuantos han dado por salvarse, se puede bien decir han sido todos para correr al merecido cadalso.
La doña María es depositada en el momento, y empezada a interrogar: sonlo también sus criados y familiares íntimos; y aunque nada entonces se vislumbrase de los reos, aunque los cubriesen las tinieblas de la iniquidad, o los abonase su nombre ante la justicia activa y consternada, la razón suspicaz y la reflexiva, ese pueblo inmenso de Madrid, cuantos saben el atentado, todos a una voz la señalan, todos la acusan y la increpan, todos la denuncian cual parricida. Vosotros, Señores, habéis sido testigos de la impresión estraordinaria que hizo esta maldad en los ánimos, corriendo en un momento su noticia de lengua en lengua, de casa en casa, de una en otra ciudad: el rezelo y el temor se apoderó de todos, y no hubo siquiera uno que al oírla no se estremeciese, y mirase en derredor pavoroso y temblando por su seguridad y su vida. Yo me hallaba entonces lejos de esta gran capital en una de las primeras ciudades de Castilla12 : sus honrados vecinos temblaban y temían del mismo modo, medrosas y exaltadas las imaginaciones, pero anunciando todos la delincuente; y este triste atentado, este alevoso parricidio ha sido elsolo que entre esa multitud de novedades y rumores, que caen y se suceden unos a otros, y nacen tal vez y mueren en un día, mantiene su lugar, y conserva como el primero inquietos y azorados los corazones.
Examinada esta muger, se encierra en una maliciosa ignorancia, y nada dice, a nadie señala, de ninguno rezela. Mas cuando temen todos que la maldad se quede entre tinieblas, anhelando aunque en vano su castigo, empieza a descubrirse, a ponerla en claro la eterna Providencia. Castillo, el amigo fiel del malogrado don Francisco, declara con individualidad los lances importantes de aquel desastrado día13 ; y entonces es cuando aun ocupada en su culpable adúltero, y ansiosa de salvarle, escribe doña María la carta misteriosa que el tribunal ha oído, al de todos desconocido don Tadeo Santisa. El mismo Castillo, a cuyas manos llega por acaso, hace que se retenga y se presente al juez; y esta carta fatal, este inconsiderado papel, puesto por él delante de la infeliz, la confunde y hace estremecer, y empieza a convencerla de su horrible delito14 .
Por ella es también preso el alevoso adúltero; y ved, Señores, ved, y bendecid admirados la mano protectora del cielo. Este hombre desgraciado, que tanto debía temer, que siéndole posible debiera haber huido al último punto de la tierra, o escondíendose en su profundo abismo; que recibe ya antes de su criminal amiga otro aviso sobre su presta y necesaria fuga15 ; que por las dificultades que halla al querer sacar del correo la importante carta de que tratamos, era de rezelar verse ya descubierto y espiado; este hombre infeliz, que con la señal del asesinato sobre su culpable frente no halla reposo en parte alguna, en todas teme, y anda prófugo y azorado de posada en posada; este hombre iluso, ciego, desatentado, que oye por todas partes el clamor popular contra los reos, la actividad y el zelo con que el magistrado los busca y persigue; el ahínco, la impaciencia de todos por descubrirlos; este hombre desastrado no puede resolverse a dejar a Madrid, y es al cabo arrestado, y puesto en un encierro en 26 de Diciembre.
Desmaya al verse en él; desmaya y cae de ánimo, o porque cuasi siempre son los asesinos tan cobardes como viles, o porque ve sin duda la imagen sangrienta de su inocente amigo que le persigue y atormenta. Esta imagen fatal, presente día y noche a su amedrentada conciencia, le acusa, le confunde, hiere su espíritu de un vértigo, un pavor repentino, y arranca en fin de su boca desde el primer día la confesión de su negro delito libre y espontáneamente, y con todas las circunstancias que escuchó V.A. en la relación del proceso. Ya también lo había hecho su desgraciada cómplice; y oyó en él V.A. sus sencillas declaraciones, admirando sin duda una conformidad entre las dos tan asombrosa como singular. En el cofre del alevoso se encuentra por un prodigio el mismo vestido que llevaba al cometer el parricidio, tinto todo y manchado con la sangre del inocente, que aún humea, y se levanta al cielo; ese vestido que tenemos delante, objeto de lágrimas y horror, que nos hace estremecer solo en mirarlo, irrefragable prueba contra su infeliz dueño.
Y en vista de esto ¿se podrá dudar con fundamento ni razón que doña María Vicenta de F., y don Santiago de N. son reos convencidos y confesos del parricidio alevoso de don Francisco del Castillo? ¿Hubo por desgracia este delito? Le hubo, no hay duda en ello. ¿Hay indicios y presunciones contra los dos? V.A. los ha escuchado con horror en la larga narración de este atentado. ¿Los infelices acusados se atreven a negarlo? ¿lo desfiguran? En sus declaraciones lo confiesan a sabiendas, e de su grado,como dice la ley16 ; lo confiesan sencilla y paladinamente, sin disculpa ni excepción alguna; lo dicen ambos tan iguales, con tal conformidad, que si a un mismo tiempo, en un solo acto judicial, una declaración, y uno de los dos llevando la palabra lo hubiesen confesado, no pudieran hacerlo con una identidad más rara y singular.
Ni se oponga por el defensor de la aleve doña María que su declaración ha sido efecto de la violencia o del temor, y arrancada de su débil y angustiada boca entre los horrores de un encierro. Yo bien sé cuán sabia y justamente quiere nuestra ley de Partida que la declaración se haga sin premia, y obra sólo de la voluntad, sea tan libre como ella; también confieso que todo acto del hombre nacido de dolor o miedo injustos y vehementes, ni es deliberada, ni imputable al infeliz apremiado; ni menos olvido cuán francos, cuán puros y leales deben ser todos los pasos de la santa justicia y sus fórmulas y procedimientos. Pero también sé que las penalidades del encierro, donde fue trasladada la infeliz criminal, son como tantas otras cosas que exagera la compasión, y se abultan y encarecen sobre lo justo por imaginaciones acaloradas: que no es la cárcel un lugar de comodidad y regalo para los reos, sino de seguridad y custodia, y que conviniendo tanto su separación y retiro para precaver sus torcidas intenciones, y alcanzarlos a convencer de sus escesos y maldades, una cuerda esperiencia ha mostrado repetidas veces a la justicia no haber sido vanas en guardarlos las más esquisitas precauciones, y el entero apartamiento y los cerrojos. No por esto me haré el apologista de la dureza o de la arbitrariedad. Lejos de mi lengua estas palabras siempre, cual lo están sus odiosas ideas de mi corazón y mis principios. Pero si nuestras cárceles son por desgracia incómodas, apocadas, oscuras y no cual anhelan justamente la humanidad y la razón; si la indecible corrupción de los tiempos, y el lujo y la miseria multiplican tanto los reos, que no hay cuadras ni patios que basten a su número, los infelices detenidos en ellas de necesidad han de sufrir las estrecheces y defectos con que las tenemos hasta que venga el día de su mejora deseada.
Pero se dice que la doña María Vicenta debió ser tratada, como hijadalgo que es, muy de otro modo, y no aherrojada con los grillos; y aun se añade que era de obligación del juez examinar antes su estado y calidad para mandárselos poner según derecho. No he hallado cierto esta delicadeza, estos principios en la acendrada sabiduría de nuestras leyes. Todo ciudadano es según ellas a los ojos de la autoridad pública plebeyo, igual a los demás; y su clase, aunque más encumbrada y distinguida, queda eclipsada ante la magestad que representa. La nobleza es una excepción, una prerrogativa, un privilegio; y el reclamarlo en tiempo, y aprovecharse de él, es un derecho de sólo el que le goza, y no una servil carga para el magistrado, para quien son todos sin diferencia alguna esclavos de la ley.
Si se insiste por último en que el juez escesivamente zeloso reconvino a la doña María en su declaración del 23 con preguntas capciosas sobre lo que no resultaba el proceso, y conminándola con más rigurosos apremios, ¿no están en él, no acabamos de oír sus diligencias hasta aquel punto, señalándola ya bastantemente? ¿no está su oficiosidad maliciosa por toda la tarde del funesto día 9? no es ya ella sola un gravísimo y más que sobrado indicio? ¿no está su carta, su fatal, su desgraciada carta al desconocido Santisa? ¿su turbación al reconocerla? ¿su indecible osadía en quererla arrancar de las manos del juez? ¿el testimonio mismo de su misterioso contesto? ¿aquellas criminales palabras al don Santiago, retirado en tu casa, o salirse fuera del lugar y lejos del peligro? ¿Qué más señales, qué otros testimonios, qué mayores indicios apetece su defensor?
¡Indecible deslumbramiento! anhelo inmoderado de disculpar o disfrazar los yerros! si la carta era inocente, y nada contenía que dañase, ¿a qué arrebatarla violentamente, ni intentarla despedazar? a qué aquel porte suyo tan escandaloso en esta diligencia? Sobraban ciertos indicios, sobraban presunciones y cargos para rezelar por culpada a aquella a quien el pueblo todo proclamaba ya por delincuente desde el primer día.
Mas no hubo derecho para abrir esta carta, y así cuanto viene de ella es ilegal y nulo. ¿No hubo, decís, derecho para abrir una carta escrita por una persona indiciada de un crimen tan atroz, puesta judicialmente en depósito, y bajo la mano misma de la ley? a un hombre desconocido en toda la familia? ¿mandada echar al correo, residiendo él en Madrid? ¿encargada con tanto ahínco y esquisito cuidado al criado don Domingo García? ¿y sospechosa a él y para el fiel Castillo, amigo íntimo, por no decir hermano, del infeliz don Francisco, y que tan bien sabía todos los secretos y amarguras de este desgraciado matrimonio? Castillo, ese hombre honrado, ese testigo ingenuo, ese antiguo y acreditado librero que todos conocemos, tan injustamente denigrado aquí. ¿Una carta, en fin, en que se podrían encerrar las pruebas convincentes de la inocencia y lealtad de los familiares de la casa que seguirían gimiendo de otro modo en la oscuridad de la cárcel, y entre grillos y horrores hasta que se hallase la verdad, y el tiempo o los acasos descubriesen al fin los alevosos? De este modo haría mal, sería digno de pena el que sabiéndolo denuncia al delincuente si el juez no le pregunta, porque al cabo él revela un secreto; así como el que lleva a la justicia con honrada solicitud el depósito recibido de unas manos sospechosas, porque no hay duda, ellas se lo confiaron, y él lo admitió. Cada ciudadano, Señor, es una centinela continua contra el crimen y la actividad incansable que agita a los malvados; la seguridad de todos se libra en la fidelidad de cada uno; de su activa vigilancia se fabrica y compone la común tranquilidad, y en ella reposan confiadas la inerte virtud y la pacífica inocencia. Así que, si la delación baja y oscura, vicio de todos el más infame, y arma fatal de esclavos y tiranos, debe ser proscrita y execrada, como de los Gobiernos ilustrados y justos, así de las almas generosas, no cierto los avisos y denuncias sencillas, autorizados cual el presente por una persona interesada y conocida, recomendados altamente por señas importantes, hijos en fin del zelo, la honradez y las más justas obligaciones. La carta por último se entregó por la doña María a la fe pública del correo, siempre inviolable, sagrada para todos, sino a la diligencia de un criado; éste, si así se quiere, faltaría enhorabuena a los encargos y confianza de un ama imprudente, y tímido o curioso burlaría sus mal fundadas esperanzas. Álcese pues contra él, y quéjese de su falsía; persígalo y acúselo si le dan las leyes una acción; pero ¿a qué nada de esto para el proceder judicial, ni contra las providencias sabias del magistrado, ante quien la carta misteriosa se presentó ya abierta?
Y demos de gracia que esta funesta carta, estos pasos tan útiles, pero tan mal juzgados, estas diligencias y apremios fuesen cual anhela su defensor, o no existiesen en el proceso: ¿por ventura los reclamó después la interesada? escepcionó algo sobre ese su estado de opresión al declarar el parricidio? ¿sobre la estrechez de la prisión, el áspero rigor de los apremios, tanto aquí decantados? ¿no aprueba, no repite en sus posteriores confesiones cuanto dijo en la que por ellos se pretende hacer nula? ¿la del día 24 no se le recibe en toda libertad, aun fuera del encierro y en la sala misma de declaraciones? ¿y no vemos todas las suyas confirmadas, ratificadas, identificadas, confundidas y hechas una misma con las del sencillo y desgraciado reo? ¿Pues qué quiere la doña María? ¿de cuál diligencia se queja? ¿qué reclama su defensor? ¿o qué niebla se podrá oponer a la verdad misma, clara y pura como es la luz?
¡Y el infeliz don Santiago de qué excepción querrá valerse contra esta terrible verdad, declarada por él desde el primer punto de su milagrosa prisión, sencilla y paladinamente, a sabiendas, e contra sí! ¡qué opondrá! ¡a qué se acogerá para eludir su fuerza irresistible! Confieso a V.A. que nada veo en todo este proceso cuando lo considero, sino la mano omnipotente de la Providencia sobre los dos culpados, el peso insufrible de su maldad que los oprimía y abismaba, y los atroces remordimientos que les arrancaban a pesar suyo la verdad de sus labios criminales.
Así quieren la razón y la ley de Partida que sea la conoscencia o confesión; sin premia, a sabiendas, e contra sí17 , para sujetar al delincuente a la pena del delito: y así han sido, Señor, las de don Santiago de N. y doña María Vicenta de F., reos ambos ante el cielo y los hombres de la injusta muerte de don Francisco del Castillo con una atrocidad sin ejemplo.
Pero ¿qué género de muerte? ¿de cuál delito son reos? Decir pudiera que del más negro y horroroso, dejando el regularlo a la alta sabiduría de V.A. Porque él mirado bien, es una alevosía cualificada con las circunstancias más crueles: un padre de familias desnudo, desarmado y enfermo es acometido y muerto en su misma cama sobre seguro. Es un asesinato, porque el cobarde matador recoge al instante el vil premio de su iniquidad en los dos doblones de a ocho del escritorio; y ese premio, esta paga, este bajísimo interés se le ofreció su aleve compañera para después de la muerte en la mañana de aquel día, por más que se me diga no haber sido precio, sino dádiva generosa. Es un parricidio, porque la muger y su adúltero amigo se ayudan, y de acuerdo y con armas18 matan a su marido e insigne bienhechor, casos comprendidos en este horrible crimen. Es un delito que rompe, destruye, despedaza los vínculos sociales en su misma raíz: un delito contra la seguridad personal en medio de la corte, en el asilo más sagrado y entre las personas más íntimas; un delito que ofende la nación toda, privándola de un hijo de quien eran de esperar inmensos bienes por sus conocimientos mercantiles, su zelo y probidad: un delito en fin que ultraja la humanidad y la degrada. El adúltero, el nudo conyugal, las costumbres, la amistad, la patria, el seguro de la corte, el asilo de la casa propia se confunden indignamente en él: todo se conculca, todo se vilipendia, todo se atropella y trastorna; y aumenta todo la atrocidad del atentado.
¿Mas acaso los infelices reos se arrostraron a cometerlo impelidos de circunstancias que lo hagan menos horroroso?
La doña María, se dice, oprimida de un marido cruel, insultada continuamente por su genio altanero, y atropellada y castigada, no hallando otro medio de ponerse en seguro, abrazó este, desgraciado por cierto, pero más digna ella de nuestra tierna compasión que de la severidad y el odio de las leyes. ¡Cuáles nos gobiernan, Señor! ¡cuáles nos velan y defienden! ¡qué país vivimos! ¡en qué lugar estamos! Por tan acomodados, tan humanos principios ¿qué seguridad tendremos ninguno de nosotros de nuestra pobre vida? quién no temerá hallarse saliendo de este augusto Senado con quien por una palabra sin razón, un desaire, un desprecio, un tono altanero y erguido, no le prive de ella en un instante, parte y juez a un mismo tiempo en el tribunal de sus venganzas? ¿será el puñal del ofendido el justo reparador de sus agravios? un resentimiento, una ofensa, un genio duro, bárbaro si se quiere, autorizan acaso el asesinato ni la negra traición? ¡Sociedad desgraciada, si estas fuesen tus leyes, y velases así sobre tus hijos! Los jueces, los tribunales tienen día y noche patentes sus puertas, estienden su mano protectora a cuantos desvalidos los imploran, y a ninguno que la buscara le negaron su sombra. ¿Los interpeló acaso esta infeliz? ¿recurrió a ellos en sus disgustos y amarguras? ¿o dio por dicha algún paso para salvarse de su ponderada opresión? Demasiadas gracias tienen ya las mugeres entre nosotros. Puede ser que estas gracias, y el favor escesivo que les dispensamos los jueces por una compasión y un principio de honor equivocados, hayan sido la causa de la muerte que debemos llorar, y yo persigo.
¿Y dónde? ¿dónde están estos insultos y crudos tratamientos tan decantados? ¿no hemos oído la desgraciada prueba de la doña María, para que aún clame tanto su defensor sobre este punto? Por toda ella se nos presenta el infeliz e indulgente Castillo de un genio vivo, claro, y si se quiere intrépido y osado, pero facilísimo de acallar, de un corazón franco y generoso, y sin resentimientos ni rencor. Es un marido que transige, por decirlo así, sobre su deshonor con el mismo que le ofende, como oyera admirado V.A. en su conducta condescendiente con el bárbaro don Santiago: es un marido que en medio de los escesos y pasos criminales de su aleve muger, que él sin duda sabía, hace con ella en uso de sus solemnes fueros lo menos que pudiera, y que debiera hacer. Riñe una vez, y quiere en lugar de corregirla salirse despechado de su casa a habitar y dormir en su tienda: riñe, y por uno de aquellos accidentes que la perfidia sabe tan bien fingir, corre a media noche con un criado a buscar solícito un médico que la asista en su aparentada locura19 . Riñe, y sufre que no arañe en el rostro: riñe, y es duro, y la deja salir a todas horas, concurrir a tertulias y teatros, y recibir en su casa a cuantos quiere20 . ¿Y este es el marido cruel? ¿este el león implacable y tan temido? ¿este el hombre que la castiga y la atormenta? este aquel a quien su oprimida compañera no puede arredrar sin un asesinato? Más severo, más duro le hubiera yo querido, y acaso no ejercería hoy mi terrible ministerio persiguiendo sus parricidas.
Nunca, se insiste, pudo la doña María rezelar este atentado del ánimo apocado de su adúltero amante. ¡Nunca lo pudo rezelar, y se embebece con él en el modo de ejecutarlo por más de dos meses! y va una vez a disuadírselo agitada de anticipados remordimientos por el último suplicio de otro reo21 ! y aprobándolo ella, aparente el traidor su fingido viage para mas bien cubrirlo y deslumbrar! y ella le llora para más electrizarle! y da la terrible sentencia de que caso de morir uno de los dos, muriese su marido! ¡y le busca y persigue todos aquellos días! ¡y le ceba y alienta con las dos onzas de oro! le da la señal de la persiana! ¡le habla al entrar de la sala! ¡y corre artificiosa a entretener las criadas, y fingir un desmayo, mientras se consuma la negra alevosía! ¿Y se osa decir que no creía que el atentado se ejecutase? ¿cómo, os pregunto, lo pudiera creer? ¿cómo concurrir y cooperar a él? ¿Se quiere para esto que ella misma lleve con su mano el puñal del amante, y aseste impávida su punta al pecho del enfermo y desarmado marido? Así tampoco concurrirán al robo el ladrón que tiene la escala por donde sube el compañero, o apunta con el trabuco al caminante mientras otro le registra y ata.
Quisiera, Señor, quisiera ser indulgente y poderme contener: acaso mis palabras herirán con más calor que el conveniente el ministerio de templada severidad que ejerzo en nombre de la ley. Pero tan horrible maldad me despedaza el corazón: dad algún alivio a mi justo dolor y mi ternura: el malogrado, cuya muerte persigo, era por desgracia mi amigo; conocílo por la rara opinión con que corría su nombre; y cuando se prometía y yo me prometía unirnos con mi nuevo destino en lazos de amistad más estrechos, le veo robado para siempre de entre nosotros, y perdido para los buenos y la patria por la crueldad de una ingrata muger, y de un amigo tan cobarde como fementido.
Por último, se dice que esta infeliz muger estaba sin libertad ni capacidad alguna para tan gran maldad. Feble y apocada por naturaleza, añadía a la debilidad de su sexo la de su propia constitución, y una pasión furiosa la había convertido en una máquina, que sólo recibía su impulso y movimiento de las insinuaciones del adúltero. Así se la ve después ni sentir cual debiera la muerte del marido siquiera por la decencia y su seguridad, ni mudar de semblante, impasible cuando se la prende, ni entristecerse por su encierro y dura soledad, ni faltarle en fin el apetito entre los horrores de la cárcel, hasta dormir en ella con el mayor sosiego.
Esto se ha dicho por su defensor. Esto se ha dicho, ¡y podrá sufrirse con paciencia! ¡Era tímida la que sabe esclamar a su alucinado amante, que caso de morir uno de los dos, muriese su marido! ¡era débil la que se arroja a él, y le llena de arañazos! ¡la que insiste al intentarla separar, en que la dejen, que ella sola basta para acabarle! ¡tímida la que se ceba, se complace por tantos días en un proyecto tan horrible! ¡la que ve con impávida serenidad el alevoso puñal en la mano! ¡apocada la que, a pesar de las continuas reconvenciones del inocente asesinado, continúa ciega en sus criminales amistades! ¡la que anda a todas horas de calle en calle, de posada en posada en busca del don Santiago22