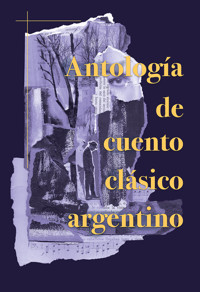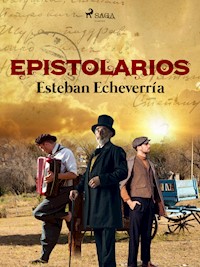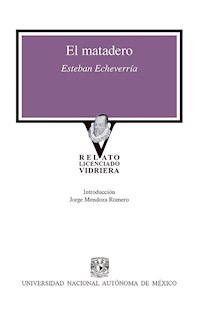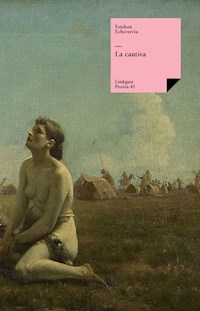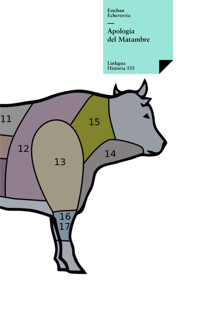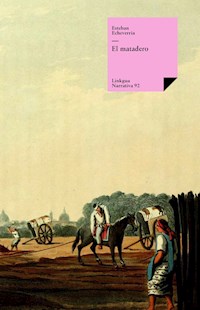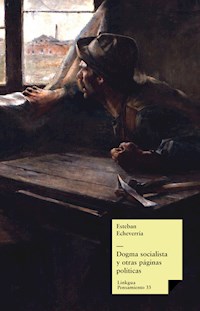
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Pensamiento
- Sprache: Spanisch
Dogma socialista es uno de los primeros manifiestos del socialismo en América. Se trata de un socialismo peculiar, que marca distancia con las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina del siglo XIX y que tiene un talante literario. Para Esteban Echeverría la literatura daría un nuevo perfil a un continente en ascenso, aunque parecía tratarse de una pretensión futura. Había que fraguar un consenso público, un orden, o un pacto en espera de esa América atemperada, libre de cierto estado de revolución continua, que Echeverría anhelaba. Solo entonces la literatura y el arte ocuparían un lugar en la sociedad americana: Sabría también, que en América no hay, ni puede haber por ahora, literatos de profesión, porque todos los hombres capaces, a causa del estado de revolución en que se encuentran, absorbidos por la acción o por las necesidades materiales de una existencia precaria, no pueden consagrarse a la meditación y recogimiento que exige la creación literaria...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Echeverría
Dogma socialista y otras páginas políticas
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Dogma socialista y otras páginas políticas.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN CM: 978-84-9007-590-6.
ISBN tapa dura: 978-84-9897-325-9.
ISBN ebook: 978-84-9897-040-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
El socialismo 9
Ojeada retrospectiva 11
Sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37 11
I. Sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37 13
II 15
III 20
IV 24
V 29
VI 35
VII 41
VIII 45
IX 56
X 62
XI 68
Dogma socialista de la Asociación de Mayo 82
A la juventud argentina y a todos los dignos hijos de la patria 84
Palabras simbólicas 89
I. 1. Asociación 89
II. 2. Progreso 94
III. 3. Fraternidad. 4. Igualdad. 5. Libertad 96
IV. 6. Dios, centro y periferia de nuestra creencia religiosa; el Cristianismo; su ley 101
V. 7. El honor y el sacrificio, móvil y norma de nuestra conducta social 105
VI. 8. Adopción de todas las glorias legítimas tanto individuales como colectivas de la revolución; menosprecio de toda reputación usurpada e ilegítima 108
VII. 9. Continuación de las tradiciones progresivas de la revolución de Mayo 113
VIII. 10. Independencia de las tradiciones retrógradas que nos subordinan al Antiguo Régimen 116
IX. 11. Emancipación del espíritu americano 120
X. 12. Organización de la patria sobre la base democrática 124
XI. 13. Confraternidad de principios 135
XII. 14. Fusión de todas las doctrinas progresivas en un centro unitario 138
XIII. 15. Abnegación de las simpatías que puedan ligarnos a las dos grandes facciones que se han disputado el poderío durante la revolución 141
Cartas a don Pedro de Ángelis editor del Archivo Americano 149
Carta primera 149
Carta segunda 170
Libros a la carta 217
Brevísima presentación
La vida
Esteban Echeverría (Buenos Aires, 1805-1851). Argentina.
Nació en septiembre de 1805 en Buenos Aires. Las muertes de sus padres marcaron su infancia y su adolescencia. Fue uno de los alumnos más destacados del departamento de estudios preparatorios de la Universidad, en el que ingresó en 1822 interesado por las asignaturas de latín, ideología, lógica y metafísica.
Trabajó en la aduana, estudió historia y francés y escribió poemas.
Más tarde, en octubre de 1825, marchó a Francia en un viaje que marcó su orientación filosófica y política.
Murió el 19 de enero de 1851 de una afección pulmonar.
El socialismo
Este libro, publicado en la Argentina, es uno de los primeros manifiestos del socialismo en América. Se trata de un socialismo peculiar, que marca distancia con las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina del siglo XIX y que tiene un talante literario. Para Echeverría la literatura daría un nuevo perfil a un continente en ascenso, aunque parecía tratarse de una pretensión futura.
Había que fraguar un consenso público, un orden, o un pacto en espera de esa América atemperada, libre de cierto estado de revolución continua, que Echeverría anhelaba. Solo entonces la literatura y el arte ocuparían un lugar en la sociedad americana.
Sabría también, que en América no hay, ni puede haber por ahora, literatos de profesión, porque todos los hombres capaces, a causa del estado de revolución en que se encuentran, absorbidos por la acción o por las necesidades materiales de una existencia precaria, no pueden consagrarse a la meditación y recogimiento que exige la creación literaria...
Ojeada retrospectiva
Sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37
A Avellaneda, Álvarez, Acha, Lavalle, Maza, Varela, Berón de Astrada, y en su nombre a todos los mártires de la patria.
¡Mártires sublimes! A vosotros dedico estas páginas inspiradas por el amor a la patria, única ofrenda que puedo hacerla en el destierro; quiero engrandecerlas, santificarlas estampando al frente de ellas vuestro venerable nombre.
Envidio vuestro destino. Yo he gastado la vida en los combates estériles del alma convulsionada por el dolor, la duda y la decepción; vosotros se la disteis toda entera a la patria.
Conquistasteis la palma del martirio, la corona imperecedera muriendo por ella, y estaréis ahora gozando en recompensa de una vida toda de espíritu, y de amor inefable.
¡Oh Avellaneda! Primogénito de la gloria entre la generación de tu tiempo: tus verdugos al clavar en la picota de infamia tu cabeza sublime, no imaginaron que la levantaban más alto que ninguna de las que cayeron por la patria. No pensaron que desde allí hablaría a las generaciones futuras del Plata, porque la tradición contará de padres a hijos que la oyeron desfigurada y sangrienta articular libertad, fraternidad, igualdad, con voz que horripilaba a los tiranos.
¡Oh Álvarez! Tú eras también como Avellaneda hermano nuestro en creencias, y caíste en Angaco por ellas: diste tu vida en holocausto a la victoria, que traicionó después al héroe de aquella jornada, a Acha, el valiente de los valientes, el tipo del soldado argentino. Pero fue mejor que cayeras; los verdugos se hubieran gozado de tu martirio, y encontrado también como para la cabeza de Acha, un clavo y una picota infame para la tuya.
Y tú, Lavalle, soldado ilustre en Chacabuco, Maipú, Pichincha, Río Bamba, Junín, Ayacucho, Ituzaingó; los Andes que saludaron tantas veces tu espada vencedora, hospedaron al fin tus huesos venerandos. Te abandonó la victoria cuando te vio el primero de los campeones de la patria; te hirió el plomo de sus tiranos, y caíste por ella envuelto en tu manto de guerra.
Maza, tú también pertenecías a la generación nueva; su espíritu se había encarnado en ti para traducirse en acto. Debiste ser un héroe y el primer ciudadano de tu patria, y solo fuiste su más noble mártir. Vanamente el tirano puso en tortura tu alma de temple estoico, para arrancarte el nombre de los que conspiraban contigo; te lo llevaste al sepulcro.
¡Oh Varela! Como Avellaneda y Álvarez, tú no debiste ser soldado. Si no hubiera nacido un tirano en tu patria, la ciencia y la reflexión habrían absorbido vuestras preciosas vidas. La traición del bárbaro enemigo te hirió cobardemente, y tus huesos están todavía en el desierto, pidiendo sepultura y religioso tributo.
Varela, Avellaneda, Álvarez; la espada y la pluma, el pensamiento y la acción se unían en vosotros para engendrar la vida: sois la gloria y el orgullo de la nueva generación.
Pago-Largo y Berón de Astrada; primera página sangrienta de la guerra de la generación argentina. Tu nombre, Astrada, está escrito en ella con caracteres indelebles.
A tu voz Corrientes se levantó como un solo hombre, para quedar con el bautismo de sangre de sus hijos santificado e indomable, y ser el primer pueblo de la república.
Desde el Paraná al Plata, desde el Plata a los Andes, desde los Andes al Chaco, corre el reguero de sangre de sus valientes; pero le quedan hijos y sangre, y ahí está de pie todavía más formidable que nunca desafiando al tirano argentino.
¿Qué pueblo como Corrientes en la historia de la humanidad? Un corazón y una cabeza que se producen con nueva vida, como los miembros de la hidra bajo el hacha exterminadora.
Obra es ésa tuya, Berón: tu pueblo tiene en su mano los destinos de la república, y los siglos lo aclamarán Libertador.
¡Mártires sublimes de la patria! Vosotros resumís la gloria de una década de combates por el triunfo del Dogma de Mayo; vuestros nombres representan los partidos que han dividido y dividen a los argentinos: desde la esfera de beatitud divina, donde habitáis como hermanos unidos en espíritu y amor fraternal, echad sobre ellos una mirada simpática, y rogad al Padre derrame en sus corazones la fraternidad y la concordia necesaria para la salvación de la patria.
I. Sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37
A fines de mayo del año de 1837 se propuso el que subscribe promover el establecimiento de una Asociación de jóvenes, que quisieran consagrarse a trabajar por la patria.
La sociedad argentina entonces estaba dividida en dos facciones irreconciliables por sus odios como por sus tendencias, que se habían largo tiempo despedazado en los campos de batalla: la facción federal vencedora, que se apoyaba en las masas populares y era la expresión genuina de sus instintos semibárbaros y la facción unitaria, minoría vencida, con buenas tendencias, pero sin bases locales de criterio socialista, y algo antipática por sus arranques soberbios de exclusivismo y supremacía.
Había, entretanto, crecido, sin mezclarse en esas guerras fratricidas, ni participar de esos odios, en el seno de esa sociedad una generación nueva, que por su edad, su educación, su posición debía aspirar y aspiraba a ocuparse de la cosa pública.
La situación de esa generación nueva en medio de ambas facciones era singular. Los federales la miraban con desconfianza y ojeriza, porque la hallaban poco dispuesta a aceptar su librea de vasallaje, la veían ojear libros y vestir frac, traje unitario ridiculizado y proscrito oficialmente por su jefe, en las bacanales inmundas con que solemnizó su elevación al mando supremo. Los corifeos del partido unitario, asilados en Montevideo, con lástima y menosprecio, porque la creían federalizada, u ocupada solamente de frivolidades.
Esa generación nueva, empero, que unitarizaban los federales, y federalizaban los unitarios, y era rechazada a un tiempo del gremio de ambas facciones, no podía pertenecerles. Heredera legítima de la religión de la patria, buscaba en vano en esas banderas enemigas el símbolo elocuente de esa religión. Su corazón virginal tuvo desde la cuna presentimientos y vagas revelaciones de ella. Su inteligencia joven, ávida de saber, ansiaba ver realizadas esas revelaciones para creer en la patria y en su grandioso porvenir.
Los unitarios, sin embargo, habían dejado el rastro de una tradición progresista estampado en algunas instituciones benéficas, el recuerdo de una época, más fecunda en esperanzas efímeras que en realidades útiles; sofistas brillantes, habían aparecido en el horizonte de la patria, eran los vencidos, los proscriptos, los liberales, los que querían, en suma, un régimen constitucional para el país. La generación nueva, educada la mayor parte en escuelas fundadas por ellos, acostumbrada a mirarlos con veneración en su infancia, debía tenerles simpatía, o ser menos federal que unitaria. Así era; Rosas lo conocía bien, y procuraba humillarla marcándola con su estigma de sangre. No hay ejemplo que haya patrocinado a joven alguno de valor y esperanzas. Esa simpatía, empero, movimiento espontáneo del corazón, no tenía raíz alguna en la razón y el convencimiento.
La situación moral de esa juventud viril debía ser por lo mismo desesperante, inaudita. Los federales, satisfechos con el poder, habían llegado al colmo de sus ambiciones. Los unitarios en el destierro, fraguando intrigas oscuras, se alimentaban con esperanzas de una restauración imposible. La juventud aislada, desconocida en su país, débil, sin vínculo alguno que la uniese y la diese fuerza, se consumía en impotentes votos, y nada podía para sí, ni para la patria. Tal era la situación.
II
El que suscribe, desconociendo la juventud de Buenos Aires por no haber estudiado en sus escuelas, comunicó el pensamiento de asociación que lo preocupaba, a sus jóvenes amigos don Juan Bautista Alberdi y don Juan María Gutiérrez, quienes lo adoptaron al punto y se comprometieron a invitar lo más notable y mejor dispuesto de entre ella.
En efecto, el 23 de junio de 1837 por la noche, se reunieron en un vasto local, casi espontáneamente, de treinta a treinta y cinco jóvenes, manifestando en sus rostros curiosidad inquieta y regocijo entrañable. El que suscribe, después de bosquejar la situación moral de la juventud argentina, representada allí por sus órganos legítimos, manifestó la necesidad que tenía de asociarse para reconocerse y ser fuerte, fraternizando en pensamiento y acción. Leyó después las palabras simbólicas que encabezaban nuestro credo. Una explosión eléctrica de entusiasmo y regocijo saludó aquellas palabras de asociación y fraternidad; parecía que ellas eran la revelación elocuente de un pensamiento común, y resumían en un símbolo los deseos y esperanzas de aquella juventud varonil.
Inmediatamente se trató de instalar la Asociación. Por unánime voto cupo al que suscribe el honor de presidirla, y nos separamos dándonos un abrazo de fraternidad indisoluble.
Ahora, después de tantas decepciones y trabajos, nos gozamos en recordar aquella noche, la más bella de nuestra vida, porque ni antes ni después hemos sentido tan puras y entrañables emociones de patria.
La noche 8 de julio volvimos a reunirnos. El que suscribe presentó una fórmula de juramento parecida a la de la Joven Italia; fue aprobada y quedó juramentada e instalada definitivamente la Asociación. Al otro día, 9 de julio, celebramos en un banquete su instalación, y la fiesta de la independencia patria.
Pero se trataba de ensanchar el círculo de la Asociación, de ramificarla por la campaña, donde quiera que hubiese patriotas; de reunir bajo una bandera de fraternidad y de patria, todas las opiniones, de trabajar, si era posible, en la fusión de los partidos, de promover la formación en las provincias de asociaciones motrices que obrasen de mancomún con la central de Buenos Aires, y de hacer todo esto con el sigilo y la prudencia que exigía la vigilancia de los esbirros de Rosas y de sus procónsules del interior.
Considerábamos que el país no estaba maduro para una revolución material, y que ésta, lejos de darnos patria, nos traería o una restauración (la peor de todas las revoluciones) o la anarquía, o el predominio de nuevos caudillos.
Creíamos que solo sería útil una revolución moral que marcase un progreso en la regeneración de nuestra patria.
Creíamos que antes de apelar a las armas para conseguir ese fin, era preciso difundir, por medio de una propaganda lenta pero incesante, las creencias fraternizadoras, reanimar en los corazones el sentimiento de la patria amortiguado por el desenfreno de la guerra civil y por los atentados de la tiranía, y que solo de ese modo se lograría derribarla sin derramamiento de sangre.
Creíamos indispensable, cuando llamábamos a todos los patriotas a alistarse bajo una bandera de fraternidad, igualdad y libertad para formar un partido nacional, hacerles comprender que no se trataba de personas, sino de patria y regeneración por medio de un dogma que conciliase todas las opiniones, todos los intereses, y los abrazase en su vasta y fraternal unidad.
Contábamos con resortes materiales y morales para establecer nuestra propaganda de un modo eficaz. En el ejército de Rosas había muchos jóvenes oficiales patriotas, ligados con vínculos de amistad a miembros de la Asociación. Estábamos seguros que gran número de hacendados ricos y de prestigio en la campaña de Buenos Aires abrazarían nuestra causa. En las provincias del interior pululaba una juventud bien dispuesta a confraternizar con nosotros. Todo nos prometía un éxito feliz; y a fe que la revolución del sur, la de Maza, los sucesos de las provincias, probaron después que nuestra previsión era fundada y que existían inmensos elementos para realizar sin sangre, en momento oportuno, una revolución radical y regeneradora, tal cual la necesitaba el país. Todo eso se ha perdido; la historia dirá por qué; no queremos nosotros decirlo.
La Asociación resolvió, por esto, a petición del que suscribe, nombrar una comisión que explicase del modo más sucinto y claro las palabras simbólicas. La compusieron don Juan Bautista Alberdi, don Juan María Gutiérrez y el que suscribe. Después de conferenciar los tres, resolvieron los señores Gutiérrez y Alberdi encargar al que suscribe la redacción del trabajo, con el fin de que tuviese la uniformidad de estilo, de forma y método de exposición requerida en obras de esta clase.
En el intervalo se consideró y discutió el reglamento interno de la Asociación presentado por una comisión compuesta de los señores Thompson y Barros.
El que suscribe tuvo que hacer un viaje al sur de Buenos Aires, y presentó a la Asociación por conducto de su vicepresidente una carta y un programa. No bastaba reconocer y proclamar ciertos principios; era preciso aplicarlos o buscar con la luz de su criterio la solución de las principales cuestiones prácticas que envolvía la organización futura del país; sin esto toda nuestra labor era aérea, porque la piedra de toque de las doctrinas sociales es la aplicación práctica. Con ese fin el que suscribe presentó el programa de trabajos, o mejor, de cuestiones a resolver, que fue aprobado por la Asociación. Cada miembro escogió a su arbitrio una o dos cuestiones, y se comprometió a tratarlas y resolverlas del punto de vista práctico indicado arriba, con la obligación precisa, además, de hacer una reseña crítica de los antecedentes históricos que tuviese en el país el asunto que trataba, de extraer lo sustancial de ellos, y de fundar sobre esa base las teorías de mejora o de sustitución convenientes.
Así nuestro trabajo se eslabonaba a la tradición, la tomábamos como punto de partida, no repudiábamos el legado de nuestros padres ni antecesores; antes al contrario adoptábamos como legítima herencia las tradiciones progresivas de la revolución de Mayo con la mira de perfeccionarlas o complementarlas. No hacíamos lo que han hecho las facciones personales entre nosotros; destruir lo obrado por su enemigo, desconocerlo, y aniquilar así la tradición, y con ella todo germen de progreso, toda luz de criterio para discernir racionalmente el caos de nuestra vida social.
Ese programa redactado deprisa, en vísperas de irme al campo, que creo el primero y único entre nosotros, contenía, sin embargo, entre otras, las siguientes cuestiones capitales: la cuestión de la prensa. La cuestión de la soberanía del pueblo, del sufragio y de la democracia representativa. La del asiento y distribución del impuesto. La del banco y papel moneda. La del crédito público. La de la industria pastoril y agrícola. La de la emigración. La cuestión de las municipalidades y organización de la campaña. La de la policía. La del ejército de línea y milicia nacional. Además, desentrañar el espíritu de la prensa periódica revolucionaria. Bosquejar nuestra historia militar y parlamentaria. Hacer un examen crítico y comparativo de todas las constituciones y estatutos, tanto provinciales como nacionales. Determinar los caracteres de la verdadera gloria y qué es lo que constituye al grande hombre; asunto que diseñó a grandes rasgos el que suscribe en la redacción del dogma.
El punto de arranque, como decíamos entonces, para el deslinde de estas cuestiones debe ser nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestro estado social; determinar primero lo que somos, y aplicando los principios, buscar lo que debemos ser, hacia qué punto debemos gradualmente encaminarnos. Mostrar enseguida la práctica de las naciones cultas cuyo estado social sea más análogo al nuestro y confrontar siempre los hechos con la teoría o la doctrina de los publicistas más adelantados. No salir del terreno práctico, no perderse en abstracciones; tener siempre clavado el ojo de la inteligencia en las entrañas de nuestra sociedad...
III
A los veinte días regresó el que suscribe del campo, y poco después presentó a sus compañeros la redacción que le habían encomendado. La aprobaron en todas sus partes, y se invirtió una noche en leerla ante la Asociación, entonces algo más numerosa que al principio. Después de su lectura, a petición del que suscribe, se resolvió considerar y discutir por partes el dogma, porque importaba que todos los miembros le diesen su asentimiento meditado y racional para que él no fuese sino la expresión formulada del pensamiento de todos. Y lo era en efecto; solo se vanagloria el que suscribe de haber sido, por fortuna, el intérprete y órgano de ese pensamiento, y tomado oportunamente la iniciativa de su manifestación solemne.
La redacción de esta obra presentaba en aquella época dificultades gravísimas. Como instrumento de propaganda, debía ser inteligible a todos.
En pequeño espacio, abarcar los fundamentos o principios de todo un sistema social.
La legitimidad de su origen, su condición de vida, vincularse en su unidad y en su nacionalidad.
Debía, en suma, ser un credo, una bandera y un programa.
Pero reducido a fórmulas precisas y dogmáticas, o a la forma de una declaración de principios ¿no hubiera sido ininteligible u oscuro para la mayor parte de nuestros lectores?
Se creyó por esto, mejor, formular y explicar racionalmente algunos puntos; no era para los doctores, que todo lo saben; era para el pueblo, para nuestro pueblo.
La palabra progreso no se había explicado entre nosotros. Pocos sospechaban que el progreso es la ley de desarrollo y el fin necesario de toda sociedad libre; y que Mayo fue la primera y grandiosa manifestación de que la sociedad argentina quería entrar en las vías del progreso.
Pero, cada pueblo, cada sociedad tiene sus leyes o condiciones peculiares de existencia, que resultan de sus costumbres, de su historia, de su estado social, de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, de la naturaleza misma del suelo donde la providencia quiso que habitase y viviese perpetuamente.
En que un pueblo camine al desarrollo y ejercicio de su actividad con arreglo a esas condiciones peculiares de su existencia, consiste el progreso normal, el verdadero progreso.
En Mayo el pueblo argentino empezó a existir como pueblo. Su condición de ser experimentó entonces una transformación repentina. Como esclavo, estaba fuera de la ley del progreso; como libre, entró rehabilitado en ella. Cada hombre, emancipado del vasallaje, pudo ejercer la plenitud del derecho individual y social. La sociedad por el hecho de esa transformación debió empezar y empezó a experimentar nuevas necesidades, y a desarrollar su actividad libre, a progresar conforme a la ley de la providencia.
Hacer obrar a un pueblo en contra de las condiciones peculiares de su ser como pueblo libre es malgastar su actividad, es desviarlo del progreso, encaminarlo al retroceso.
En conocer esas condiciones y utilizarlas consiste la ciencia y el tino práctico del verdadero estadista.
Nosotros creíamos que unitarios y federales desconociendo o violando las condiciones peculiares de ser del pueblo argentino, habían llegado con diversos procederes al mismo fin; al aniquilamiento de la actividad nacional: los unitarios sacándola de quicio y malgastando su energía en el vacío; los federales sofocándola bajo el peso de un despotismo brutal; y unos y otros apelando a la guerra.
Creyendo esto, comprendíamos que era necesario trabajar por reanimar esa actividad y ponerla en la senda del verdadero progreso, mediante una organización que, si no imposibilitase la guerra, la hiciese al menos difícil.
El fundamento, pues, de nuestra doctrina resultaba de la condición peculiar de ser impuesta al pueblo argentino por la revolución de Mayo; el principio de unidad de nuestra teoría social del pensamiento de Mayo; la democracia.
No era ésta una invención (nada se inventa en política). Era una deducción lógica del estudio de lo pasado y una aplicación oportuna. Ése debió ser y fue nuestro punto de partida en la redacción del dogma.
Queríamos entonces como ahora la democracia como tradición, como principio y como institución.
La democracia como tradición, es Mayo, progreso continuo.
La democracia como principio, la fraternidad, la igualdad y la libertad.
La democracia como institución conservatriz del principio, el sufragio y la representación en el distrito municipal, en el departamento, en la provincia, en la república.
Queríamos, además, como instituciones emergentes, la democracia en la enseñanza, y por medio de ella en la familia; la democracia en la industria y la propiedad raíz; en la distribución y retribución del trabajo; en el asiento y repartición del impuesto; en la organización de la milicia nacional; en el orden jerárquico de las capacidades; en suma, en todo el movimiento intelectual, moral y material de la sociedad argentina.
Queríamos que la vida social y civilizada saliese de las ciudades capitales, se desparramase por todo el país, tomase asiento en los lugares y villas, en los distritos y departamentos; descentralizar el poder, arrancárselo a los tiranos y usurpadores, para entregárselo a su legítimo dueño, al pueblo.
Queríamos que el pueblo no fuese como había sido hasta entonces, un instrumento material del lucro y poderío para los caudillos y mandones, un pretexto, un nombre vano invocado por todos los partidos para cohonestar y solapar ambiciones personales, sino lo que debía ser, lo que quiso que fuese la revolución de Mayo, el principio y fin de todo. Y por pueblo entendemos hoy como entonces, socialmente hablando, la universalidad de los habitantes del país; políticamente hablando, la universalidad de los ciudadanos; porque no todo habitante es ciudadano, y la ciudadanía proviene de la institución democrática.
Queríamos, en suma, que la democracia argentina se desarrollase y marchase gradualmente a la perfección por una serie de progresos normales, hasta constituirse en el tiempo con el carácter peculiar de democracia argentina. Antes de la revolución todo estaba reconcentrado en el poder público. El pueblo no pensaba ni obraba sin el permiso o beneplácito de sus mandones: de ahí sus hábitos de inercia. Después de la revolución el gobierno se estableció bajo el mismo pie del colonial; el pueblo soberano no supo hacer uso de su libertad, dejó hacer al poder y nada hizo por sí para su bien: esto era natural; los gobiernos debieron educarlo, estimularlo a obrar sacudiendo su pereza.
Nosotros queríamos, pues, que el pueblo pensase y obrase por sí, que se acostumbrase poco a poco a vivir colectivamente, a tomar parte en los intereses de su localidad comunes a todos, que palpase allí las ventajas del orden, de la paz y del trabajo común; encaminado a un fin común. Queríamos formarle en el partido una patria en pequeño, para que pudiese más fácilmente hacerse idea de la grande abstracción de la patria nacional; por eso invocamos: democracia.
La manía de gobernar por una parte, y la indolencia real y la supuesta incapacidad del pueblo por otra, nos habían conducido gradualmente a una centralización monstruosa, contraria al pensamiento democrático de Mayo, que absorbe y aniquila toda la actividad nacional, al despotismo de Rosas.
Concebíamos por esto en la futura organización la necesidad de descentralizarlo todo, de arrancar al poder sus usurpaciones graduales, de rehabilitar al pueblo en los derechos que conquistó en Mayo; y de constituir con ese fin en cada partido un centro de acción administrativa y gubernativa, que eslabonándose a los demás, imprimiese vida potente y uniforme a la asociación nacional, gobernada por un poder central.
Se ve, pues, que caminábamos a la unidad, pero por diversa senda que los federales y unitarios. No a la unidad de forma del unitarismo, ni a la despótica del federalismo, sino a la unidad intrínseca, animada, que proviene de la concentración y acción de las capacidades físicas y morales de todos los miembros de la asociación política.
IV
El examen y discusión del Dogma, nos ocupó varias sesiones. Ninguna modificación sustancial se hizo en él, y solo se eliminaron dos o tres frases.
Lucieron en ella los señores Alberdi, Gutiérrez, Tejedor, Frías, Peña (Jacinto), Irigoyen, López, etc.
Quedó sancionado en todas sus partes por unanimidad, y se resolvió mandarlo imprimir en Montevideo para desparramarlo después por toda la república.
Diremos algo sobre los puntos controvertidos en la discusión.
Opinaron algunos que nada se hablase de religión, otros invocaron la filosofía.
Las cuestiones religiosas, generalmente interesan muy poco a nuestros pensadores, y cuanto más les arrancan una sonrisa de ironía: error heredado por algunos de nuestros amigos. Así se ha desvirtuado y desnaturalizado en nuestro país poco a poco el sentimiento religioso. No se ha levantado durante la revolución una voz que lo fomente o lo ilumine. Así las costumbres sencillas de nuestros padres se han pervertido; todas las nociones morales se han trastornado en la conciencia popular, y los instintos más depravados del corazón humano se han convertido en dogma. Así, en nuestra orgullosa suficiencia, hemos desechado el móvil más poderoso para moralizar y civilizar nuestras masas: no hay freno humano ni divino que contenga las pasiones desbocadas; y no nos ha quedado sino indiferencia estúpida, absurdas y nocivas supersticiones, y la práctica de un culto estéril, que solo sirve de diversión como un teatro, porque no encuentra fe en los corazones descreídos.
¿Creéis vosotros, que habéis estado en el poder, que si el sentimiento religioso se hubiera debidamente cultivado en nuestro país, ya que no se daba enseñanza al pueblo, Rosas lo habría depravado tan fácilmente, ni encontrado en él instrumentos tan dóciles para ese barbarismo antropófago que tanto infama el nombre argentino?
A vosotros, filósofos, podrá bastaros la filosofía; pero al pueblo, a nuestro pueblo, si le quitáis la religión ¿qué le dejáis? apetitos animales, pasiones sin freno; nada que lo consuele ni lo estimule a obrar bien. ¿Qué autoridad tendrá la moral ante sus ojos sin el sello divino de la sanción religiosa, cuando nada le habéis enseñado durante la revolución, sino a pisotear el derecho, la justicia y las leyes? ¿No os abisma esta consideración?.. Sin embargo, si ella no pesa en vuestro juicio echad la vista a la república Argentina, y veréis doquier escrita con sangre la prueba de lo que digo: el degüello y la expoliación forman allí el derecho común.
La Iglesia argentina ha estado en incomunicación con Roma hasta el año 30. La revolución la emancipó de hecho; pero el clero, alistándose en la bandera de Mayo, echó en el olvido su misión evangélica. No comprendió que el modo de servirla eficazmente era sembrando en la conciencia del pueblo la semilla de regeneración moral e intelectual, el Evangelio.
Verdad es que muchas veces su palabra sirvió a los intereses de la independencia patria; pero pudo ser más útil, más fecunda, evangelizando la multitud, robusteciendo el sentimiento religioso, predicando fraternidad, y santificando con el bautismo de la sanción religiosa, los dogmas democráticos de Mayo.
Rara vez en nuestras campañas, donde el desenfreno y la inmoralidad no hallaban coto, ni alcanzaba la acción de la ley, ni de la autoridad vacilante, se oyó la voz de los evangelizadores. Se mandaban siempre los más nulos e inmorales a apacentar la grey cristiana en los desiertos: los doctores se holgaban en las ciudades. En las festividades religiosas se daba todo al culto, y nada a la moral evangélica; y ese culto, incomprensible y mudo para corazones sin fe, no podía despertar sentimientos de piedad y veneración en la multitud.
Los sacerdotes de la ley habían desertado del santuario para adulterar con las pasiones mundanas, y la grey que les confió el señor se había extraviado.
La Iglesia, sin embargo, emancipada de hecho por la revolución, pudo constituirse en unidad bajo el patronato de nuestros gobiernos patrios, y emprender una propaganda de civilización y moral por nuestras campañas, en momentos en que no era fácil pensar en la enseñanza popular, ni podían sus habitantes, por no saber leer, recibirla sino por medio de la palabra viva del sacerdote.
No lo hizo. Los sacerdotes hallaron más agrado y provecho en los debates de la arena política. La tribuna vio con escándalo a esos tránsfugas de la cátedra del Espíritu Santo, debatiendo con calor sin igual cuestiones políticas, agravios de partido, pasiones e intereses terrestres; y últimamente, los ha visto predicar venganza y exterminio para congraciarse con el tirano de su patria.
Esto era natural, porque todo es lógico en la vida social. El clero renegó su misión evangélica; desapareció el prestigio que lo rodeaba a los ojos del pueblo, porque «¿cómo tendrán fe en la palabra del sacerdote, si él mismo no observa la ley?»; el fervor religioso se amortiguó en las conciencias; decayeron todas las creencias fundamentales del orden social; el desenfreno de las pasiones, la anarquía, fue nuestro estado normal; el despotismo bárbaro nació de sus entrañas; y la religión y el sacerdote han llegado a ser, por último, entre sus manos, dóciles y utilísimos instrumentos de tiranía y retroceso.
Hay algo más notable todavía. La Iglesia que no supo en tiempo asegurar su independencia del poder temporal, se dejó por último embozalar por Roma, y concedió, sin oposición alguna, al gobierno su sumisión al Episcopado, cuyo recuerdo apenas existía en la memoria de los argentinos.
El catolicismo jerárquico volvió a establecerse en la república.
¡Cosa singular! La revolución de Mayo, a nombre de la democracia, había allanado y nivelado todo.
La Iglesia argentina debió democratizarse y se democratizó, en efecto, por la fuerza de las cosas, no por su voluntad.
Rosas niveló, por último, a todo el mundo, para descollar él solo; pero antes que él asentara su nivel de plomo sobre todas las cabezas, la Iglesia argentina, bajo su patronato entonces (porque era gobernador), se hincaba a los pies de Roma y se sometía al pastor armado del báculo de san Pedro.
Esa rehabilitación de la jerarquía eclesiástica era muy notable, después de treinta años de revolución democrática. Bien la comprendo en la unidad y espíritu del catolicismo; pero también concibo, como en el orden político, realizable una organización democrática de la Iglesia argentina, fundada en la supremacía legítima de los mejores y más capaces, es decir, en el pensamiento de Mayo; y me abisma la inercia del clero tratándose de intereses suyos. Pero así, inhábil para sí propio, el clero ha ido cayendo poco a poco, hasta la degradación en que hoy le vemos en la república.
En vista de lo expuesto ¿cómo no hablar de religión en nuestro Dogma socialista? ¿No era caer en la aberración del partido unitario y federal, desconocer ese elemento importantísimo de sociabilidad y de progreso? ¿No era deber nuestro trabajar por la rehabilitación del cristianismo y del sacerdocio, cuando procurábamos, por medio de las creencias, atraer los ánimos a la concordia y la libertad?
Estas consideraciones explican el capítulo sobre religión.
Pedíamos con arreglo a la ley de la provincia de 12 de octubre de 1825, la más amplia libertad religiosa, porque considerábamos que la emigración extranjera debía traer al país infinitos elementos de progresos de que carece, y que era preciso estimularla por leyes protectoras.
Rechazábamos para ser lógicos, el pleonasmo político de la religión del Estado, proclamado en todas nuestras constituciones, como inconciliable y contradictorio con el principio de la libertad religiosa.
Queríamos la independencia de la sociedad religiosa y por consiguiente de la Iglesia, porque la veíamos instrumento dócil de barbarie y tiranía.
Deseábamos, por último, que el clero comprendiese su misión, se dejase de política, y pusiese mano a la obra santa de la regeneración moral e intelectual de nuestras masas populares, predicando el cristianismo.
V
Otro punto controvertido con calor en la discusión fue el del sufragio.
Empezaremos por sentar que el derecho de sufragio, diferente del derecho individual anterior a toda institución, es de origen constitucional, y que el legislador puede, por lo mismo, restringirlo, amplificarlo, darle la forma conveniente.
La ley de la provincia de Buenos Aires de 14 de agosto de 1821, concedía el derecho de sufragio a «todo hombre libre, natural del país o avecindado en él, desde la edad de veinte años, o antes si fuere emancipado».
Se pedía por algunos miembros de la Asociación el sufragio universal, sancionado por nuestras leyes. Se citaba en abono de esa opinión, la práctica de los Estados de la Unión Norteamericana.
En los Estados Unidos, y no en todos, sino en algunos con ciertas restricciones, podía hacerse esa concesión. Pero ¿cómo parangonar nuestro pueblo con aquél ni con ninguno donde existía esa institución? Sin embargo, ¡cosa increíble! la nuestra sobrepujaba en liberalismo a todas las vigentes en otros países; y no comprendemos la mente del legislador al dictar semejante ley, cuando se ensayaba por primera vez el sistema representativo entre nosotros, y se quería echar la planta de instituciones sólidas.
Lo diremos francamente. El vicio radical del sistema unitario, el que minó por el cimiento su edificio social, fue esa ley de elecciones, el sufragio universal.
El partido unitario desconoció completamente el elemento democrático en nuestro país. Aferrado en las teorías sociales de la Restauración en Francia, creyó que podría plantificar en él de un soplo instituciones representativas, y que la autoridad del gobierno bastaría para que ellas adquiriesen consistencia.
Reconociendo en principio la soberanía del pueblo, debió, sin duda, parecerle antilógico, no concederle amplio derecho de concurrir al único acto soberano (salvo el de la fuerza) en que un pueblo como el nuestro hace alarde de su soberanía. Pero acostumbrado a mirarlo en poco, se imaginó tal vez, que no haría uso, o no abusaría de ese derecho; y teniendo en sus manos el poder, tendría las elecciones y medios abundantes en todo caso para someterlo y gobernarlo, según sus miras, sanas sin duda, pero equivocadas.
Se engañó. La mayoría del pueblo a quien se otorgaba ese derecho, no sabía lo que era sufragio, ni a qué fin se encaminaba eso, ni se le daban tampoco medios de adquirir ese conocimiento. Sin embargo, lo citaban los tenientes alcaldes, y concurrían algunos a la mesa electoral, presentando una lista de candidatos que les daban: era la del gobierno.
Por supuesto, el gobierno en sus candidatos tendría en vista las teorías arriba dichas. Era obvio que debía ser representada la propiedad raíz, la inmueble, la mercantil, la industrial, la intelectual, que estaba en la cabeza de los doctores y de los clérigos por privilegio exclusivo heredado de la colonia; y como en las otras clases había pocos hombres hábiles para el caso, la sanción oficial los habilitaba de capacidad para la representación en virtud de su dinero, como había habilitado a todo el mundo de aptitud para el sufragio. Así surgieron de la oscuridad una porción de nulidades, verdaderos ripios o excrecencias políticas, que no han servido sino para embarazar o trastornar el movimiento regular de la máquina social, y que se han perpetuado hasta hoy en la Sala de Representantes.
Se ve, pues, todo era una ficción; la base del sistema estaba apoyada sobre ella. Una tercera parte del pueblo no votaba, otra no sabía por qué ni para qué votaba, otra debe presumirse que lo sabía. Otro tanto sucedía en la Sala, donde los clérigos y doctores regenteaban. Bajo bellas formas se solapaba una mentira, y no sé que sobre una mentira farsaica pueda fundarse institución alguna, ni principio de legitimidad de poder incontrastable.
Tuvimos razón para decirlo. El partido unitario no tenía reglas locales de criterio socialista; desconoció el elemento democrático; lo buscó en las ciudades, estaba en las campañas. No supo organizarlo, y por lo mismo no supo gobernarlo. Faltándole esa base, todo su edificio social debió desplomarse, y se desplomó.
Estableció el sufragio universal para gobernar en forma por él; pero, en su suficiencia y en sus arranques aristocráticos, aparentó o creyó poder gobernar por el pueblo; y se perdió y perdió al país con la mayor buena fe del mundo.
No tuvo fe en el pueblo, en el ídolo que endiosaba y menospreciaba a un tiempo; y el ídolo en venganza dejó caer sobre él todo el peso de su omnipotencia, y lo aniquiló con su obra.