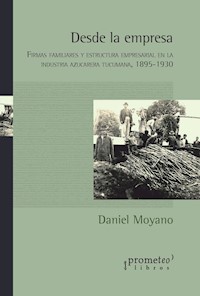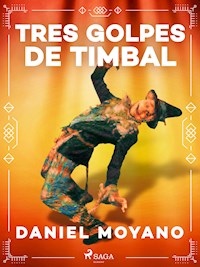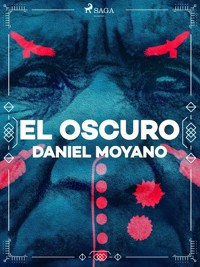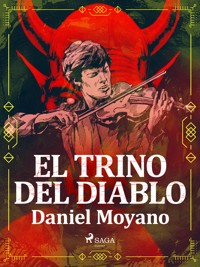Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un argentino va a España en busca de la mujer que, siendo casi niños, le robó el corazón. De ella recuerda apenas su nombre, unos ojos azules y la punta de sus dedos rozando con los suyos. A partir de esta información, Juan se da cita con todas las Eugenias que alguna vez vivieron del otro lado del Atlántico, y confía en que sabrá reconocer a la verdadera. Pero su viaje tiene a la vez el propósito de reencontrarse simbólicamente con su madre —de quien atesora también un puñado de recuerdos, incluso intrauterinos—, muerta a manos de su padre cincuenta años atrás. Publicada póstumamente en 2005, la última novela de Daniel Moyano permaneció inédita por más de una década. Aun sin la oportunidad de ser revisada por su autor, «Dónde estás con tus ojos celestes» es otra obra maestra que puede ser leída como una autoficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Moyano
Dónde estás con tus ojos celestes
Saga
Dónde estás con tus ojos celestes
Copyright © 2005, 2022 Daniel Moyano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726938890
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Era rubia y sus ojos celestes
reflejaban las glorias del día
y cantaba como una calandria
la pulpera de Santa Lucía.
Letra: Héctor Pedro Blomberg
Música: Maciel
CAPITULO 1
Mi nombre es Juan, soy músico y vine a España en busca de una mujer llamada Eugenia. Llegué al puerto de Barcelona una madrugada neblinosa. Recuerdo los catorce días de navegación como un solo hecho envolvente signado por una mezcla de presentimientos y deseos. Recuerdo la humedad de la escalera del barco y la urgencia por trasladarme a Madrid cuanto antes, donde ella tendría su residencia según indicios fiables e intuiciones diversas. El único tren salía por la noche; las horas que vagué por las calles de la ciudad condal sin mirar nada tuvieron la misma duración anímica que el cruce del océano. Tampoco miré el mar durante la travesía. Era la primera vez que venía a España y en vez de disfrutar del nuevo paisaje vagaba sin sentido por las calles de una ciudad bellísima sin mirarlas. Calles que además pertenecían a la patria de Eugenia, que por ser la de ella ahora era también la mía. Además, la alegría que tenía encima no me daba tiempo para mirar los monumentos ni nada de eso que buscan los recién llegados. La sensación de llevar y de sentir en la punta de los dedos a la mujer que buscaba era más fuerte que todo.
Hacía mucho que no viajaba en tren. Los trenes fueron muy importantes en mi infancia, especialmente uno que llegaba todos los días a la aldea donde crecí, largo y lleno de chispas ondulantes y sonoras que se desprendían de su caldera negra y llenaban todo el espacio y no tenían fin. El tren donde llegaban paquetes con cosas enormes y desconocidas que hombres de gorra azul arrojaban desde las plataformas de los vagones sobre el andén de la estación, junto con los paquetes de periódicos que traían noticias de la guerra; un tren que apenas se detenía en el pueblo unos minutos y seguía hacia lugares remotos, envuelto en sus chispas carboníferas; el mismo tren con el que yo mismo había llegado al pueblo, aunque apenas lo recordase; un tren que coincide en el tiempo con el tiempo en que Eugenia la niña recaló en nuestras playas. Después los trenes cambiaron con el paso del tiempo, y al sustituirse la leña y el carbón por otras energías, las chispas desaparecieron del aire real del mundo para siempre, y hoy sólo existen en mi memoria y acaso en la de Eugenia. Los trenes de ahora, como el que me llevaría a Madrid, carecían de humo, eran casi silenciosos y apenas si tenían formas recordables.
Antes de embarcarme fui a visitar la casa donde nací. No porque fuese mi casa natal sino porque ahí apareció ella por primera y única vez y ahí debía comenzar la búsqueda. Los nuevos dueños, cuando les conté de qué se trataba, me ofrecieron entrar en la casa y ver incluso la habitación que les describí exactamente, antes de verla, como aquella donde mi madre me dio a luz, la misma donde después fue asesinada. Ni siquiera les permití que abrieran la puerta cuando intentaron mostrármela, y les rogué que me dieran acceso al patio de atrás, si todavía existía, que lindaba con los fondos de otra finca, de la que la nuestra estaba separada por un cerco vivo de rosas trepadoras y ligustros y un tejido de alambre de trama romboidal. La enredadera de rosas y los ligustros no existían pero sí el cerco de alambre a través del cual ella y yo pasábamos los brazos para tocarnos y conocernos, como si fuésemos ciegos. Imposible determinar cuál era el rombo por el que, muchos años atrás, pasé mi mano para el otro lado y atravesando la trama de hojas y de pequeñas rosas estuve a punto de alcanzar su rostro. Elegí uno al azar imaginándome que como entonces ella estaba al otro lado, y me costó meter la mano, tuve que estirar los dedos adelgazándola; pero al llegar al codo se acabó el intento. Aquella vez en cambio, aunque el codo encajado en el rombo me impidió seguir avanzando, ella acercó su rostro infantil atravesando las hojas y rosas trepadoras y lo puso al alcance de las yemas de mis dedos; acariciaba sus mejillas sintiendo que el olor intenso de los ligustros aplastados penetraba en nosotros a través de nuestra respiración agitada. Entre las hojas verdes y las pequeñas rosas pálidas le brillaban unos ojos grandes y celestes. "Ahora yo", dijo en un español que venía del otro lado del mar, estiró los dedos y pasó la mano por el mismo rombo; su brazo se deslizó sin tocar los alambres y al llegar a la altura del codo éste pasó rozándolos apenas. Me acarició la cara diciéndome "me llamo Eugenia y tú eres Juan", en su lengua transoceánica. Retiró el brazo, soltó una risita breve y me sacó la lengua. Era plena siesta. El alambrado tiritaba ante el paso, muy cercano, de uno de esos trenes largos que viajan hacia el sur. Cuando el ruido cesó oímos que al otro lado de las vías, donde acababa la ciudad y empezaba la pampa interminable, cantaban las palomas.
El tren que me llevaría a Madrid al caer la noche empezó a gravitar en mí unas horas antes, y emparentándose con aquellos lejanos trenes del sur se me aparecía como un refugio, algo que aislaba de la lluvia, o del tiempo, no lo sé, pero en todo caso como algo que me protegía. Y lo esperaba con esa convicción, sintiéndolo, aunque en Barcelona, próximo a los enormes patios de las siestas pampeanas.
Ningún miembro de mi familia supo decirme nada concreto sobre Eugenia, salvo que nunca la habían visto. Ni siquiera quisieron molestarse en pensar un poquito en los vecinos de la finca lindera. "Sí, a esa casa la alquilaban todos los años familias españolas, pero de una galleguita que venía a jugar a casa, que yo sepa, nada", decían mis tíos y mis tías invariablemente. Si no hubiese habido desde siempre indiferencia y desconocimiento, y atinando a mirar hacia la finca lindera hubiesen percibido el esplendor de Eugenia, entonces habríamos crecido en el conocimiento mutuo, y ahora la estaría llamando por teléfono desde Barcelona, "llego mañana a Chamartín", y ella "voy a ir a esperarte".
Uno entonces se baja del tren casi junto con el día que nace, y no ha alcanzado a bajarse cuando ella aparece y con esa voz que cruzó el mar me dice "yo soy Eugenia y tú eres Juan". El encuentro se produce junto a las grandes ruedas metálicas del tren; estamos envueltos en el vapor de la máquina, contra ese fondo de columnas y cristales, y más allá se ven esos automóviles suaves de faros encendidos que se deslizan en la luz incierta como unas aves que estuviesen despertando de las siestas pampeanas. Pero esto no era posible por falta de hechos que hubiesen actuado como nexos reveladores, por la ausencia inevitable de una simple acción del azar que hubiera inducido a los de mi familia a mirar para el otro lado a través de un cerco de ligustros y descubrir la presencia de Eugenia, donde en esos momentos se estaba jugando mi futuro. O acaso no era posible porque tanto ella como yo no pertenecíamos a los trenes extraños que llegaron con el tiempo sino a esos trenes con chispas y humo negro que viajan hacia el sur o atraviesan las aldeas del norte llevando grandes bultos y noticias de la guerra.
A mediodía comí cualquier cosa en una fonda que me salió al paso, lejos del puerto y, según mis cálculos, cerca de la estación de trenes que sería la punta del hilo que me conduciría hasta Eugenia. Aunque en realidad estaba perdido, creía haber atravesado media ciudad y casi seguro que estaba dando vueltas por el mismo lado, según me encontré varias veces con el mismo edificio en sitios diferentes. En la fonda, por primera vez desde que bajé del barco, miré a la gente a la cara. En ninguna de las muchachas que vi pude "corporizar" a Eugenia, ninguna se le parecía en lo más mínimo, por más española que fuese y por más que estuviese en este lado del mar. Allí advertí que mi memoria apenas retenía rasgos físicos de ella, salvo el color celeste de sus ojos, que eran los mismos de mi madre; al timbre de su voz apenas lo recordaba, confundido con el ruido de su respiración violenta. Casi toda la memoria que tenía de ella era táctil, a Eugenia la llevaba conmigo repartida en las yemas de los dedos.
No es corriente este tipo de memoria, pero ya dije que soy músico, y los dedos de los músicos suelen tener una sensibilidad extrema. Según la altura del diapasón del violonchelo que recorra mi mano izquierda, puedo saber, antes de tocarlas, el "color" de cada nota; palparlas como si tuvieran cuerpo. Cada nota tiene su lugar preciso en el violonchelo y en el mundo, y es allí adonde la van a buscar mis dedos, que tienen correspondencias secretas con ellas. Las notas también de alguna manera buscan a mis dedos cuando toco, por si yo no las alcanzara, lo mismo que el brazo fino y largo de Eugenia pasando por el rombo de alambre en busca de mi cara. Por eso, aunque mis ojos no puedan recordarla, la imagen que tengo de ella es casi perfecta; conozco el color y la temperatura y el ritmo de cada parte que toqué de su cuerpo cuando éramos niños, como si se tratase del lugar que en el diapasón de mi instrumento ocupan los sonidos. Y ahora sospecho que mi vocación de violonchelista estuvo determinada por ella, para que pudiera palparla en cada nota que tocara, en el caso de que no nos encontráramos nunca más.
Por estas mismas razones táctiles, y otras auditivas, sabía que ella estaba en Madrid y no en Barcelona; en el caso de que en ese mismo momento anduviera como yo por cualquier calle de la ciudad condal, la memoria de mis dedos la hubiese presentido; por eso caminaba sin mirar a nadie, a la espera de la llegada de la noche y del tren que me llevaría hasta el lugar del diapasón que el tiempo le había concedido y donde sin duda me esperaba.
Ella como yo era casi una niña la siesta en que hicimos esa zanja bajo el tejido de alambre arrancando raíces con los dedos y viendo cómo huían de la luz unos escarabajos húmedos y llenos de colores que surgían a medida que cavábamos. Era increíble cómo teniendo esos colores podían vivir ocultos bajo tierra. Corrían huyendo de nuestras manos y al pasar sobre la tierra que habíamos aflojado, tan húmeda como ellos, volvían a enterrarse. Aspirábamos hondo el olor que emanaba del fondo oscuro de la zanja, un olor nuevo nunca presentido, lo reteníamos en los pulmones intentando que se quedara dentro de nosotros para siempre.
Calculé que necesitábamos cavar un poco más para que yo pudiera pasar al otro lado, pero Eugenia no me dio tiempo, seguramente había hecho sus propios cálculos y ya había metido la cabeza bajo los alambres desnudos que colgaban en el aire; los levanté para que no rasparan su espalda mientras reptaba boca abajo, y ella de pronto apareció del lado mío de la cerca envuelta en el olor a humedad que venía del fondo de la tierra. Se paró junto a mí mirándome profundamente dentro de los ojos; la respiración agitada hacía que sus pechitos nacientes subieran y bajaran con violencia debajo del vestido blanco. Allí estuvimos un tiempo que en duración interna es el mismo que me llevó la travesía transoceánica, y nos mirábamos sin reír ni decir nada, sin poder abrir la boca para nada porque estábamos tiritando de miedo o de vergüenza.
El sol de la siesta había desaparecido tras las nubes negras, nos echamos en el césped y nos pusimos a nombrar lo que estaba al alcance de los ojos. Para cada cosa teníamos la misma palabra a pesar de que ella venía del otro lado del mar, y por cada objeto que nombrábamos nos reíamos, las únicas diferencias eran el sonido de un par de consonantes.
"Llueve" dijo ella usando la misma palabra que hubiera dicho yo y casi con el mismo acento. Eran apenas unas gotas que casi no alcanzaban a llegar al suelo porque se las llevaba el viento. Arrancamos una sábana del alambre donde estaba tendida, la echamos sobre el rosal más próximo y nos metimos dentro. Luego arranqué una rama de ligustro, la clavé cerca del rosal alzando más la sábana, "mira" dijo ella, "estamos bajo techo".
Mis dedos recorrieron su cuerpo y fijaron en mi interior todos los datos que subsisten en mi tacto. Era el comienzo de los tiempos y también de la memoria, por eso guardo en las puntas de mis dedos no sólo la redondez de sus pechitos nacientes que acababan de brotar como de la tierra que habíamos cavado, sino cada uno de los momentos que demoré en recorrerlos y algo que estaba más allá de los sentidos y era como la totalidad de Eugenia que acababa de nacer. "Estás temblando", me dijo temblando, y aspiramos el olor de nuestros cuerpos mezclados a los de la tierra removida y a los que venían de la tormenta, y los llevamos hasta el fondo de nosotros a ver si allí se quedaban para siempre, y sin saber lo que estábamos haciendo. Fue allí donde vi desde tan cerca, a la luz penumbrosa de nubes de lluvia que se filtraba a través de la sábana, esa cosa casi increíble que era lo celeste de sus ojos.
"Qué hacen ahí" llegó una voz de madre del otro lado de la cerca. "Estamos jugando", respondió ella. "Eugenia, ven inmediatamente para aquí". Ella me tomó una mano y chupó las puntas de mis dedos como si fuesen caramelos, yo hice lo mismo con los de ella y entonces tomamos los pliegues de la sábana, la desprendimos del rosal, la tiramos por el aire y salimos corriendo. Afuera las nubes habían pasado, el cielo estaba altísimo y era verano en todas partes.
Al día siguiente no apareció Eugenia ni nadie. Llamé y no hubo respuesta. Pasé al otro lado por la zanja que habíamos cavado. Puertas y ventanas estaban como selladas y el silencio era de miedo. Por el resquicio de una persiana vi que los grandes sillones de la sala estaban enfundados. En el frente de la casa habían puesto un cartel que decía "se alquila por el resto de la temporada". Desde el puerto próximo llegaba el sonido de las sirenas de los barcos que llegaban o partían. Volví al patio de mi casa y tapé la zanja con la tierra removida. Esta vez no vi ningún escarabajo, el cielo estaba más alto que nunca y el verano continuaba.
En Barcelona por fin había anochecido. El tren para Madrid ya estaba en su sitio, resoplando. No había chispas en el aire ni bultos sobre los andenes. El chico encargado de los trámites del viaje apareció puntual con las maletas y el violonchelo, puso todo junto a mi asiento y me entregó el billete. La alegría ante el viaje inminente que significaba el comienzo de la búsqueda activa de la mujer que amaba hizo que no sintiera el cansancio de la caminata de horas y de la reconstrucción de acontecimientos tan lejanos. La entrada en el tren fue como meterse bajo esa sábana/rosal que después se llevó el viento.
Hoy he decidido fijar en letra escrita, desde este refugio madrileño, las acciones realizadas para encontrar a Eugenia, a fin de tener una especie de mapa del camino recorrido y un asidero menos frágil que el recuerdo en un asunto tan importante para mí. Y también porque necesito contarle la historia a alguien, para volver a vivirla.
Vine a España en busca de Eugenia pero también huyendo de un ruido que se interpone en mi camino hacia ella. Ese ruido es mi padre. Me vine aquí con la esperanza de que él no apareciera, durante mis búsquedas, con sus cuchillos y esas panteras asquerosas que nacían y crecían durante sus delirios etílicos. Para que no la persiguiera, como lo había hecho con mi madre, por una habitación en medio de crujidos de muebles de madera y de vidrios que estallan, mientras ella, que era extranjera y se llamaba María y me había dado a luz en esa misma habitación, huía con sus ojos tremendamente grandes e indefensos, tan aterrada que no le salían palabras, ni las del país que habitaba ni las de su tierra natal. Para expresar su miedo ante la muerte sólo tenía el brillo celeste de sus ojos.
Salí de mi país en busca de Eugenia cuando tuve la certeza de que sólo encontrándola podría rescatar a mi madre, sacarla de los crujidos de su muerte violenta y reubicarla en la congruencia de la vida, fuera del alcance de panteras y cuchillos. Para que se salvara de todo, en el cuerpo de Eugenia. Para que que no le sucediera lo que le sucedió. Para que volviera a su tierra natal donde fue feliz en su niñez sintiendo que la vida era indestructible. Para que el barco que la llevó para allá no hubiera zarpado nunca. Para alejar de mí el ruido de mi padre, ésos que suelen aparecer cuando despierto por la mañana, o en el horizonte marino si miro el mar con la mente en blanco, o en las puestas de sol, o en los ojos de algunas personas. Un ruido parecido a mi sombra que me persigue por el mundo y que sólo cesará cuando me encuentre con Eugenia. Por eso digo que es tan importante; porque se trata de mi fundamento vital; porque buscarla es mi alegría más profunda. Y porque la deseo, claro.
Mi madre zarpó de un puerto europeo cuando tenía la misma edad que Eugenia bajo la sábana. Era inocente de todo, y especialmente de lo que podía haber al otro lado del mar. Allá lo primero que apareció ante su vista fue el hombre que después tuve que llamar mi padre. Si ella hubiese vuelto a Europa sin conocerlo, acaso todavía estuviese viva. Yo no hubiese nacido y todo esto sería una historia cursi y sentimentaloide, como la de los tangos que tocaba mi padre, donde ella se queda sola con sus lágrimas y su vestido de percal, y años después recuerda con una sonrisa su frustrado amor sudamericano, a salvo de esas terribles contingencias que crearon las manos y los pensamientos del hombre que estaba al otro lado del mar. Ella hubiese vuelto a Europa en un barco limpio de las manos de mi padre, a los ríos de su infancia apenas rumorosos con orillas muy verdes, al lugar de donde nunca debió salir en busca de un sueño americano que nunca existió, a las mazurkas que salían del acordeón del viejo melancólico que era su padre. Allí estaría ahora, en otro destino junto a hombres sin desesperada sangre india, y yo hubiese sido sustituido por un niño europeo sin ruido de cuchillos ni búsquedas extrañas, sustituido por el adulto que sería ahora, que en vez de prosar estas crueldades de la sangre violenta estaría escribiendo unas canciones de amor que brotasen de los clavicordios que rodearon la infancia de mi madre.
Llegué a Madrid una mañana del mes de mayo, "cuando hacía la calor" como dice el romancero. La azafata decía que no olvidáramos objetos personales en los asientos, uno se disponía a bajar sabiendo que afuera no estaba Eugenia ni corría a abrazarme como en las películas, pero era como salir hacia un encuentro. Madrid ese día era una pura luz. Comenzaban los años ochenta, y la España llamada eterna estaba quedando atrás con sus negruras, lo mismo que las tierras calientes que yo acababa de abandonar en busca de Eugenia, mejor dicho de su cuerpo, que es lo verdaderamente inmortal de las personas en este confuso mundo que vivimos, y la única manera de poseer la libertad, aunque sea fugazmente.
El tren, sin chispas ni noticias de la guerra, se iba deteniendo en Chamartín, y en los andenes cuerpos vivos de personas vivas miraban hacia las puertas de los vagones en busca de otros seres enteramente vivos a los que estaban conectados por sueños y deseos. Para mí era como si Eugenia hubiera ido a esperarme, la sentía latir en las yemas de los dedos.
CAPITULO 2
Si yo hubiese podido retener en la memoria los latidos del corazón de Eugenia, como retengo los de mi madre, hubiera contado desde el comienzo con un elemento fundamental para la búsqueda. Hubiera tenido de ella su sonido, que es una forma de presencia más viva que lo táctil. Sé que los escuché claramente cuando estábamos escondidos junto al rosal; pero como no les dediqué la atención necesaria, permanecieron unos instantes dentro de mí y luego se borraron, se fueron con el viento que se llevó la sábana.
Cuando las enfermeras se equivocan y ponen a los recién nacidos junto a madres que no son las suyas, éstos lloran y las rechazan al encontrar diferencias fundamentales entre los latidos del corazón que escucharon allá adentro y el de ahora. Ningún corazón humano suena exactamente igual que otro. La actitud sonora del corazón es incluso más fiel a la identidad que las impresiones digitales. Y de la misma manera que ninguna estrella es como otra, que ningún rostro es igual que otro, los billones y trillones de corazones que han existido en este mundo nunca han sonado igual. Por eso los niños jamás se equivocarán de madre. Porque cada corazón tiene distinto timbre.
Una noche, después de un concierto en una ciudad del extremo sur de mi país, no podía dormirme y de pronto, acaso por razones de distancia, tuve necesidad de mi madre, de la que no recordaba ningún rasgo físico, salvo el timbre de su voz. En situación normal, la hubiese llamado por teléfono. "Madre, ¿eres tú? Soy Juan, te llamo desde muy lejos, tengo muchas ganas de verte". Pero esto era imposible de una manera absoluta no sólo porque yo no tenía ningún indicio de ella sino porque además estaba muerta desde hacía mucho tiempo. Yo estaba medio dormido, y en esa situación mi conciencia no sabía con claridad de qué lado del tiempo estaba mi madre, por eso fugazmente la necesité como si existiese, y enseguida, cuando la mente me puso por delante la evidencia de que ella no estaba por aquí, lamenté no tener un asidero físico posible que me permitiera una aproximación a ella aunque estuviese desaparecida. Di vuelta la cabeza para el otro lado de la almohada, como quien ahuyenta los pensamientos, y en eso sentí que los latidos de su corazón, como surgiendo de abajo y atravesando el plumaje de la almohada, se hicieron nítidos en mi oído con absoluta claridad rítmica y tímbrica. Los había llevado siempre conmigo sin saberlo, y ahora afloraban asomándose a la superficie de la memoria.
Entonces tuve la noción clara de que acababa de establecerse una conexión milagrosa. Se me abrieron unos tremendos ojos internos, unos órganos que eran ojos y oídos al mismo tiempo, y percibí la oscuridad y la tibieza que había dentro de ella; ahora los latidos de su corazón eran más fuertes y más nítidos, yo estaba dentro de ese recinto oscuro. En cuanto oí una secuencia completa de latidos dije "es ella", de la misma manera que uno reconoce una obra musical al escuchar los primeros compases. Los corazones también laten por compases, lo mismo que la música. Y no se trataba de un sueño.
A más de mil kilómetros de la ciudad donde nací y casi a veinte años de espacio temporal, volvía a estar dentro de ella, que entonces tenía unos treinta años y yo era un hijo suyo a punto de nacer. Me fascinaba el hecho de tener contacto con esa mujer de la que lo ignoraba todo, de la que no recordaba ningún rasgo físico, su cara era para mí un óvalo blanco sin ningún dibujo. Ahora podré verla, me dije, pero enseguida advertí que esto era imposible, en su interior yo estaba ciego; ni siquiera podía saber cómo era por dentro, a causa de la oscuridad; lo único que tenía a mi alcance era el sonido salvaje de su corazón.
¿Por qué no escuché en su momento los latidos de Eugenia? A lo mejor todo lo que pasó debajo de la sábana del rosal estuvo predeterminado para que mi memoria auditiva, que es poderosa y acaso la más fuerte y pura de mis cualidades sensoriales, los registrase de la misma manera que registró los del corazón de mi madre, y por torpeza mía, por distracción o por olvido, no lo hice; es tremenda la cantidad de azar que rige algo tan importante como la vida. Porque Eugenia viene a ser como mi segundo nacimiento, y ahora que lo pienso, estar juntos encerrados en la sábana era parecido a estar encerrado en mi madre oyendo latir su corazón, y entonces por qué no escuché en su momento el corazón de Eugenia habiéndolo tenido tan cerca de mi oído.
Mis regresos al interior de mamá continuaron. A fuerza de concentración pude reconstruir casi todo lo sucedido, auditivamente, dentro de ella. No solamente oía cómo sonaba su corazón (vivía muy cerca de él): también escuchaba cómo sonaba ella allá afuera, cuando hablaba o cantaba. Su voz, oída desde adentro, se oía como al otro lado del mar, y a medida que mamá cantaba afuera, los sonidos internos que yo conocía de ella actuaban como armónicos y sonaban al mismo tiempo. En los primeros tiempos de esta recuperación de lo escuchado antes de nacer, esos sonidos se me aparecían reiteradamente en estados de semisueño. A fuerza de deseo y de ejercicios, que tuvieron la disciplina y la entrega de un aprendizaje musical, algo así como hacer escalas todos los días, logré sacarlos del territorio incierto donde estaban e instalarlos en la vida consciente. Por eso puedo determinar con precisión el timbre de su corazón y de su voz como si se tratase de un color, y es como si mi madre permaneciese viva.
De la ciudad que vi durante los pocos años que la habité después de nacer, lo más fuerte y más hermoso que retengo es lo sucedido con Eugenia bajo la sábana/rosal. Después está el puerto, las veces que iba a pasearme por los muelles mirando el horizonte marino a la espera de que llegase un barco, un barco cualquiera, total a todos los relacionaba con Eugenia y su posible regreso. Recuerdo los vuelos de las aves alrededor de los mástiles de los buques que llegaban, de los que nunca más bajó ella. Recuerdo que entonces miraba el mar tratando de que se visualizasen las costas europeas, el puerto del que partió mi abuelo con mi madre pequeña colgada de una mano mientras con la otra sostenía su acordeón. Cuando, cansado de mirar, me enfrentaba con la evidencia de que la visualización de esas ciudades remotas era imposible, las imaginaba con todas mis fuerzas, y entonces era posible ver, como una concesión de la espera, aparecer sobre el horizonte marino sus contornos milagrosos, con sus agujas y sus torres, sus calles iluminadas y sus ríos silenciosos volcándose en el mar. Pero bastaba el vuelo de una gaviota para que estas ciudades desapareciesen. Entonces les volvía la espalda y me ponía a mirar el otro mar, la pampa, sus horizontes engañosos confundiéndose, allá en los confines, con el nacimiento de esos cielos altísimos, plenos de nubes arremolinadas y de aves migratorias.
Los latidos de esa mujer que me tenía dentro de sí como si yo fuera uno de sus pensamientos, eran mi único vínculo con el mundo externo cuya existencia apenas presentía; sabía que ese otro mundo estaba ahí fuera, pero lo consideraba una extensa y acaso infinita prolongación de ella. Yo no sabía que algún día tendría que nacer y creía que jamás saldría del interior de ese cuerpo que era un puro sonido. De la limpieza acústica y de la pureza del ritmo cardíaco que había en su interior dependían las laboriosas transformaciones y maduraciones que me llevarían al alumbramiento ignorado. Por eso ella me protegía de los ruidos y aparte de sus latidos lo único externo que percibía era esa canción que la mujer tenía siempre a flor de labios.
De la misma manera que los delfines mueren cuando perciben ruidos cuyo origen no pueden identificar, cualquier sonido externo, aparte de las resonancias de la canción que ella cantaba afuera y que llegaban hasta mí como a través del mar, era un peligro para mí, y ella y yo lo sabíamos.
Un día empezaron a sonar unos ruidos estridentes de carros y armas de fuego, que yo escuché desde adentro como algo que perturbaba su corazón. Ella salió corriendo de la casa rumbo al hospital, temerosa de que yo naciera allí mismo pero muerto de un susto en medio de ese espanto, corriendo para que naciera en un sitio seguro, pese al peligro que había por las calles, unos hombres armados gritando con la boca llena de baba enloquecida, apuntando con los sables en la mano hacia la Casa de Gobierno para degollar al anciano presidente.
Corría apretando las piernas de miedo a que se le cayera el hijo. Tranquila, señora, dijo un comedido que de paso iba huyendo; pero cómo podía estar tranquila con ese ruido de armas blancas y de fuego y de perros salvajes, y el humo de los tiros en medio de esas extensiones desoladas de la interminable América del Sur.
De miedo a que se le muriera el hijo que estaba a punto de nacer, como ya habían muerto otros, de miedo al miedo que sabía que yo tenía adentro, miedo de abandonar en condiciones peligrosas el tranquilo refugio del cuerpo donde empecé a existir, esto es, a prepararme para algún día salir en busca de un fundamento vital por estos mundos.
Mis padres adjudicaban esas muertes al hecho de estar viviendo lejos de la tierra natal, una aldea norteña en el caso de mi padre, un país extranjero en el de mi madre. Apretaba las piernas al correr entre furias por miedo a que me pasara lo mismo que les pasó a un tal Adolfo (creo) y a una tal Beatriz (creo) que nacieron del mismo cuerpo antes que yo. Unos nombres que pasaron por mis oídos durante un tiempo, los nombraban cada día como si fuese imposible olvidarlos. Después la frecuencia fue mermando, cada vez que se los mencionaba en casa sus nombres no parecían tales sino sonidos aislados que no pertenecían a ninguna partitura. En cuanto a mí, la aparición de Eugenia los borró de mi memoria. Son mis hermanos, que habitan el más terrible de los destierros, el olvido.
El ruido de su corazón mientras corría llevando ese bulto por las calles de la ciudad agitada era para mí casi tan intolerable como el ruido de los sables. Yo además me sentía latir dentro de ella como un corazón más grande, y en medio de esos tumultos estaba además mi propio corazón. Esas eran las circunstancias y no había otra cosa salvo el miedo.
En el hospital los médicos abrieron sus piernas, miraron hacia adentro y le dijeron vaya tranquila señora, no ha sido más que un susto, su niño o niña nacerá dentro de un mes probablemente.
La mujer volvió a su casa, paseó por los jardines, caminó por el césped junto al cerco de rosas trepadoras, se sentó a mirar una puesta de sol de espaldas al mar y frente a la pampa interminable, y volvió a cantar, alegre, esa canción que siempre tenía a flor de labios. Justo un mes después salí de allí, donde ya no había garantías de seguridad pese al silencio de los sables y pese a la canción. Y como pude me exilié en el mundo, llevándome para afuera, oculto en los oídos, el sonido secreto de su corazón.
Es una verdadera pena no poder recordar los latidos del corazón de Eugenia, que bajo aquella sábana tuve tan cerca de mi oído como los de mi madre. Como no los supe retener, cambiaron de ámbito. Aprovechando el viaje de la sábana, se fueron en el mismo viento. Si hubiera sabido retenerlos, no solamente hubiera podido aproximarme a ella como pude hacerlo con mi madre aún estando muerta, sino que la habría recuperado pronto y aliviado la búsqueda.
Qué habrá hecho el viento con esa sábana, es fácilmente imaginable; habrá quedado por ahí, encajada en algún árbol o alambrado, convertida poco a poco en basura por el olvido y la intemperie, que vienen a ser lo mismo. Sin pechitos nacientes ni besos a punto de nacer. O acaso se la llevó más lejos, al otro lado de las vías donde empiezan esas pampas que no terminan nunca, donde los soles y las lluvias seguramente acabarían con ella, o quizás más allá, donde las pampas se terminan y comienza el mar. De todos modos, cualquiera de esas situaciones no es nada más que una forma de la pérdida.
Qué sucedió con los latidos, qué habrá hecho el viento con los latidos de su corazón. Bueno, eso es lo que, en este mundo de precariedades palpables y de signos no revelados, podría llamarse un misterio. Pero todo misterio guarda dentro de sí la tentación de revelarse, es una de las condiciones que deben tener las cosas cuando quieren ser misterio, y es esto lo que me permite hablar de ellos como si no estuviesen borrados para siempre.
Pero de una cosa estoy seguro: como los sonidos que se emiten no desaparecen nunca en el espacio, los latidos de Eugenia, aunque no existan en mi memoria y se los haya llevado el viento junto con aquel trapo blanco, saltan de aquí para allá, pasean por las ciudades más remotas y desconocidas del mundo, atraviesan los mares y las nubes llevados y traídos por los mismos vientos que aquel día se llevaron la sábana. Y estos hechos, aunque parezcan imaginativos o "poéticos" a los ojos de gente no avisada, forman la trama de la realidad y es necesario tenerlos muy en cuenta para las búsquedas concretas. Y no es imposible, ni extraño, que en estos mismos momentos circulen por las calles de Madrid. Si tuviera capacidad para percibirlos, ahora mismo abriría la ventana y los escucharía con la misma fuerza que tenían cuando se agitaban debajo de la sábana en flor.
CAPITULO 3
Todos los sábados a la misma hora, los habitantes del edificio donde vivo se reunían entonces en el portal, al pie de la vieja y crujiente escalera de madera, para tratar temas vinculados con los intereses de la comunidad de propietarios. Me encantaba escucharlos, porque además de aprender palabras nuevas del castellano peninsular vinculaba sus acentos y particularidades sonoras con los textos españoles que había leído en mi país pero que nunca había oído de viva voz. Y así Miguel Hernández o Machado o Lorca, a quienes les había adjudicado mi acento sudamericano, se corregían en mi memoria y empezaban a sonar como Dios manda.
Ese sábado discutían con una familia que había comprado una de las buhardillas pero no podían mudarse porque a la escalera en su último tramo le faltaban cuatro o cinco escalones, y ellos con riesgos podían saltar o ayudarse con un tablón, pero el abuelo era paralítico, etc. Y el tema era quién corría con los gastos de reparación. Llevaban casi una hora, en notable crescendo, sin poder arribar a un acuerdo. Ese día aprendí muchas palabras y escuché de viva voz una serie de términos que me llevaban, saltando caprichosamente, por Gabriel Miró, Azorín, o el muy querido Gómez de la Serna.