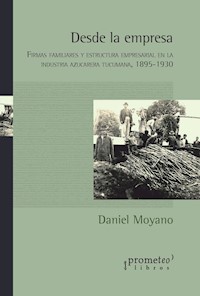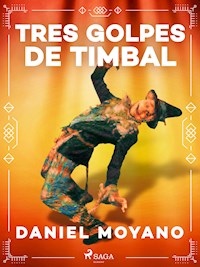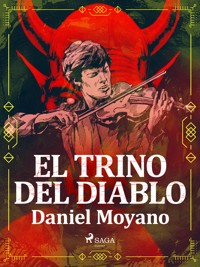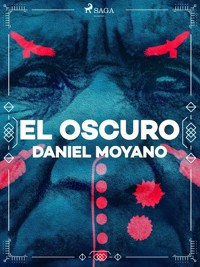
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Víctor es un coronel del Ejército, fuerza a la que considera su propia familia. En cambio desprecia a su padre, un hombre humilde cuyos rasgos aindiados lo avergüenzan. A pesar del desamor, don Blas le demuestra a su hijo todo su cariño por medio de cartas que este nunca lee. Tras verse implicado en el homicidio de un estudiante por parte de un oficial de la policía bajo sus órdenes, la relación de Víctor con su mujer se desmorona. A partir de ese momento, comenzará a reflexionar sobre su propia vida. Daniel Moyano terminó de escribir esta novela en 1966, el año del golpe de Estado de la autodenominada Revolución Argentina. Galardonada con el Primer Premio del concurso de novela Primera Plana - Sudamericana, «El oscuro» expresa el rechazo de su autor a las formas del autoritarismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Moyano
El oscuro
Saga
El oscuro
Copyright © 1968, 2022 Daniel Moyano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726938869
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
El coronel se miró al espejo y volvió a comprobar que su rostro se parecía cada día más al de su padre. "A medida que envejezco", se dijo haciendo deslizar los dedos desde las sienes hasta las mejillas.
Él se había fijado en su mente una imagen de sí mismo que no coincidía con los rostros sutilmente cambiantes que el espejo reflejaba a medida que pasaban los años. La imagen detenida en la memoria conservaba todavía algunos rasgos atribuidos a su madre, de remoto origen europeo. Ahora, en cambio, en el rostro vulnerado por la suma de los días, él no era el hombre que siempre había creído ser; los bigotes parecían proclamar una falsa ferocidad y le daban más bien una expresión implorante. Alguna prominencia en los pómulos, la forma de las cejas y algunos pliegues de la boca al pronunciar ciertas vocales, la manera de masticar y, sobre todo, la expresión de los ojos modificada por algunas arrugas, le devolvían la cara terrígena de su padre tocando el tambor en la banda policial de la ya olvidada ciudad de La Rioja.
Pero no le devolvían la cara del padre entonces joven tocando el tambor en la plaza, contemplada por el niño que había sido él cuando procuraba imitarlo con dos palitos arrancados a un árbol, golpeando sobre un tambor imaginario, sino una cara también detenida por él en su memoria, la de un padre envejecido que lo seguía por todas las ciudades del país y que lo acosaba desde puertas y ventanas sin decidirse a entrar y decir concretamente qué quería. En la memoria el que tocaba el tambor era un hombre viejo, con la misma actitud que tenía cuando lo acosaba. Y cuando lo acosaba, él creía verlo con su tambor colgando del cuello y los ojos inmovilizados en esa expresión implorante que ahora, en su propio rostro, tenía ante el espejo simplemente para saludarte,hijo; iba pasando por aquí.
Separó los dedos de las mejillas y se miró las manos. Nunca las había visto en un espejo. En ellas también estaba presente su padre con los meñiques levemente torcidos y los nudos excesivamente grandes en los metacarpos evocando lejanos antepasados leñadores según un dedo nudoso de su padre, en un tren, en una mañana apenas probable, diciéndole "allá está Chepes, debe haber algunos tíos tuyos por allá". Chepes, ubicada en el extremo lejano que señalaba el dedo de su padre desde la ventanilla, era una aldea con grandes pilas de leña traída por hombres rudos desde el fondo del desierto, vista con ojos soñolientos a través de un vidrio y de un amanecer inciertos. De aquel viaje la memoria solo retenía la visión de ese instante; allí no estaba el rostro de su padre: apenas el dedo índice señalando hacia las pilas de leña. La memoria guardaba en cambio el final del viaje: una casa en medio del desierto, una galería donde sus tías —unas enormes mujeres enlutadas que nunca había visto— decían "acá está más fresco", aunque el calor fuese intolerable para él en cualquier parte de la casa. Había un cántaro de barro cubierto con la tapa de una olla, y sobre ella un jarro desportillado. Bebió de allí con cierta repulsión, con la mano izquierda para no poner la boca en el mismo lugar del jarro donde sus tías ponían sin duda sus labios relumbrantes. "¿Viste qué fresquita?", se plegaban los labios de una de las tías en la misma forma geométrica que los de su padre cuando pronunciaba ciertas vocales. Su padre lo había llevado allí para que se despidiera de los parientes más próximos antes de partir e ingresar a un liceo militar según el ofrecimiento de un tío apenas entrevisto que costearía los primeros cursos. El recuerdo de aquel tío lo alivió un instante. Su rostro no se parecía ni al de su padre ni a los de las tías enlutadas, y se aproximaba en cambio al de la madre aunque de ella no recordase casi nada. Giró la mano ante el espejo, mirándola, como si borrase así todo lo que acababa de pasar por su mente, y tuvo otra vez la sensación de estar luchando contra algo desconocido e incontrolable. Apagó la luz y fue a su dormitorio, único lugar de la casa que todavía no era hostil a su sensibilidad.
Los otros lugares estaban relacionados con el acoso interno que sentía desde hacía mucho tiempo. Había descubierto que los objetos sobrevivían a los hechos y los veía como ruinas de la vida transcurrida. En un armario de la habitación de Margarita, su mujer, estaban las cartas pueriles donde él y ella, durante años, se comunicaron sus sentimientos; en otro, las cartas incesantes de su padre, algunas de ellas abiertas y padecidas y otras todavía sin abrir, amontonadas en un rincón para épocas de mayor sosiego, escritas por su padre en los años que iban desde el comienzo de su vejez hasta la parálisis que lo postró finalmente. Quizás en el mismo armario estuviesen los recortes (maldita costumbre de mi mujer de guardar todas las cosas) de los diarios con el frustrado golpe de Estado que motivó su retiro del ejército. Y vaya a saber en qué lugar de la inmensa casa estaría el tambor, recibido poco des. pues de la muerte de su padre con la breve noticia enviada por doña Dora, su suegra: "Se lo envío porque ese fue el deseo de su padre en los últimos años."
Entró en el dormitorio y se paró en medio del cuarto sin saber qué hacer. Estaba por ir a la cocina para tomar un nuevo vaso de agua, sabiendo que la repetición del hecho alteraría más sus nervios, cuando llegó por la ventana, con el aire nocturno, la risa de Olga. La risa era otra vez la noción de la precariedad y del enemigo invisible.
Olga trabajaba en su casa desde hacía varios años. Había sido siempre un ser gris y servicial separado de él por la fórmula "señor coronel" que ella utilizaba invariablemente para preguntar o responder. Pero desde la separación física con su mujer, acaecida el verano pasado, Olga se transformó, alentada por una intimidad súbitamente surgida entre ella y Margarita, comenzó a reír con esa risa tan fuerte y destemplada que revelaba para él un aspecto desconocido de su personalidad. Las espiaba desde distintos lugares de la casa y veía que hablaban en voz baja, que reían juntas, que compartían secretos y misterios.
La risa de Olga venía desde las verjas metálicas que separaban al amplio jardín de la calle, también arbolada con pinos vetustos como los de la casa. Allá estaba ella con el hombre de la moto, que la visitaba casi todas las noches para vulnerarla debajo de su falda. Después aparecía ante él sirviéndole el té o la comida, esgrimiendo en su seriedad y en sus ropas castas la fingida dignidad de su sexo.
Menos mal lo de la risa, se dijo, porque después de todo detuvo su impulso de bajar otra vez automáticamente, sin tener sed, para tomar otro vaso de agua. Caminó entonces por la habitación, corno si caminar implicase ya una seguridad con respecto a la precariedad que significaba bajar a la cocina. Vio que las luces de los letreros de la esquina próxima se desparramaban por el piso y tomaban parte de la cama. La risa de Olga había cesado bruscamente. Sobre las frondas de los pinos se extendían otras luces que, enlazadas con las que morían en su propio lecho y en el piso de la habitación, formaban hacia el Oeste el gran resplandor de la ciudad. En algún punto, debajo de ese resplandor gigantesco, estaría su mujer.
Se sentó en la cama y miró hacia un punto fijo del aire del cuarto, como si hubiese allí un espejo que le devolviera la imagen de su padre. Pero no había tal imagen. El espejo imaginario le decía que la risa oída no era de Olga sino de su mujer. El hombre de la moto era, sin duda alguna, "el otro" presentido.
Echó su cuerpo hacia atrás, como si ahora huyese del espejo, y luego se puso boca abajo, en la cama, pensando que de todos modos hubiera podido bajar por un vaso de agua para tomar la pastilla. ¿Cuántas había tomado hoy? Tres por día, hasta lograr el control de los síntomas, después usted mismo sabrá cuántas debe tomar, llegaba la voz del médico, pero mezclada a la reciente visión del lejano Chepes con sus pilas de leña. Lo que el padre señalaba con el dedo índice no era aquella población sino el frasco de las pastillas en lo alto de una pila de leña; pero al dedo índice del padre correspondía el rostro del médico que le habló paternalmente con un rostro cuidadosamente afeitado.
Después bastó mover la cabeza hacia el otro costado para borrar todas esas tonterías. Abrió los ojos y vio sobre los mosaicos del piso el ritmo de luz y de sombra de los letreros luminosos de la esquina inmediata. Una nueva carcajada de Olga llegó por la ventana; pero no la oyó cabalmente; se dijo que era una simple repetición. Cuando el letrero se apagaba, el piso tenía el color conocido; pero al encenderse tomaba una coloración azul
Luego percibió, de algún modo, todo lo que estaba hacia atrás en el resto de la casa, en los armarios, en los rincones, como para impedir que la memoria se equivocara. Los recortes de diarios con los golpes de Estado en los que de un modo o de otro había intervenido; la historia del estudiante muerto que había conmovido a su mujer hasta ser un factor más de desacuerdo con él; las cartas y el tambor del padre y tantas cosas más. Faltaba solamente la decisión para quemar todo aquello algún día, a fin de que solo fuesen luego un simple dato de la memoria que puede perderse en cualquier momento e incluso ser modificado, porque todo aquello era la historia de la precariedad, del mal que lo había acosado durante toda su vida.
Cerró los ojos como para que los objetos desapareciesen, y supo, en una tortuosa divagación de datos y de objetos, que lo único verdaderamente bueno en su vida había sido el liceo. En esos años todo había sido bello y seguro. Pertenecía a un orden perfecto que jamás se alteraba. Las cosas se hacían en días y horas perfectamente establecidos y significaban salvación. Cuando saliera de allí tendría un grado y entraría en otro orden superior todavía, más perfecto y congruente, según lo atisbaba. No habría pobreza ni limitaciones. Habrían quedado muy atrás las pilas de leña de Chepes, las tías enlutadas, el cántaro sucio, la banda de la policía con su padre tocando el tambor, y el mundo se le entregaría como una inmensa Margarita de belleza indestructible. Sin embargo lo que vino después del liceo fue también precariedad; de modo que los días en el establecimiento eran para él como una infancia dulce, irrecuperable. Comenzaron los hechos contradictorios del mundo, los hombres equivocados, la interminable ancianidad del padre y su posterior parálisis, los acosos del viejo, el cambio en Margarita, a la que jamás hubiera considerado capaz de decir "lo que pasa es que siempre te consideraste perfecto; solamente vos eras el sabio; solamente vos tenías la razón y todos los demás estábamos equivocados". El mal no solamente lo había acosado a través de mucha de la gente que le tocó tratar, sino también a través de su padre indigno y luego de su propia mujer. Salvo los años del liceo, todo había sido para él precariedad y angustia del mal. El mundo era un inmenso caos lleno de contradicciones y de pobreza. La gente se burlaba de la moral y de las buenas costumbres y todo se precipitaba en un vacío desconocido donde moraban las fuerzas enemigas. Se dijo que el error había sido salir de su ciudad natal y emprender la aventura del bien. Debió tocar el tambor como su padre, con una ancha gorra en la cabeza; ignorar a Margarita, porque ella pertenecía a ese mundo precario regido por Mario, aquel tipo que fue su novio antes que él y que decía que en el mundo no había cosas ni malas ni buenas sino simplemente cosas.
Todo lo conquistado al salir de aquella precariedad primordial era falso. Margarita había fingido siempre; nunca había pensado o sentido como él, porque bastó el desdichado episodio del estudiante para que se revelara y pensara que el mundo y la vida que habían elegido no eran verdaderos. Bastó el encuentro casual con Mario para que se transfigurase (lo había advertido en cierto temblor de su voz y en la mirada súbitamente viva) demostrándole así que él no había conquistado nada. "Porque mi mujer es una puta", iba a decir su mente, pero detuvo el pensamiento con un resto de respeto hacia ella y porque los informes del detective no aclaraban nada todavía.
Ya otra vez había detenido esa frase a punto de salir, a los pocos días de casados. Él asistía un tanto dolorido a la paulatina destrucción de la castidad que tanto había amado en ella. Consideraba que la mujer era el sujeto pasivo que debía asistir a su sensualismo sin participar abiertamente de él. Lo molestaba que Margarita se desnudase delante suyo y que insistiese en hacer las cosas con la luz encendida. A él le gustaba verla desnuda, pero a hurtadillas; le gustaba espiarla en el baño, pero no quería mirarla en su desnudez y que ella también estuviese mirándolo. Le parecía una forma de prostitución.
Después se adaptó a esa pérdida, pero con el tiempo encontró una nueva forma de castidad o de inocencia en ella, que le restituía a la Margarita que lo esperaba los sábados en la pensión, sentada, con las rodillas bien cubiertas por el largo vestido, en el banco debajo de las madreselvas. Era su manera de aceptar todo lo que él decía, todo lo que él pensaba sobre el mundo y la vida.
Por la noche, después de la comida, mientras Margarita bordaba o tejía, él le contaba los sucesos del día para demostrarle una vez más que los hechos cotidianos en los que él participaba eran la justificación del modo de vivir que habían elegido. Margarita no se enteraba jamás de lo que ocurría en la ciudad, en el país o en el mundo sino por lo que Víctor le contaba. Y a ella solamente le interesaban porque él lo contaba, de otro modo jamás se hubiese enterado de esto y de aquello. Las cosas tenían importancia según pasasen o no por la órbita de Víctor. Ella demostraba siempre un gran interés, aunque no comprendiese ciertos procesos político-castrenses, y abría sus grandes ojos asombrados en un gesto de absoluta virginidad, mientras la boca de él explicaba matices o razones profundas. A veces, para aumentar más aun el goce de la contemplación de la inocencia, él introducía algún elemento de duda. Ella alzaba entonces los ojos de su labor y se comunicaba íntimamente con él diciéndole asombrada y cómoes eso. Él daba una explicación preparada de antemano y le demostraba otra vez que se hallaba asistido por la razón, porque-la-moral-y-el-respeto-a-las. jerarquías-, y todo lo demás.
Era hermosa entonces la concordancia de ellos con el mundo, aislados en aquel dormitorio donde llegaban a esa hora los últimos rayos de los letreros de la esquina próxima, lejos de una humanidad equivocada, del cuerpo menudo de su padre y de toda precariedad.
Desde el cuarto de la planta alta donde él se había aislado hacía algunos meses no había posibilidades visuales de dominar toda la casa, por cuya razón el coronel, en sus constantes acechanzas del mundo externo que lo circundaba dentro de su casa, comenzó a percibir todo con el oído. El cuarto le daba una seguridad para su actitud, le permitía mantener íntegra su fe en medio de un mundo que se desmoronaba. El resto de la casa, apenas atisbado, ya que cuando salía lo hacía directamente por la escalera posterior, era entonces como un campo de batalla, como una zona cuyo tránsito significaba peligro. Nunca había estado en una guerra pero podía imaginarla. Quizás llegar a las posiciones enemigas fuese un acto congruente, verdadero, donde la noción del propio valer se multiplicaba. Pero cruzar las zonas neutras, donde todo era oscuro pero quizás una luz pudiera encenderse de pronto, era en cierto modo complicidad, adulterio, falsedad. La zona neutra de la casa pertenecía por ahora a su mujer, cuya única presencia, desde hacía tanto tiempo, eran sus pasos.
Podía diferenciar perfectamente los pasos de Margarita de los de Olga. Olga caminaba con pasos largos y opacos, transitaba por los ámbitos recordados como si se deslizara; Margarita en cambio lo hacía con pasos cortos y nerviosos; los tacos de sus zapatos repiqueteaban como el pico de un pájaro sobre una superficie dura. Sabía, por su resonancia, cuándo la mujer cruzaba por la sala alta (la zona más próxima a su dormitorio), por la biblioteca, por los pasillos, hasta que entraba en su habitación, donde la alfombra ahogaba los sonidos. Él, desde la suya, trató muchas veces de tener indicios auditivos de Margarita en su dormitorio, pero nunca había logrado oír nada. Su mujer entraba en el dormitorio y desaparecía.
No solamente los pasos desaparecían en la habitación sino su cuerpo, su existencia, la Margarita sentada en el banco del fondo con la falda cubriendo enteramente las rodillas, sus manos sosteniendo el Czerny y el Gradus adParnassum, forrados con papel azul, cuando volvía del Conservatorio, esos libros que tenían en la parte superior un rótulo cuidadosamente escrito con óvalos perfectos que contenían sus datos, óvalos azules que llegaban también al liceo semanalmente, en sobres siempre iguales, en aquellos años. El cuerpo como ciego debajo del vestido, el cuerpo que se estrechaba con el suyo los fines de semana cuando volvía del liceo y que hablaba con un calor familiar, un cuerpo con aspecto de invierno protegido que lo protegía a él también y le adelantaba en el abrazo el tiempo que no había transcurrido todavía. Era todo eso y mucho más lo que desaparecía con los pasos.
Desde que decidieron dormir en cuartos separados el cuerpo de Margarita comenzó a desvanecerse. Desaparecido del mundo táctil, se convirtió, poco a poco, en una especie de superficie memoriosa cuya turgencia yacía oculta debajo de ámbitos llenos de asperezas, en una especie de oscuridad latente separada de la luz expectante como los espacios neutros entrevistos. Los pasos oídos desde su cuarto en realidad representaban esa envoltura que la separaba para siempre de la punta de sus dedos. Los pasos no eran la representación vívida del calor del cuerpo ciego debajo del vestido amarillo allá en los años de la pensión de la calle Pringles. Significaban otra realidad, la del mundo que empezaba fuera del centro de Víctor, el mundo de la precariedad, inseguro y doliente, sin esquemas salvadores, sin dogmas precisos, inclinado siempre en la pendiente del naufragio.
En aquel mundo el cuerpo de Margarita era como el de cualquiera, un simple contorno geométrico cuidadosamente establecido e infinitamente repetido, el ombligo ciego y los pechos ciegos y las piernas solitarias. En cuanto al rostro salvador, ahora era simplemente el pasaporte, un detalle ilusorio que le permitía al cuerpo que llevaba hacia abajo el desarrollo de una breve historia personal, de una posesión. Con el rostro, el cuerpo le pertenecía; o quizás creaba la ilusión de la posesión, porque en realidad, formando parte de aquella masa amorfa de cuerpos de la horrible humanidad, el cuerpo pertenecía a todos, al hijo de las circunstancias, repetido en cada minuto, a un mundo que tentaba pero en el que no había ninguna seguridad. Justamente por eso él había preferido siempre realizar el acto de amor en la oscuridad. Palpando su cuerpo pero no viéndolo, sentía que le pertenecía verdaderamente, que estaban ambos en un inmenso vientre. Entonces el cuerpo de Margarita era una prolongación del suyo; su miembro dentro del cuerpo de Margarita era un cordón umbilical, un vaso comunicante que le demostraba la verdadera posesión. En la oscuridad no había ningún peligro de que nadie viese y poseyese, por el solo hecho de la contemplación, el cuerpo de Margarita que ella había diferenciado para él con los rasgos casi tristes de sus ojos alargados y las oes admirativas de su boca cuando le preguntaba por alguna cosa que ella ignoraba y que él poseía en su conciencia. Pero cómo fue eso, decía el cuerpo suyo de Margarita desaparecido ahora debajo del resplandor intermitente de los tubos eléctricos de la esquina próxima.
Por eso cuando ella se desnudó delante de él en pleno día, tuvo la sensación de una derrota. Margarita entraba así al mundo no previsto por los dogmas salvadores, a la humanidad irremediable, y era hurtada a su tacto para entrar a la arritmia de las calles populosas, de las playas impías, al mundo de los peces que enarbolaban sus alfanjes, al olor sudoroso de la tropa. "¿Te pasa algo?", decía la voz de Margarita desde una multitud arrítmica. "No me pasa nada", respondía él sintiendo que todo se perdía. "Pero por qué", insistía ahora toda la multitud. "Te dije que apagaras la luz", decía él como si con esa frase pudiera detener la consumación.
Sin embargo la forma de sus senos y el estrangulamiento de su contorno en la cintura, que él sumaba a su propio cuerpo en la oscuridad de la noche, le producían nostalgias visuales mezcladas a un inconfesado deseo de poseer también a la inmensa humanidad. Entonces la espiaba en el baño por el ojo de la cerradura, contemplaba extasiado aquellas formas ajenas bajo el agua de la ducha, el precuerpo de Margarita antes de su aparición, una especie de virginidad salvaje o de viejo pecado ennoblecido que se brindaba a los ojos generosamente. Cuando ella comenzaba a vestirse él se iba a la habitación y la esperaba para poseerla con una urgencia que no admitía explicaciones. Ella accedía asombrada como si todo su cuerpo fuese una gran o admirativa preguntando a la vez por algo que solo él conocía. Pero en esos casos la entrega de Margarita era una simple concesión, sin la alegría o la explicación del juego previo, y él sentía esa ausencia y pensaba que la humanidad que se le entregaba allí era un acto concedido por la imposición de una simple circunstancia, por un pacto previo, y sentía que la humanidad, de todos modos, jamás se le entregaba cabalmente. Así, el acto de espiarla en el baño se renovaba permanentemente y no encontraba saciedad.
El timbre del teléfono parecía estar sonando muy lejos. Víctor dormía y una parte de su conciencia le dijo que Olga atendería, bajaría su falda y correría hacia el edificio para atender, maldita yegua, si todo fuese normal, pero otras partes de la conciencia, lentamente arribadas, comenzaron a demostrarle que desde que separaron los cuartos, y sobre todo desde que contrató los servicios de Joaquín Echenique para que siguiese a su mujer, había trasladado el teléfono a su reducto y lo tenía al lado y estaba sonando muy cerca de su cabeza (parece que la pastilla me adormeció demasiado, será necesario reducir la dosis hasta lograr el control de los síntomas, cómo no doctor); entonces se dio vuelta en la cama y llevó el aparato al oído. "Un momentito que le van a hablar", y en el silencio que había en el tubo después de esas palabras podían llegar los tacos de ella repiqueteando por las calles de la ciudad, o su propia voz confesándole estuve toda la tarde con Mario, pero no es el que conociste, es otro, se llamaMario también, estaba desnudo dentro del baño. Se pasó una mano por los ojos y oyó la voz de Joaquín diciendo: "su mujer pasó la tarde en un cine, sola; tomó un taxi en San Martín y Belgrano, se bajó en el consultorio del dentista Núñez, en la calle Urquiza, donde estuvo dos horas; caminó siete cuadras, saludó a varias personas, hombres y mujeres, y se fue a comer, como todos los jueves, a la casa de los Zapiola, desde donde salió hace cinco minutos, en el auto de la familia, de manera que tiene que llegar a su casa aproximadamente a la medianoche, eso es todo, hasta mañana". Colgó el tubo y oyó una nueva carcajada de Olga, lejana.
Quedó sentado en la cama y pensó que ahora sí tenía realmente deseos de beber un vaso de agua fresca. Pero debía bajar inmediatamente a la cocina y hacerlo con rapidez, porque si Margarita no se demoraba en el camino, él se arriesgaba a encontrarla en la cocina.
Es la historia de siempre, todos los jueves hace las mismas cosas, y todos los miércoles otras parecidas, y todos los días de la semana, pero si no bajo ahora puedo encontrarme con ella en la cocina o en el pasillo; los lunes hace lo que tengo anotado, los martes podría ir al cine también, pero solamente va los jueves N sin embargo quedan algunas zonas oscuras y vaya a saber qué es lo que hace en esos momentos, un buen vaso de agua fresca, yo lo estaba tomando al lado de la heladera cuando ella apareció en la puerta de calle y caminó con Olga hacia la cocina, pero cuando me vio se detuvo, se demoró a propósito conversando con Olga para que yo tuviera tiempo de subir, menos mal que no nos encontramos, lo que yo necesito saber es qué piensa, qué pasa dentro de su cabeza, y tomar un gran vaso de agua fresca antes que los tacos de ella tras-pongan el umbral del portón y hagan ese ruido de lajas removidas en el sendero que va a la cocina, donde resonarán como tambores golpeados con metales y luego los peldaños de la escalera, uno por uno, sucesivamente, cada vez más fuertes, el pasillo alto, con ruidos de cadenas, la salita, repiqueteando en la cabeza, la biblioteca, apagándose y luego el silencio de su dormitorio donde también están los pensamientos de ella, porque sus pasos cuando entra en el dormitorio se ahogan en LlS pensamientos.
Lo que pasa es que todo lo que te rodea está mal, nosotros estamos mal, y el mundo entero está mal; solamente el señor coronel es perfecto y está rodeado de imperfecciones; ordenaste la muerte del estudiante y después dijiste que lo que mata es el material, los hombres no matan, el señor coronel no mata; abandonaste a tu padre porque tocaba el tambor y tenía nudos en los dedos, perdiste a tus mejores amigos porque ellos estaban equivocados, porque el respeto a las jerarquías y a la moralidad, y estabas agachado espiándome en el baño por el ojo de la cerradura, yo no sé qué te pasa Víctor, cómo has cambiado tanto en los últimos años, decía uno de los pensamientos de Margarita.
La moto del hombre de Olga arrancó, se fue y se perdió en la noche, se ve que calculan que está por llegar Margarita, y Olga se quedará parada contra el portón para esperarla, hasta el jueves Titina, hasta el jueves Margarita, y después los pasos por el sendero de piedras, así que será mejor que espere para bajar, no vaya a ser que, pero ella no se alejó por lo del estudiante ni por lo de mi padre, yo nunca lo odié, ella se alejó de mí porque yo me parecía a él, yo también tengo nudos en los dedos y manos como las suyas, cada vez me parezco más a él, si no fuera por los bigotes la boca mía sería la suya y como las de las viejas de Chepes que tomaban el agua hedionda de los cántaros y fruncían los labios venga para acá, m'hijito, viejas de mierda.
Cuando Víctor era chico no se parecía a su padre. "Es la cara de la madre", decían los tíos y las tías cuando lo veían, y él estaba acostumbrado a oírlos y había crecido con ese convencimiento. Un viejo leñatero de Punta de los Llanos, muy amigo de su padre, un hombre callado y nervudo, solía decirle "pero acá está el rubio", y lo acariciaba con sus manos toscas. Después lo soltaba y agregaba: “le tengo preparado un alazán". Sin duda alguna él había sido rubio, o casi rubio (algunos vellos de los brazos, a la luz de una lámpara, tenían resplandores del cabello de su madre), o por lo menos castaño, ya que el hombre se lo decía, aunque el hombre del alazán era negro y para colmo leñatero, trabajaba al sol con la leña y el carbón, y hasta lo blanco del ojo era más bien pardo. Pero después, con el crecimiento, los rasgos de la madre fueron perdiéndose y él comenzó a parecerse, con los años, al indio soterrado que había en lo profundo de su padre, venido desde el corazón del desierto. Cuando él abandonó la mesa humilde y la casa y el viñedo y las paredes ásperas y los techos altísimos de su dormitorio de La Rioja y se fue a estudiar y comenzó a ir a veces a las casas de sus compañeros, de paredes lisas y muebles relucientes, las gentes que usaban esos muebles y vivían entre esas paredes tenían el cabello como la punta de sus vellos a la luz de la lámpara y cuando se referían a alguien decían "es criollo pero muy bueno, una persona buenísima". En esa época comenzó a mirarse al espejo con atención para descubrir paulatinamente que no era tan blanco como creía o como lo había sido en su niñez, sino que tenía la tez indefinida pero más bien morena, casi como la de su padre.
Pero ella no esperó a que me pareciera totalmente al viejo para dejarme. Me abandonó antes, cuando la transformación de mi cara y de mis manos empezaba a acercarse a su figura. Eso es lo que se llama una traición. En el mundo hay solamente dos tipos de personas: los héroes y los traidores. Ella pertenece a los traidores. En el baño, debajo de la lluvia, comenzaba a convertirse en la segunda especie, pero yo creía que todavía me pertenecía. Cuando empezó a traicionarme revelándose en contra de su propio marido para defender al imbécil del estudiante, en realidad estaba defendiendo a Mario, ojalá Joaquín pueda averiguar algo, y termine de una vez con las calles y los taxis y las peluquerías y los dentistas, defendiéndolo desde el baño con el estrangulamiento de la cintura y el chorro de agua jabonosa por el vientre, cómo has cambiado Víctor en los últimos años. Pero si bajo ahora a tomar el vaso de agua los tacos van a sonar entre las lajas y después en el ladrillo picado y las piedras, y al entrar a la cocina me va a encontrar despeinado y va a creer que soy un derrotado y porque en último término no tolero su mirada porque no sé qué otras cosas estará mirando cuando sus pasos se ahogan en el dormitorio y en sus pensamientos, porque ella no esperó a que me pareciera totalmente al viejo para dejarme, yo la saqué de la pobreza, pero qué se cree después de todo con el Czerny y el Hanonn y el arte y las novelas y tantos libros que le llenan la cabeza de macanas, y ahora viene a despreciarme porque me parezco al viejo que después de todo es mi padre. Pero acá está el rubio, claro que le tengo preparado un alazán.
"Gracias Titina, hasta el jueves Margarita", llegaron las voces, y después el rumor del auto que se iba como la moto. Los pasos de Margarita y de Olga comenzaron a crecer por el sendero de ladrillo picado, se metalizaron en las lajas y luego en el mosaico del portal, para detenerse en seguida en la cocina. La puerta de la heladera sonó dos veces y el encendedor eléctrico chirrió claramente. Puso las manos en la nuca y vio en la pantalla de un cine el paso de los verdugos hacia la habitación del hombre que iban a ajusticiar. Llevaban los zapatos en la mano para no hacer ruido.
Ella no había llorado todavía cuando le dijo que tenía la mentalidad de un verdugo. Siempre tuviste la mentalidad de un verdugo, había dicho su boca y después lo había repetido uno de sus pensamientos dentro de la habitación donde se sepultaba para vivir la vida de las multitudes. El estudiante estaba en estado de coma y los diarios se ocupaban de él, y Margarita también dando a su boca una expresión desconocida, un rictus parecido al de sus tías de Chepes después de beber el agua de los cántaros, y en la forma de la boca el alma de Margarita decía que él era un verdugo. Nunca había imaginado la forma de un verdugo, pero ahora estaba en la pantalla de un cine, dentro de la noche, y caminaba despacio por los pasillos de la prisión con los zapatos en la mano para no despertar a la víctima que dormía y debía ser sorprendida y ejecutada en el tiempo más breve posible. Pero la víctima, el héroe de la película, no dormía, estaba despierto, levantado, con un oído pegado contra el muro de la celda esperando los pasos ahogados del verdugo. Venga para acá m'hijo, decía la boca de Margarita con la forma de los cántaros en la boca, y él atisbaba apenas las pilas de leña de Chepes a través del vidrio empañado, pero la leña, aunque estuviese lejos, se hacía sentir en el olor de la ropa de su padre, un traje descolorido y mal entallado que se movía, en la parte de las rodillas, con el traqueteo del tren. El ruido de las cucharitas llegó a sus oídos más claro que otras veces, y después alguna risita ahogada, reprimida en el momento del desborde, quizás de Olga o quizás de Margarita. Se levantó y pegó el oído contra la puerta para oír mejor. Hubiera abierto, pero en ese caso ellas habrían oído el chirrido de la puerta, y no quería que supieran que él las estaba espiando. Indudablemente eran dos risas, pero imposible saber a quién pertenecía cada una. Volvió a la cama y puso otra vez las manos debajo de la cabeza y extendió los ojos hacia donde se representaba la pantalla del cine. Los verdugos pasaron cerca de la celda del protagonista hacia otras celdas lejanas, seguidos por la expresión aterrorizada del muchacho que había pegado su oído contra el muro. En otra celda la víctima elegida dormía con un sueño tranquilo. Los hombres se detuvieron y con movimientos lentos pusieron sus zapatos en el suelo, fuera de la celda todavía. Margarita y Olga eran ahora apenas un cuchicheo. La pantalla desapareció con todos sus personajes. Los reflejos de los letreros luminosos, cuyas intermitencias eran bien claras en el piso, hacían vibrar también el aire intermitente entre una luz más o menos viva y otra cenicienta. El rumor del automóvil que ya había partido volvió levemente a su memoria y oyó hasta eljueves Titina