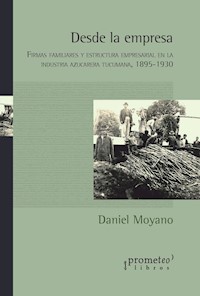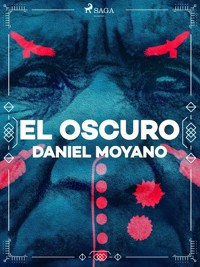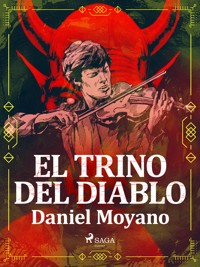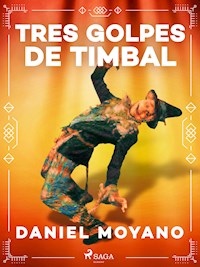
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Encomendado a componer un manuscrito que salve del olvido al pueblo de Minas Altas antes de que lleguen los asesinos, el anónimo protagonista de esta historia traslada palabras y gestos atesorados en las marionetas de Fábulo Vega —astrónomo y titiritero—, que han sido habitadas por las almas de los vivos y los muertos. Ganadora del Premio Boris Vian en 1990, «Tres golpes de timbal» es la historia alotópica de una sociedad imaginaria resuelta a recuperar su memoria. Daniel Moyano tardó unos veinte años en escribir la que él llamó «la más vieja de mis novelas», que es también la más riojana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Moyano
Tres golpes de timbal
Saga
Tres golpes de timbal
Copyright © 1989, 2022 Daniel Moyano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726938906
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1 LOS NACIMIENTOS
Intensidades
A más de cinco mil metros de altura, las mulas andinas trepan dejando señales rojas en la nieve, hechas con las gotas de sangre que se les escapan por la nariz. Mulitas tan livianas y ligeras que parecen nubes; pero dentro de esa aparente liviandad, el corazón les late tan fuerte que los jinetes pueden oír su golpeteo. También las palabras, en el refugio cordillerano donde escribo esta historia, suenan como latidos; y llegan a mí de la misma manera que el ruido del corazón de las mulas al preocupado oído del mulero.
Más arriba de este refugio, llamado Mirador de los vientos, el cielo es permanentemente azul. Las nubes están siempre allá abajo. Las he visto tiritar de frío y deshacerse en lluvias que no me alcanzan. Son algo así como la intensidad que aquí tiene la altura, la que desnuda las palabras y hace sangrar a las mulas. Debajo de ellas viven las aves de vuelo corto, que sólo conocen su reverso. En cambio para el cóndor, que las domina, y cuyo vuelo permite la expansión de la cordillera, casi no existen; son como el polvo de su camino.
El Mirador, integrado a la montaña, es circular, de techo abovedado, con un ventanal que da al abismo. Hay un hogar para el fuego, que alimento con raíces, especies de árboles disminuidos que para no helarse crecen bajo tierra. Cuando están vivas, asoman afuera apenas una pequeña forma que las conecta con la luz. El calor llega hasta el establo contiguo donde duerme la mula que me lleva y me trae. Mi mesa de trabajo está junto al ventanal Sobre ella hay un candelabro, un tintero, un diccionario, la Gramática de don Antonio de Nebrija En un arcón hay alimentos, tinta y hojas que amarillean por sus bordes. En la pared, una guitarra y las sombras de los objetos, incluyendo la mía, permanentemente proyectadas por las llamas del hogar.
El estudio de ese antiguo tratado del lenguaje me ha enseñado a querer a las palabras. Las escribo viéndolas florecer, tocadas por la intensidad o desnudez de la altura; las oigo sonar en el silencio virgen de la expansión. Y son música, como afirma el gramático. Cada vez que escribo una, siento el latido del objeto encerrado por los signos. Las oigo vivir. Las palabras sacan a las cosas del olvido y las ponen en el tiempo; sin ellas, desaparecerían. Los cóndores, por ejemplo, caerían en mitad de su vuelo. Por eso cada vez que escucho el aleteo con que estas grandes aves se lanzan al espacio, digo cuidadosamente "cóndor", de modo que suenen bien todas sus letras, para que la palabra, además de las alas, ayude a sostenerlo.
Los pájaros de abajo, cuando arrastrados por el viento traspasan sus límites y penetran en las grandes alturas, dejan de cantar; es decir, pierden sus palabras. Sin ellas, ya no son aves; se convierten en trapos sucios en el vendaval. Y es una pena verlos rodar en los caprichos del viento, caer entre las rocas donde los devoran las hambrientas hormigas de la montaña "Pájaro, pájaro", les grito viéndolos caer. Pero ya han dejado de serlo: la palabra ha huido de ellos. Y se entregan silenciosos, todavía vivos, al festín de las hormigas.
También están las estrellas, que eruptan escandalosamente. Aquí, más que brillar, cuelgan volumétricas, como frutas a punto de caer. Ponen un cerco a la infinitud, apropiándosela. Para ellas un cóndor o un hombre no son ni siquiera una sombra. Ante su desnudez, la vida y la muerte son simples acciones desesperadas, Estos monstruos lumínicos nos aíslan; nos dejan a solas con el crimen; nos dicen que nadie podrá ayudarnos si caemos. Cada noche, para olvidar o evitar su presencia y estos pensamientos, y sobre todo el miedo, toco la guitarra. Una pieza interminable, que yo mismo compongo, donde hablo de las nubes.
A mis espaldas está el mar, el formidable mar océano. Oculto por la cordillera, no lo veo. Pero puedo sentirlo. Tengo en mi cuerpo terminales nerviosas sensibles a sus pulsiones, que me conectan con él a pesar de las moles de piedra que nos separan. Los nervios de mi espalda son como ojos. En las noches sin viento, concentrándome, alcanzo a percibir su crispación y siento que mi piel se saliniza. Nombrarlo es un placer total. Su palabra es perfecta. Tal como digo cóndor mientras éste vuela, digo mar sintiendo que él sucede a mis espaldas. Esta presencia también forma parte de la intensidad que aquí tiene la altura, la misma que hace sangrar a las mulas y temblar a las palabras.
He venido aquí a poner en sonidos escritos y ordenados las historias recogidas por Fábulo Vega, astrónomo y titiritero, que son la memoria de Minas Altas, su pueblo y el mío. Él ha modelado y fijado en sus muñecos a cuantos vivieron y murieron, para salvarlos del olvido. A lo largo del tiempo, ha ido copiando el mundo. Aparte la historia que tengo que contar, observo en unos globos eólicos la dirección y fuerza de los vientos, que anoto diariamente en unas planillas con rayas convencionales. Cada mes las bajo a Minas Altas. Desde allí mis informes cruzan la cordillera a lomo de mula, llegan al mar y recorren los observatorios astronómicos del mundo ayudando a comprender el comportamiento del planeta en estos apartados rincones de su casi despoblado Sur.
No sé quién soy. Ignoro mi nombre. Fábulo, antes de enviarme aquí, me desmemorió. Seguramente valiéndose de artes hipnóticas. Lo único de mi vida anterior que puedo recordar con claridad es su mirada oscura. El borró todo lo que había en mi memoria, abriéndole espacios para poner en ella la de su pueblo. Y me entregó a las palabras, que son mi única realidad, al menos aquí en este refugio.
Cuando salí de Minas Altas sólo recordaba la mirada profunda de Fábulo y su mandato. No tuve que buscar los senderos que me conducirían a mi destino: la mula ya los conocía. A mitad de camino hay un refugio de piedra, el punto más alto que frecuentan los arrieros. Allí se enrarece la vegetación y aparecen unas hormigas que caminan enfiladas en unas huellas hondas sobre la roca viva, hechas con sus pasos durante años que hay que contar por miles.
Quinientos metros más arriba apareció en la atmósfera una franja azul. Uno se excitaba ante el hecho nuevo de penetrar en un color. Al entrar en la azulosidad sentí disminuir mi peso, seguramente por efectos de la hipnosis. La mula y yo flotábamos en el color, que permitía ver, como si estuviesen muy cerca, los ojos grandes y húmedos de las vicuñas lejanas que nos observaban desde distintas cumbres.
Pasada la franja, sentí que no tenía orígenes conocidos. El tiempo estaba en mí sin punto de partida. Esto y el no saber quién era sucedió simultáneamente. Yo no tenía nombre, y dentro de mí se abría un gran espacio virgen, con un silencio que invitaba a ponerle sonidos. La libertad más pura apareció, o estaba ahí, como un hecho casi físico que me rozaba la piel. Solté la voz a ver cómo sonaba en esa libertad: se llevaba su timbre, flotando por encima de los valles; rebotando contra los ventisqueros, era mi nombre.
Toqué las crines de la mula, como de algas marinas, y miré hacia arriba. El sol, dibujado en el cielo por un pintor de paso, era un perfecto girasol maduro. Me palpé la cara, para reconocerme, recorriendo la nariz y los ojos, las sinuosidades acústicas de las orejas. Mi pelo parecía recién brotado. En ningún momento sentí la necesidad de saber quién era yo. Sentirse era más fuerte que saberse. La mula seguía su camino rozando ya las nubes más altas. Nunca había sido niño, ni adolescente, ni nada relacionado con la edad. Yo era sólo lo de adentro, puro. Dije las primeras palabras, nombrando lo que veía. Como el sol, parecían dibujadas, hechas a mano, y eran casi táctiles; como descubrir el color de los sabores, la suma de reposos que hay en un movimiento.
Al llegar al Mirador, la salida de Minas Altas estaba borrándose, tendiendo a no haber sucedido nunca. Salvo la mirada de Fábulo, dos puntos negros, yo era alguien sin conexión con nadie, como si me hubiera inventado a mí mismo en el camino. Sin parientes ni infancia, ni lugar de origen, me veía como reflejado en una pompa de jabón.
Al calor del fuego que encendí sentí mi plenitud. Cada músculo o vena, la curvatura de los huesos a la vez recónditos y próximos, cada latido impulsando la sangre que llena mis concavidades, tenían la vibración luminosa que se ve en los campos después de las lluvias. Mi cuerpo, acabado de nacer, estaba en el tiempo de la misma manera que el fuego en su color o la nieve en las cumbres.
El primer globo cólico que observé bailoteaba en el frío del anochecer. A la luz del fuego, desparramada por la bóveda, anoté en la planilla la intensidad y orientación del viento. Una rayita de las más finas según los modelos, con los quince grados de inclinación que corresponden a los vientos leves. Como un silencio musical. Durante el trazo, le di la importancia de una palabra.
Amanecí junto al fuego, brasas de raíces andinas como animales vivos. Mi memoria seguía sin orígenes. Yo era un medidor de vientos en el primer día de su existencia.
Limpio de mi memoria antigua y con los primeros vientos encerrados en las planillas, salí para Minas Altas. Las rayas que los representaban eran mi primer intento de escritura. Para los sabios que las leyeran al otro lado del mar, serían palabras. Sus atentos oídos podrían percibir en ellas el sonido de los vientos.
En la pendiente final que da acceso al pueblo hay un breve espacio entre dos cerros, que permite divisar durante unos instantes la extensión de los llanos violentos y el comienzo de las grandes Salinas, un mar afantasmado que de noche, al entrar en contacto con las constelaciones y la luna, vibra entre impulsos de mareas invisibles, donde los peces muertos en otras edades, convertidos en polvo de sal por los milenios, reproducen ante la luz lunar el brillo de sus escamas. Los efectos de la visión duran lo que en la boca el sabor de una fruta.
Minas Altas, con una sola calle de cuatro kilómetros, tiene la forma de una oruga amarilla que trepa curvándose en su centro. Cada eslabón de su cuerpo está separado del otro por un cerco de girasoles. Su calle, de tres metros de hondo, es a la vez río seco o espasmódico, a la espera de las crecientes anuales, que arrastran animales y troncos, restos de instalaciones de minas inglesas abandonadas hace un siglo, piedras de colores con que la gente construye o amplía sus viviendas. La cabeza de la oruga se empina hasta casi rozar las nubes bajas; desde allí en pendiente brusca desciende hasta su cola, perdiéndose en unos peñascales. La realidad que me mostraba era la de un sueño que se recuerda. Uno volvía a lo soñado, y lo soñado era real.
En cuanto entré en la calle se me aproximó un hombre, que intentó abrazarme. Sonrió cuando le esquivé el cuerpo. Me pidió las planillas, las miró con indiferencia, dijo palabras cuyo sentido no entendí. Me preguntó si me había olvidado de él; le dije que no lo conocía
—Soy Ene Vega, un viejo amigo suyo. Vayamos ya mismo para arriba, Fábulo está un poco impaciente, esperándolo. Por si también se ha olvidado del pueblo, allá abajo vivimos los enlazadores; más o menos por el medio están los músicos, y en el alto los astrónomos muleros.
Cabalgaba apropiándose del espacio a medida que avanzaba. En cualquier punto de su desplazamiento, siempre estaba como acabado de hacer, reluciendo en la mañana limpia con su propia limpieza de vivir. Su espléndido sombrero, pese a su pequeñez ante las moles cordilleranas, tenía una dignidad de objeto que superaba sus alcances, seguramente porque era el lugar donde la figura de Ene Vega concluía.
En lo alto del borde de la calle-río se asomó una mujer, al lado de un girasol. Su hechura femenina, como una enorme burbuja que reflejaba el entorno conteniéndolo, se conectó inmediatamente con mi cuerpo en una especie de ensamblaje. La sentí estar en mí como había sentido al fuego estar en su color. Indisolubles.
—Soy la Céfira —dijo—. ¿No te acuerdas de mí?
—A la vuelta —dijo Ene Vega interrumpiendo mis impulsos de detenerme allí— podrá estar con ella todo la que quiera.
Más arriba, recostados contra las fachadas de piedra, aparecieron unos músicos. Arpas indias, charangos de caja, tubos de toda invención. Tocaban música para ayudar a subir; nuestras cabalgaduras parecían ahora más ligeras, como empujadas por un viento.
—Supongo que no se habrá olvidado de Fábulo —me dijo Ene como preguntando.
—Sé que existe —le respondí sintiendo que mi encuentro con el astrónomo titiritero ya había empezado, estaba presente como el mar a mis espaldas a través de la cordillera.
Estábamos ante la casa de Fábulo cuando oímos una explosión y vimos la nube de polvo, muy lejana, hacia el rumbo de las Salinas.
—Ahora están más cerca —dijo.
—Quiénes.
—Los asesinos. Cuando llegue aquí el camino que vienen abriendo con sus dinamitas, borrarán a Minas Altas, como hicieron con Lumbreras.
En la galería de la casa de Fábulo entró una mariposa. Llegó transparente, atravesada de sol, entró a contraluz volando ciega, se posó en la pared y cayó muerta. La muerte y la caída le quitaron toda verosimilitud a sus alas, convirtiéndola en un gusano carnoso.
—Nunca en la vida —dijo Ene— he visto este tipo de mariposas alcanzar Minas Altas. No pueden aguantar los vientos continuos que hay entre el pueblo y las Salinas. Escapan de la dinamita, pero las mata la altura.
Un gorrión escondido junto al techo procuraba no mirar ni ser visto, en deformantes actitudes de murciélago. Sobre las rocas y en los aleros de las casas de los astrónomos había una multitud de pájaros aterrados. Algunos movían la cabeza, otros estaban como disecados. Eran aves del llano mirando por primera vez un paisaje desconocido. Huidas de sus sitios habituales, veían que por encima de las nubes, desde siempre el término de su mundo llanista, el espacio continuaba todavía.
Bordeando las últimas casas de Minas Altas ascendía una pareja de iguanas, y más atrás unas boas aterradas, sin sitio para esconderse. Un conjunto de animalitos que necesitan enterrarse para sobrevivir, escarbaban inútilmente la roca. Por las márgenes del río seco ascendían las especies zoológicas de abajo, miles de ojos en largas filas de luces vacilantes.
Con ritmo de comienzo de lluvia cayeron unos pájaros aislados. Sin truenos ni relámpagos, poco a poco fueron lluvia declarada. Nos refugiamos en la galería, a salvo de esos goterones llenos por dentro de una sangre muerta. Los oíamos caer sobre el techo de zinc como un granizo. Una mezcla de calandrias, tordos y pequeños colibríes escarchados, que huyendo del estruendo habían remontado vientos y alturas equivalentes al cruce de un océano.
Fábulo abrió las cortinas de la puerta, se asomó a la galería, miró la lluvia.
—Pasen, por favor —dijo el astrónomo mulero.
Mientras Ene Vega entraba en la casa, yo, sin poder ver otra cosa, lo hacía en la mirada de Fábulo. Una mirada oscura, a pesar de sus ojos claros, bajo el ala de su sombrero. Calle larga y honda, y como la de Minas Altas, en subida. Como por el interior del cuerpo de la orugas dentro de un tubo negro me iba remontando la mirada que me atraía hacia sus fondos desconocidos. El afuera, desaparecido, sólo existía en el goteo persistente del cántaro del agua, oído desde muy lejos, desde las curvas de las profundas galerías internas de Fábulo con sus paredes repletas de muñecos muertos o dormidos, recorridas por voces que percutían en mis oídos borrando el goteo del cántaro lejanísimo. Un túnel habitado por pergeños de trapo y de papel dotados de media vida, hablando y gesticulando como seres verdaderos, donde flotaban una novia de blanco, mulas de sueño, instrumentos musicales y cometas, la mirada errabunda de un enorme gallo blanco.
Desde sus ojos de reptil memorioso, Fábulo hacía reptar una luz hacia el fondo de mi memoria, a ver si verdaderamente estaba vacía, y apenas encontraba la forma de la Céfira y el girasol, un vuelo de cóndores y algunas palabras extrañas que encontré en la Gramática. Y lo que él veía dentro de mí, también lo estaba mirando yo, reflejado en su mirada oscura, que apagó con un ligero parpadeo.
—No ha podido reconocerme ni a mí ni a la Céfira; y apenas se acuerda de Minas Altas —sonó la voz de Ene Vega junto al retorno del goteo del cántaro.
—Todo lo que saben estos muñecos —me dijo Fábulo— pasará a su memoria, y de allí a las palabras fijas. Las escribirá allá arriba, a salvo de interrupciones y peligros. Bajará una vez al mes trayendo las planillas de los vientos, con lo que podrá ganar un dinerito si lo mandan, y cada vez que lo haga verá nuevas representaciones. Hasta que acabe el manuscrito, usted vivirá solamente para las palabras. Luego podrá seguir haciendo su vida normal, si nos dejan. Ha de saber que en el principio Minas Altas eran unas cuevas donde se escondían los primeros perseguidos. Eligieron este lugar por ser de difícil acceso. Huyeron y se enmontañaron aquí, a la espera de poder regresar al llano que hay más allá de las Salinas, donde están las sierras suaves y fértiles, con ríos tibios y animales mansos. Pero nunca consideraron que Minas Altas fuese pueblo, jamás trazaron una calle ni pensaron otra que no fuese el río seco, que viene a ser como la hondura de una cueva. Siempre creyeron que pertenecían al vergel de abajo y que allá volverían cuando sus vidas no estuviesen amenazadas. La gente, naciendo y muriendo, ha convertido esto en un lugar que podría ser definitivo; pero no pueden verlo así, por culpa de la esperanza que mantienen. Vea, los cóndores, en miles de generaciones, han olvidado los motivos que tuvieron para habitar cuevas que no alcanzan a ser nidos. Los minalteños también estamos en camino de olvidarlos. Ante el peligro de que Minas Altas desaparezca, he querido rescatar nuestra historia, como una forma de descondorarnos; recuperar un pasado que nos permita elegir un camino y prolongarnos en el tiempo, aquí o adonde haya que huir. Los que nos persiguen desde siempre saben que nuestra memoria vale mucho; por eso corren peligro mis muñecos y por eso usted los va a pasar a las palabras, que no pueden romperse. Y en un plazo perentorio, porque los asesinos están cerca, como esa lluvia de pájaros muertos lo demuestra.
Eligió unos títeres, desarrugó sus trajes, los desentumeció y entró en su tinglado de maderas y cortinas. Sonaba un siku mientras el telón se abría.
—Estos pequeños seres —dijo un muñeco amarillo—, que ahora mismo podrá ver en movimientos vivos, no son simples marionetas. Están habitados por las almas de vivos y de muertos. Ellos encierran la memoria amenazada de nuestro pueblo, que es simplemente la historia de una voz. Con estas funciones se despiden de su naturaleza de trapo y de madera para pasar a las palabras que viven en el papel, donde estarán a salvo del furor y la rapiña. Ahora, por favor, préstenos un poco su atención. La historia va a empezar.
El Sietemesino
El Sietemesino y sus hombres llegaron a Lumbreras al amanecer, la hora preferida por él para matar: en esa luz indecisa las muertes parecen de sombras o de sueños. El agua de la acequia regaba unas viñas a punto de brotar, en el cielo no había nubes ni vuelos de pájaros tempranos. Un enorme gallo blanco se paseaba buscando el momento de su canto. Durante el tiempo que duró la matanza, no más de media hora, un perro atado estuvo mezclando sus gemidos a los de los hombres que morían sin estruendos, el Sietemesino tenía predilección por las armas blancas. En la media luz del amanecer, los animales despiertos miraban la matanza sin comprender el hecho, salvo el perro gimiente. Las gallinas empezaban a picotear la tierra, y los cabritos recién nacidos no habían alcanzado a despertarse. Los hombres morían en silencio, sorprendidos en el momento de saltar de sus camas. Las mujeres tampoco hacían ruido: se habían quedado sin voz. Por los ojos que el espanto deformaba se veía que estaban gritando con todas sus fuerzas, pero sólo por dentro, porque las cuerdas vocales, paralizadas por el miedo, no dejaban pasar los impulsos. Y tragaban sus gritos. Hagan callar a ese perro, se oyó decir al Sietemesino, y ninguno de sus hombres le obedeció: nadie quería gastar su tiempo de cuchillo en detalles desdeñables. El gallo blanco le arrastró el ala a una gallina medio dormida, sin decidirse a pisarla, acaso distraído por los hombres que en la media luz se movían como sombras corriendo de una casa a otra. La gallina no se enteró de la actitud del gallo y siguió en su sitio, soñolienta, mientras la mujer que después fue a parir a Minas Altas sentía desprenderse de ella el cuerpo desnudo de su marido, que saltaba hacia afuera, al tiempo que su casa se rodeaba de cuchillos y el niñito que dormía en su cuna despertaba.
El Sietemesino y los suyos, en mitad de la matanza, habían engordado: redondos, hinchados por los objetos metidos entre sus ropas como si los hubiesen devorado, entre vellones de almohadas destripadas. Los que iban a morir veían acercarse a ellos unas bolas humanas deformadas, precedidas por un filo rapidísimo. Bajo la chaquetilla del Sietemesino, pese a las suavidades de un almohadón de plumas, un reloj despertador rozaba contra un mortero de bronce, donde unos anillos matrimoniales tintineaban. Hagan callar a ese perro, gritó antes de entrar en la casa de la mujer todavía húmeda por dentro de los jugos de su marido desprendido, la que después fue a Minas Altas a parir lejos del miedo un niño tan hermoso.
Una gallina que iba hacia la acequia seguida por sus pollitos se encrespó al oír los chillidos de uno que se le extraviaba. Tenía menos plumas que sus hermanos y el lomo picoteado. Iba y venía sin acertar la dirección que llevaban los demás, aunque los tenía a la vista. Se detenía de vez en cuando tratando de envolverse con las plumas escasas de sus alas, como si tuviese frío. El Sietemesino ya estaba dentro de la casa de la mujer, saqueando, cuando el pollito se incorporó al grupo y la gallina lo picoteó sobre lo picoteado hasta sacarle sangre.
Un soldado atravesaba diagonalmente el pueblo de Lumbreras haciendo sonar las pailas y sartenes que llevaba colgado y los tenedores y cucharas de plata que inflaban su camisa, destruyendo el silencio necesario a los sigilos. Por unos momentos el ruido de sartenes se sobrepuso a los gemidos del perro. Corría lentamente, por el peso que llevaba, y su correr demorado alargaba los espacios entre las viviendas, agrandaba el poblado y a la vez la matanza dándole más tiempo y más espacio a todo.
La mujer junto a la cuna de su niño ya despierto oyó que una de las cajitas de música gemelas que había en su casa sonaba por ahí como escondida. El Sietemesino se dio un golpe en la barriga; el sonido de la caja cesó permitiendo que ella pudiera oír sus pasos lentos, interrumpidos por el abrir y cerrar de puertas y cajones, que en esos momentos del amanecer crujían duplicando sus ruidos. La mujer vio entre huesos los ojos del Sietemesino hundidos en la cara de filos raquíticos, mientras al que cruzaba el pueblo en diagonal se le caía una cuchara, al tiempo que por su camisa hinchada asomaba el ruedo de un vestido de novia, y por el peso que llevaba encima y los bultos de adentro no podía agacharse a recogerla; todo lo cual demoraba más su desplazamiento y el romper definitivo de la luz del día. Ella estaba por gritar, pero no había voz capaz de atravesar con aire esa garganta cerrada por el miedo, mientras el hombre en diagonal recogía con mucho trabajo su cuchara, el lomo del pollito picoteado se amorataba en el frío a la orilla de la acequia, el Sietemesino vencía la hinchazón artificial y estirando su única mano libre se acercaba a la cuna sin oír ningún grito de la mujer ni llanto o voz de niño, apenas los del perro enloquecido, y otra vez ordenaba que lo hicieran callar y otra vez nadie obedecía; mientras el filo del cuchillo hacía lo suyo silenciosamente y el gallo blanco aparecía a contraluz por la puerta de la casa.
Tan silenciosa trabajó el arma blanca, que el hombre diagonal que acudió al oír gritar al Sietemesino no se hubiera dado cuenta de nada a no ser por el gallo, que picoteaba en el suelo la sangre que caía de la cuna. La cajita de música sonó en el interior del asesino después del sacrificio del niño distrayéndole la mente y el brazo justo en el momento en que la iba a matar también a ella. La mente le orientó la mano libre hacia un golpe en su barriga, que hizo cesar la música, mientras la mujer se desvanecía, y su hombre, afuera, no sentía las cuchilladas por tener el cuerpo recorrido todavía por el placer que ella acababa de darle, y sin dolor se arrastraba hacia la acequia.
Cuando el Sietemesino abandonó la casa, el viento hizo volar de su chaquetilla inflada una dispersión de plumas perturbando el aire. Caían como nevando sobre el hombre que acababa de ver comer al gallo blanco, que acercándose al de la cajita de música le decía que la muerte del niñito era innecesaria, y él le contestaba diciéndole que lo había hecho para probar el filo del cuchillo.
El sol se levantaba cuando se fueron. La gallina y sus pollitos bebían en la acequia. Los cabritos recién nacidos despertaron. El perro calló por fin y volvió a oírse claramente el rumor del agua regando las viñas por brotar. Cuando la luz alcanzaba el tramo final de su definición, el enorme gallo blanco salía de la casa y, aunque un poco a destiempo, encontraba finalmente el momento de su canto y con él anunciaba el nuevo día.
Unos meses después el Sietemesino entró en un largo insomnio. Cabalgando dentro de él atravesó las Salinas, trepó los cerros que conducen a Minas Altas y se encontró con los vigías.
No lo sé, no me acuerdo, respondió cuando le preguntaron quién era y adónde iba. Me han mandado matar a uno que en estos días nacerá allá arriba, y a eso vengo.
Sietemesino, le dijeron, en Lumbreras degollaste al hermano del que está por nacer en Minas Altas, y para que no lo repitas vamos a matarte.
A mí no me mata nadie, dijo sin salir de su insomnio. Corrió y se sintió caer en el precipicio más profundo. Las aves de la altura no se atrevieron con sus despojos. Los gusanos artesanos que se interesaron por él formaron con sus restos una especie de insecto que remontó los cerros y llegó a Minas Altas antes del nacimiento.
En vigilia de astrónomos
Una vieja tomó al niño empapado de sangre y con un trapo y agua tibia limpió su cuerpo recién hecho. La madre cerró los ojos, oyó las tijeras cortando el cordón umbilical y no volvió a abrirlos hasta estar segura de que ni un solo vestigio de sangre había quedado sobre la piel de su hijo.
Es hermoso el niñito y vivirá cien años, decían las mujeres trajinando con baldes y palanganas. La madre abrió los ojos y volvió a cerrarlos enseguida al descubrir que había todavía una gotita de sangre en la punta de una oreja. Allí, por favor, dijo señalando sin mirar. No es para tanto, comentó una de las mujeres, limpiando la mancha; esta es sangre de nacimientos, no de degüellos, dos cosas muy diferentes, aunque la sangre sea la misma. Escuche: el niño llora. ¿No está vivo entonces? Más limpio que una gota de agua, dijo la mujer alzando y orientando la criatura hacia su madre, que se había tapado la cabeza. Más hermoso que una nieve. Cuando el niño calló, oyeron que la mujer lloraba suavemente bajo la colcha y que la noche estaba serenísima.
No debería llorar, dijo una tejedora, no debería hacerlo ahora que lo tiene enmontañado. Aquí, en el caso de que el día de mañana llegaran a buscarlo, quién podría reconocerlo. El, después, podrá elegir ser un Vega o un Calderón, los únicos apellidos que tenemos aquí, y su nombre, como nunca habrá sido escrito, siempre estará borrado, escondiendo a su hijo. Mire, Calderones y Vegas llegaron aquí de la misma manera, a enmontañarse para ser personas, y ahí los tiene, sanos y vivos, sin que nadie les pregunte nada.
Es un primor de niño, porque hay que ver que no le falta nada. Los ojos están, mire cómo se acostumbran a la luz; sus orejitas son adornos; los pies para saltar a gusto y una boca que ya ríe, por donde entrará la fruta y saldrán sus palabras y sus cantos. Fíjese que él acaba en esos ojos, y si usted se los mira bien verá dentro de él, el corazón y demás vísceras podrá usted ver hasta el interior de sus pies en el fondo de su niño. Los soldados que vinieran a buscarlo, si vinieran, arrojados por los enlazadores caerían en los precipicios. Ha nacido, ha nacido, y usted tiene que olvidar esos galopes nocturnos, esos degüellos que sólo existen en los Llanos. Su niño tendrá aquí todos los padres que él quiera, y leche y fruta y miel a rodo. Y cuando todos sepan que ha nacido, la gente de las vecindades bajará de los cerros trayéndole zorzales de regalo. Y cuando crezca será un Calderón —concluyó una vieja que intentaba apropiárselo—, y Calderón artista para el lazo, sin mulas viajeras para irse lejos ni estrellas o cometas en la cabeza para irse más lejos todavía. Calderón o Vega da lo mismo, dijo la tejedora; lo importante es que está vivo y que la hoja donde debían apuntarlo allá en Lumbreras sigue en blanco. La madre se destapó, y sin mirar al niño todavía, devoró una fruta.
El día del parto los músicos se ofrecieron como vigías. Apostados en los extremos, vigilaron tendiendo sus oídos agudísimos, listos para dar la alarma con sus instrumentos más sonoros en caso de acercamiento de galopes asesinos. Los astrónomos velaron en las cumbres con los pies en el frío observando el cielo en busca de signos peligrosos. Todo estaba tranquilo y en su sitio. Apenas el rumor de un deshielo, que en realidad formaba parte del silencio.
Cerca del amanecer, cuando en la casa del recién nacido despatarradas en sus sillas dormían todas las viejas menos una, los astrónomos percibieron un ruido sin origen claro. Temiendo un peligro geológico subieron al peñón más alto y clavaron sus ojos en el estrellerío efervescente. Viendo que allí no había nada nuevo, que las estrellas fijas seguían en su sitio y las móviles se paseaban tranquilas por las calles de siempre, tendieron los oídos hacia el mar invisible y oyeron claramente el oleaje de siempre. No pasa nada allí tampoco, vayamos a dormir. Esto decían cuando un nuevo golpe de ruido sin origen reconocible alteró la vigilia. Volvieron a escrutar los espacios estelares, y el cielo seguía igual. Entonces el peligro puede estar debajo, este planeta es sorpresivo en sus violencias. Pegando los oídos a la tierra comprobaron que el granito dormía, inocente de terremotos y otras fiebres; no había por qué despertar a Minas Altas. Ningún animal próximo acusó el ruido. La más atenta de las vicuñas, entre sueños, no movió un solo pelo de sus orejas. Vayamos a dormir, todo sigue en su sitio. Fijaron todavía sus ojos, ya tranquilos, en sus relojes cósmicos, y vieron la hermosura de Canopus, la Cruz del Sur lista en su tensión para lanzar una flecha hacia el polo, Achernar congelándose a millones de kilómetros del peñón solitario.
Sin embargo, bajo un dedo de tierra, casi al pie de los astrónomos vigías, un insecto iniciaba una transformación, con un rumor tan leve que esta vez no pudieron percibirlo los vigías, camino de sus lechos. Rompió el último cascarón de su moldura insectil y encerrado en una nueva forma que lo regocijaba se rebulló en sus apetitos. Antes de que el nuevo día rompiese, inició un recorrido cuyo final hasta su propio instinto desconocía.
Se deslizó entre piedras filosas como si alguien lo condujera. Un trozo de mica se clavó en su cascarón acabado de brotar y le avisó: dolor. Agitó violentamente para alzarse unas alas que ya eran imaginarias. En su lugar había patas con ventosas, y asimiló el hecho como una vieja costumbre. Sintiendo pesos inútiles se sacudió y vio caer membranas secas, babas inservibles, que descubrieron los finísimos pelos donde, por todas partes, acababa su cuerpo. A mitad de camino entre un insecto y algo más acabado que él todavía no alcanzaba, sintió la tristeza de no ser una araña. Le faltaban patas y profundidades arácnidas que presentía pero no estaban a su alcance. Llevaba casi a rastras un abdomen vacío que, una vez saciado, ocuparía las tres cuartas partes de su cuerpo. Por algún conducto le entró un olor a sangre, y en ese momento descubrió la función de su trompa, por donde se amamantaría hasta llenar la bolsa de su estómago. Ante esas perspectivas impostergables, se dejó caer por la pendiente que acababa en la abertura de donde provenía el fuerte olor a sangre del recién nacido. El hambre ya era dolor, y con energías últimas llegó a la línea de luz que había entre el suelo y el extremo de la puerta, por donde se introdujo rozando apenas la madera.
El ruido de la respiración de las personas era terrible. Pero en medio de ese estruendo estaba aquel olor. Oyó latir de corazones y circulación de sangre, el grito agudo de los nervios, sintiendo todo aquello como suyo. En los ojos de la mujer despierta percibió los temblores de la luz que salía de la lámpara, vio que él mismo estaba en esa luz y con el primer miedo de su vida se refugió en la sombra de la cuna. En la mente entredormida de la mujer que mantenía los ojos abiertos, el rápido movimiento del bicho tuvo su presencia. Y no sabiendo si se trataba de algo cierto o de sueño, cubrió la cuna con un tul.
Protegiéndose de la luz entre las juntas de las piedras y luego en la sombra de la mujer que velaba, llegó al techo; fijando y desprendiendo sus ventosas se ubicó encima de la cuna y se dejó caer.
El olor a sangre y leche que había allí era más fuerte que las respiraciones insoportables. A través de la tela transparente vio los ojos del niño, líquidos e impenetrables, su boca entreabierta como una grieta en la que podría refugiarse en caso de peligro. No alcanzaba a ver el tul donde pisaba, un suelo invisible que recorrió en busca de una salida que le permitiera llegar hasta la piel cercana, cuyos poros sí podía ver plenamente, y en el fondo de ellos el maravilloso color de la sangre, en la que el niño se mojaba como flotando en ella.
La mujer entredormida vio en un parpadeo que una mancha oscura sobre el tul no era de sueño. El bicho vio un enorme trapo ceniciento que buscaba aplastarlo. Sus patas se plegaron y lo lanzaron en un salto hasta el suelo de ladrillos, donde, refugiándose en los desniveles, evitó pisadas asesinas.
Afuera, fue un alivio el cese de las respiraciones y latidos de los cuerpos. Conducido por el hambre, desapareció en el día naciente.
Desde afuera llegaba el ruido del deshielo. La madre vio por la ventana el paso rápido de un cóndor hacia abajo, en el primer día de vida de su hijo. Hay que ponerle un nombre, propuso a las ancianas. Yo tengo un regalo que ofrecerle, dijo una de ellas. Se trata de una letra muy hermosa. La M. Con el entierro de ayer, ha quedado libre. Como el finado era mi pariente, yo se la regalo. Aquí la mayor parte de la gente tiene nombre de letra. Sólo cuando el abecedario está colmado se recurre a los nombres, que son todos largos y feísimos. Eme Calderón o Eme Vega, fíjese que de cualquier manera suena bien. Me parece, dijo la madre, que se está despertando. Eme empezó a chillar y las viejas corrieron a calentar el agua para el baño.
Arrastrando la bolsa de su estómago, el bicho llegó al cementerio donde el Eme recién muerto iniciaba sus intercambios con la tierra. Atravesando capas húmedas encontró restos de sangre mezclada a los procesos vegetales y sació su hambre hasta dormirse.
Al otro lado del insomnio
Desde la grieta de una tabla del gallinero, el Sietemesino veía las robustas piernas del niño sonrosadas por el frío. De vez en cuando los dedos de la mano —unas puntas huesosas de filos descubiertos— pasaban cerca de él obligándolo a recoger su estómago colgante, que sobresalía un poco de la grieta, tirándolo hacia adentro para evitar que aquellos filos ciegos lo rozasen. Si esa mañana se hubiese alimentado, el abultamiento de su abdomen le habría impedido entrar en su refugio. Había visto al niño despanzurrar hormigas y escarabajos. Además de no temerle a nada, era cruel y fuerte, sostenido por unos grandes huesos que le permitían desplazarse con violencia sin peligro de deshacerse.
Había hecho del gallinero su habitáculo por permitirle la presencia diaria de la pequeña forma humana, objeto de su memoria y su apetito. Lo atraía la creciente monstruosidad del niño, su forma de correr y de tragar, aquella boca siempre entreabierta como grieta propicia, su piel porosa y transparente conteniendo aquellos jugos. Si lograba sorprenderlo dormido, como hacía con las gallinas para alimentarse, su monstruosidad creciente se detendría y caería como las aves, secas tras la succión, desde lo alto de los palos. Pero no tenía fuerza ni agilidad para huir de él si se despertaba.
Ahora el niño estaba dormido, con un brazo muy cerca de la grieta. Abandonó su madriguera y esperó. Como no se movía, trepó por uno de sus dedos y recorrió el brazo, observando la cara echada sobre un hombro, las profundidades de las fosas de la nariz, la boca bañada en sus salivas por donde resoplaba haciendo un ruido intolerable, los poros que daban acceso a la sangre, en la que el monstruo flotaba sin ahogarse. Desde el hombro se dirigió hacia una oreja evitando la prominencia de la mandíbula y la zona donde latía el corazón, de crispaciones insufribles. Al pasar sobre ella, la bolsa de su estómago se desplazó hacia abajo y allá se arrastró entre sus concavidades. El tirón que dio para retirarlo lo desvió hacia la maraña del cabello, donde cayó trastabillando y perdió la orientación.
Sus ventosas no hallaban superficie donde apoyarse, y resbalaba en vez de caminar. Entreabrir trabajosamente los cabellos para pisar en firme era un signo claro del peligro de caer en las demoras del tiempo, que para él eran infinitas y le recordaban el insomnio, espacios blancos difíciles de superar. Perdida la noción de sus actos, se olvidó del niño que estaba transitando, no sabía en qué punto del espacio se encontraba. Solamente tenía memoria para su grieta, a la que deseaba volver. Intentó trepar por esos hilos grasosos donde se enredaba, pero su hechura no se lo permitía y sus patas, inútiles, se movían en una oscuridad. Dar vueltas por la nuca creyendo que avanzaba, engañado por las curvas del cráneo, le llevó una interminable noche de su tiempo, donde su noción de sí mismo se perdía. El azar lo condujo a la altura mayor de la frente, donde por fin amanecía. Al ver una sombra proyectada en la mejilla se reconoció en ella y recuperó su identidad vacilante. Recordó los ojos del niño como dos hermosas grietas, y posándose sobre uno de ellos, sobrepasándolo con su vientre los buscó inútilmente. Asomado a un borde de la boca observó el interior rojo de esa cueva en cuyo fondo había un hueco por donde salían las tufaradas de la respiración. Visualizó la estructura del niño, la temible forma de sus pies ahora inertes. El ruido del corazón lo perturbaba desde un lugar lejano. Se refugió en una axila, donde descansó. Tenía casi el tamaño de su cuerpo, y el calor que despedía se parecía al de su madera en pleno sol. Resuelto a llevar a cabo allí mismo su labor, echó una mirada hacia afuera asegurándose de que nada perturbaría el abandono placentero de una succión profunda y prolongada. Ni voces ni presencias. En el centro del gallinero, un gallo que vio parpadear ligeramente proyectaba una sombra larga y quieta. Apenas necesitó una pequeña presión para clavar los aguijones, a manera de soportes, entre los que situó su trompa en erección, que succionaba ya estirando la piel, más suave que la de cualquier ave, hasta darle la forma de un pezón enrojecido.
Tardó uno de sus días en llegar al abrigo de la grieta arrastrando el estómago repleto. Allí esperó ver aparecer en el cuerpo bebido la rigidez de las gallinas secas. Pero el niño despertó y corrió hacia su casa. El golpe que dio en la puerta al salir del gallinero hizo temblar la tabla de su guarida. El bicho tiritaba con la tabla, y con las oscilaciones iba y venia el brillo de sus ojos en el fondo oscuro de la grieta.
El niño, superadas las fiebres producidas por la picadura, volvió muchas veces a jugar allí. Pero nunca más se quedó dormido. El bicho envejecía sin poder acercarse nuevamente a ese cuerpo que su insomnio necesitaba. Cuando el muchacho se paraba junto a la grieta, él ya no podía ver sus rodillas, crecidas allá arriba. Su cabeza estaba lejanísima, seria enorme, y sus manos terriblemente fuertes; se iba hacia arriba para siempre, mientras él envejecía en su cubil, en una inmovilidad que se interrumpía solamente cuando entraba en alguna gallina dormida. Se dejó caer de la grieta envuelto en el globo de su insomnio. Por la pendiente pedregosa, trepaba perdiendo partes de su cuerpo. Pasaba días y noches de las suyas y de las otras sin darse cuenta del tiempo por estar perdido en un momento único dentro de su espacio blanco. Con la luz de un nuevo día vio su sombra contra una roca y no pudo reconocerla.
Casi sobre la cima del peñón de los astrónomos encontró una araña dormida y admiró su forma. Un hermoso ejemplar, del tamaño de un pollito, armoniosa y velluda. La chupó morosamente hasta secarla. Hasta dormirse, por fin.
Despertó en la cima, desde la que era posible sentir la presencia del mar, y se vio como flotando en una luz. No le pesaba el estómago, ni lo arrastraba. Su cuerpo estaba en una simetría perfecta Movió las dos filas de patas, vio que temblaba en un tejido lechoso. Y se descubrió, por dentro y fuera, una bellísima, una interminable araña venenosa.
Limitación de los espejos
Al salir de la casa de Fábulo, Ene Vega me dijo que mientras él preparaba las provisiones para un nuevo mes allá arriba podría charlar un rato con la Céfira, "así de paso se distrae de ese bicho asqueroso".
—Céfira —gritó cuando llegamos a la altura de su casa—, te presto diez minutos a tu novio.
Apareció junto al girasol, como dibujándose poco a poco entre las líneas carbónicas de su pelo retinto.
—Te voy a pasar unos espejos —dijo— para que nos comuniquemos en días despejados. Te enviaré mis señales y esperaré las tuyas. Tampoco yo sé cómo se hace para hablar con luces, pero podemos aprenderlo juntos.
El manojo de espejeos empezó a bajar por la pendiente de piedras y de troncos, atado en la punta de un hilo que ella iba soltando como si su propio cuerpo fuese la madeja Estiré las manos a la espera de que se pusiesen a mi alcance. Más hilo, le dije al ver que el manojo se encajaba en unas raíces y la cuerda se enredaba en las espinas. Abría los brazos en arcos amplios sacando hebras y más hebras que acortaran las distancias; unas se acercaban a mí, otras se enredaban en su cabello o salían por las mangas de la blusa, la envolvían, mientras nos mirábamos a través de las formas aéreas que iban formando los hilos en busca de mis dedos. Cuando llegaron, tiré procurando desenredarlos sin rozar con violencia las partes que afectaban a la Céfira, porque cada uno de mis dedos, a través de los hilos, coincidía con algo de su cuerpo. Por fin el manojo se desencajó, ascendió girando sobre si mismo, desparramando luces trituradas. Ene Vega, que se acercaba, se detuvo en un recodo a la espera de que saliésemos de esa situación, con limpio movimiento lo vi bajarse el ala del sombrero. El manojo, tras un giro, se descolgó por el hilo libre y fue a caer en mis manos.
Ene Vega no se asomó ni dijo una palabra hasta que lo llamamos. Me acompañó hasta la salida, donde me recordó los cuidados del camino. Regresé entre sueños, desenredando hebras y cabellos retintos Llegué aquí de noche, me quedé dormido junto al fuego.
Al día siguiente recibí su primera carta. En la ladera de enfrente aparecieron sus palabras de luces dirigidas. Allá abajo, ella por momentos tapaba enteramente el expedito negándome la luz; luego de una espera calculada, me la daba toda de golpe intentando encandilarme. Cuando la abandonaba en un punto fijo de la arena, como esperándome, yo tomaba mis espejos y le daba mis respuestas.
El fuego, en el límite de su arder, zumba esta noche como un viento, sin poder calentar plenamente el frío milenario de estas piedras. Se rompe en sus llamas, las puntas muertas de sus lenguas acaban en un tizne que se pierde en el granito helado. Por dentro y fuera el Mirador está rodeado de frío, que ordena todos sus espacios, se apropia del conjunto, donde el fuego del pequeño hogar viene a ser su corazón; allí el frío guarda su pizca de tibieza necesaria. Junto al hogar hago mi doble narración. Por un lado tengo que estar atento a los giros del viento, por otro al recuerdo gestual de los muñecos de Fábulo y ponerlos en estas hojas que a su modo son planillas, con palabras también convencionales como las rayitas de marcar vientos, o las luces de la Céfira.
Aparte de esto, vivo. En mi memoria limpia no sólo entran las historias que me cuenta Fábulo sino las que yo mismo vivo aquí arriba, que también necesitan atención, y alimentan la necesidad de vivir. Yo mismo soy como una historia de Fábulo, un personaje que se cuenta.
El ventanal, a estas horas de lo oscuro, es mitad un cristal transparente, mitad un espejo. En éste, muy borroso, puedo ver mi imagen sacudida por las llamas, como si me moviera afuera tiritando de frío; por el cristal, el continente de todo esto: espacio y silencio. Durante el día, el Mirador tiene un sentido arquitectónico, modifica a la roca, existe por sus relaciones y contrastes con el entorno. Por la noche lo pierde; en vez de estar sostenido por la montaña, es como si se desprendiese de ella igual que un globo y flotara en el espacio. Mi mesa, estos papeles, el fuego, este refugio y yo dentro de él con el espacio del tiempo y la memoria, flotamos en las grandes alturas, sobre los precipicios imposibles de ver por la oscuridad y la distancia, y nos convertimos en un peso de estrellas. Para evitar estas fugas peligrosas miro el cerro de enfrente, que es el lugar de mis deseos más vivos, donde se reflejan los mensajes de la Céfira. Sus signos de luces respaldan a los que uno pone en el papel, y resulta divertido imaginar un lenguaje donde se mezclan palabras de luces y de tintas.