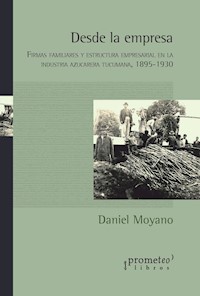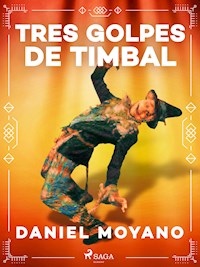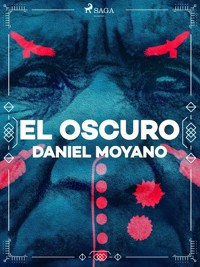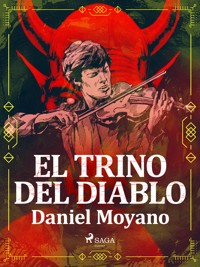Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tuvo una tía que de tan gorda aplaudía con la entrepierna y un abuelo que no podía vivir sin su acordeón. Un primo con el que interpretaban sinfonías por medio de eructos y un amigo que llegó a ser un guerrillero heroico. También hubo un director de orquesta que lo despreciaba y mucha gente que se dormía sin culpa mientras él ejecutaba piezas clásicas con su violín. A partir de los recuerdos más variados, en los que siempre, aunque sea de fondo, suena alguna canción, Daniel Moyano compuso esta serie de relatos que —escritos a lo largo de su última década y publicados póstumamente— son también sus memorias. «Un silencio de corchea» reúne cuentos del tiempo y de la música que rescatan los momentos más felices del autor en su tierra natal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Moyano
Un silencio de corchea
cuentos
Saga
Un silencio de corchea
Copyright © 1999, 2022 Daniel Moyano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726938937
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Nota del autor
Reúno en este volumen unos textos escritos entre los años 1980 y 1990, agrupados en dos secciones: Del tiempo, y De la música. En la primera, propongo al lector una serie de variaciones sobre lo que podríamos llamar “sentimiento del tiempo”; en la segunda, le cuento unas historias que tienen como base mi actividad como músico rural en pueblos de la cordillera de los Andes, pero que en el fondo tratan de lo mismo.
Razones
Entre los años 60 y 76 fui ejecutante de viola en un conjunto musical del noroeste argentino. Viajábamos llevando música a los pueblos más apartados, tanto del llano como de la cordillera. A falta de salas, actuábamos en los patios de las escuelas, o debajo de los árboles, o a la orilla de los ríos que bajan de los Andes hacia el Atlántico. Especie de músicos ambulantes, rurales, casi de a caballo. Y en ese sentido éramos realmente virtuosos, porque no cualquiera es capaz de montar un alazán llevando un violonchelo en ancas. Tocábamos para campesinos que escuchaban música en vivo por primera vez. Abrían muy grandes los ojos al mirarnos, seguramente que como a marcianos. Bajo esa apariencia éramos la música llamada culta, que insuflada desde la lejanísima Europa llegaba hasta esos alvéolos de los últimos rincones del Cono Sur del mundo.
En uno de esos conciertos, un perro entró en la sala y escuchó con notorio interés todo el programa. El maestro José Rodriguez Fauré, que prestado por Buenos Aires nos dirigía por entonces, me sugirió que pusiera en palabras la historia de ese perro, que llamamos Arpeggione en homenaje a Schubert. Yo le obedecí, años después y desde España, como lo hice siempre cada vez que me corrigió un golpe de arco o una nota. Y después de escribir esa historia, agregué otras que nos sucedieron por esas tierras y por esos tiempos.
Arpeggione es el nombre de un artefacto musical antiguo, mezcla de violonchelo y de guitarra, que no pudo cuajar en instrumento y se extinguió. En 1824 Schubert dedicó una sonata que lleva su nombre, con una retórica supeditada a la naturaleza de dicho instrumento, y acaso a modo de despedida.
Daniel Moyano, Madrid, 1991.
Del Tiempo
METAMORFOSIS
[Para Franz, in memoriam]
Despertó lentamente, como siempre. Esperó un buen rato, gozando de la pereza y del sol mañanero, antes de decidirse a mover por pares algunas de sus muchas patas. Pero cuando quiso hacerlo, éstas no respondieron. “No están”, pensó, creyendo que aquello era una pesadilla. Y no soñaba, no. Durante la noche habían sufrido una mutilación. Ahora sólo tenía dos, enormes. Jamás podría poner en acción esas extremidades monstruosas. Sin capacidad para desplazarse como antes, a partir de hora todo estaría lejos, ni siquiera podría salir de la guarida, ni siquiera darse vuelta, en la incómoda posición en que estaba, para ver el mar, cuyo sonido ahora era más violento. Sin embargo se irguió, y caminó absurdamente sobre dos patas, y abarcó con su vista la inmensidad del mar y con su pensamiento la inmensidad del universo, y viendo que tenía cinco sentidos, una memoria naciente y miles de milenios por delante, conscientemente se sumergió en el tiempo, sin temor ni esperanza, considerando que todo ese asunto acaso fuese un sueño, y en consecuencia en cualquier momento podría despertarse otra vez insecto.
[29 de noviembre de 1989]
LOS OIDOS DE DIOS
El general llegó a la provincia en su avión particular, se atusó el bigotito y sin perder un instante subió a los siete coches que lo llevaron directamente, junto con sus edecanes, a la vieja casona donde funcionaba la emisora local, en cuyos fondos un enorme gallo rojo y sus diez gallinas temían, aterrados, que los ilustres visitantes significasen cena de agasajo o sea degollación para ellos.
Las aves estaban allí porque las autoridades de la emisora, a petición del sereno, le habían permitido criarlas para compensar con su venta o consumo un sueldo tan estrecho, y el general, a la sazón presidente de la república, estaba allí porque iba a asistir a una transmisión en cadena, para toda América Latina, donde hablaría de su plan de gobierno para desarrollar a las provincias pobres.
Un par de horas antes de la llegada del presidente los servicios de seguridad husmearon por todos los rincones de la casa y le ordenaron al sereno que colocase en el patio una valla para evitar que las gallinas se metiesen en la sala de transmisión, como aquella vez, cuando en plena novela radial de la siesta se oyeron cacareos o aquella otra cuándo el canto de un gallo trasnochado salió al éter introduciendo elementos corraleros en plena transmisión de un mensaje del obispo a todos los fieles de la diócesis.
Las diez de la mañana y ya treinta y nueve grados, rieguen los patios otra vez, mojen las paredes, escondan las gallinas por favor y traigan más ventiladores, decía el director de la emisora oyendo los pitidos nerviosos de los agentes de tráfico cortando la circulación y abriendo paso en todas las calles a los siete coches que traían al presidente y a su comitiva, los ayudantes de campo y los asesores en cuestiones de límites, el capellán con su hisopo lleno de agua listo para bendecir las nuevas instalaciones (regalo del presidente) que permitirían a partir de ahora que nuestra radio se oyese desde cualquier rincón del vasto mundo, según el adjetivo elegido por el jefe de locutores encargado de la transmisión especial vía satélite.
El cual lucía, anudada bajo la nuez, una corbata pajarita que se movía acusando cada una de sus palabras como en un lenguaje de sordo mudos, mientras sudaba por un lado, a causa del calor, y tiritaba de frío por el otro, a causa del miedo a su primera entrevista con un presidente que tenía siete bigotes, o que venía en siete coches, ya no sabía ni lo que pensaba mientras oía, más aterrado que las gallinas en el corral del fondo, el chirrido de los frenos de los coches oficiales que llegaban, y los micrófonos conectados en cadena con todas las radios del mundo, tenga en cuenta, había dicho el director, que a partir de ahora hasta Su Santidad el Papa puede estar escuchando sus palabras, que no me salga ninguna gansada ni palabra gangosa ni saliva atravesada en la garganta madre mía. El patio y la galería se llenaron de majestuosidades cuando entró el presidente con sus setenta guardaespaldas y el pecho empedrado de medallas. Los ventiladores del techo y las paredes de la sala de transmisión echaban chispas refrescando a la gente mientras el capellán rociaba con agua bendita las instalaciones y el gallo de los fondos de la casa saltaba sin dificultad sobre la valla sin que nadie lo viera y se mezclaba con guardaespaldas y edecanes.
Un gallo enorme, rojo, de estampa casi bíblica. Con esos ojos de guerrero asirio, esa cresta de gorro frigio, ese pico iridiscente. Con unas plumas del pecho donde las medallas del presidente hubiesen lucido de verdad, y esas patas escamosas y esos espolones por donde se asomaban remotos antepasados ínclitos. Con un cuello en cuya fragilidad todo el gallo se debilitaba y suavizaba para diluirse en plumas diminutas y nerviosas donde latía oculto el resplandor de los cuchillos. Avanzando sin saberlo, entre botas refulgentes, hacia un objetivo que ignoraba: pero que lo atraía poderosamente.
—Señor —dijo el locutor ajustando el micrófono a la altura de los siete bigotes del presidente y pensando en los millones de oyentes que estarían escuchando sus palabras desde México hasta Tierra de Fuego, y en el Papa, medio sordo, pegando la oreja al aparato para no perder ni una sola palabra, y en los satélites espías norteamericanos que grababan sin perder ni una sílaba, era increíble la cantidad de sucesos casi simultáneos que pasaban por la mente del jefe de locutores con rapidez electrónica cuando sus labios todavía no habían abandonado la eñe de “señor” y se disponían a lanzarse desde allí hacia el final de la palabra mientras la corbata pajarita temblaba fielmente debajo de la nuez— señor presidente por favor, el pueblo, qué digo, el mundo entero está esperando sus palabras esclarecedoras sobre las cuestiones más candentes, el hambre en el norte y en el sur, las cuestiones de límites por el este y el oeste, qué nos puede decir usted de estos momentos tan cruciales que vivimos.
El gallo, que se había detenido junto a las botas del presidente de la nación, saltó verticalmente y sin dejar de agitar las alas que le permitían mantenerse en el aire como un helicóptero se colocó entre la boca del general y el micrófono. La mirada que cruzaron el animal y el hombre fue un relámpago en el tiempo. Acabada la cual, el gallo, dirigiendo su pico hacia el micrófono, arrojó al éter la única palabra que su garganta y la forma de su pico le habían concedido desde hacía milenios, un kikiriki que venía desde el fondo de los tiempos pasando por Biblias y Coranes, un kikiriki que millones de hogares escucharon como la esperada palabra del presidente.
Los edecanes sacaron sus sables y los guardaespaldas sus revólveres, pero el gallo ya había saltado la tapia que daba a la casa del vecino y nunca pudieron dar con él. El general se volvió airado hacia sus coches mientras el locutor, aterrado, hablaba de desperfectos técnicos y el canto del gallo abandonaba el ámbito provincial y con la velocidad de la luz ganaba los espacios.
Cuando el presidente abandonó el aeropuerto en su avión particular, el canto del gallo ya había abandonado la Tierra y tras rozar la Luna se dirigía hacia otros rumbos. Y el general no había llegado todavía a Buenos Aires cuando el kikiriki sabiamente modulado iba pasando junto a Júpiter coloso y poco después rozaba la octava luna de Saturno. Y esa noche no había acabado de dormirse el general cuando el canto del gallo estaba ya muy lejos de este rincón de la galaxia signado por el crimen y la muerte, en busca, en su condición de plegaria, de quien está dispuesto a escucharlo en otros mundos, pidiendo a quien sea salir de este degolladero.
[1989]
LOS INCORPOREOS
En un pueblo llamado Alta Gracia, de la Córdoba de allá, por los años cuarenta don Manuel de Falla componía su Atlántida mientras el que después sería el Che Guevara cursaba el quinto grado de la escuela primaria y una tía mía, llamada Adelina, pesaba 120 kilos. Seguramente los tres se cruzaron muchas veces por el camino, sin saber nada el uno del otro. La flacura casi extrema del músico gaditano contrastaba con las abundancias del cuerpo de mi tía, y si alguna vez se miraron, seguramente cada uno vio en el otro a su antípoda. Don Manuel, de puro flaco, prácticamente habitaba su esqueleto; en cambio mi tía caminaba aplastando y hundiendo las baldosas de ese tranquilo pueblo veraniego, con aquella plaza y esa pérgola donde la banda municipal desafinaba, cada jueves y domingo de esa eternidad que entonces encerraban los tiempos, Poeta y aldeano de von Suppé, y oberturas diversas de Rossini.
Ernesto, que a la sazón ignoraba su destino caribeño, estuvo un par de veces en casa y miró atentamente a mi tía. O sea que ella, quizás por su tamaño singular, se le quedó grabada, por vías ópticas, en algún rincón de la memoria. Por eso me encanta pensar que en las selvas que transitaba aquel niño a quien le echaron encima el destino que le tocó (y el destino es un atributo del tiempo), en algún momento la gorda que atisbó en su infancia se asomó como estrella fugaz a su memoria (hecha de tiempo puro) y lo hizo sonreír. Aquella gorda que él sin saberlo se había llevado al Caribe junto con su maletín de médico y su destino boliviano.
Manuel de Falla seguramente conocía a los Guevara Lynch, por razones de vecindad social y cultural. Que conociera a la gorda parece imposible; él apenas salía de su chalet de las afueras, y ella casi nunca de la cocina, cuyas tres cuartas partes ocupaba con su cuerpo, guisando para sus muchos hijos y el marido, tan alto, tan hermoso, tan diestro, a esas horas inciertas del amanecer, en convertir una vaca, con certeros golpes de cuchillo y rodeado de ganchos colgantes y sierras iracundas, en esos trozos de carne desespantada que la gente iba a comprar en la carnicería, reconocible como simple materia alimenticia y no como el producto del crimen, de descuartizamiento que mi tío cometía, con una secreta violencia planetaria, en las penumbras del amanecer. Porque él era un matarife, en el peor sentido del término, pero gracias a su oficio de verdugo todos, incluido el mismísimo Manuel de Falla, podíamos alimentarnos sin remordimientos. Tan alto y tan hermoso. Lástima, decía tía Adelina, esa extraña y maldita manía que tenía por las putas.
El tiempo transcurrido le permite a uno mover esos elementos de otra manera. Despojados de su contemporaneidad, flotan en el aire como astronautas fuera de la cápsula; allí don Manuel y Ernesto y mi tía se rozan en sus giros, pueden tener todos esos encuentros que la cronología o el azar (o el tiempo mismo, que mientras permanece en el presente es tan pobre y limitado), les negó en su momento.
Aquella siesta del otoño del cuarenta y tantos eran exactamente las tres de la tarde cuando una vecina llamó dando palmas junto a la puerta de calle, de alambre tejido, y como todos dormíamos (salvo un pato que criábamos, que era alarmista y se puso a parlotear), tuvo que llamar varias veces, hasta que mi tía se levantó y asomándose apenas a la galería para que no la vieran en enaguas desde la vía pública, le dijo que pasara. A la luz que el tiempo da a los hechos, ahora uno puede creer con fundamentos que justamente cuando la vecina llamó para darle a mi tía una noticia un tanto fea, el músico andaluz, en su chalecito fuera del radio urbano, agregaba unos compases, después de vacilar durante días, a su partitura atlántica.
Viejo grandioso, digo yo, ahora que puedo darme cuenta de lo que significaba, justo cuando la ingravidez lo alza como un globo inflado y con lentitud de sueño se aproxima, con movimientos de ovillo pasa sobre mi cabeza y luego bajo mis pies, porque todos estamos flotando en la sustancia del tiempo, y en una de ésas se me acerca como para preguntarme quién soy, me muestra su cara arrugadísima (ya desde entonces, y ahora mucho más con la eternidad que el pobre lleva encima), y como quien no quiere la cosa en un movimiento que parece de despedida pero que no lo es, roza con su ropaje de tiempo y naftalina los bordes de la hoja donde intento fijar con palabras, o sea, sonidos, esos tiempos y esos hechos que para él y para todos fueron verdad y ahora no lo son o lo son de otro modo.
Mi tía le dijo que pasara y vio que la mujer traía en el rostro signos de noticias alarmantes. Se sentó en cuanto le arrimaron una silla, y viendo cómo estaba rodeada por tantos niños de estaturas descendentes como escalera, más el perro y el gato y por añadidura ese pato tan absurdo fuera del agua para siempre y con mugre de gallinero, dijo que no, que en esas condiciones era imposible hablar de un tema tan espinoso y para colmo lleno de toques de indecencia manifiesta.
Pero habló, y delante de todos, y mi tía dio ese grito que todavía resuena en mis orejas cuando la mujer le dijo “perdóneme que se lo diga, pero su marido está en la casa de la Ojo de Vidrio, y no es la primera vez según tengo entendido”.
No la llamaban así porque tuviese un ojo de vidrio. Lo que pasa es que sus ojos eran tan hermosos y llamativos, que parecían de cristal, o sea de esas ventanas de las catedrales, o sea de esos resplandores del sol al amanecer sobre los ríos que bajan de la cordillera rumbo al Atlántico o a la Antártida, al mar o a la música del gaditano. Y según dicen los que la amaron, uno de sus ojos era ostensiblemente más hermoso que el otro.
Bueno, mi tío la amaba. Cada domingo de esos tiempos que ahora por ser pasado están en la eternidad, a las dos y media de la tarde ella lo esperaba y él iba a su encuentro. Él la amaba por sus ojos y ella por su estampa, por su fuerza, por su habilidad para trasladar a las vacas de gancho en gancho por los aires, todavía medio vivas y reflejándose en el brillo de sus innúmeros cuchillos, hasta posarlas sobre el mostrador debidamente desaparecidas como vacas para quedar convertidas en formas aptas para paquetes transportables y bajo apariencias inocentes que disimulaban la crueldad de vivir. Él además la amaba por la diferencia de hermosura que había entre sus ojos, especie de puente del que ella se valía para inclinarlo hacia la más cristalina y a la vez más profunda de sus aguas, en las que él caía cada domingo superando, con ternuras que creía de otro mundo, la violencia que gastaba cada mañana en sus variados descuartizamientos.
El grito de cabra aterrada de mi tía perturbó la concentración del músico justo en el momento en que añadía unos compases muy importantes a su partitura. Desde aquí y ahora puedo pensar que las notas que escribía el maestro y el grito fueron simultáneos, y que de alguna manera un par de compases de la Atlántida contienen el timbre estridente de la Gorda burlada por la Ojo de Vidrio. Cuando el tremendo balido entró por la ventana abierta, don Manuel alzó la pluma del pentagrama y escuchó contrariado; luego la cerró, pero el grito de mi tía ya se había incorporado a la memoria del músico y, traspasando los límites de este mundo pequeño y feroz que venimos construyendo, empezó a bogar por el universo donde todos flotamos sin cronologías.
Por eso el grito que interrumpió la partitura por los años cuarenta aparecía simultáneamente en la mente de un hombre mientras se moría en Yancaaguazú treinta o cuarenta años después; porque para el Tiempo, que es olvidadizo, todo es lo mismo y sucede para siempre.
Mientras dura el grito (porque ha entrado en mi memoria y en vez de salir inmediatamente como corresponde la está recorriendo con lentitud exasperante, como quien visita una casa abandonada), voy a aprovechar para explicar el motivo del desamor de mi tío. Ella era estridente por naturaleza, acaso por ser gorda, en el hablar y en el moverse, y él amaba el silencio. Su estridencia mayor, aquella que la excluía de la órbita amorosa, era que, cuando caminaba con esas furias que la poseían la mayor parte del tiempo, las piernas, allá arriba, se golpeaban produciendo un ruido como si aplaudiesen. Y para colmo ella, aprovechando esta predisposición anatómica, cuando iba a visitar a alguien, si tenía las manos ocupadas llamaba a la puerta de calle golpeando las piernas, más sonoras que las manos. No puedo aguantarlo, decía mi tío como para sí, a ver si ella lo escuchaba de una vez e intentaba corregirse.
Pero ella no sólo no escuchaba ni se enteraba sino que tampoco podía evitar el hecho. Mi tía caminaba golpeando las piernas de la misma manera que los gorriones saltan para desplazarse. Era como su signo de identidad. Y ella era la única que no escuchaba sus ruidos.
En cambio las piernas de la otra, según se le oyó comentar a mi tío, eran silenciosas como la noche, y acariciarlas era casi como tocar la luz. Y fue el silencio de esas piernas lo que echó a mi tío en brazos de la Ojo de Vidrio, y el origen del grito que perturbó a Manuel de Falla y que ahora mismo acaba de abandonar mi memoria para perderse en otras instancias del espacio y del tiempo.
En cuanto dejó de gritar, mi tía encontró en su camino hacia la puerta de calle un palo que no se sabe si estaba ahí por azar. La vecina le dijo: no se moleste en llamar a la puerta, ni con las piernas ni con las manos, porque no le van a abrir. Entre por la puerta de atrás, la que da al patio donde está el gallinero, y ábrala sin avisar.
No eran todavía las tres y cuarto de la tarde de aquel otoño ahora oculto por el tiempo cuando la hilera de seres vivientes ofendidos por la Ojo de Vidrio enfiló hacia su casa, los hijos en progresión descendente, y tras el último, que acababa de aprender a caminar y lo hacía con dificultad, un espacio en blanco, especie de compás de espera, que el gato, indiferente, no había querido llenar.
El espacio siguiente, que era el último de la escala, estaba lleno, y bien, por ese pato que había olvidado la gracia de los ríos. El bicho cerraba la fila dándole a todo el conjunto un aire de ilustración de un cuento escolar, de Pedro y el Lobo o algo así. La terrible historia de desamor y celos iniciada al comienzo de la fila en el garrote que llevaba mi tía, se degradaba hacia atrás, a medida que la estatura de los niños descendía, y cuando llegaba a la cabeza alarmista del pato y a su andar sincopado se convertía en un cuento de hadas, en una pura música, hecha de la misma sustancia que la Atlántida o que la del von Suppé que el maestro Ocampo, director de la bandita, desafinaba cada jueves de la infancia dorada.
Me encanta hablar de la marcha de mi tía seguida por la prole y ese pato exiliado. Ella adelante en enaguas con su concierto de piernas y los cabellos al viento, en medio de ese aire suave que viene de la sierra y levanta el polvo de la calle de tierra, en medio de esa calle bordeada de casitas bajas techadas con chapas de zinc que cantan cuando llueve, ella y sus estridencias ante los ojos chispeantes de las vecinas que se asoman a ver la escena de amor y celos que sucede en la pura realidad (no como ahora, que sucede en la televisión), en medio de ese tiempo que nunca nunca volverá según dice algún tango, rodeada por esos arroyos serranos de aguas tibias y mojarritas frías, por ese Cono Sur aislado entre violencias y dulzuras tan precisas como los equinoccios, mientras al otro lado del mar falta poco para que caiga sobre el mundo la primera bomba atómica. Tengo que darle una categoría para que no se sienta menos que nadie en este triángulo que le tocó habitar en el recuerdo junto a personajes que realmente pertenecen a la historia. El tiempo ha querido ponerla junto a ellos, aunque mi tía no escribió una nota ni se fue a guerrear al Caribe. Y si el tiempo lo ha querido así, sus razones tendrá.
La intrascendente historia de tía Adelina dice que entonces llega y abre la puerta de atrás con un golpe de garrote cuyo estrépito hizo saltar al pato de puro susto; sobrepasando la estatura de los niños se puso, agitando las alas, a la altura de los ojos de mi tía, y viendo que la Ojo de Vidrio le daba besitos a mi tío mientras le desprendía el primer botón de la camisa, el pato habló y habló en su lengua de un solo sonido, sin dejar de agitar las alas ni descender un solo centímetro y con porte de helicóptero, amonestando a mi tío, nunca se había visto en Alta Gracia un animal tan tonto como ése.