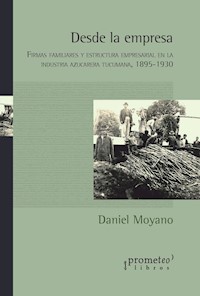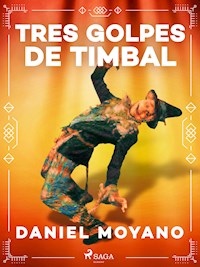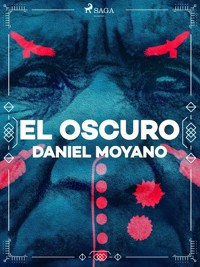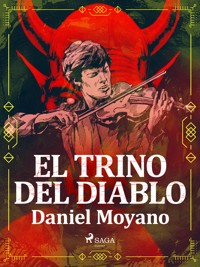Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un empleado bancario que pide permiso a su jefe para ir a conocer a un monstruo. Un joven enamorado de una vecina inalcanzable. Una fábrica que le da trabajo a medio pueblo. Un recién llegado a la ciudad en busca de su vocación. Adultos que quieren olvidar su pasado y adolescentes que sueñan con un futuro distinto. Y niños que esperan crecer mientras sobreviven entre tíos, tías, primos y primas, en medio de carencias materiales y afectivas. Con el desarraigo y la marginación como telón de fondo, Daniel Moyano escribe estos cuentos que, en muchos casos, tienen que ver con sus propias vivencias en la casa de los parientes que lo cobijaron tras la muerte de su madre y la ausencia de su progenitor. Publicado originariamente por el Centro Editor de América Latina, «La espera y otros cuentos» es una antología imprescindible que refleja la vida en las provincias del interior argentino a mediados del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Moyano
La espera y otros cuentos
Saga
La espera y otros cuentos
Copyright © 1982, 2022 Daniel Moyano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726938920
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL MONSTRUO
La verdad es que yo me había atrasado mucho. Cuando por fin estuve en condiciones de dejar mis actividades por unos días para realizar un corto viaje al interior y ver el fenómeno que en su momento comentaron todos los diarios, ya casi nadie hablaba del monstruo. Hubiera querido ir el mismo día que apareció, hacía ya dos meses, en aquel viejo depósito de maderas, pero fue imposible obtener el permiso necesario. Para ello hablé con el gerente, pero éste se burló de mi exaltación y me dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “Veo que está usted muy entusiasmado y que mide las posibilidades de un viaje a través de su entusiasmo. En realidad, no creo que tenga importancia este asunto. Todos hemos visto fenómenos en nuestra vida, y no es ésta la primera vez que usted va a verlos. Ya mi padre me habló alguna vez de un fenómeno semejante y se refirió también a otro que había visto mi abuelo en Europa. Como ve, no es nada nuevo. Cada uno, o cada generación, tiene en su mente el recuerdo de algo parecido. Usted habla y obra como si éste fuera el único en el mundo. Me parece que exagera un poco. Podría argüir que por sus características este fenómeno es realmente inusitado, pero yo puedo asegurarle que en el fondo es el mismo de siempre. Podrá ser todo lo raro que usted quiera, más raro aún que los monstruos vistos por mi padre y por mi abuelo, pero toda su rareza, que es lo único que tiene, no es más que la apariencia de un viejo problema. Yo me he acostumbrado a verlo todo bajo el molde que me forjé ante mi primer contacto con las cosas, y así nunca he tenido problemas de fondo. Claro está, usted ve el monstruo solamente, y comete entonces un error de percepción. Ya se acostumbrará a ver cualquier fenómeno aparentemente inusitado sin alterar en nada su vida cotidiana. Por ahora usted ve, es imposible conseguirle ese permiso. El balance debe estar terminado antes de fin de mes. Como usted mismo acaba de decírmelo, faltan pocos días para su licencia. ¿Por qué no esperar hasta entonces? Así puede verlo todo el tiempo que quiera. Yo mismo quisiera verlo, pero no podré hasta fin de año.
Los diarios comentaron mucho el asunto durante una semana. La última noticia que publicaron fue sobre la decisión de las autoridades municipales de colocar al monstruo en una plaza pública para que todo el mundo lo viera. Después, nada, como si el monstruo hubiese muerto. Publicaron fotografías, al-gunas más o menos nítidas y otras borrosas y oscuras. Ninguna fotografía me satisfacía plenamente en mi afán por saberlo todo sobre el monstruo. Eran por lo general vistas del cuerpo entero del monstruo, sin detalles que permitieran apreciar el brillo o la expresión de sus ojos o la calidad del pelo que cubría todo su cuerpo. Además, en casi todas ellas aparecían figuras humanas que cubrían muchas veces alguna parte de la figura.
Compraba todos los diarios, acechando cuidadosamente la hora de su aparición y los hojeaba primero con rapidez, luego detenidamente. Ni una sola línea sobre el monstruo. Cuando todavía las posibilidades del viaje eran remotas yo había comprado ya una serie de cosas, cuadernos de notas, instrumentos de medición, libros y una máquina fotográfica que me entregaron un día, lujosamente embalada, con un librito de instrucciones para su manejo, escrito en alemán, que traduje yo mismo con el único auxilio de un pequeño diccionario y una gramática de bolsillo. Comprender su significado me costó un sentido, pero yo pensaba que cada palabra revelada me acercaba más al monstruo que tanto deseaba ver. Recuerdo que pasaba largas horas nocturnas leyendo recortes de viejas revistas sobre monstruos reales o fingidos en las que pude confirmar a veces lo que me había dicho el gerente. Cuando encontraba a alguien que demostraba algún interés en el hecho, yo no lo dejaba hablar y lo atiborraba en cambio con mis propias interpretaciones, maravillosas y complicadas. Y llegaba siempre a un límite de exaltación que nadie estaba dispuesto a tolerarme, de modo que mi aburrido oyen-te se alejaba de mí perplejo y hastiado. Me preguntaba entonces si era posible la indiferencia sobre algo tan maravilloso. Durante un mes todo el mundo había hablado de ello, y después nada, el silencio.
Al fin un cine anunció que pronto pasarían una película de corto metraje sobre el “horrible monstruo”. Recuerdo que fui dos veces a preguntar cuándo sería eso, y que las dos veces me respondieron próximamente.
Un día el jefe de mi sección me encontró dibujando y me reprendió seriamente. Tomó la hoja y se puso a mirar. Era un dibujo del monstruo tal como yo me lo imaginaba. Como todo en él indicaba que la rompería, tuve el valor de pedirle que no lo hiciera. Él siguió mirando la hoja sin alterar su rostro. Después movió la lengua dentro de la boca sin despegar los labios.
Al día siguiente me sorprendí pensando que quizás las grandes bestias, marinas o terrestres, tenían de horroroso tan solo el aspecto, y quién sabe hasta dónde. Y estaba convencido de que no había ningún furor en sus almas y que en cambio estaban llenas de un gran amor que solo podían expresar a través de rugidos. Y en mis ensoñaciones me veía descendiendo a lo profundo del mar, acercándome temblando de coraje y de miedo, a un monstruo que yacía eternamente despierto en su habitáculo abismal, y pensaba que él me entendería, varias veces, pero pensaba también que quizás no hubiera tiempo para demostrarle que yo llegaba así para entenderlo, y me devorase. Y aunque sabía que lo último era lo más probable, no me arredraba y me acercaba a él lentamente.
Después los diarios publicaron una fotografía más o menos nítida en una edición dominical y en una página posterior dedicada por lo general a notas gráficas de cine, exposiciones y modas. Se podía apreciar claramente el enorme volumen del monstruo y su rostro casi humano. Eso sí que valía la pena. Debajo de la foto había una breve explicación donde se decía que la enorme masa de carne había empezado a endurecerse, a osificarse y añadía más abajo lo que ya se sabía sobre la disposición y forma de la lengua, que le permitía articular sonidos casi humanos. Se advertía claramente, además, que le había crecido una enorme barba sobre el rostro. En otra página del diario, dedicada a noticias del interior, publicaban una nota donde se decía que las autoridades habían resuelto poner un guardián junto al extraño hallazgo para evitar que algún malvado experimentase con él. La actitud me pareció digna de aplauso. Se sabía que un sujeto se había mofado un largo rato del monstruo, mientras éste lo miraba desde sus extraños ojos, sin gruñir como otras veces con su voz casi humana cuando alguien permanecía mucho tiempo a su lado. El individuo, acercándose y mirándolo frente a frente, le tiró los pelos de la barba y le hincó un alfiler en las aletas de la nariz. Entonces el monstruo lo escupió y el hombre empezó a aullar y a protestar arrojándole piedras. Cuando intervino la policía para evitar otras consecuencias, el monstruo, enmudecido, giró su enorme masa (sus movimientos eran cada vez más lentos y difíciles) y lloró silenciosamente. El llanto era parte quizás de su idioma inarticulado. Yo me rebelé al día siguiente entre mis compañeros, en el Banco, diciendo que poner al monstruo en una plaza pública, para mofa de los ignorantes, era una medida inhumana. Estaba en el centro de una plaza como un extraño monumento (medía unos tres metros de altura), protegido por un pequeño cerco que nadie respetaba. Me rebelé, como dije, defendiendo al monstruo y mis compañeros se burlaron otra vez de mi actitud.
Después de esa noticia no se dijo nada más. Durante la siguiente semana y no sé cuánto tiempo más, los diarios enmudecieron. Recorté la fotografía y la puse con las otras, que guardaba en una carpeta. Un viernes me invitaron a cazar en las cercanías de un pueblo del oeste, donde después pasaríamos la noche. Accedí de mala gana. Prefería quedarme a ordenar mis cosas y mis recortes de diarios, todavía sueltos en la carpeta. Como los sábados no trabajábamos, partimos ese día en una vieja camioneta. Yo tuve que ir atrás, en la carrocería, porque adelante no cabían más. Aunque yendo atrás, solo, podía dedicarme tranquilamente a mis pensamientos, recuerdo que sufrí mucho ese día a causa de mi impaciencia. Yo debía estar viajando hacia el norte, hacia mi soñada meta, y sin embargo estaba allí, en ese vehículo, rumbo a un pueblo extremo, ajeno a mis cálculos. Y el vehículo andaba siempre y me separaba cada vez más de mi objeto. Y si pensaba en el retorno que sería mucho tiempo después, y lograba salvar ese tiempo insalvable, no variaba nada mi situación, pues regresaríamos a la ciudad, siempre lejos del hecho que yo quería ver y palpar. En consecuencia ese alejamiento momentáneo me hacía cobrar más conciencia de la distancia que siempre me faltaría para llegar hasta él.
Llegamos a una casa que habitaban un par de viejos y un chico. Por la conversación, que giró sobre temas generales, sospeché que no sabían nada del hallazgo. Como estábamos muy cansados, apenas oscureció nos acostamos. A las diez ya estaba cansado de estar en la cama. Pensaba en mis fotografías, en mis recortes. Mis amigos dormían. El viejo y la vieja murmuraban en la pieza contigua, levantados aún. Necesitaba contarles la historia del monstruo. Empecé lentamente, tratando de no turbar a aquella gente con una historia increíble. Pero poco a poco fui subiendo el tono y llegué a los límites que nadie me toleraba. Aquella gente, sin embargo, me miraba con los ojos muy abiertos y la boca inmóvil. El chico se había sentado en el lecho, quizás asustado, y se diría que oía con los ojos. Cuando acabé el relato noté que se me habían saltado las lágrimas de puro entusiasmo. Me levanté del banco donde me había sentado y vi a uno de mis amigos mirándome fijamente, con severidad. Nos acostamos nuevamente y me dormí muy tarde. Él no me dijo nada, pero su silencio era sin duda reprobatorio.
Los viejos sin duda quedaron perplejos. Yo no solo narré los hechos divulgados por los diarios sino que añadí por mi cuenta todo cuanto imaginaba. Describí la forma en que fue hallado, detrás de unos tablones enmohecidos, y el espanto que produjo al principio oírle articular sonidos casi humanos; su rostro limpio, libre de pelos, que era lo único humano, aparte de la voz, que tenía aquella enorme masa de carne, y la forma en que empezó a osificarse. Señalé el hecho de que el monstruo no comiera nunca nada, por cuya razón era lógico suponer que se nutría de sí mismo. Añadí que se consumiría lentamente y que al endurecerse por fuera se vaciaba por dentro y que acabaría devorándose íntegramente o secándose como una planta. Insistí sobre la voz, masculina y bien timbrada, y me imaginaba, e imaginaba para ellos, que quizás el monstruo tuviera la secreta esperanza de ser humano alguna vez, sabiendo que era completamente imposible y que mantenía la esperanza a pesar de esa certeza. Además creería en cierta inmortalidad, en una cierta indestructibilidad de su vida. Esto pareció no ser bien comprendido por mis muchos oyentes, y en ese punto de mi narración estaba cuando advertí a mi amigo mirándome como desaprobando mi actitud.
Faltaba una semana justo para que me concedieran la licencia. Por fin podría viajar y ver el fenómeno. Inútilmente compraba los diarios y las revistas para buscar más noticias. A veces, en breves líneas, se anunciaba que un funcionario había visitado al monstruo y publicaban sus comentarios. Pero nada más. De él, nada. La anunciada película no llegaba nunca. La gente hablaba de otras cosas. En el Banco me habían prohibido hablar del asunto: distraía al personal. Las hojas de mi carpeta estaban casi todas en blanco; no tenía qué pegar en ellas. La indiferencia de la gente me torturaba. Para todos era un asunto concluido y se entregaban a sus problemas habituales. No había pasado nada. Los hechos, al producirse, morían en el acto.
Los animales tuvieron para mí desde entonces una importancia extrema. Era amigo de un predicador que siempre tenía una respuesta atinada para cualquier problema, referida siempre a un probable mundo del futuro. Se sorprendió de mi interés y me dijo que en el mundo que estaba por llegar las fieras convivirían pacíficamente con el hombre, e incluso me mostró el grabado de una revista, a la que pretendía suscribirme desde hacía mucho tiempo, un grabado donde había hombres semidesnudos acostados junto a fieras de ojos mansos. To-mé la suscripción agradeciendo así su atinada respuesta, y a medida que los ejemplares me llegaban semanalmente los ojeaba con ansiedad buscando algo sobre las fieras. Cuando encontraba alguna cosa de interés la recortaba y la pegaba en mi carpeta.
Cuando me enteré de que un vecino mío, que apenas conocía, había estado allí, fui a verlo. Había ido en viaje de bodas y se detuvo un día en ese pueblo. Poco me pudo decir. Cuando ellos fueron a ver la maravilla, después de comer, bañarse y descansar confortablemente, no hallaron sino al guardián. Se trataba de un lugar más bien aburrido que solo se animaba un poco los domingos. La gente había escogido antes esa plaza pública con su extraño monumento como un paseo entretenido y barato pero ya estaba aburrida de él. El monstruo era simplemente un gran animal casi endurecido, inmóvil, en medio del sol, y tenía los ojos cerrados.
Los días pasaban y los diarios no decían nada. No había declaraciones oficiales o de gente autorizada. El hecho estaba allí para la mera contemplación. Yo me sentía desvalido. ¿Qué opinaban los sabios? ¿Qué decía la Iglesia? ¿Nos dejarían solos ante el hecho monstruoso? ¿No había a quién escuchar o de qué guiarse? ¿O cada uno había de interpretarlo a su manera? Había un diario que solo publicó la noticia el primer día, y con un comentario jocoso. A veces el silencio se interrumpía con noticias donde se anunciaba la visita al lugar de un sabio que se proponía estudiar el fenómeno, pero uno seguía comprando los diarios y nada se decía del resultado de las investigaciones. Yo mientras tanto me imaginaba al monstruo solo de noche, en una plaza pública, endureciéndose cada vez más, con su barba crecida. No se habían tomado precauciones para resguardarlo de las variaciones climáticas. Durante las lluvias debía soportar el agua y el frío, y aunque su cuerpo endurecido quizás le sirviera de protección, el agua le chorrearía por la cara impidiéndole el sueño. El guardián, en cambio, poseía a pocos pasos de él una confortable casilla de madera provista de luz eléctrica.
Un día antes de mi partida el silencio continuaba. El miserable ser podía morir, como probablemente ocurriría pronto, en medio del silencio más apático del mundo. Así que de nada valdría mi espera y yo llegaría al hecho completamente desvalido, como había llegado todo el mundo. Mi partida era inminente y el silencio en torno al prodigio era total cuando la historia debía comenzar para mí. Pero yo mismo había empezado a callar.
Un compañero de trabajo, quizás extrañado de mi silencio, me preguntó entonces algo sobre el hecho, sabiendo de antemano que yo no podría darle una respuesta que nadie supiera ya. Pero en verdad no me hizo esa pregunta porque tuviera real interés en el monstruo, sino por mí mismo, para burlarse de mí y, remotamente, del monstruo. Otro compañero, que yo casi nunca veía porque trabajaba en otra sección, utilizaba de vez en cuando al monstruo para hacer insinuaciones capciosas sobre cualquier asunto, y la alusión cuadraba siempre, adecuada al monstruo y a mí mismo con toda mi historia personal al asunto que se le antojara.
Yo también había perdido gran parte de mi interés. Pensé que no había un hecho capaz de asombrarnos y me culpé a mí mismo de exaltarlo. Sentía una gran vaciedad y muy pocas ganas de marcharme, pero tenía todo preparado y la licencia concedida. El día llegó al fin. Llevaba conmigo todo lo que pudiera servir de interés o de guía. Cuando me asomé por la ventanilla del tren, que ya partía, los pañuelos blancos, agitados, saludaban. Pero no a mí. Nadie había ido a despedirme y muy pocos sabían de mi partida. Yo alcé la mano sin embargo y saludé a la invisible multitud como queriendo decirle algo.
LA PUERTA
Cuando llegó a la casa de sus tíos lo único que traía, además de la ropa que tenía puesta y algunos libros viejos, era un cofre de madera tallado a mano, de escaso valor real (diez o veinte pesos, según le habían dicho), pero de un incalculable valor ritual para él, porque ese cofre era lo único que conservaba de una edad más dichosa.
Sus tíos eran muy pobres y tenían muchos hijos, y lo habían adoptado a él como si verdaderamente hubieran sido capaces de mantenerlo. La casa le pareció inmediatamente un lugar de castigo. Sus primos, unos niños rubios y blanquísimos, pero sucios y harapientos, lo miraron como un objeto extraño. Su tío no era argentino pero hablaba bastante bien el idioma del país, salvo cuando blasfemaba. Él entonces solo tenía trece años y ahora contaba diecisiete, cuando ya podía darse cuenta de que estaba en el infierno. Los chicos que, cuando llegó, lo miraron como un objeto extraño, eran ahora muchachos de trece y de catorce años; pero el infierno no se había movido ni los niños habían crecido porque el clima primordial subsistía en el vientre de su tía, que dando a luz todos los años se marchitaba como una esponja.
Nada había variado, pues, ni las blasfemias de su tío dichas en un dialecto traído del otro lado del mar pero que él entendía perfectamente y a través de las cuales captaba el grado de intensidad de la ira que las producía. Su tío poseía una para cada grado de ira, y quizá tuviese otras en reserva, que jamás había dicho, para ciertos instantes de horror y paroxismo. Ahora que tenía diecisiete años y sabía que estaba en el infierno, pensaba que el dios que insultaba su tío no era quizás aquel dios de quien él poseía un vago recuerdo, sino, como el dialecto en que era vulnerado, un dios traído del otro lado del mar o quizás nacido allí mismo y acostumbrado al dolor y a la miseria. El infierno descubierto en su infancia había crecido con él, se había multiplicado en el vientre de su tía.
En el barrio de la pequeña ciudad a él lo conocían todos por Capozzo, el apellido de su tío, aunque él se llama se Peralta, salvo Teresa, la muchacha de la casa vecina, a quien veía pasar como algo inalcanzable, blanca y altísima bajo su pelo negro. Había hablado muy pocas veces con ella. ¿Cómo atreverse a hablar con el ángel siendo un condenado? Muchas veces se había detenido para mirar la puerta alta y dorada, tan inaccesible como la propia Teresa, y el hermoso balcón con flores, y justificaba que ella pasara las más de las veces sin mirarlo y que solo de vez en cuando lo llamara para preguntarle algo sin importancia. Pero lo llamaba por su verdadero nombre y él sentía entonces que ella lo rescataba, que lo sacaba del infierno, aunque por eso mismo se volviese más inalcanzable. Él respondía solamente con las palabras justas que requería la pregunta, y jamás se hubiese animado a pronunciar otras que no significasen nada más que una respuesta estricta. Y vislumbraba, desde cualquier parte del infierno, que el amor y los efectos eran cosas muy puras, pero pertenecían a los seres humanos, eran como un agua violada que se escondía en los ojos o en el alto cabello. Los hombres representaban mediocremente todo lo realmente puro del mundo, lo adaptaban a sus almas entristecidas y solo daban aspectos mutilados de algo que sin duda era muy hermoso.
Las piezas que constituían la casa de los Capozzo daban todas a la calle, unidas por una galería, de modo que un espectador podía desde la calle ver entrar y salir a los demonios, de una habitación a otra, a pesar de la enredadera que cubría la verja de alambre tejido durante el verano. Dos cuartos, hacia la derecha, servían de dormitorios a sus tíos y a los niños de sexo femenino; en otro dormía el resto de la familia, grandes y chicos, en dos camas enormes unidas corno si fueran una sola. Él dormía en un cuarto más pequeño, donde guardaban también el carbón y la leña. Sobre la cabecera de su cama, en una repisa, estaba el cofre. Dentro del mismo guardaba algunas cartas, una ramita seca que le había dado Teresa y un certificado de estudios donde constaba que había aprobado el sexto grado de la escuela primaria, cosa que antes le había parecido un triunfo suyo digno de ser advertido pero que los años habían menoscabado. Lo había guardado para mostrárselo a Teresa algún día, para que supiera que él era o tenía algo, pero ahora se burlaba de ese deseo diciéndose que ningún certificado le permitiría evadirse del infierno. En realidad lo guardaba porque creía que el papel, en cierto modo, pertenecía a Teresa; y en rigor tenía el mismo valor que la ramita seca, caída de las manos de Teresa en una noche recordable, y que él recogió del suelo como si se tratase de un hallazgo valioso.
Durante los ocios que seguían a sus changas ocasionales, dibujaba. Lo había hecho siempre. Cuando ganó el premio de dibujo en el concurso organizado por una entidad de turismo y fue a recibirlo, entre tanta gente, tuvo miedo. Vio que todos aplaudían y lo miraban, pero no a él, a Peralta, que también podía ser otra cosa además de ser un maldito. Dijeron su nombre verdadero, pero ¿quién lo había oído? Quizás los que lo oyeron pensaron que se trataba de un error. Teresa no estuvo allí y nunca se enteró probablemente, y decírselo ahora era como mostrarle el certificado que estaba en el cofre. Ya nadie se acordaba del concurso.
Recordó que un día le había dado un dibujo al hermano de Teresa, para que ella lo viese. Nunca pudo saber si ella lo vio. El hermano le pidió más dibujos durante mucho tiempo. El trazaba paisajes y retratos procurando que de alguna manera se relacionasen con ella. Trataba de contarle todo lo que padecía y su esperanza de salvarse. Si Teresa los había visto, sin duda sabía muchas cosas de él y así por lo menos podría compadecerlo.
En sus dibujos procuraba mostrar algunas cosas, pero ocultaba otras. Las riñas entre sus tíos, por ejemplo, sobre todo a la hora de comer. Comían y reñían en la galería, sentados los que podían a la única mesa, que había que apoyar contra la pared porque estaba muy desvencijada. Los que no cabían comían sentados en el suelo, apoyados también contra la pared, cerca de la mesa. Él prefería esta última posición para ocultarse a los ojos de los que pasaban por la calle.
Pero en realidad no hubiera necesitado ocultarse, porque Teresa, cuando pasaba, jamás miraba hacia la casa y parecía ignorarla totalmente. Era ya una mujer adulta, aunque tuviese su misma edad, y parecía cada día más inalcanzable. Por otra parte él había abandonado toda idea de salvación, cuya prefiguración era Teresa, sentía piedad por la miseria que lo rodeaba y de la que él formaba parte y pensaba que el infierno, en último término, era un lugar que los condenados amaban y ocultaban pacientemente. Pensaba que nunca podría abandonar esa casa porque lo mantenía allí una vocación de silencio y abandono, una fuerza tenaz que él mismo alimentaba.
Cuando se suicidó la tía (una solución de cianuro que acabó con ella y con el vástago que como siempre llevaba en el vientre), el infierno pareció florecer, resplandecer en sus frutos para que todos, incluidos los indiferentes, pudiesen verlo. Ahora unespectador podía ver desde la calle una gran actividad en la casa, entrar y salir a los demonios de una pieza a la otra. Velaban a la tía en la habitación de la derecha. A él le parecía falso el hecho de que algunos que no fuesen ellos mismos estuviesen en la casa. Y advirtió que la gente no había ido por piedad o cortesía o por seguir las costumbres sino para acabar un asombro. Se miraban entre ellos como entendiéndose secretamente, y luego callaban y alzaban los ojos hacia las gesticulaciones y blasfemias del tío, que se paseaba aparatosamente por toda la casa.
Cuando apareció Teresa él estaba en cuclillas cerca de la pared. La vio y tuvo la sensación de que ella avanzaba y él retrocedía tratando de ocultar la miseria en que vivía. Ella lo arrinconaba contra los muros grasientos, y sus ojos, extendiéndose, veían los aspectos más repugnantes de su vida. Y aunque él hubiese querido tapar la casa entera con su cuerpo, incluso el ataúd y la gente que había venido, habría sido imposible porque los ojos de Teresa estaban hechos para verlo todo y cubrían con sus globos ariscos hasta los últimos confines de la casa.
“Lo siento mucho”, le dijo ella, entrando en la habitación donde velaban a su tía, y él sintió que Teresa había venido para acabar una lucha donde él había sido vencido.
No respondió. Hubiera querido decir que la muerte de su tía no significaba nada para él, que como todo lo demás en aquel ámbito carecía de sentido; pero sintió que no era solo la miseria lo que tenía que ocultar, no solo el biombo sucio que lo separaba del carbón y de la leña, sino todo lo que Teresa ya no vería jamás, lo que había pasado ya y el hábito delinfierno. Y quién sabe hasta qué punto era la suya una visita formal, por tratarse de una muerte (de lo contrario nunca hubiera ido a su casa), quién sabe hasta qué punto había venido para eso o para saber cómo vivía él, el hombre que se había atrevido a amarla, no porque se tratara de ella, que era una simple circunstancia, sino a amar a alguien. Imposible, pues, ocultar nada, aunque dispusiera de un enorme biombo que cubriera toda la casa.
Pensó en el cofre labrado, no entrevisto por Teresa, fue hasta su cuarto y se echó en el catre.
¡Cuánto daría para que ella no hubiese entrado, para que no hubiese visto! Uno de los niños llegó entonces y le dijo que Teresa lo llamaba. En realidad eso creyó él, porque lo único que dijo el niño fue Teresa está aquí y se fue inmediatamente. Él antes de ver sintió la presencia de ella asomando la cabeza y parte del cuerpo por encima del biombo. Levantarse, mirar el cofre y caminar luego con ella por la galería era finalmente un solo acto inconsciente que nunca podría reconstruir. Dijo palabras tontas, ridículas, que solo tenían sentido para él o para la Teresa que imaginaba, algo así como se equivocó de cuartó, el muerto está aquí, sintiendo que se arrepentía de decirlas mientras estaba haciéndolo.
Cuando Teresa se fue, él sintió que no la había percibido a ella sino al ángel que había descendido desdesu cabello. Élen cambio era lo absurdo,o en todo caso un demonio que cualquiera podía ver desde la calle, abriendo puertas, saliendo de un cuarto para entrar en otro sin poder ocultarse nunca totalmente.
Pero después de todo la frase que le había dicho a ella no era tan ridícula, porque cuando se fueron todos los visitantes, que eran también como unos demonios acusadores, sintió que él también había muerto. La única diferencia entre la muerte de su tía y la suya era que él podía todavía palpar los muros envejecidos y oír bajo sus pies el crujido de los pisos de madera gastada. Teresa sabía todo de antemano y había ido para demostrárselo y advertirle que era inútil pensar en ella. Su vida había terminado allí, y un demonio como él no podía ir a ninguna parte, porque le costaría mucho demostrar que no lo era. Podía irse, sin duda, pero antes tenía que pensar en el modo de hacerlo para que la suya no fuese una simple partida sino una fuga. Los demonios lo dejarían ir tranquilamente, hasta festejarían su ocurrencia, pero él quería fugarse, ser un elemento extraño a ellos que por fin se evade y consigue la libertad.