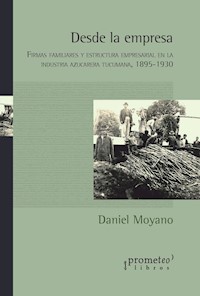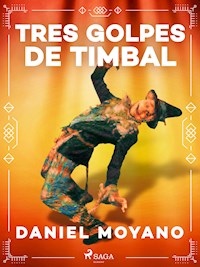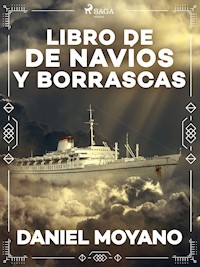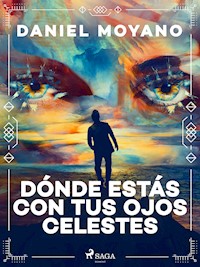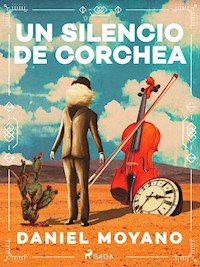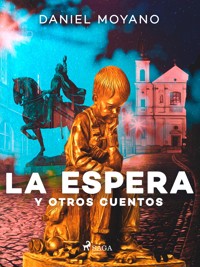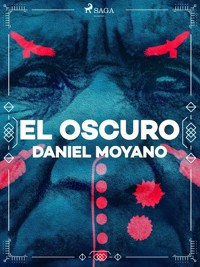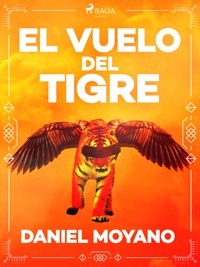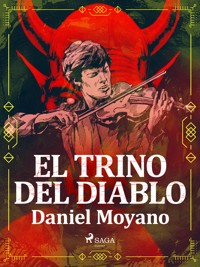
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Triclinio, un violinista de origen indígena soñador y optimista, migra a la ciudad de Buenos Aires huyendo de la opresión y la pobreza del interior argentino para intentar ganarse la vida por medio de la música. Publicada en 1974, esta novela breve de Daniel Moyano prenuncia los mecanismos represivos del terrorismo de Estado que serán moneda corriente apenas dos años después. «El trino del diablo» es un relato plagado de simbolismos, poesía y humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Moyano
EL TRINO DEL DIABLO Y OTRAS MODULACIONES
Prólogo de Mario Benedetti
Saga
El trino del diablo
Copyright © 1974, 2022 Daniel Moyano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726938876
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Prólogo
Al narrador británico Robert Louis Stevenson le gustaba que los indígenas de Samoa lo llamaran Tusitala, «el contador de cuentos». Al parecer, deslumbraba a su auditorio analfabeto narrándole historias, que a menudo no pasaban de la condición oral. No todos los grandes cuentistas han sido, además, «contadores de cuentos», pero en el Río de la Plata hay por lo menos dos nombres que podrían ostentar con honor el membrete de Tusitala. Me refiero al uruguayo Francisco Espínola (1901-1973) y al argentino Daniel Moyano, nacido en 1930 y recientemente fallecido en Madrid. Ambos podían narrar una y otra vez la misma historia, con infinitas variantes, y mantener siempre fascinados a sus oyentes. No siempre esos relatos pasaban al lenguaje escrito, tal vez porque algunos de ellos, desprovistos del estupendo apoyo oral del narrador, perdían parte de su eficacia. Moyano, sin embargo, cuando llegaba a publicar lo que había narrado de viva voz, sabía mantener la capacidad seductora de la historia. Nacido en Buenos Aires, pero afincado desde muy joven primero en Córdoba y luego en La Rioja, Moyano se consideró siempre un escritor de provincia, y allí, hasta que la dictadura lo arrancó de cuajo, desenvolvió su vida de músico y su vocación de escritor. Al igual que otros provincianos, como Antonio di Benedetto (Mendoza, 1922) y Héctor Tizón (Jujuy, 1929), que también vivieron un largo exilio en España, Moyano trajo consigo, además de sus historias, publicadas y a publicar, un estilo de vida modesto, sencillo y de una honestidad congénita, algo que en estos tiempos de cultura especulativa puede resultar embarazoso y hasta inaguantable. Tanto en su país como en su exilio, jamás gastó energías para encaramarse a pedestales o introducirse en esas piñas literarias que filtran y deciden. Quizá debido a ese rasgo peculiar, la España cultural, salvo escasas excepciones, lo ignoró olímpicamente (fueron necesarios cinco años de exilio para que una editorial española publicara uno de sus libros, la novela El vuelo del tigre), perdiéndose así la ocasión de nutrirse con uno de los más notables y originales cultores de una lengua que es de todos.
Para sobrevivir (llegó a España con su esposa y dos hijos), ejerció de fontanero (un oficio que ya había desempeñado en La Rioja), construyó maquetas para una trasnacional (que acabó despidiéndolo, porque en su primer regreso a Argentina se demoró una semana más de lo previsto) y, casi obsesivamente, buscó tiempo y espacios para ir escribiendo su Libro de navíosy borrascas, tal vez la mejor novela (y la más imaginativa) suscitada por la represión y el exilio. También intentó, sin éxito, apelar a su condición de músico. En La Rioja argentina había sido profesor de violín y concertista de viola en un cuarteto. La música era un atributo familiar. Su abuelo tocaba el acordeón; su padre, la mandolina; su hijo, la guitarra. Sólo en los últimos tiempos consiguió un trabajo que armonizaba con su vocación cardinal: la Universidad de Oviedo lo llamó para que dictara cursos de narrativa, y estaba tan contento con ese gesto como si le hubieran regalado un Stradivarius.
Ahora, con motivo de su muerte, todas las páginas culturales se acordaron de resaltar sus valores, y hasta se ha anunciado la inminente publicación de dos libros (una novela breve y un volumen de cuentos), concluidos en los últimos meses. Y, por supuesto, se ha destacado que su novela El oscuro obtuvo en 1968 el Premio Primera Plana Suramericana (con un jurado que integraban nada menos que García Márquez, Leopoldo Marechal y Roa Bastos) y en 1985 ganó el Premio Juan Rulfo con el cuento El halcón verde y la flauta maravillosa. De todos modos, es bien sabido que la muerte de un escritor es un fino detalle que la industria editorial siempre agradece.
Aunque Roa Bastos, en el prólogo de La lombriz (1964), segundo libro de cuentos, señalara la influencia de Pavese y de Kafka (observable esta última en relatos como Tiermusik y Laalegría del cazador), buena parte de la crítica no vaciló en colocarle la etiqueta de «realista» y hasta la de «regionalista provinciano». En todo caso habría que aclarar que el suyo es un realismo muy peculiar. «Realismo profundo», lo calificó Roa Bastos. La realidad de sus cuentos está casi siempre poblada de niños y adolescentes. Una realidad, como destacara hace más de veinte años Ricardo Rey Beckford, en la que «abundan los misterios y los personajes omnipotentes, las maravillas y las desdichas, súbitas e inexplicables». O sea, que la realidad, antes de llegar al texto escrito, es filtrada por el imaginario infantil o la vislumbre adolescente.
Por otra parte, lo cotidiano suele aparecer con un matiz alegórico. Lo concreto se mezcla con lo abstracto, y los personajes, más que seres de carne y hueso, podrían ser ideas, estados de ánimo, nostalgias. («Yo no percibo palabras ya, sino actitudes», dice un personaje de El oscuro, y Sara Bonnardel, en su excelente estudio crítico, señala que «los referentes extraliterarios están siempre disimulados por la alegoría».) De ahí que la creación de una atmósfera narrativa sea tan importante en esos relatos, y a la hora de descubrir influencias, más que en Kafka o Pavese, tan reiteradamente mencionados por la crítica, haga pensar en los ámbitos de Chéjov, en el poder fabulador de su coetáneo y también provinciano Haroldo Conti (Chacabuco, 1925), en ciertos matices cortazarianos (entre otras cosas, la Sandra de Libro de navíos y borrascas es tan «uruguayita» como la Maga de Rayuela) o aun en García Márquez (la ascensión de Nabu, el torturador, en El vuelo del tigre, podría ser la antítesis de la subida al cielo de Remedios la Bella).
La memoria es elemento fundamental en esta narrativa. «Los recuerdos mismos son una forma de permanencia, vida detenida, no sepultada, que está siempre al alcance de la mano, que es siempre una nueva posibilidad de vivir», dice uno de sus personajes. Y Sara Bonnardel, al referirse al cuento Al otro ladode la calle, en el tiempo, anota que «introducir la imaginación en la memoria implica modificar la historia vivida».
Hasta 1983, y sin perjuicio de reconocer el buen nivel de sus cuatro primeras novelas ( Una luz muy lejana, 1966; El oscuro, 1968; El trino del diablo, 1974; El vuelo del tigre, 1981), Moyano había sido fundamentalmente un cuentista. Algunos de sus relatos, como Los mil días, El rescate, La lombriz, La espera y elestuche del cocodrilo (así como los más recientes El halcón verde yla flauta maravillosa y Nostalgia de la historia) son de una calidad sólo comparable a la de algunos maestros de la narración breve (Quiroga, Rulfo). No obstante, en 1983, cuando ya había consumido siete años de exilio, publica Libro de navíos y borrascas, y seis años más tarde, Tres golpes de timbal, dos novelas verdaderamente ejemplares que muestran un singular dominio del instrumental narrativo. Una y otra configuran mundos cerrados y cosmogonías abiertas. Con su carga de setecientos exiliados, el barco Cristóforo Colombo, confinado entre dos inmensidades (océano y firmamento), cumple su derrotero desde la opresión hasta el exilio; en la otra novela, y a diferencia del barco, Minas Altas no es un refugio circulante, sino un resguardo fijo, inmóvil, protegido, hasta donde la historia lo permita, por la montaña inalcanzable y el infinito.
En ambas novelas (atravesadas, como casi toda la obra de Moyano, por una suerte de fraseo musical) hay una afanosa, casi angustiosa búsqueda de identidad, pero también una nítida defensa de lo auténtico, de lo inocente. Refiriéndose a Libro..., Felipe Navarro dice que «el barco es como un cosmos, tierra fundadora, principio y fin, pero con sus límites, como una escritura». El propio Moyano acotó que «efectivamente, ésa es una estructura de la naturaleza, inmodificable». Y también que esa novela «es un exilio de voces, de exilios contados por otros». Tanto en Libro. . . como en Tres golpes… hay un trabajo artesanal con la palabra. El lenguaje innova, define, planea, descubre y se descubre. Hasta en la inaccesible Minas Altas, la poesía invade el nomenclátor: Fábulo, Céfira, Emebé, Jotazeta. Con una perseverancia casi vallejiana, Moyano crea un registro propio de palabras, a la medida de su clarividencia, de su clara evidencia. Inventa un habla que no es jerga ni dialecto, sino una extraña lozanía del idioma.
Pocos días después de su muerte, Televisión Española puso nuevamente en pantalla un programa que había emitido en 1984 y que testimoniaba la experiencia de Daniel, su obligado trasplante, las dificultades de su inserción, su tesón para construirse un espacio, su regreso a Argentina y su vuelta (ya definitiva) a España, no como exiliado forzoso, sino voluntario. Viéndolo asumir con tanto desenfado (él, que era un tímido incurable), sin los lloriqueos propios (y prestados) del exilio, el aislamiento y las fatigas, las desventajas de la dignidad, parecía increíble que, en un abrir y cerrar (y ya no abrir) de ojos, ese ser entrañable se hubiera convertido en sólo recuerdo, en irremediable punto de referencia de toda una memoria colectiva.
Mario Benedetti
c/o www.schavelzon.com
Este texto fue publicado en el diario El País
el 11 de julio de 1992, Madrid.
EL TRINO DEL DIABLO
1 SOBRE EL ARTE DE FUNDAR CIUDADES
Allá en el lejano Cono Sur, en mayo de 1591, el logroñés Juan Ramírez de Velasco, Alférez General de la Gobernación, tras consultar unos complicados mapas y los informes verbales de sus topógrafos, exclamó ante sus soldados, señalando desde lo alto de su caballo hacia un enorme cerro azul:
—Henos aquí ante las entrañas mismas del oro y de la plata, a cuyo pie fundaremos la Ciudad de todos los Santos de la Nueva Rioja.
Sin pérdida de tiempo ordenó desmontar el bosque circundante para dar paso a la futura Plaza Mayor de la ciudad, en cuyo centro, cuando todavía no habían acabado de recoger los troncos y las ramas de los árboles caídos, ya estaba Ramírez izando el estandarte real diciendo «España» repetidamente, ya iba con pasos de danza dando golpes de mandoble en esos aires vírgenes a diestra y a siniestra, ya ordenaba que el padre Francisco improvisase un altar para la primera misa, ya estaba señalando con sus pasos el cuadrado de la plaza, cortando hierbas y diseñando la jurisdicción o plantando la horca de la futura justicia, ya estampando su rúbrica al pie del acta redactada por el notario, ya atronando el aire con los estampidos de los arcabuces para comunicarles a los indios, escondidos tras las piedras mirando asombrados la extraña ceremonia, que era muy peligroso oponerse a la fundación que acababa de consumarse.
—Agua, traedme agua, tengo mucha sed —dijo acabando de fundar la nueva Rioja, sudoroso, aflojándose la armadura, con una sensación térmica de unos 45 grados a la sombra.
—Ya hemos estado buscando el río que dice el mapa, y no lo hemos encontrado.
—Buscad bien. Debe de estar un poco más abajo.
—Pues más abajo hay cada vez más cactos, y luego una llanura pelada e infinita, y después nada, línea de horizonte, ni siquiera indios.
—Seguid buscando. Si los mapas dicen que hay un río, así será. Acaso se trate de un lecho subterráneo, en cuyo caso cavaréis.
Los topógrafos, preocupados, estudiaron sus planos, se consultaron en secreto y tras una breve discusión informaron al fundador:
—Parece, señor, que nos hemos equivocado malamente. Acabamos de medir y caemos en la cuenta de que el lugar señalado para la fundación dista todavía, desde aquí mismo, digamos que unas doscientas leguas hacia el rumbo norte. Conque os aconsejamos que desfundemos lo fundado y reemprendamos la marcha. Buscando ese dichoso río inexistente hemos visto, a la parte de la montaña, muchos indios escondidos, con no sabemos qué oscuras intenciones.
—¿Desfundar la ciudad? ¿Anular unas actas rubricadas y selladas en nombre del Rey? De eso, nada —dijo iracundo el escribano—. Sería un delito de lesa majestad.
La discusión entre los topógrafos y el notario fue subiendo de tono, en tanto el padre Francisco, frágil y dulce, apagaba las velas litúrgicas y desarmaba el altar. Ramírez de Velasco callaba, trazando rayas en el polvo con la punta de su bota, mientras oía atentamente cuanto decían sus subordinados.
Habló entonces muy preocupado el asesor en futurología, prediciendo sequías y pestes apocalípticas, plagas diversas y otros males desconocidos que no por carecer de nombre dejarían de manifestarse. En la novísima ciudad, por su curiosa situación geográfica, no sólo sería muy difícil el acceso: salir de ella parecía, de entrada, una dificultad tremendamente complicada, ya que estaba lejos de todo, incluso de los puntos cardinales. Y dentro de ese esquema, su pobreza sería perenne.
—Buena la habéis hecho —dijo Ramírez agarrándose la cabeza—. Vaya birria de fundación, vaya chapuza.
Cuando todos menos el fundador dijeron estar de acuerdo con el futurólogo y los topógrafos, el padre Francisco, que además era músico, dirigiéndose especialmente a Ramírez de Velasco, y buscando un tono de voz adecuado a las difíciles circunstancias, fue a decir lo siguiente:
—Señores míos, no es bueno tornar los ojos hacia la desesperanza. Persistamos en nuestros propósitos y dejemos que otros con más suerte y tino que nosotros funden ciudades más feraces y por tanto más feroces, desde que la riqueza y la violencia de consuno andan juntas. Nuestra Rioja será pobre, pero sus habitantes, hombres en devenir, serán la reserva espiritual, el refugio de los justos, el paraíso de los metafísicos; y tanta carencia como decís será suplantada por la Esperanza, que es una virtud teologal. Y todo ello para mayor gloria de Dios y también de nuestro Rey.
Así hablaba, pero lo que decía no era el producto de sus pensamientos sino el resultado de dejarse llevar por el ritmo y el sonido de las palabras y sus excitantes relaciones imprevistas.
El fundador, que sin captar los sonidos se atuvo a los supuestos pensamientos, dejando de vacilar y de raspar el suelo con la punta de la bota ordenó al notario añadir en el acta de fundación: «Otrosí digo, que toda persona que bajo este cielo naciere sea debidamente indemnizada por el Rey».
—Lástima de Rioja —dijo Ramírez vertiendo una lágrima fundacional cuando el notario terminó de redactar la enmienda—; lástima de tierra castigada y asimismo olvidada. Padre Francisco, ¿por qué no tocáis algo que alegre nuestros espíritus?
El curita, futuro San Francisco Solano, desenfundó un violín que llevaba prendido a la sotana.
—Pero qué es eso —dijo Ramírez sorprendido—; ¿qué habéis hecho, pardiez, con vuestra vihuela?
—Es un nuevo instrumento italiano, llamado violino, que está ahora mismo difundiéndose por Europa y España. Viene a sustituir, con más recursos, a la vihuela de arco, que era el instrumento que tañía yo. Y ahora os haré escuchar, si os parece, unas vacas y folías.
Aprovechando la distracción y el crepúsculo vespertino, unos dos mil indios, pintados para la guerra, se habían ido acercando a la Plaza Mayor de la ciudad naciente, embadurnando mientras tanto las puntas de sus flechas y sus lanzas con rapidísimos venenos. Pero al oír los singulares sonidos de tan curioso tañedor, se detuvieron vacilantes. ¿Era posible tañer de esa manera? ¿Y quién tañía?
Tras las folías vinieron tientos y pavanas que transportaron a los soldados hacia unas fantásticas visiones del futuro, donde veían erguirse las torres, rematadas en agujas, de los nuevos ayuntamientos; las cúpulas de unas maravillosas catedrales; y puentes sobre ríos tibios, y ubérrimos sembradíos, todo temblando entre las dulces borrosidades del deseo.
Cuando finalmente abordó el kirie de la misa de Cristóbal de Morales, los fundadores se hundieron en percepciones místicas y, dormidos, siguieron soñando con las cadenciosas ciudades del futuro.
Al acabar de tañer, Francisco Solano volvió los ojos hacia un murmullo multitudinario. Y vio que los dos mil indios, rompiendo sus flechas, completamente sometidos, lagrimeaban arrodillados y con señas le pedían que siguiera tocando por favor, le preguntaban de dónde había sacado esa música increíble.
El músico sonrió como preocupado, pensando que no podría explicarles, al menos por ahora, ni el contenido de los Treslibros de cifras para vihuela, de Alonso de Mudarra, ni el de los Seys libros del Delphin, de Luys de Narbaez, ni las bellezas de la Orphenica Lyra, del ciego Miguel de Fuenllana, ni, mucho menos, las maravillas que contenía la Silva de sirenas de Henríquez de Valderrábano. Sólo atinó a bendecirlos, tras lo cual, dirigiéndose al asombrado Ramírez de Velasco, dijo dulcemente:
—He aquí una amable caza.
Desde su fundación hasta una desesperante situación reciente, la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja fue regida más bien por el azar, que la salvó de males acaso mayores.
Al azar de su geografía se sumó el de su historia, incluso el de alguna de su gente, como es el caso de Triclinio, un azar violinístico-biológico nacido y criado en aquellas soledades del Cono Sur fantástico y lejano.
2 BIOGRAFÍAS
Los padres de Triclinio sobrevivieron gracias a la existencia de una vaca que los protegió hasta que los ferrocarriles ingleses, por accidente, acabaron con ella. Luego encontraron una cabra enferma, la curaron y con ella amamantaron a casi todos sus hijos, hasta que la cabra murió de vieja. Entonces el progenitor meditó profundamente, miró el desierto que lo rodeaba y pensó que tendría que desarrollar algún mecanismo de subsistencia.
Dispuesto ya a aceptar cambios rotundos, incluso alguna modificación sustancial en su propio organismo con tal de sobrevivir, vio dos insectos que pasaban volando, desorientados en busca de un imposible nido donde iniciar sus actividades primaverales. El viejo les tendió un lecho de madera, donde se instaló, con la pareja, la primera colmena. Al año siguiente estaba mandando miel a Buenos Aires, y desde allí seguramente a Londres o a Rotterdam.
A cambio de la miel, recibía en pago grandes cantidades de revistas viejas, con hermosas historietas y tapas en colores. Una parte las canjeaba por comida, otras las leía. La lectura le permitió viajar con la imaginación por los países más apetecibles del mundo, aprender algo de historia y mejorar sus colmenas.
Pero las abejas tenían que ir cada vez más lejos en busca de las flores necesarias, y habiendo ya agotado las de San Juan y Catamarca, provincias vecinas, enflaquecieron hasta la transparencia. ¿Qué haremos si ellas emigran obligadas por el hambre? Este chico todavía no sabe hacer nada, y está cada día más flaco el pobrecito, pensaba el viejo observando la tendencia manifiesta de su inquieto ganado. Los hermanos mayores de Triclinio sabían ordeñar, trenzar cueros, capar toros, cabalgar y otras actividades semejantes.
Aprendieron a hacerlo aconsejados por el gobierno provincial, que tras una prueba de suficiencia les permitió inscribirse en una lista de espera para ocupar cargos en sus especialidades el día que la ganadería se desarrollase en la provincia. Mientras tanto, para que no perdiesen la habilidad, se les permitía practicar ordeñe, una vez por semana, en la vaca del gobernador.
Los hijos mayores, pues, tenían el futuro asegurado, siempre que hubiese futuro, se comprende. ¿Pero qué pasaría con Triclinio, cada día más flaco y distraído?
Entre las revistas venidas de Buenos Aires apareció una que introdujo una inquietud en la imaginación del viejo. Hablaba de Paganini, que en Londres llenó su violín de monedas de oro, y por si eso fuera poco compartió el lecho con una hermana de Napoleón. Triclinio era tan flaco como los dibujos que representaban al diabólico instrumentista, incluso se le parecía. Además, si tocar el violín era tan difícil como decía la revista, el que lograra dominarlo sería bien pagado.
El deseo de que Triclinio fuese como el violinista italiano ocupó prácticamente toda la deseabilidad del viejo. Pero sabiendo que allí no había nadie capaz de enseñarle, lo consideraba un sueño. En las interminables noches del verano, cuando la familia entera esperaba afuera, cerca del olivo, a que por fin corriese alguna brisa fresca, recordando un pasaje de la infancia de Paganini entrevista en la historieta, le pedía a su hijo menor que levantase una mano y estirase los dedos contra la luna. A contraluz, negra y larguísima, la mano de Triclinio esperaba un violín. El viejo se deleitaba entonces mirando en esos dedos un montón de notas, que dormían a la manera de las del arpa de Gustavo Adolfo Bécquer, cuya biografía también había leído en las revistas.
Deseoso de corporizar de alguna manera ese sueño, una de esas noches, sentado al borde de la acequia, llamó a Triclinio y le contó la vida de Paganini. La técnica desarrollada por el genio lo convertía en uno de los hombres mejor pagados de Europa. La reina de Inglaterra se arrodillaba ante él, mientras la hermana de Napoleón, toda llorosa por sus desdenes, se arrastraba detrás del músico suplicándole un poco de atención extra violinística. Habiendo ganado todo el dinero del mundo, lo arrojó al Támesis y al Sena. ¿Qué más podía pedírsele a la vida?
—¿Le gustó? ¿Qué le parece? ¿Acaso no le gustaría ser como él?
—Perdón, no me enteré bien, estaba oyendo el agua de la acequia y me distraje. ¿De qué se trata? —dijo Triclinio.
Al padre lo preocupó una vez más la distracción permanente de su hijo.
—Cómo que de qué se trata. ¿Por qué nunca entiende nada?
—Porque nunca entiendo nada.
—¿Y qué es lo que pasa cuando no entiende nada, si se puede saber?
—¿Cómo? —dijo Triclinio, que no había oído las últimas palabras.
—Que qué pasa cuando no entiende nada, caramba.
—Se me llena la cabeza de sonidos; eso pasa. Ahora tengo todo el ruido del agua de la acequia, y esto me a durar varios días. Hasta que vengan otros mejores. Estos del agua me gustan. Hasta ayer la tuve llena de los gritos de los verduleros ambulantes, que son horribles. El del agua de la acequia es un descanso para mí.
3 EL INCREÍBLE SPUMAROLA
Por ese entonces llegó a la ciudad, en el mismo tren en que lo hacía el nuevo interventor militar, un tal Spumarola, enviado desde Buenos Aires para reorganizar un antiguo partido político, cuyos archivos, carcomidos por el tiempo, le servían de lecho.
Su tarea era dar ánimos a los afiliados para el caso de que algún día hubiese elecciones como en los antiguos tiempos. Pero, aficionado al violín, en vez de ordenar las fichas y citar a la gente dedicaba casi todo su tiempo a pulir inútilmente ciertos pasajes de Sarasate muy difíciles.
Atraídas por el sonido del Steiner legítimo que utilizaba, llegaron hasta el local partidario muchas personas que luego, sólo por simpatía con el viejo instrumentista, terminaron afiliándose al partido. Bonachón como casi todos los italianos pobres, era capaz de leer a primera vista tanto una partitura de Albinoni como de explicar conceptos de difícil comprensión tales como libertad, justicia o derechos humanos. Viendo que los afiliados no eran muchos y que las elecciones parecían improbables, se dedicó totalmente a la enseñanza del violín, convirtiendo la sede central del partido en un Conservatorio.
La mayoría de los habitantes de la ciudad, cuya única actividad congruente era esperar un futuro que les prometiese algo, se inscribieron en el Conservatorio y estudiaron con tal ahínco que con el tiempo lograron formar la famosa escuela violinística riojana, fenómeno más sociológico que musical, ya que produjo un éxodo masivo de la población en busca de orquestas donde ubicarse.
A tal punto que el gobierno nacional tuvo que prohibir la enseñanza de la música en la provincia, de acuerdo con un artículo periodístico del general Schönpferd, titulado «¿Músicos o guerrilleros?», donde demostraba la naturaleza subversiva de los jóvenes violinistas riojanos, que se contaban ya por miles. Ilustraba el artículo un dibujo donde grandes columnas de instrumentistas marchaban sobre Buenos Aires, de tal modo que los estuches de sus violines parecían metralletas.
El encuentro casual entre Spumarola y Triclinio fue directamente histórico. El viejo profesor, al advertir las condiciones musicales del hijo menor del melero, vio que todo lo anterior, los centenares de violinistas ya formados que andaban desparramados por el mundo, el pasado incierto de la provincia y su presencia como profesor en ella, todo, enteramente todo estaba cuidadosamente preparado para que al final apareciese Triclinio. Después de observar sus manos y de atisbar los interminables alcances de su oído, le dijo lagrimeando:
—Tú, hijo mío, serás el verdadero futuro de tu provincia.
No necesitó mucho tiempo Spumarola para que su discípulo asimilase y superase cuatro siglos de escuelas violinísticas sucesivamente complicadas en el tiempo por maestros neuróticos. Para divertirse, Triclinio tocaba el violín llevándolo a la espalda y leía a primera vista las piezas más difíciles que le presentaba el maestro, pero poniendo las partituras al revés en el atril. Y Spumarola lloraba de alegría.
La figura de Triclinio se hizo familiar en las calles provincianas, con el violín bamboleante, su andar distraído, esa sombra larguísima que proyectaba a la hora de la siesta, y las abejas que lo acompañaban desde la casa hasta el Conservatorio. Requerido por todos los interventores militares que llegaron a la ciudad durante su tiempo de aprendizaje, acudió siempre dulcemente a sus despachos, a tocar cuanto le pedían. Ellos querían convencerse de que no se trataba de una leyenda. Triclinio fue oficialmente considerado un objeto folclórico, e incluido en las visitas guiadas que los turistas porteños hacían en invierno.
El gobierno resolvió apoyar este impulso turístico generado por el violinista, fomentando las serenatas y los juegos florales. Los funcionarios contrataban a Triclinio para que tocase bajo los balcones de misteriosas damiselas, mientras que las abejas de sus padres acrecentaban su producción ante el nuevo aporte de polen que suponían los juegos florales, con lo que entraban más divisas, es decir, más revistas usadas procedentes de la capital.
Hasta que un nuevo interventor resolvió que las serenatas eran pornográficas y los juegos florales también. Una Comisión Investigadora resolvió que Spumarola y sus jóvenes violinistas eran un peligro para el futuro tan deseado y esperado. Citando el artículo de Schönpferd, dictaminaron que se trataba de elementos subversivos. Spumarola fue declarado intelectual, conspirador e idiota, y expulsado de la provincia.
El día que tuvo que abandonar definitivamente la ciudad, Triclinio lo acompañó hasta la salida. Nada de despedidas tristes, dijo el viejo. Le recomendó tener cuidado con las mujeres, el vino y el folclore. Y otra cosa, dijo, acá nunca va a pasar nada, de modo que tendrás que irte a Buenos Aires, como todos, para lo cual necesitarás un buen violín. Un cura de aquí se interesa por tu suerte. Tiene buenos violines. Yo te recomendaría verlo. No olvides relajarte ni andes comiendo porquerías. Ejercicios suaves, paseos y natación el día que haya agua.
El viejo profesor, considerado además un traidor al partido político que no pudo reorganizar, montó en la mula que le regalaron unos alumnos y emprendió un lento regreso hacia Buenos Aires, que aprovecharía para memorizar visualmente, representándose las notas en el aire, las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach.
4 BORRADO DE LOS PADRES DE TRICLINIO
No habiendo dónde tocar ni a quién tocarle, Triclinio se puso a violinear en una esquina a ver si alguien gustaba de su música y le daba algo por ella. Fueron muchos los que se pararon a escuchar y luego, a falta de monedas, le dieron pagarés o vales canjeables por dinero el día que ellos, los donantes, consiguieran trabajo.
En un restaurante le recibieron los pagarés y pudo comer un puchero de avestruz. Cuando intentó seguir tocando por la tarde, intervino la policía municipal y se lo impidió diciendo que el violín irritaba a los miles de perros de los suburbios, que lloraban mirando hacia arriba, traspasados por una música nunca oída.
Conducido más tarde a la comisaría por no tener carnet de violinista ni poder pagar la multa correspondiente, tuvo que soportar que desarmasen su violín en busca de impresiones digitales.
Habiendo comprobado los policías que su instrumento nada tenía que ver con los denunciados por Schönpferd, fue puesto en libertad condicional una mañana triste, tras un mes de encierro, previo allanamiento de su domicilio y de su diario íntimo, cuyo contenido tuvo que explicar por estar redactado con notación musical.
Hasta el momento de salir, apenas se había dado cuenta de que estaba preso. «A mí el tiempo —explicó a los policías— me pasa de otro modo, porque el único tiempo que entiendo es el de las partituras, y en vez de estar aquí en realidad estaba en otro lado, un ta tá, comiendo miel con mis padres o leyendo revistas junto a la acequia, un ta tá ta».
Encontró la casa toda revuelta por la policía. Las abejas habían huido. Colchones despanzurrados, partituras rotas, atriles doblados. Sus recuerdos, que no eran muchos pero sí hermosos, habían sido sacados de la oscuridad protectora donde vivían y, expuestos a la luz, se velaron y desaparecieron.
Sus padres, atados y amordazados en la piecita del fondo, le comunicaron su decisión irreversible de morirse. «Sólo te estábamos esperando para despedirnos. Después de esto es imposible vivir.»
Durante el tiempo que Triclinio estuvo en prisión, la pobreza había arreciado, con lo que la población infantil debió ser trasladada a otras provincias que asegurasen su supervivencia. Quedaban sólo los ancianos, que sobrevivían gracias a que se alimentaban con sus recuerdos. Los padres de Triclinio comenzaron a morirse en cuanto lo supieron detenido, y se consolaban pensando que su hijo sería feliz con su violín, lejos de las confusas palabras y de la no menos confusa realidad que representan, con la cabeza llena de esos hermosos sonidos que lo salvaban del miedo.