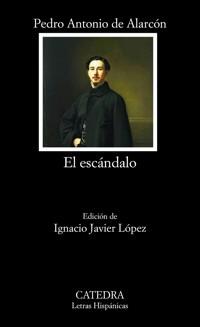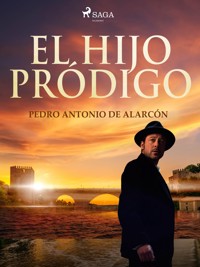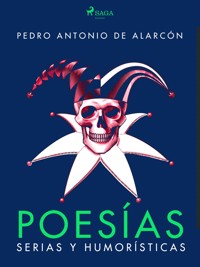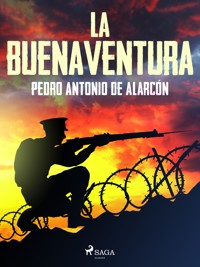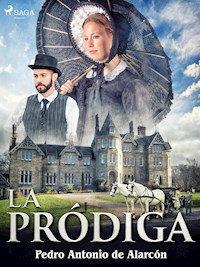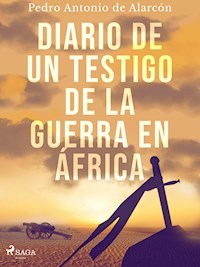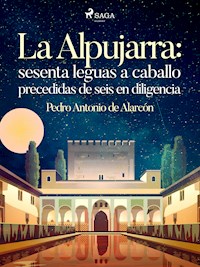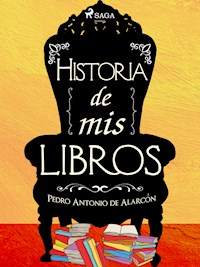Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Dos ángeles caídos es un libro de relatos y poemas de Pedro Antonio de Alarcón Fragmento de la obra "Córdoba. "Día 7 de julio de 1844. "Vengo, de verla. Hemos estado solos, durante, toda una noche… ¡solos en el pabellón del jardín! "Estaba la noche apacible y transparente. Ya era muy tarde. Por las anchas ventanas abiertas, penetraban a través de las enredaderas los resplandores de la alta Luna, los perfumes del campo, las harmonías de las aguas, el susurro de las hojas, el viento húmedo de poniente, todas esas mil suaves emanaciones que brotan de la naturaleza en estas noches espléndidas de verano. "Adela, apoyada en la ventana, clavados sus ojos en la inmensidad del cielo, silenciosa y a mi lado, inundándome con sus cabellos cuando la brisa los sacudía, entreabiertos sus labios para aspirar auras menos embalsamadas que su aliento; Adela, con una mano suavemente abandonada entre las mías y sosteniendo con la otra su melancólica cabeza; Adela, vestida de blanco, bañada de languidez por la Luna, embellecida por la meditación, con la clara frente levantada hacia Dios, con la mirada nadando en un fluido celestial, con el alma abismada en el infinito… ¡Oh, qué hermosa estaba Adela! "Yo también callaba, sumido en el éxtasis de una inefable adoración, arrebatado al empíreo en alas del pensamiento de aquella mujer, inundado de la vaga aureola de pasión, de castidad y de hermosura que la rodeaba… —Luis —murmuró de pronto Adela sin mirarme ni dejar aquella actitud sublime de arrobamiento. "Y su voz era lenta, solemne y vibradora, como la nota tranquila del salterio de un profeta." —Luis, la noche va a expirar; antes que se borren del cielo esos astros, augustas luminarias del ara, del Altísimo, quiero exigirte un juramento. —¿Cuál? —exclamé dominado por la gravedad que había adquirido la voz de Adela. —Escucha: vamos a separarnos por tres meses, y necesito oír antes una palabra de tus labios. ¿Es cierto que me amas? —interrogó la hermosa con su voz, con su mirada, con su alma toda, mientras sus manos se crispaban entre las mías. "Quise responder, y todas las palabras me parecían vacías de la elocuencia de la verdad, del sentimiento que se desbordó en mi corazón. Tan expresiva y vehemente quise hacer la manifestación de mi cariño, que los sonidos tumultuosos, entrecortados, balbucientes, expiraron en mis labios… Caí, pues, de rodillas; y elevando sobre mi cabeza mis manos cruzadas, fijé mis ojos en los suyos con idolatría, y una palabra se escapó de todo mi ser: —¡Adela!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Antonio de Alarcón
Dos ángeles caídos
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Dos ángeles caídos.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-9897-333-4.
ISBN rústica: 978-84-96428-25-6.
ISBN ebook: 978-84-9897-184-2.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Dos ángeles caídos 11
I Dos diarios 11
II Cartas 14
III Una mujer y un hombre 17
IV Melancolías 22
V 29
La hermosa 35
I 35
II 35
III 37
IV 39
Acto primero 40
Acto segundo 42
Acto tercero 43
V 43
Verdades de paño pardo 45
I Málaga 45
II Entré 48
III 50
Leyenda sagrada 55
I El valle de las miserias 55
II La extranjera 55
De cómo Mahoma llegó a ser profeta 58
Hombres y escenas 63
Una poesía inédita de Espronceda 63
I 63
II 64
III 65
A una ciega 66
Granada a vista de búho 69
El mundo nuevo 73
La música en el siglo XIX 77
Apuntes biográficos 81
Lo que se oye desde mi ventana 85
Estas y otras cosas se oyen desde mi ventana 90
Del baile en general y del baile del Liceo en particular 94
I 94
II 94
III 95
Astronomía 98
Poesías 102
A Granada 102
Presentimientos 105
La guerra de Oriente 111
A la gloriosa muerte del coronel Don Patricio Bray 119
A mi querido amigo Pablo Jimeno de Torres en el álbum fúnebre de su madre 123
Los siete dolores de María 127
La campana de agonía 127
En un álbum 128
Epístola 131
Contestación a la epístola 136
Chispas y témpanos 142
Madrigal 143
Madrigal 144
Epitafio 145
En un álbum 146
En otro álbum 147
En otro álbum 148
En otro álbum 149
Epigrama 150
Charada 151
Libros a la carta 153
Brevísima presentación
La vida
Alarcón, Pedro Antonio de (Guadix, Granada, 1833-Madrid, 1891). España.
Hizo periodismo y literatura. Su actividad antimonárquica lo llevó a participar en el grupo revolucionario granadino «la cuerda floja».
Intervino en un levantamiento liberal en Vicálvaro, en 1854, y —además de distribuir armas entre la población y ocupar el Ayuntamiento y la Capitanía general— fundó el periódico La Redención, con una actitud hostil al clero y al ejército. Tras el fracaso del levantamiento, se fue a Madrid y dirigió El Látigo, periódico de carácter satírico que se distinguió por sus ataques a la reina Isabel II.
Sus convicciones republicanas lo implicaron en un duelo que trastornó su vida, desde entonces adoptó posiciones conservadoras. Aunque no parezca muy ortodoxo, en el prólogo a una edición de 1912 Alarcón es considerado un escritor romántico.
Dos ángeles caídos
I Dos diarios
«Córdoba.
»Día 7 de julio de 1844.
»Vengo, de verla. Hemos estado solos, durante, toda una noche... ¡solos en el pabellón del jardín!
»Estaba la noche apacible y transparente. Ya era muy tarde. Por las anchas ventanas abiertas, penetraban a través de las enredaderas los resplandores de la alta Luna, los perfumes del campo, las harmonías de las aguas, el susurro de las hojas, el viento húmedo de poniente, todas esas mil suaves emanaciones que brotan de la naturaleza en estas noches espléndidas de verano.
»Adela, apoyada en la ventana, clavados sus ojos en la inmensidad del cielo, silenciosa y a mi lado, inundándome con sus cabellos cuando la brisa los sacudía, entreabiertos sus labios para aspirar auras menos embalsamadas que su aliento; Adela, con una mano suavemente abandonada entre las mías y sosteniendo con la otra su melancólica cabeza; Adela, vestida de blanco, bañada de languidez por la Luna, embellecida por la meditación, con la clara frente levantada hacia Dios, con la mirada nadando en un fluido celestial, con el alma abismada en el infinito... ¡Oh, qué hermosa estaba Adela!
»Yo también callaba, sumido en el éxtasis de una inefable adoración, arrebatado al empíreo en alas del pensamiento de aquella mujer, inundado de la vaga aureola de pasión, de castidad y de hermosura que la rodeaba...
—Luis —murmuró de pronto Adela sin mirarme ni dejar aquella actitud sublime de arrobamiento.
»Y su voz era lenta, solemne y vibradora, como la nota tranquila del salterio de un profeta.
—Luis, la noche va a expirar; antes que se borren del cielo esos astros, augustas luminarias del ara, del Altísimo, quiero exigirte un juramento.
—¿Cuál? —exclamé dominado por la gravedad que había adquirido la voz de Adela.
—Escucha: vamos a separarnos por tres meses, y necesito oír antes una palabra de tus labios. ¿Es cierto que me amas? —interrogó la hermosa con su voz, con su mirada, con su alma toda, mientras sus manos se crispaban entre las mías.
»Quise responder, y todas las palabras me parecían vacías de la elocuencia de la verdad, del sentimiento que se desbordó en mi corazón. Tan expresiva y vehemente quise hacer la manifestación de mi cariño, que los sonidos tumultuosos, entrecortados, balbucientes, expiraron en mis labios... Caí, pues, de rodillas; y elevando sobre mi cabeza mis manos cruzadas, fijé mis ojos en los suyos con idolatría, y una palabra se escapó de todo mi ser:
—¡Adela!
»Ella se alejó insensiblemente, dejándome así, quebrantado sobre mis rodillas, muriendo de amor y de felicidad, y se sentó al piano.
»Entonces cantó aquellas quejas de Bellini:
«Ah! Per chè non posso oddiarte...?»
»En seguida, no sé lo que ha pasado por mi alma. He llorado allí, arrodillado junto aquella ventana, durante una hora sin límites, todas las lágrimas retenidas en mi corazón durante los estériles años de mi vida; y como las estrellas palideciesen ya en el cielo, he salido del pabellón sin pronunciar un solo acento.
»Adela, reclinada sobre el piano, dormía o meditaba... Acaso lloraba como yo. Tal ha sido nuestra despedida. Ni un movimiento de su cabeza indicó que se apercibía de mi marcha... ¡Oh! ¿No significa este silencio que nuestras almas se han unido, que no hay palabras para nuestro amor, y que ni la ausencia ni la despedida existen para dos corazones que han llegado a comprenderse?
—¡Adiós, Adela!
»Y, veamos. ¿Amo yo a esa mujer?
»Sí, la amo; la amo, y si alguna vez lo dudo, es porque para mí el «amor», el verdadero «amor» no se encuentra ya en la tierra. ¡Oh!, pues yo amo a esa mujer, esa mujer debe ser un ángel,
»¡Amar! ¿Y qué es amar? Yo soy hijo de este siglo y amamantado con su literatura, con sus ideas, con su escepticismo. Vine al mundo dudando de todo. Mil hombres dolorosos, mil corazones heridos, mil víctimas de sus sentimientos, me dijeron: «Desconfía», y desconfié. Me nutrí de la hiel de Byron, del desdén de Espronceda, del frenesí de Jacobo Ortiz; desesperé de hallar un alma digna de la mía, y juré guerra al amor. Porque yo sabía, y mi corazón me lo gritaba muy alto, que «amar», no es ese sentimiento egoísta y calculador, o material y arrebatado, que teje en nuestra época las guirnaldas de Himeneo, sino otro sentimiento recóndito del espíritu, otra sed, otra aspiración, otra cosa sin nombre que surge de dos almas, y las une, y las hace darse mutuo apoyo, mutua esperanza, mutuo consuelo: «amar», según yo adivinaba, debía ser huir dos seres del mundo arrebatados en una mirada, en una sonrisa, en un acento, y volar, y perderse, y desvanecerse, y confundirse con el mismo Dios en la inmensidad de lo infinito.
»¿Dónde hallar a esa mujer? ¿Dónde hallar a ese ángel?
»Creo haberlo encontrado todo en Adela. Largo tiempo he dudado; pero desde esta noche no dudo. ¡Yo amo a Adela! ¡Adela es el ángel de mis ilusiones! ¡Adela calmará la sed de mi corazón! ¡Adela comprenderá las necesidades de mi espíritu!... ¡Amaré, pues, a Adela eternamente!
«Córdoba.
»Día 7 de julio de 1844.
»Luis me ama. Luis comprende el amor. Luis comprende a la mujer. ¡Gracias, Dios mío!
»He sometido a ese hombre a la última prueba y he quedado convencida de la pureza y elevación de sus sentimientos. Hemos estado toda la noche solos en el pabellón del jardín. La hora, el sitio, la música, la soledad... la despedida que nos reunía, todo hablaba a la imaginación frases de delirio... ¡Luis ha llorado! ¡Luis ha huido! ¡Ah, sí: me ama!
»Yo también le amo a él. ¿Y acaso no es él una excepción entre esa estragada juventud, carcomida de vicios, que constituye la nueva sociedad? ¿Acaso no empecé a amarle cuando supe su inocencia, su virtud, su irreprensible conducta? Él permanece con su aureola de serafín en medio de los libertinos que le rodean; él lanza su anatema contra sus desordenadas costumbres; él cruza por el lodo sin mancharse; él es, en fin, un hombre tal como yo nunca creí hallarle sobre la tierra. Sí... sí, yo le adoro; su amor es el único que ha ocupado mi corazón y tal vez el único que hubiera podido ocuparle. Yo le amo como hoy no se ama, como pocos seres habrán amado nunca, como los ángeles deben amar a Dios. ¡Ah! ya no estoy sola en el mundo, en este mundo brutal, materialista y degradado; yo, toda corazón, toda alma, toda poesía, he encontrado en el desierto de mi existencia un ser que comprenda mis ideas, mis deseos, mis aspiraciones.
»¡Dios mío!, ¡bendice tú estos místicos amores, perfumados de inocencia, vestidos de castidad, perdidos en la idealidad de los ángeles, arrebatados en busca de tu mirada paternal! ¡Dios! Mil y mil veces te doy las gracias por haberme dado el corazón de Luis. ¡Dios mío...! ¡Que yo no lo pierda nunca!»
«Badajoz.
»Día 3 de setiembre de 1844.
»¡Insensato de mí! ¡Adela no me ama! ¡Adela es una infame! ¡Adela era una miserable mujer disfrazada de ángel!»
«Cádiz.
»Día 3 de setiembre de 1844.
»Acabo de ser arrojada desde el cielo a la tierra. ¡Luis! ¡Luis!...
II Cartas
Entre los primeros y segundos apuntes que hemos copiado del diario de esos dos ángeles, hay un abismo inmenso.
Llénenlo, si es posible, estos pedazos de papel que explican algunos sucesos y han caído casualmente en nuestras manos.
El señor «Blandini» a su amigo «Beppo»:
«Te lo anuncié, camarada, y por consiguiente ha sucedido. No podía ser de otro modo. O soy o no soy mago: ahora bien; yo también presumo de profeta. He aquí el lance: oye la historia con todas sus circunstancias. Tú no tienes otros antecedentes que los que te di en mi última: en ella te manifestaba que una mujer de gran tono se había desmayado en su palco, oyéndome cantar la «Sonámbula», y al llegar a aquel verso:
«Ah! Per chè non posso oddiarte...?»
y que habiéndome yo apercibido de este suceso, quedé prendado de la bella «dilettante», e hice al momento propósito de explotar una sensibilidad tan exquisita.
—Ibi, vidi, vinci —dijo un paisano mío—, y a la verdad, que yo puedo decir otro tanto.
»Oye y aprende:
»Tratábase nada menos que de un corazón virgen, pero locamente enamorado; de un carácter antiguo, entre alemán y andaluz, mezcla extraña de espiritualismo y sensibilidad, de misticismo y pasión; de una muchacha, en fin, de románticos pensamientos, medio tonta y medio loca, educada con las ideas de unidad en amor, eternidad de afectos y supresión de la materia.
»Cualquier Napoleón amoroso hubiera creído este corazón un «San Juan de Acre».
»Yo, no: comprendo algo a la especie humana, lo que me vale la fama de cómico consumado, y soy demasiado músico para no haber conocido el flanco débil de aquella fortaleza: la chica era música nata y me propuse vencerla en el terreno de la música.
»Cuando a la noche siguiente salí a cantar sabía ya todos estos pormenores: la joven no asistió a su palco, y en su lugar vi a un caballerito muy parecido a ella. Era su hermano.
»También se ejecutaba la «Sonámbula», y esta noche fue la en que recibí esa grande ovación de que te avisaron los periódicos y por la cual me cumplimentaste. Al final de la ópera me arrojaron coronas: del palco de mi ausente beldad salió una lanzada por el joven que lo ocupaba. Era de laurel, y en una cinta azul que la enredaba leíase en letras bordadas con plata:
«Un alma sensible a un genio inspirado.»
»Me reí; cobré los cincuenta duros que me da la Empresa cada noche que canto, y me fui a la fonda muy reflexivo...»
(Aquí falta un pedazo de carta).
«...Logré, pues, al cabo de quince días ser su maestro de piano y canto.»
(El resto está roto, borrado e ininteligible.)
Postdata de una carta de Adela a Luis, antes de su rompimiento:
«P. E. Anoche vi la «Sonámbula» cantada de un modo ideal, inefable. El tenor es sublime. Me hizo llorar y perder el sentido. Te recordé mucho. ¡Qué alma tan grande y tan sensible tendrá ese Blandini! ¡Qué modo de expresar aquellos delicados pensamientos! ¡Oh, Luis! Tu amor y la música son los dos resortes de mi vida.
»Adiós otra vez; expresiones de mi hermano: creo que perderá el litigio a pesar de todo. Nada me importa, y sé que me amarás lo mismo en una modesta posición, que hoy me amas en medio de la vana opulencia que me ha dado la fortuna.
»Sin embargo, habrá pleito para dos o tres años, y en Sevilla tenemos influencia... Dios dirá.
»Cádiz, 20 de agosto de 1844.»
Luis a Adela.
«Alma mía: Mi regreso a tu lado será más pronto de lo que yo pensaba. He recogido la herencia de mi padre, y mi porvenir queda asegurado. Adela, ¿has olvidado tu promesa?
»Espero que antes de un mes serás mi esposa.
»Adiós por hoy. Tuyo siempre.
»Badajoz, 30 de agosto de 1844.»
Beppo a la signora Nunciata Piombino (en Nápoles).
«Nuestro querido Julio ha muerto en un desafío por causa de unos amores. El prometido esposo de una muchacha a quien el malogrado artista había seducido, ha privado al mundo filarmónico de ese pobre Blandini que en verdad, en verdad, cantaba muy bien.
»Ahora vamos a lo que nos importa, amiga mía.
»Hice vuestro encargo, etc. etc.»
Luis a su abuela.
«Lisboa, 13 de octubre de 1844.
»Quedad con Dios, mi buena madre. Mañana salgo para Inglaterra. Es probable que no nos volvamos a ver. Cuando halléis en el cielo a vuestra hija, que era mi madre, decid que pida a Dios el perdón de Adela. Yo no soy más que un hombre, y no se lo otorgaré nunca.»
Luis a Adela.
«Adiós para siempre. Vuestro amante no existe ya: a vos os dejo los remordimientos.
«Sé que nunca podréis olvidarme, y por lo tanto, me alejo, seguro de la venganza. Algún día llegará a vos la fama horrible de mi abatimiento, la voz siniestra de mi humillación; no olvidéis que he sido digno de vuestra alma, mientras vuestra alma ha sido digna de mi amor. Ahora conozco que vivía en una región platónica, en un mundo impalpable, con un deseo imposible de realizar. Os debo un desengaño absoluto y os lo agradezco. Mi vida cambia de norte. Vos le responderéis a Dios de su naufragio. Desde que he podido olvidar lo cruel de la medicina ante el beneficio de la curación; más claro: desde que he conceptuado mi desengaño como un bien y mi anterior conducta como una quijotería ridícula, quedo, señora, absuelto de flaqueza al no haberme suicidado. Hubiera sido una doble ridiculez.
»Adiós, pues; hemos sido arrojados de la dulce mentira de las ilusiones a la desnuda isla de la verdad. ¡Alegraos, Adela! Sois muy hermosa: vuestro porvenir es ancho; el mundo se abre ante vos...
»¡Buen viaje, señora!»
III Una mujer y un hombre
Estamos en Venecia.
Han pasado seis años.
Es de noche.
Mayo expira.
La Luna riela solitaria por las lagunas del Adriático.
Son las doce.
Una barca boga por debajo del puente de Rialto.
Dos bultos van en ella.
Son un hombre y una mujer.
Luis y una desdichada sin corazón.
Luis; pero no aquel Luis dulce, afable, inocente; no aquel Luis todo alma, todo vida, todo entusiasmo, que retrató Adela en su diario, sino la cárcel ya vacía, donde moró un alma; el esqueleto de un ser que murió; cenizas que fueron fuego; un hombre que se ha hecho más alto; que está más delgado, que se reclina en la góndola pálido, desencajado y ojeroso, elegante hasta la impertinencia, siempre risueño y nunca reflexivo, en fin; que habla alto y se burla de todo y desdeña lo más sagrado y ofende lo más divino.
La desdichada sin corazón que va con él es un tipo aún más horrible: es una belleza comprada.
¡Qué cuadro de desesperación!
Y, sin embargo, él tenía veintiséis años.
Ella no ha cumplido veinte.
Oigamos:
—Señor, tengo miedo... ¿Dónde me lleváis tan lejos?
—Calla.
—¡Oh!, sin duda que no me amáis...
—Y hago muy bien...
—Porque soy una mujer despreciable...
—No; porque eres una despreciable mujer... Así está la oración mejor construida.
Y Luis se rió de su agudeza.
—Pero ¿dónde vamos? ¡es tan tarde! —murmuró ella.
—Parad, barquero —gritó él.
La góndola paró.
Estaban enfrente de un magnífico palacio.
Por sus abiertos balcones salían los torrentes de luz, de música, de alegría y de perfumes que se desprenden de un sarao.
—Espérame —dijo el joven a la pobre mujer que le acompañaba—. Te explicaré en dos palabras tu situación. Te vi esta tarde; me gustaste y te hice buscar. Ahora voy a un baile, donde permaneceré una hora; enseguida volveré aquí y nos iremos a mi quinta: llegaremos a las tres.
—Pues, ¿dónde vivís?
—En el «Capo di Cresta»: a una legua de aquí. Adiós.
Y Luis, ligero como un gamo, salió de la barca y subió la escalinata de mármol del palacio.
Pero corramos nosotros más que él y precedámosle en los salones del príncipe de Lucini, cuya esposa hacía los honores de la casa.
—Giácomo —dice ésta a su marido—, me anunciaste que vendría esta noche ese noble español que vimos en el palacio de Ferri.
—¡Oh!... vendrá: no lo dudes.
—Es un hombre verdaderamente extraño.
—Sí: he oído decir que es al mismo tiempo músico como Verdi y calavera como Byron; que vive solo; que no se le encuentra nunca el corazón y qué sé yo qué más...
—¡Oh! —exclamó la princesa—; ved ahí el hombre que hace falta a nuestra nueva amiga, a esa terrible española, cuyo maquiavelismo trae locos a nuestros antiguos adoradores.
—Habláis de la marquesa... ¡Bien sabe Dios que quisiera verla enamorada!
¡Ah!, ya lo creo; pero será de vos, puesto que la idolatráis, ingrato.
—¡Oh!, como toda Venecia, esposa mía. Pero...
—No os disculpéis... Ella viene.
—Señores, ¿visteis por aquí a mi hermano?
Así preguntó de pronto la voz suave de una mujer, interponiéndose entre los dos esposos.
La marquesa, como la llamaban los príncipes, era de una edad incalculable, pero muy joven sin duda, muy bella, muy seductora.
No la describiremos.
Diremos tan solo que era una de esas deidades cuya mirada, cuya sonrisa, cuyo ademán, cuyo pie, cuya mano, cuyo traje, cuya voz, cuyo perfume, cuyo desdén —todo lo que es ella—, seduce, arrebata, electriza, siembra delirios y enciende tumultuosas pasiones; —una mujer que había aprendido a hacerse amar de cuantos la vieran, que lo procuraba eficazmente y que estaba muy segura de su corazón.
Era Adela.
Un círculo de jóvenes, algunos de ellos muy desventurados en adorar aquella estatua de brillante hielo y otros quizá soñando una esperanza que alimentaba la cruel, para luego desvanecerla; una multitud de corazones, pendientes de aquellos labios siempre sonrientes, rodeaba a esta mujer que en su edad de inocencia no había sonreído...
Allí estaban los tres hermanos Malaparte, muriendo de amor de ella; los Kosta, desesperados de ablandar su alma de granito; los Malipieri, cuyas riquezas todas no habían podido comprar una palabra afectuosa de aquella mujer.
En resumen; Venecia entera sabía que el corazón de Adela era invulnerable.
Aún no habían tenido los príncipes tiempo para contestar a su pregunta, cuando vieron palidecer a la hermosa y helarse en sus labios la sonrisa.
Luis había entrado en el salón.
Lucini se adelantó a él y le presentó a la princesa; hiciéronse mutuos cumplidos, y volviéndole luego Giácomo hacia la estática Adela:
—Tengo el honor, señora —la dijo— de presentaros a un genio, a un compatriota vuestro, a un amigo mío: don Luis de Gerona.
Después prosiguió:
—Aquí tenéis, carísimo, a la condesa de San Pedro.
Luis y Adela se inclinaron sonriendo.
Irguiéronse y se miraron frente a frente con indecible aplomo.
Hacía seis años que no se habían visto.
Y siguiose la más ceremoniosa escena, cruzáronse rápidos cumplimientos, y un «usted» desconsolador brotó de aquellos labios.
Los príncipes se habían retirado.
Adela... —dijo él, porque al fin era hombre.
—Está usted más delgado —replicó ella, porque era mujer.
—Señora, no esperaba hallarla a usted en Venecia.
—Viajo con mi hermano. Ganamos un pleito hace poco... y el marquesado, de San Pedro ha recaído de nuevo en nosotros.
—¿Y qué os parece Italia? —dijo Luis, herido por aquella indiferencia—; vos siempre la tuvisteis predilección.
—Sí... me agrada más que España —repuso ella sin alterarse.
El libertino tiró la cabeza atrás con un movimiento febril y presentando el brazo de Adela:
—Soy muy feliz, señora —exclamó—. ¡Oh!, venid —prosiguió diciendo y arrastrando a la coqueta hacia un balcón abierto que daba al mar—. Venid, señora, mirad qué hermosa noche...
—¡Oh, don Luis... seguís tan poeta! —dijo ella, con acento burlón.
—Dios me libre, señora. Y en verdad que me extraña esa pregunta. ¿No habéis oído hablar de mí en Venecia? Yo soy el dueño de la quinta del Capo di Cresta.
—¡Ah!, sí... —replicó la joven—, y fijó sus ojos en el rostro de Luis.
Y recordó la última carta que la escribió.
Y recordó la fama de las disoluciones que llenaban hacía un mes la citada quinta.
Y recordó que se hablaba en Venecia de un nuevo Byron.
Y tembló al ver que Luis era aquel hombre.
Y, a fuerza de mirar aquel rostro ajado, marchito sellado de impiedad y desaliento, conoció que era débil ante aquel hombre, más degradado aún que ella.
Y sintió compasión o se horrorizó...
Es el caso que exclamó de un modo extraño:
—¡Luis!
Pero Luis comprendió todo esto; y al ver flaquear a la mujer, sintió el grito del orgullo y de la venganza.
—Mirad al mar —exclamó.
Ella miró al mar.
La esplendidez de la noche, la soledad aquella, algo que no tiene nombre, pesó sobre el alma de Adela.
—¡Ay!... —murmuró, Luis tragó sus lágrimas y sus suspiros y balbuceó de un modo implacable: