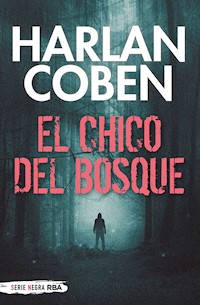
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wilde
- Sprache: Spanisch
UN HOMBRE CON UN PASADO SALVAJE Y MISTERIOSO. UNA CHICA DESAPARECIDA. UNA BÚSQUEDA DESESPERADA. A casi nadie parece importarle la ausencia de Naomi Pine, una adolescente sin amigos y víctima del acoso escolar. Solo hay una excepción: su compañero de clase Matthew, que se siente culpable por no haberla defendido de sus despiadados compañeros de curso. Tras una semana sin noticias de Naomi, Matthew recurre a su abuela, la célebre abogada televisiva Hester Crimstein, y a su padrino, Wilde, para averiguar dónde está la chica. El pasado de Wilde, que cuando era niño vivió solo en el bosque durante años, le impide integrarse del todo en una comunidad, pero tiene unas habilidades que pueden ser vitales para encontrar a la joven antes de que sea demasiado tarde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: The Boy From The Woods.
© del texto: Harlan Coben, 2020.
© de la traducción: Jorge Rizzo Tortuero, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2022.
REF.: OBDO056
ISBN: 978-84-1132-077-1
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
A BEN SEVIER,
EDITOR Y AMIGO.
DOCE LIBROS Y SUBIENDO.
De la North Jersey Gazette
18 de abril de 1986
HALLADO «NIÑO SALVAJE»ABANDONADO EN EL BOSQUE
UN GRAN MISTERIO RODEAEL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO «MOWGLI»
WESTVILLE (Nueva Jersey) — En la reserva forestal de Ramapo Mountain, cerca del municipio de Westville, ha sido descubierto un chico de cabello revuelto que se calcula que tendrá entre dieciséis y dieciocho años y que vivía por su cuenta, lo que supone uno de los sucesos más curiosos de la historia reciente del lugar. Y lo que es más curioso aún es que las autoridades no tienen ni idea de quién es el niño ni de cuánto tiempo lleva ahí.
«Es como el Mowgli de la película El libro de la selva», dijo el subcomisario de policía Oren Carmichael.
Los primeros en ver al chico —que habla y entiende el inglés pero que no sabe cómo se llama— fueron Don y Leslie Katz, senderistas de Clifton (N. J.). «Estábamos recogiendo las cosas después de comer cuando oímos un ruido de hojarasca —declaró el señor Katz—. Al principio me preocupó que pudiera ser un oso, pero luego lo vimos claramente cuando se alejaba corriendo».
Los guardias forestales, junto con la policía local, encontraron al chico tres horas más tarde, flaco y vestido con harapos, en un campamento improvisado. «A día de hoy no sabemos cuánto tiempo lleva en el bosque, ni cómo llegó allí —declaró Tony Aurigemma, jefe de policía del Servicio de Parques de Nueva Jersey—. No recuerda ninguna figura paterna, ni a ningún adulto. Actualmente estamos consultando a otros cuerpos de seguridad, pero de momento no hemos encontrado ningún niño perdido que pudiera encajar con su edad y descripción».
A lo largo del último año, varios excursionistas habían declarado que habían visto en la zona de Ramapo Mountain a un «niño salvaje» o un «pequeño Tarzán» que encaja con la descripción del chico, pero la mayoría atribuía los avistamientos a una leyenda urbana.
James Mignone, excursionista de Morristown (N. J.), dijo: «Es como si alguien le hubiera dejado en el bosque nada más nacer».
«Es el caso de supervivencia más extraño que hemos visto nunca —declaró el jefe de policía Aurigemma—. No sabemos si el chico lleva ahí días, semanas, meses o incluso años».
Si alguien tiene información sobre el muchacho, se ruega que se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Westville.
«Tiene que haber alguien que sepa algo —dijo el subcomisario Carmichael—. El chaval no puede haber aparecido en el bosque por arte de magia».
PRIMERA PARTE
1
23 DE ABRIL DE 2020
¿Cómo sobrevive? ¿Cómo consigue sobrellevar ese tormento, día tras día?
Día tras día. Semana tras semana. Año tras año.
Está sentada en el salón de actos del colegio, con la mirada fija, sin ver, sin parpadear. Su rostro es de piedra, una máscara. No mira a derecha o izquierda. No se mueve en absoluto.
Solo mira hacia delante.
Está rodeada de compañeros de clase, entre ellos Matthew, pero no mira a ninguno de ellos. Tampoco habla con ninguno de ellos, aunque eso no impide que ellos le hablen. Los chicos —Ryan, Crash (sí, es su nombre de verdad), Trevor, Carter— no dejan de meterse con ella, susurrándole cosas horribles, burlándose, riéndose de ella. Le tiran cosas. Clips. Gomas elásticas. Mocos. Se meten trocitos de papel en la boca, los humedecen para hacer bolas y se las disparan por diversos medios.
Cuando consiguen que el papel se le pegue en el pelo, se ríen aún más.
La chica —se llama Naomi— no se mueve. No intenta quitarse los pegotes de papel del cabello. Solo mira hacia delante. Tiene los ojos secos. Matthew aún recuerda un tiempo, hace dos o tres años, cuando se le humedecían los ojos, durante aquellas incesantes y machaconas burlas diarias.
Pero ya no.
Matthew observa. No hace nada.
Los profesores, que a estas alturas ya no prestan demasiada atención, apenas se dan cuenta. Uno les regaña, ya harto:
—Vale, Crash, ya basta.
Pero ni Crash ni ninguno de los otros hace el mínimo caso a la advertencia.
Mientras tanto Naomi aguanta, sin más.
Matthew debería hacer algo para detener el acoso. Pero no lo hace. Ya no. Lo intentó una vez.
Y no acabó bien.
Matthew intenta recordar cuando las cosas empezaron a torcerse para Naomi. Había sido una niña feliz en primaria. Siempre sonriendo, eso es lo que recordaba él. Sí, llevaba la ropa algo vieja y no se lavaba el pelo lo suficiente. Algunas niñas se metían un poco con ella por eso. Pero todo iba bien hasta el día en que se había puesto tan enferma y había vomitado en la clase de la señorita Walsh, en cuarto, un vómito a chorro que había rebotado en el linóleo del suelo del aula, salpicando a Kim Rogers y Taylor Russell, con un olor tan intenso, tan rancio, que la señorita Walsh había tenido que desalojar la clase, sacar de ahí a todos los niños, entre los que estaba Matthew, y enviarlos a todos al campo de kickball, entre gestos de asco y expresiones de puagh.
Y a partir de entonces nada había sido igual para Naomi.
Matthew siempre se preguntaba qué habría pasado. ¿Es que no se encontraba bien esa mañana? ¿Es que su padre —para entonces su madre ya no contaba— la había obligado a ir a clase? Si Naomi se hubiera quedado en casa aquel día, ¿habrían cambiado las cosas? ¿La escena del vómito había sido un punto de inflexión, o era inevitable que acabara recorriendo aquel camino funesto, accidentado y tortuoso?
Otra bola de papel se le pega al pelo. Más insultos. Más burlas crueles.
Naomi se queda ahí sentada y espera a que acabe.
A que acabe de momento, al menos. Quizá por hoy. Tiene que saber que no acabará definitivamente. Hoy no. Ni mañana. El tormento nunca cesa durante mucho tiempo. Es su compañero constante.
¿Cómo sobrevive?
Algunos días, como hoy, Matthew la observa atentamente. Desearía hacer algo.
La mayoría de los días no. El acoso también se produce esos días, por supuesto, pero es tan frecuente, tan habitual, que se convierte en un ruido de fondo. Matthew ha aprendido una verdad terrible: acabas volviéndote inmune a la crueldad. Se convierte en norma. La aceptas. Y sigues adelante.
¿La habrá aceptado también Naomi? ¿Se ha vuelto inmune?
Matthew no lo sabe. Pero ahí está, todos los días, sentada en la última fila de la clase, la primera fila en el salón de actos, en una mesa en la esquina de la cafetería, sola.
Hasta que un día —una semana después de ese evento en el salón de actos— no está ahí.
Un día, Naomi desaparece.
Y Matthew necesita saber por qué.
2
El tertuliano hípster dijo:
—Este tipo debería estar en la cárcel, sin interrogatorio previo ni nada.
El programa era en directo, y Hester Crimstein estaba a punto de contraatacar cuando por el rabillo del ojo vio al que le pareció su nieto. No podía verlo bien con los focos del plató, pero desde luego parecía Matthew.
—Vaya, son palabras muy duras —dijo el presentador, un exmodernito cuya principal técnica de debate era poner cara de asombro y quedarse así, inmóvil, como si sus invitados fueran idiotas, por mucha razón que tuvieran en sus postulados—. ¿Algo que decir, Hester?
La aparición de Matthew —tenía que ser él— la había dejado confundida.
—¿Hester?
No era un buen momento para despistarse. «Concéntrate».
—Eres repugnante —dijo Hester.
—¿Cómo?
—Ya me has oído —dijo, clavando su famosa mirada fulminante al tertuliano hípster—. Repugnante.
«¿Qué hace aquí Matthew?».
Su nieto nunca se había presentado en su trabajo sin avisar antes; ni en su despacho, ni en el juzgado, ni en el estudio.
—¿Te importaría elaborar tu respuesta? —dijo el presentador exmodernito.
—Está claro —dijo Hester, con su mirada fulminante clavada en el tertuliano hípster—. Odias este país.
—¿Qué?
—En serio —prosiguió Hester, echando las manos al aire—. ¿Para qué necesitamos un sistema judicial? ¿Quién lo necesita? Tenemos a la opinión pública, ¿no? Ni juicio, ni jurado, ni juez... que decidan las hordas de Twitter.
El tertuliano hípster irguió ligeramente la espalda.
—Eso no es lo que he dicho.
—Es exactamente lo que has dicho.
—Hay pruebas, Hester. Un vídeo muy claro.
—Uuuh, un vídeo —dijo, y agitó los dedos como si estuviera hablándole a un fantasma—. Pues eso: ya no hace falta ni juez ni jurado. Nos basta contigo, abnegado líder de las hordas de Twitter.
—Yo no...
—Calla, estoy hablando yo. Esto... lo siento, se me ha olvidado cómo te llamas. Mentalmente no dejo de llamarte tertuliano hípster, así que... ¿Puedo llamarte Chad?
Él abrió la boca, pero Hester siguió adelante:
—Estupendo. Dime, Chad, ¿qué castigo crees que sería adecuado para mi cliente? Quiero decir, dado que vas a decidir si es culpable o inocente, ¿por qué no decretas también la sentencia?
—Mi nombre —dijo, colocándose bien las gafas de hípster con un dedo— es Rick. Y todos hemos visto el vídeo. Tu cliente le ha dado un puñetazo en la cara a un hombre.
—Gracias por el análisis. ¿Sabes qué nos iría muy bien, Chad?
—Me llamo Rick.
—Rick, Chad, lo que sea. Lo que nos iría súper, superbién, sería que tú y los tuyos tomarais todas las decisiones por nosotros. Piensa en todo el tiempo que nos ahorraríamos. Basta con que colguemos un vídeo en las redes sociales y que declaremos el veredicto de culpabilidad o inocencia según las respuestas recibidas. Pulgar arriba o pulgar abajo. No haría falta presentar testigos, testimonios ni pruebas. Nos bastaría con el juez Rick Chad.
El tertuliano hípster estaba poniéndose colorado.
—Todos hemos visto lo que tu cliente rico le hizo a ese pobre hombre.
El presentador exmodernito intervino:
—Antes de seguir adelante, vamos a poner el vídeo otra vez para los que acaban de encender el televisor.
Hester estaba a punto de protestar, pero ya habían puesto el vídeo un montón de veces, lo pondrían muchas veces más, y si se oponía no serviría de nada, solo para que su cliente, un asesor financiero adinerado llamado Simon Greene, pareciera aún más culpable.
Y, sobre todo, Hester podría aprovechar los pocos segundos fuera de cámaras para ver qué le pasaba a Matthew.
El vídeo, que ya se había vuelto viral —cuatro millones de visualizaciones y subiendo— lo había grabado un turista con su iPhone en Central Park. En la pantalla aparecía el cliente de Hester, Simon Greene, vestido con un traje impecable a medida y una corbata de Hermès con nudo Windsor, que le daba un puñetazo a un joven andrajoso que —Hester lo sabía— era un toxicómano llamado Aaron Corval.
A Corval le salió sangre de la nariz.
La imagen tenía un aire dickensiano irresistible: Don Tipo Rico y Privilegiado, sin mediar provocación alguna, le da un puñetazo en la nariz al Pobre Golfillo de la Calle.
Hester estiró la cabeza para ver a Matthew e intentó cruzar la mirada con él por entre el brillo de los focos del plató. Era abogada, solía participar como experta en leyes en la televisión por cable, y dos veces por semana la «famosa abogada defensora» Hester Crimstein tenía su propio espacio en aquella misma cadena, llamado Crimstein on Crime, aunque el Crim de su nombre no se pronunciaba como el de Crime. Aun así, los jefes consideraban que la aliteración «funcionaba» y que el título quedaba bien, de modo que la cadena había decidido dejarlo tal cual.
Su nieto estaba de pie, fuera de los focos. Hester vio que Matthew se estaba retorciendo las manos, igual que solía hacer su padre, y sintió un pinchazo tan profundo en el pecho que por un momento no pudo respirar. Se planteó cruzar el plató a toda prisa y preguntarle a Matthew qué hacía allí, pero el corte de vídeo ya había acabado y Rick-Chad Hípster ya echaba espumarajos por la boca.
—¿Lo ves? —dijo, y una gota de saliva le salió disparada por la boca para acabar alojándosele en la barba—. Está claro como el agua. Tu cliente rico atacó a un sintecho sin motivo.
—Tú no sabes lo que pasó antes de que empezaran a grabar.
—Eso no cambia nada.
—Por supuesto que sí. Por eso tenemos un sistema judicial, para que los justicieros como tú no organicéis linchamientos contra hombres inocentes.
—Vaya, nadie ha dicho nada sobre linchamientos.
—Por supuesto que sí. Ya lo has hecho. Tú quieres que mi cliente, un padre de tres hijos sin antecedentes, vaya directamente a la cárcel. Sin juicio, nada. Venga, Rick-Chad, deja que salga el fascista que llevas dentro. —Hester golpeó la mesa, sobresaltando al presentador exmodernito, y empezó a corear: «¡Que lo encie-rren, que lo encie-rren!».
—¡Déjate de historias!
—¡Que lo encie-rren!
El canturreo de aquella consigna estaba empezando a hacer mella en el tertuliano, que se estaba poniendo colorado.
—Eso no es lo que quería decir en absoluto. Estás exagerando intencionadamente.
—¡Que lo encie-rren!
—Para ya. Nadie está diciendo eso.
Hester tenía un talento natural para las imitaciones. A menudo lo usaba en el tribunal para meterse con el fiscal sutilmente, o a veces no tan sutilmente. Imitando lo mejor que pudo a Rick-Chad, repitió sus palabras de antes, literalmente: «Este tipo debería estar en la cárcel, sin interrogatorio previo ni nada».
—Eso lo decidirá un tribunal —dijo el hípster Rick-Chad—, pero si un hombre actúa así, si le da un puñetazo a alguien en plena luz del día, quizá merezca ir a la cárcel y perder su trabajo.
—¿Por qué? ¿Porque tú, Deplorable-Higienista-Dental y Melazumbo69 lo digáis en Twitter? No conoces la situación. Ni siquiera sabes si el vídeo es auténtico.
El presentador ex modernito levantó una ceja al oír aquello:
—¿Estás diciendo que el vídeo es falso?
Podría serlo, por supuesto. Mira lo que le pasó a otra clienta mía. Alguien usó Photoshop para pegar su cara sonriente junto a una jirafa muerta, y dijo que ella había sido la cazadora que le había dado muerte. Fue su exmarido, para vengarse. ¿Te puedes imaginar el odio y el acoso que tuvo que soportar?
La historia no era cierta —Hester se la acababa de inventar— pero podía serlo, y a veces con eso bastaba.
—¿Dónde está tu cliente, Simon Green, ahora mismo? —preguntó Rick-Chad.
—¿Y eso qué tiene que ver con nada?
—Está en casa, ¿verdad? Libre con fianza.
—Es un hombre inocente, un buen hombre, un hombre de buen corazón...
—Y un hombre rico.
—¿Ahora quieres eliminar nuestro sistema de fianzas?
—Un hombre rico y blanco.
—Mira, Rick-Chad, ya sé que estás muy «puesto» y todo eso, con esa barba tan trendy y con tu gorrito beanie tan hípster —¿es un Kangol?—, pero el uso que haces de la raza y de los tópicos son tan deleznables como el uso que hacen desde el otro lado de la raza y de los tópicos.
—Vaya, contraatacando a «ambos lados».
—No, hijo, no es a ambos lados, así que escúchame bien. Lo que tú no ves es lo cerca que estáis tú y esos que tanto odias. Estáis muy cerca de convertiros en la misma cosa.
—Démosle la vuelta —propuso Rick-Chad—. Si Simon Greene fuera pobre y negro y Aaron Corval fuera rico y blanco...
—Ambos son blancos. No lo conviertas en una cuestión de raza.
—Siempre es cuestión de raza, pero está bien. Si el tipo andrajoso golpea al blanco rico de traje, desde luego no tendría a Hester Crimstein defendiéndolo. Ahora mismo estaría en la cárcel.
«Hmmm», pensó Hester. Tenía que admitir que ahí Rick-Chad había encontrado un buen argumento.
El presentador exmodernito intervino:
—¿Hester?
El programa estaba llegando a su fin, así que Hester levantó los brazos y dijo:
—Si Rick-Chad afirma que soy una abogada estupenda, ¿quién soy yo para llevarle la contraria?
Eso provocó risas entre el público.
—Y ya no tenemos más tiempo de momento. A continuación, la última polémica sobre el nuevo candidato a la presidencia, Rusty Eggers. ¿Un hombre pragmático o cruel? ¿De verdad es el hombre más peligroso del país? No se vayan. Ahora volvemos.
Hester se quitó el pinganillo y el micrófono. Ya estaban en la pausa de publicidad cuando se puso en pie, cruzó el plató y fue con Matthew. Qué alto estaba ya, como su padre. Otro pinchazo en el pecho.
—¿Tu madre...? —dijo Hester.
—Está bien —respondió Matthew—. Todos están bien.
Hester no pudo evitarlo. Rodeó en un gran abrazo al adolescente, que probablemente se avergonzaría, agarrándolo con fuerza, aunque ella apenas medía metro sesenta y él le pasaba un palmo. Cada vez veía más cosas de su padre en él. De pequeño Matthew no se parecía mucho a su padre, cuando David aún estaba vivo, pero ahora sí —la postura, el modo de caminar, el modo de retorcerse las manos, de fruncir el ceño—, y todo aquello hacía que se le rompiera el corazón otra vez. No había motivo, por supuesto. De hecho, debería reconfortarla en algún modo ver el reflejo de su difunto hijo en su nieto, como si una pequeña parte de David hubiera sobrevivido al accidente y siguiera viva. Sin embargo, aquellos reflejos espectrales le hacían daño, le abrían las heridas, incluso después de todos aquellos años, y Hester se preguntaba si todo aquel dolor valía la pena, si era mejor sentir aquel dolor que no sentir nada. Era una pregunta retórica, por supuesto. No podía elegir, ni querría que fuera de otro modo: no sentir nada o «superarlo» algún día sería para ella la peor forma de traición.
Así que abrazó a su nieto y cerró los ojos con fuerza. El adolescente le dio unas palmaditas en la espalda, casi como si se burlara de ella.
—¿Nana?
Así era como la llamaba. Nana.
—¿De verdad estás bien?
—Estoy bien.
Matthew era más moreno de piel que su padre. Su madre, Laila, era negra, lo que convertía a Matthew en negro, o en persona de color, o birracial, o lo que fuera. La edad no era excusa, pero Hester, que tenía más de setenta años pero que decía siempre que había dejado de contar a los sesenta y nueve —sí, había oído todo tipo de bromas al respecto—, ya se había perdido con la evolución de la terminología políticamente correcta.
—¿Dónde está tu madre?
—En el trabajo, supongo.
—¿Qué es lo que pasa?
—Hay una chica de mi clase... —dijo Matthew.
—¿Qué le pasa?
—Ha desaparecido, Nana. Quiero que me ayudes.
3
—Se llama Naomi Pine —dijo Matthew.
Estaban en el asiento trasero del Cadillac Escalade de Hester. Matthew había cogido el tren desde Westville, con transbordo en la estación Frank Lautenberg de Secaucus. Había tardado una hora. Hester pensó que sería más fácil y más conveniente acompañarle en coche a Westville. No había ido a verlos en un mes, demasiado tiempo, de modo que podría ayudar a su afligido nieto con su problema y de paso pasar un rato con él y con su madre, matando dos pájaros de un tiro, aunque pensándolo bien aquella metáfora recurría a una imagen tan violenta como retorcida. Disparas y matas a dos pájaros. ¿Y eso se supone que es bueno?
«Mira cómo disparo a ese pájaro tan bonito. ¡No, mira, hay dos! ¿Por qué? ¿Qué interés podría tener alguien en hacer eso? No lo sé. Supongo que soy un poco psicópata. Y... —¡hala!— ¡de algún modo he matado a dos! ¡Guay! ¡Dos pájaros muertos!».
—¿Nana?
—Esta Naomi... —dijo Hester, apartando de la mente aquel pensamiento tan tonto—. ¿Es amiga tuya?
Matthew se encogió de hombros como solo lo hacen los adolescentes.
—La conozco desde que teníamos... como... seis años.
No era una respuesta directa, pero la aceptaría.
—¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?
—Pues como... una semana.
Como seis años. Como una semana. A Hester le sacaban de sus casillas todos aquellos «comos» y «o seas», pero no era el momento de entrar en eso.
—¿Has intentado llamarla?
—No tengo su número.
—¿Y la policía la está buscando?
Volvió a encogerse de hombros.
—¿Has hablado con sus padres?
—Vive con su padre.
Hizo una mueca como si eso fuera la cosa más ridícula que pudiera imaginarse.
—¿Y cómo sabes que no está enferma? ¿O de vacaciones, o lo que sea?
No hubo respuesta.
—¿Qué te hace pensar que está desaparecida?
Matthew se quedó mirando por la ventanilla. Tim, que era chófer de Hester desde hacía mucho tiempo, giró para dejar la carretera 17 y entrar en Westville, en Nueva Jersey, a menos de cincuenta kilómetros de Manhattan. De pronto vieron los montes Ramapo, que en realidad forman parte de la cadena de los Apalaches. Los recuerdos, como suele pasar, se amontonaron dolorosamente.
Un día alguien le había dicho a Hester que los recuerdos duelen, sobre todo los buenos. A medida que se hacía mayor, Hester era cada vez más consciente de que así era.
Hester y su difunto marido, Ira —fallecido siete años atrás— habían criado a sus tres hijos en el «suburbio de las montañas» (así es como lo llamaban) de Westville. Su hijo mayor, Jeffrey, era ahora dentista en Los Ángeles e iba por su cuarta esposa, una agente inmobiliaria llamada Sandy. Sandy era la primera de las esposas de Jeffrey que no había sido una higienista dental escandalosamente joven de su consulta. Sería el progreso, o eso esperaba Hester. Su segundo hijo, Eric, trabajaba en el indefinible mundo de las finanzas, como había hecho su padre. Hester nunca había llegado a entender en qué consistía el trabajo de uno o del otro, algo como mover montones de dinero de A a B para que C tuviera beneficios. Eric y su mujer, Stacey, habían tenido tres hijos a intervalos de dos años, repitiendo el modelo de Ira y Hester. La familia se acababa de mudar a Raleigh, en Carolina del Norte, que parecía estar muy de moda últimamente.
Su hijo menor —y, a decir verdad, el favorito de Hester— había sido David, el padre de Matthew.
Hester le preguntó a Matthew:
—¿A qué hora llegará a casa tu madre?
Su madre, Laila, trabajaba en un importante bufete de abogados, como Hester, aunque ella estaba especializada en derecho de familia. Había empezado trabajando en verano en el bufete de Hester, mientras aún estudiaba en la facultad de derecho de Columbia. Así era como había conocido al hijo de Hester.
Laila y David se habían enamorado a la primera de cambio. Se habían casado. Y habían tenido un hijo, Matthew.
—No lo sé —dijo Matthew—. ¿Quieres que le envíe un mensaje?
—Claro.
—Nana...
—¿Qué, cariño?
—No le digas esto a mamá.
—¿Esto?
—Lo de Naomi.
—¿Por qué no?
—No lo hagas, ¿vale?
—Vale.
—¿Me lo prometes?
—Ya basta —replicó Hester, algo bruscamente. Luego suavizó la voz—. Te lo prometo. Claro que te lo prometo.
Matthew no dejaba de darle vueltas al teléfono en la mano. Tim giró a la derecha, luego a la izquierda y luego dos veces más a la derecha, hasta llegar a Downing Lane, una calle sin salida que parecía sacada de un libro de cuentos. Enfrente tenían la imponente casa de troncos de madera que Ira y Hester se habían construido cuarenta y dos años atrás. Allí habían criado a Jeffrey, Eric y David, y luego, hacía quince años, cuando sus hijos ya se habían independizado, Ira y Hester habían decidido que era el momento de dejar Westville. Les encantaba su casa a los pies de los montes Ramapo, más a Ira que a Hester, porque Ira era un amante de la naturaleza —así era él, qué se le iba a hacer—, y le encantaba salir de excursión, ir a pescar y todas esas cosas en las que alguien que se llamara Ira Crimstein se suponía que no debía tener ningún interés. Pero había llegado el momento de cambiar. Los pueblos residenciales suburbanos como Westville están hechos para familias con hijos. Te casas, dejas la ciudad, tienes unos cuantos críos, vas a sus partidos de fútbol y a sus recitales de danza, te emocionas con sus ceremonias de graduación, van a la universidad, empiezan a llegar tarde por la noche, y de pronto dejan de hacer incluso eso y te encuentras sola y, como en cualquier ciclo vital, llega la hora de pasar página, de vender la casa a otra pareja joven que quiere dejar la ciudad para tener críos, y empezar de nuevo.
Cuando te haces mayor no queda nada para ti en pueblos residenciales como Westville... y eso tampoco tiene nada de malo.
De modo que Ira y Hester se mudaron. Encontraron un apartamento en Riverside Drive, en el Upper West Side de Manhattan, con vistas al río Hudson. Les encantaba. Durante casi treinta años habían ido a trabajar en el mismo tren que había tomado Matthew ese día, transbordando en Hoboken, y ahora que era mayor, poder salir de casa e ir al trabajo a pie o en un salto con el metro le parecía una bendición.
Ira y Hester habían disfrutado viviendo en Nueva York.
En cuanto a su vieja casa de montaña en Downing Lane, habían acabado vendiéndosela a su hijo David y a su maravillosa esposa, Laila, que acababan de tener su primer hijo, Matthew. Hester pensó que para David sería raro vivir en la misma casa en la que había crecido, pero él siempre decía que sería el lugar perfecto para tener su propia familia. La renovaron por completo, dándole su toque personal, dejándola casi irreconocible por dentro, al menos para Ira y Hester, cada vez que venían a visitarlos.
Matthew no dejaba de mirar el teléfono. Hester le tocó la rodilla. Él levantó la vista.
—¿Has hecho algo? —le preguntó.
—¿Qué?
—Con Naomi.
Él meneó la cabeza.
—No he hecho nada. Ese es el problema.
Tim paró en la vieja vía de acceso a la vieja casa. Los recuerdos ya no se le amontonaban; se le echaban encima en tromba. Tim frenó el coche y la miró. Llevaba con ella casi dos décadas, desde su llegada de los Balcanes. Así que la conocía bien. La miró a los ojos. Ella asintió muy levemente para que no se preocupara.
Matthew ya le había dado las gracias a Tim y ya había salido. Hester fue a coger la manilla de la puerta del coche, pero Tim la hizo parar con un carraspeo. Hester puso los ojos en blanco y se quedó a la espera de que Tim, que era un armario, saliera de su sitio, se pusiera en pie y le abriera la puerta desde fuera. Era un gesto absolutamente innecesario, pero Tim se ofendía si Hester se abría la puerta sola, y ella ya tenía suficientes batallas que librar cada día, así que prefería evitarse una discusión, gracias.
—No sé cuánto tardaremos —le dijo a Tim.
Él seguía conservando un acento marcado:
—Estaré aquí.
Matthew había entrado por la puerta principal de la casa y la había dejado abierta. Hester cruzó otra mirada con Tim antes de recorrer el sendero empedrado —el mismo que habían instalado Ira y ella misma en un fin de semana, treinta y tres años atrás— y de entrar en la casa. Cerró la puerta tras ella.
—¿Matthew?
—En la cocina.
Hester pasó a la parte trasera de la casa. La puerta de la enorme nevera Sub-Zero —que en sus tiempos no estaba ahí— estaba abierta, y una vez más la mente se le fue al padre de Matthew en aquella edad, a sus tres hijos durante sus días de colegio: Jeffrey, Eric y David, siempre con la cabeza metida en la nevera. Nunca había suficiente comida en la casa. Comían como trituradoras de basura con patas. Si un día compraba comida, al día siguiente no quedaba nada.
—¿Tienes hambre, Nana?
—No, gracias.
—¿Estás segura?
—Estoy segura. Dime qué es lo que pasa, Matthew.
Él asomó la cabeza.
—¿Te importa que pique algo antes?
—Luego te llevo a cenar, si quieres.
—Tengo muchísimos deberes.
—Tú mismo.
Hester se fue hasta el salón donde estaba la tele. Olía a madera quemada. Alguien habría usado la chimenea recientemente. Curioso. O quizá no tanto. Echó un vistazo a la mesita auxiliar.
Estaba impecable. «Demasiado impecable», pensó.
Las revistas guardadas. Los posavasos guardados. Todo en su sitio.
Hester frunció el ceño.
Mientras Matthew se comía su bocadillo, ella subió de puntillas al piso de arriba. Aquello no era asunto suyo, por supuesto. David llevaba muerto diez años. Laila se merecía ser feliz. Hester no tenía nada que echarle en cara, pero no podía reprimirse.
Entró en el dormitorio principal.
Sabía que antes David dormía en el lado de la cama más alejado de la puerta, y Laila cerca de esta. La cama de matrimonio estaba hecha. Inmaculada.
«Demasiado impecable», volvió a pensar.
Se le formó un nudo en la garganta. Cruzó la habitación y echó un vistazo al baño. También inmaculado. Pero no podía parar: echó un vistazo a la almohada del lado de David.
«¿Del lado de David? Tu hijo lleva muerto diez años, Hester. Déjalo».
Tardó unos segundos, pero al final encontró un cabello castaño claro sobre la almohada.
Un largo cabello castaño claro.
«Déjalo, Hester».
La ventana del dormitorio daba al patio trasero y tenía vistas de las montañas. El césped se acababa fundiendo con la hierba de las laderas, hasta desaparecer entre unos pocos árboles, luego más árboles, y luego un bosque frondoso. Sus hijos habían jugado allí, por supuesto. Ira les había ayudado a construir una casa en un árbol, y fuertes, y Dios sabe qué otras cosas. Convertían palos en pistolas y cuchillos. Jugaban al escondite.
Un día, cuando David tenía seis años y creía estar solo en casa, Hester le había oído hablando con alguien en aquel bosque. Cuando le preguntó, el pequeño David se puso tenso y dijo:
—Estaba jugando solo.
—Pero yo te he oído hablarle a alguien.
—Oh —dijo su hijo—. Era mi amigo invisible.
Por lo que sabía Hester, aquella había sido la única mentira que le había contado nunca David.
Oyó que se abría la puerta principal, en el piso de abajo. Y la voz de Matthew:
—Hola, mamá.
—¿Dónde está tu abuela?
—Ahí mismo —dijo—. ¿Eh? ¿Nana?
—¡Ya voy!
Presa del pánico y al mismo tiempo sintiéndose idiota, Hester salió a toda prisa del dormitorio y se metió en el baño del pasillo. Cerró la puerta, tiró de la cadena e incluso dejó correr el agua del lavabo para que resultara creíble. Luego se dirigió hacia las escaleras. Laila estaba abajo, mirándola.
—¡Eh, hola! —dijo Hester.
—Hola.
Laila era una mujer espléndida. Era innegable. Estaba deslumbrante, con su traje chaqueta gris que le ajustaba por donde tenía que ajustar, que en su caso era por todas partes. Su blusa era de un blanco resplandeciente, especialmente en contraste con su piel oscura.
—¿Estás bien? —le preguntó Laila.
—Sí, claro.
Hester acabó de bajar las escaleras. Las dos mujeres se dieron un breve abrazo.
—¿Qué te trae aquí, Hester?
Matthew entró en el salón:
—Nana me estaba ayudando con un trabajo del colegio.
—¿De verdad? ¿Sobre qué?
—Leyes —dijo.
Laila hizo una mueca.
—¿Y no podías preguntarme a mí?
—Y, bueno... sobre la tele —añadió Matthew, algo torpemente. Mentía muy mal, pensó Hester. Como su padre—. No te lo tomes a mal, mamá, es más sobre el hecho de ser una abogada famosa.
—¿Eso es así?
Laila se volvió hacia Hester, que se encogió de hombros.
—Vale, pues.
Hester retrocedió con la mente al funeral de David. Laila estaba allí de pie, con el pequeño Matthew cogido de la mano. Tenía los ojos secos. No lloró. Ni una sola vez, aquel día. Ni una sola vez delante de Hester, ni de nadie. Más tarde, esa misma noche, Ira y Hester se llevaron a Matthew a comer una hamburguesa al ABG de Allendale. Hester había vuelto antes. Había salido al patio trasero, al lugar donde empezaba el bosque donde había visto tantas veces a David, que desaparecía para ir a ver a Wilde, e incluso desde allí, incluso a aquella distancia y con el aullido del viento, oía el llanto gutural de Laila, sola en el dormitorio. El llanto era tan desgarrado, tan brutal, tan cargado de dolor, que Hester pensó que Laila se rompería por dentro hasta tal punto que no habría reparación posible.
Laila no había vuelto a casarse. Si había habido algún otro hombre en aquellos diez años —y seguro que habría habido muchos, muchos candidatos—, no se lo había contado a Hester.
Pero ahora tenía ahí aquella casa demasiado impecable y aquel cabello castaño largo.
«Déjalo, Hester».
Sin aviso previo, Hester alargó ambos brazos, agarró a Laila y tiró de ella.
—¿Hester? —dijo Laila, sorprendida.
«Déjalo».
—Te quiero —susurró Hester.
—Yo también te quiero.
Hester cerró los ojos y frunció los párpados. No podía contener las lágrimas.
—¿Estás bien? —preguntó Laila.
Hester recobró la compostura, dio un paso atrás y se alisó la ropa con la mano.
—Estoy bien —dijo, al tiempo que metía la mano en el bolso y sacaba un pañuelo—. A veces me pongo...
Laila asintió.
—Ya —dijo, con suavidad.
Por encima del hombro de Laila, Hester vio a Matthew meneando la cabeza, recordándole lo que le había prometido.
—Es hora de marcharse —dijo Hester.
Los besó a los dos y se dirigió a la puerta a paso ligero.
Tim la estaba esperando con la puerta abierta. Siempre llevaba un traje negro y gorra de chófer, independientemente del tiempo que hiciera o de la estación del año, aunque Hester le había dicho que no hacía falta, y que ni el traje ni la gorra le quedaban muy bien. Quizá fuera por su corpulencia. O porque llevaba una pistola.
Hester se dejó caer en el asiento de atrás y echó una última mirada a la casa. Matthew estaba de pie, en la puerta, mirándola. Le sorprendió una vez más.
Su nieto le estaba pidiendo ayuda.
Era la primera vez que lo hacía. No le estaba contando toda la historia. Aún no. Pero mientras se regodeaba en su propio dolor, en sus propios recuerdos, en aquel agujero negro en su propia vida, se recordó a sí misma que el agujero era mucho más negro para Matthew, que había tenido que crecer sin padre, crecer, especialmente, sin ese padre, sin ese hombre bueno y amable, que llevaba dentro lo mejor de Hester y, sobre todo, de Ira, que había muerto de infarto, estaba convencida, porque nunca pudo superar el disgusto de haber perdido a su hijo en aquel accidente de tráfico.
Tim volvió a sentarse al volante.
—¿Has oído lo que ha dicho Matthew? —le preguntó ella.
—Sí.
—¿Qué te parece?
Tim se encogió de hombros.
—Está ocultando algo.
Hester no respondió.
—¿Volvemos a la ciudad? —preguntó Tim.
—Todavía no —dijo Hester—. Pasemos primero por la comisaría de Westville.
4
—Bueno, bueno, bueno. Que me aspen si no es Hester Crimstein, en mi pequeña comisaría.
Hester se sentó en el despacho del jefe de policía de Westville, Oren Carmichael, que, pese a tener casi setenta años y estar a punto de jubilarse, seguía siendo el de siempre: un hombretón grande como un armario y aún de muy buen ver.
—Yo también me alegro de verte, Oren.
—Tienes buen aspecto.
—Tú también. —El pelo gris les quedaba muy bien a los hombres, pensó Hester. Qué injusto—. ¿Cómo está Cheryl?
—Me dejó.
—¿En serio?
—Pues sí.
—A mí siempre me pareció que Cheryl era un poco tonta.
—¿De verdad?
—No te molestes.
—No me molesto.
—Era muy guapa —añadió Hester.
—Sí.
—Pero tonta. ¿Es desconsiderado por mi parte?
—Quizá a Cheryl se lo parecería.
—No me importa lo que le parezca.
—A mí tampoco. —La sonrisa de Oren Carmichael era imponente—. Este toma y daca es divertido.
—¿Verdad?
—Pero algo me hace pensar que no has venido hasta aquí por lo ingenioso que soy.
—Podría ser. —Hester se recostó en la silla—. ¿Cómo llaman ahora los chavales a eso, cuando haces más de una cosa a la vez?
—Multitarea.
—Eso. —Cruzó las piernas—. Pues quizá sea eso lo que estoy haciendo.
Hester diría que le ponían los hombres en uniforme, pero aquello no era más que un cliché. Lo que estaba claro era que Oren Carmichael estaba estupendo con aquel uniforme.
—¿Recuerdas la última vez que estuviste aquí? —preguntó Oren.
Hester sonrió.
—Jeffrey.
—Estaba tirando huevos a los coches desde el puente sobre la carretera.
—Eran buenos tiempos —dijo Hester—. ¿Por qué llamaste a Ira para que viniera a recoger a Jeffrey, y no a mí?
—Ira no me daba miedo.
—¿Yo te daba miedo?
—Si quieres usar el pasado, sí, claro. —Oren Carmichael inclinó la silla hacia atrás—. ¿Vas a decirme qué te ha traído aquí, o seguimos con la charla insustancial?
—¿No crees que va mejorando?
—¿La charla insustancial? No podría ir peor.
Treinta y cuatro años antes, Oren formaba parte de la patrulla que había encontrado al chico del bosque. Todos, incluida Hester, pensaron que el misterio se resolvería enseguida, pero nadie reclamó a Wilde. No descubrieron quién lo había dejado en el bosque, ni cómo había llegado hasta allí. Nadie llegó a saber cómo había conseguido vivir por su cuenta, ni cómo había sobrevivido.
Nadie —pese a los años pasados— sabía aún quién demonios era realmente Wilde.
Hester se planteó preguntar a Oren por Wilde, por si había noticias nuevas, quizá usarlo para romper el hielo.
Pero Wilde ya no era asunto suyo.
Tenía que dejar aquel tema, así que se centró en el verdadero motivo de su visita.
—Naomi Pine. ¿Sabes quién es?
Oren Carmichael juntó las manos y las apoyó en su vientre plano.
—¿Tú crees que conozco a todas las estudiantes de instituto de este pueblo?
—¿Cómo sabes que es una estudiante de instituto? —preguntó Hester.
—No se te pasa ni una. Digamos que sé quién es.
Hester no estaba muy segura de cómo plantearlo, pero una vez más le pareció que lo mejor era ir al grano.
—Una fuente me ha dicho que está desaparecida.
—¿Una fuente?
Vale, no tan al grano. Dios santo, qué guapo era Oren.
—Sí.
—Hmm... ¿Tu nieto no tiene más o menos la edad de Naomi?
—Finjamos que es una coincidencia.
—Es un buen chaval, por cierto. Matthew, quiero decir.
Hester no dijo nada.
—Aún entreno al equipo de baloncesto —añadió él—. Matthew trabaja duro y pelea como...
Se paró antes de decir el nombre de David. Ambos se quedaron inmóviles. Por unos momentos, el silencio creó una especie de vacío en el despacho.
—Perdona —dijo Oren.
—No hay nada que perdonar.
—¿Debería fingir otra vez?
—No —dijo Hester, en voz baja—. Nunca. En lo referente a David, no lo hagas nunca.
Oren, como jefe de policía, había tenido que personarse en el lugar del accidente.
—La respuesta a tu pregunta es no —dijo—. No sé nada de la desaparición de Naomi.
—¿No ha llamado nadie, ni nada?
—No. ¿Por qué?
—Hace una semana que no va al colegio.
—¿Y?
—¿No podrías hacer una llamada?
—¿Estás preocupada?
—Eso es mucho decir. Digamos que una llamada me tranquilizaría.
Oren se rascó la barbilla.
—¿Hay algo que debiera saber?
—¿Aparte de mi número de teléfono?
—Hester.
—No, nada. Esto lo hago como un favor.
Oren frunció el ceño.
—Haré unas llamadas —dijo por fin.
—Estupendo.
—Supongo que no querrás que lo haga más tarde y te llame luego para decirte cómo ha ido.
—¿Por qué? ¿Estás ocupado ahora mismo?
Oren Suspiró. Llamó primero a casa de Naomi. No hubo respuesta. Luego llamó a la secretaría de la escuela. Le pusieron a la espera. Cuando la empleada volvió al teléfono le dijo:
—Hasta ahora, las ausencias de esta estudiante están justificadas.
—¿Ha hablado con sus padres?
—Yo no, pero sí alguien de la secretaría.
—¿Y qué dijo el padre o la madre?
—Simplemente aparece señalado como justificado.
—¿Nada más?
—¿Por qué? ¿Me está pidiendo que vaya a su casa a comprobarlo?
Oren miró a Hester por encima del teléfono. Hester hizo que no con la cabeza.
—No, es una simple comprobación. ¿Hay algo más?
—Solo que esta chica probablemente tendrá que repetir el curso o apuntarse a una escuela de verano. Ha faltado mucho este semestre.
—Gracias.
Oren colgó.
—Gracias —dijo Hester.
—No hay problema.
Se quedó pensando.
—Ahora entiendo de qué conoces a Matthew —dijo, lentamente—. Por mí. Por David. Por el equipo de baloncesto.
Él no dijo nada.
—Y sé que participas mucho en la comunidad, lo cual es encomiable.
—Pero te preguntas de qué conozco a Naomi.
—Sí.
—Probablemente tendría que habértelo dicho al principio.
—Te escucho.
—¿Recuerdas la película El club de los cinco?
—No.
—¿De verdad? Caray, mis hijos la ponían constantemente, aunque era muy anterior a su época.
—¿Tiene algo que ver con esto?
—¿Recuerdas la actriz Ally Sheedy?
Hester contuvo un suspiro.
—No.
—No pasa nada. En la película, Ally Sheedy interpreta a una escolar inadaptada que me recuerda a Naomi. En una escena baja la guardia y acaba confesando: «No me gusta la vida que tengo en casa».
—¿Y eso le pasaría a Naomi?
Oren asintió.
—No sería la primera vez que se escapa. Su padre —y esto es confidencial— acumula varias multas por conducir bajo los efectos del alcohol.
—¿Algún indicio de abuso?
—No, no creo que sea eso. Más bien abandono. La madre de Naomi los dejó, no sé, hace cinco o diez años. No me acuerdo. El padre trabaja hasta tarde en la ciudad. Yo creo que criar a la hija solo es algo que le supera.
—Vale —dijo Hester—. Gracias por contármelo.
—Déjame que te acompañe a la puerta.
Cuando llegaron a la salida, se giraron, quedando cara a cara.
Hester sintió que se ruborizaba. A su edad, quién se lo habría dicho.
—¿Me vas a decir qué es lo que te ha dicho Matthew de Naomi? —le preguntó Oren.
—Nada.
—Por favor, Hester, vamos a imaginarnos que soy un agente de policía con experiencia que lleva cuarenta años en esto. De pronto te presentas en mi oficina y me preguntas por una chica con problemas que resulta que es compañera de clase de tu nieto. El investigador que llevo dentro se pregunta por qué y llega a la conclusión de que Matthew debe de haberte dicho algo.
Hester iba a negarlo, pero eso no habría valido de nada.
—Off the record, sí. Matthew me pidió que echara un vistazo.
—¿Por qué?
—No lo sé.
Oren esperó.
—De verdad, no lo sé.
—Bien, vale.
—Parece estar preocupado por ella.
—¿En qué sentido?
—Una vez más: no lo sé. Pero si no te importa, voy a echarle un ojo.
Oren frunció el ceño.
—¿Y cómo lo harás?
—Creo que me pasaré por su casa. Hablaré con su padre. ¿Te parece bien?
—¿Serviría de algo que te dijera que no?
—No. Y no, no creo que pase nada raro.
—¿Pero?
—Pero hasta ahora Matthew nunca me ha pedido nada. ¿Lo entiendes?
—Creo que sí, sí. Pero si te enteras de algo...
—Te llamaré inmediatamente, te lo prometo. —Hester sacó su tarjeta de visita y se la dio—. Aquí tienes mi móvil.
—¿Quieres el mío?
—Eso no será necesario.
Él se quedó mirando la tarjeta.
—¿Pero no acabas de decir que me llamarías?
Hester sentía cómo le latía el corazón en el pecho. La edad es algo curioso. Cuando el corazón te late de este modo, te traslada de golpe a la época del instituto.
—¿Oren?
—¿Sí?
—Ya sé que se supone que debemos ser modernos, estar liberados y todo eso.
—Ya.
—Pero sigo pensando que es el chico el que debe llamar a la chica.
—Y casualmente —dijo él, levantando la tarjeta que tenía en la mano—, ahora tengo tu número de teléfono.
—Qué mundo más pequeño.
—Cuídate, Hester.
—Esto es lo básico —dijo Tim, entregándole unos folios a Hester—. Muy pronto tendremos más.
En el maletero llevaban una impresora conectada con un ordenador portátil que Tim tenía en la guantera. A veces los investigadores de Hester le enviaban información directamente al teléfono, pero Hester seguía prefiriendo la experiencia de leer en papel. Le gustaba tomar notas en bolígrafo o subrayar las frases importantes.
De la vieja escuela. O quizá simplemente vieja...
—¿Tienes la dirección de Naomi Pine? —le preguntó.
—Sí —dijo Tim.
—¿A qué distancia está?
Tim miró el GPS.
—Cuatro coma dos kilómetros, seis minutos.
—Vamos.
Ella echó una ojeada a las notas mientras Tim conducía. Naomi Pine, dieciséis años. Padres divorciados. Padre, Bernard. Madre, Pia. El padre tenía la custodia en exclusiva, lo cual resultaba curioso. De hecho, la madre había renunciado a cualquier derecho sobre su hija. Algo poco frecuente, cuando menos.
La casa estaba vieja y descuidada. La pintura había sido blanca en otra época, pero ahora era más bien color crema, casi marrón. Las ventanas, sin excepción, tenían las cortinas echadas o los postigos cerrados.
—¿Tú qué crees? —le preguntó Hester a Tim, que puso una mueca.
—Parece un antiguo refugio de forajidos. O quizá un lugar donde torturar a disidentes.
—Espera aquí.
En la vía de acceso había un Audi A6 rojo en perfecto estado que probablemente valía más que la casa. Al acercarse a la puerta, Hester vio que en otro tiempo aquello debía de haber sido una casa regia victoriana. Tenía un porche que rodeaba toda la fachada y elaboradas molduras, aunque muy desgastadas. Estaba segura de que la casa había sido de esas que llaman Painted Ladies, aunque de pintura ya quedaba poco, y cualquier encanto femenino que hubiera podido tener en el pasado hacía tiempo que había desaparecido.
Hester llamó a la puerta. Nada. Llamó otra vez.
—Sea lo que sea, déjalo en la puerta —dijo una voz masculina.
—¿Señor Pine?
—Ahora mismo estoy ocupado. Si tengo que firmar...
—Señor Pine, no he venido a traerle nada.
—¿Quién es usted?
Arrastraba ligeramente la lengua al hablar. Aún no había abierto la puerta.
—Me llamo Hester Crimstein.
—¿Cómo?
—Hester...
La puerta se abrió por fin.
—¿Señor Pine?
—¿De qué la conozco? —preguntó.
—No me conoce.
—Sí, la he visto. Sale en la tele, o algo así.
—Exacto. Me llamo Hester Crimstein.
—¡Eso es! —Bernard Pine chasqueó los dedos y la señaló—. Es la abogada criminalista que siempre está en las noticias, ¿verdad?
—Así es.
—Lo sabía. —Retrocedió medio paso, de pronto preocupado—. Un momento, ¿y qué quiere de mí?
—Estoy aquí por su hija.
Los ojos se le abrieron un poco.
—Naomi —añadió Hester.
—Ya sé cómo se llama mi hija —replicó—. ¿Qué quiere?
—Hace días que no va al colegio.
—¿Y qué? ¿Es supervisora de absentismo?
—No.
—¿Y qué tiene que ver mi hija con usted? ¿Qué quiere de mí?
Interpretaba el papel del hombre que acaba de llegar a casa tras un duro día de trabajo. Tenía una sombra de barba más propia del anochecer que de la media tarde. Los ojos rojos. Se había quitado la americana, llevaba la camisa arremangada y la corbata suelta. Hester apostaría a que ya se habría servido algún tipo de licor.
—¿Puedo hablar con Naomi?
—¿Por qué?
—Yo... —Hester intentó poner su legendaria sonrisa encantadora—. Mire, no he venido como abogada.
—¿Entonces por qué está aquí?
—Ya sé que esto es algo irregular, pero... ¿Naomi está bien?
—No lo entiendo. ¿Por qué es asunto suyo lo que le pase a mi hija?
—No lo es. No es mi intención ser entrometida. —Hester analizó todas las posibilidades y decidió optar por la respuesta más personal y sincera—. Naomi va a clase con mi nieto Matthew. ¿No le habrá hablado de él?
Los labios de Pine se tensaron.
—¿Por qué está aquí?
—Yo... Matthew y yo solo queríamos asegurarnos de que está bien.
—Está bien.
Se dispuso a cerrar la puerta.
—¿Puedo verla?
—¿Lo dice en serio?
—Sé que ha faltado a clase.
—¿Y?
Ya bastaba de ser encantadora. Puso un toque de acero en su voz:
—¿Dónde está Naomi, señor Pine?
—¿Qué derecho tiene usted...?
—Ninguno —respondió Hester—. Ningún derecho. Cero. Nada. Pero un amigo de Naomi está preocupado por ella.
—¿Un amigo? —dijo, y soltó un soplido burlón—. Así que su nieto es amigo suyo, ¿no?
Hester no sabía muy bien cómo interpretar su tono.
—Solo le pido que me deje verla.
—No está aquí.
—¿Entonces dónde está?
—Eso desde luego no es asunto suyo.
Un poquito más de acero en la voz:
—Ha dicho que me ha visto en la tele.
—Sí. ¿Y qué?
—Pues que probablemente sepa que no le conviene hacerme sacar mi lado malo.
Se lo quedó mirando fijamente. Él dio un paso atrás.
—Naomi está visitando a su madre. —La mano con que agarraba el pomo de la puerta se tensó—. ¿Y sabe, señora Crimstein? Mi hija no es asunto suyo, ni de su nieto. Ahora salga de mi propiedad.
Cerró la puerta. Y luego, como para darle más peso, cerró el pestillo con un sonoro «clic».
Tim estaba fuera, esperando. Cuando Hester se acercó, le abrió la puerta.
—Soplagaitas... —murmuró Hester.
Se estaba haciendo tarde. Había anochecido. Ahí fuera, especialmente cerca de las montañas, prácticamente no había luz. No podían hacer nada más con lo de Naomi Pine.
Tim se situó en el asiento del conductor y arrancó el coche.
—Probablemente tendríamos que emprender el camino de vuelta —dijo—. Su programa empieza en dos horas.
Tim buscó su mirada en el retrovisor y esperó.
—¿Cuánto tiempo hace que no vamos a casa de Wilde? —preguntó Hester.
—Hará seis años en septiembre.
Debería sorprenderle el tiempo que había pasado. Debería sorprenderle que Tim hubiera recordado el año y el mes con tanta facilidad.
Debería. Pero no le sorprendió.
—¿Tú crees que aún podrías encontrar el camino?
—¿A esta hora de la noche? —Tim se quedó pensando—. Probablemente.
—Intentémoslo.
—¿No puede llamar?
—No creo que tenga teléfono.
—Puede que se haya ido a otro sitio.
—No —dijo Hester.
—O que no esté en casa.
—Tim.
Tim metió la marcha.
—Allí vamos.
5
Tim encontró el desvío la tercera vez que pasaba por Halifax Road. El estrecho camino estaba prácticamente camuflado por la vegetación, de modo que daba la impresión de estar conduciendo por entre los arbustos. Las ramas rozaban el techo del coche como esas esponjas de los túneles de lavado. Unos cientos de metros más al sur estaba el Campamento Espiritual de Split Rock Sweetwater, de ese pueblo indígena... ¿cómo les llamaban ahora? Nación Lenape de Ramapough, o Gente de las Montañas de Ramapough, o Indios de las Montañas de Ramapough, o simplemente los Ramapough, con sus complicados vínculos genealógicos, que hacen que algunos afirmen que proceden directamente de los pueblos indígenas nativos de esta zona, o quizá de tribus nativas que se mezclaron con los hessianos que combatieron en la Guerra de Independencia, o quizá con esclavos fugados que se ocultaron con las antiguas tribus Lenape antes de la Guerra Civil. Sea como fuere, los Ramapough —a Hester le parecía más sencillo llamarlos así— se habían convertido en una tribu aislada y menguante.
Treinta y cuatro años atrás, cuando encontraron al niño que ahora llamaban Wilde a menos de un kilómetro de allí, muchos sospecharon —muchos aún mantenían la sospecha— de que tendría alguna relación con los Ramapough. Nadie tenía datos específicos al respecto, claro, pero cuando eres diferente, pobre y esquivo, se crean leyendas. Que quizá una mujer de la tribu había abandonado a un hijo ilegítimo, o que quizá en alguna extravagante ceremonia tribal hubieran enviado al niño al bosque y que quizá se hubiera perdido, y que ahora la tribu no se atreviera a anunciar su pérdida. Todo aquello eran tonterías, por supuesto.
El sol se había puesto. Los árboles no flanqueaban el camino, sino que se amontonaban encima, curvando sus ramas por encima y entrecruzándolas como los niños cuando juegan a hacer un túnel con los brazos. Estaba oscuro. Hester suponía que habrían activado un sensor al tomar el desvío, y probablemente dos o tres más al recorrerlo. Cuando llegaron al final, Tim hizo una maniobra para orientar el coche hacia la salida.
El bosque permaneció en silencio, inmóvil. La única iluminación era la procedente de los faros del coche.
—¿Y ahora qué? —preguntó Tim.
—Quédate en el coche.
—No puedes salir por ahí sola.
—¿No puedo? —Ambos echaron mano de las manillas de sus respectivas puertas, pero Hester lo detuvo con un decidido—. Quédate ahí.
Se introdujo en el silencio de la noche y cerró la puerta tras ella.
Los pediatras que habían examinado a Wilde tras su descubrimiento habían calculado que tendría entre seis y ocho años. Sabía hablar. Había aprendido, dijo, gracias a su amistad «secreta» con David, el hijo de Hester, y colándose en las casas de la gente y viendo innumerables horas de televisión. Además de aprovechar lo que daban los campos en los meses más cálidos, así era como se había alimentado Wilde: hurgando en los bidones de basura de la gente, y en las papeleras cerca de los parques, pero sobre todo colándose en las casas de veraneo y vaciando las neveras y las despensas.
El niño no recordaba ninguna otra vida.
Ni padres, ni familia. Ningún contacto con ningún otro humano aparte de David.
Pero había un recuerdo que sí seguía presente. Y ese recuerdo había perseguido al niño y ahora al hombre, quitándole el sueño, despertándolo de golpe, en un baño de sudor, a cualquier hora de la noche. El recuerdo le llegaba en fogonazos, sin seguir ninguna línea narrativa discernible: una casa oscura, suelos de caoba, un pasamanos rojo, el retrato de un hombre con bigote, y gritos.
—¿Qué tipo de gritos? —le había preguntado Hester al niño.
—Unos gritos terribles.
—No, eso lo entiendo. Quiero decir si eran gritos de hombre o de mujer. Por lo que tú recuerdas, ¿quién gritaba?
Wilde se había quedado pensando.
—Yo —le había dicho—. Yo soy el que grita.
Hester se cruzó de brazos, se quedó apoyada en el coche y esperó. La espera no duró mucho.
—Hester.
Cuando apareció Wilde, Hester sintió el corazón henchido, a punto de explotar. No sabría decir por qué. Había sido un día particular, quizá, y ver al mejor amigo de su hijo —la última persona que había visto a David con vida— le sobrecogía una vez más.
—Hola, Wilde.
Wilde era un genio. Ella lo sabía. No tenía muy claro por qué. Los niños vienen preprogramados. Eso es lo que uno aprende como padre, o como madre: que tu hijo es el que es, y que tú, como padre o madre, sobrevaloras extraordinariamente tu papel en su desarrollo. Una buena amiga le dijo una vez que ser padre o madre era como ser mecánico: puedes reparar el coche, ocuparte de que vuelva a la calle, pero no puedes cambiar su esencia. Si te llega al taller un coche deportivo, no va a salir convertido en un SUV.
Lo mismo pasa con los niños.
Así que en parte sería... bueno, que Wilde estaba programado genéticamente para ser... un genio.
Pero los expertos también afirman que las primeras fases del desarrollo tienen una enorme importancia, que el noventa por ciento del cerebro del niño, más o menos, está ya desarrollado a los cinco años. Habría que ver a Wilde a esa edad. Imaginarse los estímulos, las experiencias, la exposición al medio, si ya de pequeño había tenido que cuidarse de sí mismo, buscarse comida, refugio, consolarse solo, defenderse solo.
¿En qué medida habría intensificado eso el desarrollo de su cerebro?
Wilde se situó frente a los faros para que pudiera verlo. Le sonrió. Era un hombre atractivo, con su piel morena por el sol, sus músculos marcados, aquellos antebrazos como cables de alta tensión que presionaban las mangas de la camisa de franela, los vaqueros gastados, las botas de montaña llenas de rozaduras, el cabello largo.
Aquel cabello castaño claro, tan largo.
Como el mechón que había encontrado en la almohada.
Hester fue al grano:
—¿Qué hay entre tú y Laila?
Él no dijo nada.
—No lo niegues.
—No lo he hecho.
—¿Así pues?
—Ella tiene sus necesidades —dijo Wilde.
—¿En serio? ¿«Tiene sus necesidades»? Así que haces de... ¿Qué, Wilde? ¿De buen samaritano?
Él dio un paso en su dirección.
—¿Hester?
—¿Qué?
—Ella no puede amar otra vez.
Justo cuando pensaba que ya no podía dolerle más, aquellas palabras hicieron detonar otro explosivo en su corazón.
—Quizá un día pueda —añadió Wilde—. Pero ahora mismo echa demasiado de menos a David.
Hester lo miró, y sintió que lo que fuera que había ido acumulándose en su interior —rabia, dolor, estupidez, nostalgia— se deshinchaba de pronto.
—Yo soy una opción segura para ella —dijo Wilde.
—¿Tu situación no ha cambiado?
—En absoluto —dijo él.
Hester no sabía qué pensar de aquello. Al principio todo el mundo pensaba que descubrirían la identidad real del chico enseguida. Así que Wilde —un apodo que enseguida se le había quedado— se había quedado a vivir con los Crimstein. Al cabo de un tiempo los Servicios Sociales lo habían enviado a vivir con los Brewer, una familia de acogida encantadora que también vivía en Westville. Empezó a ir al colegio. Destacaba prácticamente en todo lo que hacía. Pero Wilde siempre fue un inadaptado. Le dio a su familia de acogida todo el cariño que pudo —los Brewer incluso lo adoptaron oficialmente—, pero resultó que solo podía vivir solo. Aparte de su amistad con David, Wilde no conseguía conectar con nadie, y menos aún con los adultos. Tendría todos los problemas de inadaptación que podría haber sufrido cualquier persona, elevados a la décima potencia.
Había habido mujeres en su vida, muchas, pero no podían durar.
—¿Por eso estás aquí? —preguntó Wilde—. ¿Para preguntarme por Laila?
—En parte.
—¿Y la otra parte?
—Tu ahijado.
Aquello llamó su atención.
—¿Qué le pasa?
—Matthew me ha pedido que encuentre a una amiga suya.
—¿A quién?
—A una chica llamada Naomi Pine.
—¿Y por qué te lo ha pedido a ti?
—No lo sé. Pero creo que Matthew podría tener algún problema.
Wilde se acercó al coche.
—¿Tim sigue siendo tu chófer?
—Sí.
—Iba a ir caminando a la casa. Llévame y cuéntame por el camino.
En el asiento trasero, Hester le dijo a Wilde:
—¿Así que es un rollito?
—Laila nunca podría ser un rollito. Eso lo sabes.
Hester lo sabía.
—¿Y pasas allí toda la noche?
—No. Nunca.
Así que Wilde en el fondo no había cambiado.
—¿Y a Laila le parece bien?
Wilde respondió con otra pregunta:
—¿Cómo lo has descubierto?
—¿Lo tuyo con Laila?
—Sí.
—La casa estaba demasiado ordenada.
Wilde no respondió.
—Tú eres un maniático de la limpieza —añadió, y sabía que se quedaba corta. Hester no era una experta en psicología, pero Wilde tenía lo que una persona de la calle podría considerar un trastorno obsesivo-compulsivo.
—Y Laila no lo es en absoluto.
—Ah.
—Y además encontré un cabello castaño largo en la almohada de David.
—No es la almohada de David.
—Lo sé.
—¿Entraste a fisgar en su dormitorio?
—No debería haberlo hecho.
—No.
—Lo siento. Es algo extraño. Lo entiendes, ¿verdad?
Wilde asintió.
—Lo entiendo.





























