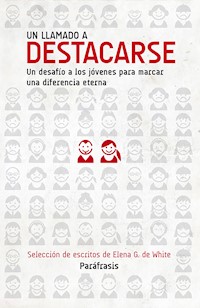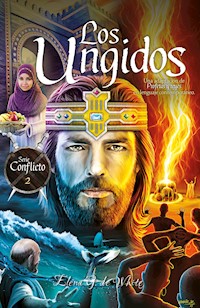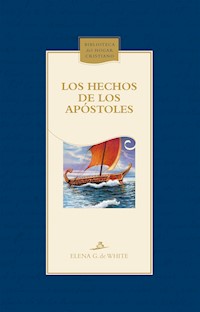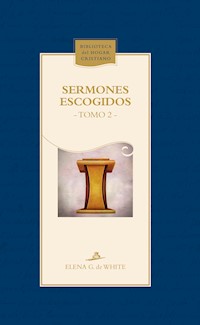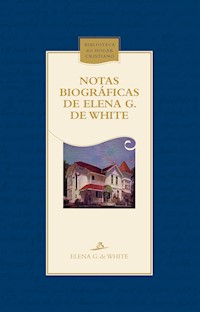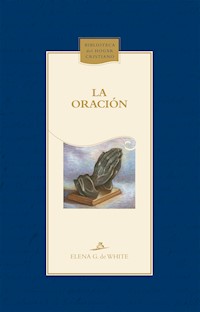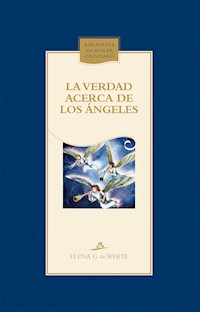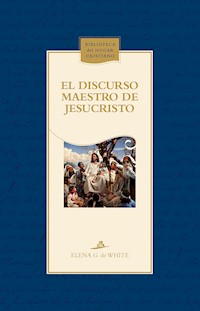
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial ACES
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biblioteca del Hogar Cristiano
- Sprache: Spanisch
A través de los tiempos, las palabras dichas por Jesús desde la cumbre del Monte de las Bienaventuranzas conservarán su poder. Cada frase es una joya de verdad. Los principios enunciados en este discurso se aplican a todas las edades y a todas las clases sociales. Con energía divina, Cristo expresó su fe y esperanza al señalar como bienaventurados a un grupo tras otro por haber desarrollado un carácter justo. Al vivir la vida del Dador de toda existencia, mediante la fe en él, todos los hombres pueden alcanzar la norma establecida en sus bendiciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL DISCURSO MAESTRO DE JESUCRISTO
* * * * * * * * * * *
Elena G. de White
* * * * * * * * * * *
Gral. José de San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires, Rep. Argentina.
“Título de la obra: El discurso maestro de Jesucristo
Título del original: Thoughts From the Mount of Blessing, Pacific Press Publishing Association, Nampa, ID, E.U.A. 1964.
Autora: Elena G. de White
Dirección: Aldo D. Orrego
Traducción: Staff de la Pacific Press Publishing Association
Diseño del interior: Andrea Olmedo Nissen, Carlos Schefer
Diseño de la tapa: Willie Duke, Andrea Olmedo Nissen
Cuarta edición
MMXI
PUBLICADO EN LA ARGENTINA – Libro de edición argentina
Published in Argentina
Es propiedad. © 1964 Pacific Press® Publishing Association.
© 2009 Asociación Casa Editora Sudamericana.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
ISBN 978-987-567-778-4
* * * * * * * * * * *
G. de White, Elena
El discurso maestro de Jesucristo / Elena G. de White / Dirigido por Aldo D. Orrego. - 4ª ed. - Florida : Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011.
E-Book.
Traducido por: Staff de la Pacific Press PA
ISBN 978-987-567-778-4
1. Bienaventuranzas. 2. Cristianismo. I. Aldo D. Orrego, dir. II. Staff de la Pacific Press PA, trad. III. Título.
CDD 226.93
Publicado el 16 de mayo de 2011 por la Asociación Casa Editora Sudamericana (Av. San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires).
* * * * * * * * * * *
“Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación (texto, imágenes y diseño), su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica, mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor.
-105325-
Prefacio
El Sermón del Monte es una bendición del cielo para el mundo; una voz proveniente del trono de Dios. Fue dado a la humanidad para que lo consideraran su ley del deber y luz del cielo, su esperanza y consuelo en el desaliento, su gozo y bienestar en todas las vicisitudes y ocupaciones de la vida. En ese sermón el Príncipe de los predicadores, el Maestro supremo, pronuncia las palabras que el Padre le diera para hablarnos.
Las bienaventuranzas son el saludo de Cristo, no sólo para los que creen sino también para toda la familia humana. Parece como que por un momento él ha olvidado que está en el mundo y no en el cielo, y emplea el saludo familiar del mundo de la luz. Las bendiciones brotan de sus labios como el agua cristalina de un rico manantial de vida sellado durante mucho tiempo.
Cristo no nos deja en la duda acerca de los rasgos de carácter que él siempre reconoce y bendice. Apartándose de los favorecidos ambiciosos del mundo, se dirige a los que ellos desprecian, y llama bienaventurados a quienes reciben su luz y su vida. Abre sus brazos acogedores a los pobres de espíritu, a los mansos, a los humildes, a los acongojados, a los despreciados, a los perseguidos, y les dice: “Venid a mí... y yo os haré descansar” [Mat. 11:28].
Cristo puede mirar la miseria del mundo sin una sombra de pesar por haber creado al hombre. Ve en el corazón humano más que pecado y miseria. En su sabiduría y amor infinitos, él ve las posibilidades del hombre, las alturas que puede alcanzar. Sabe que, aun cuando los seres humanos han abusado de sus misericordias y destruido la dignidad que Dios les concediera, el Creador será glorificado con su redención.
A través de los tiempos, las palabras dichas por Jesús desde el Monte de las Bienaventuranzas conservarán su poder. Cada frase es una joya del tesoro de la verdad. Los principios enunciados en ese discurso se aplican a todas las edades y a todas las clases sociales. Con energía divina, Cristo expresó su fe y esperanza al señalar como bienaventurados a un grupo tras otro por haber formado un carácter justo. Al vivir la vida del Dador de la vida, mediante la fe en él, todos los hombres pueden alcanzar la norma establecida en sus palabras.
Elena G. de White
Aclaraciones
Los versículos de la Biblia han sido transcriptos de la versión Reina-Valera, revisión de 1960. Cuando, por razones de claridad, se prefirió otra versión, se dejó constancia de ello de acuerdo con la siguiente clave:
BJ: Biblia de Jerusalén
C-I: Cantera-Iglesias
LPD: El Libro del Pueblo de Dios
NVI: Nueva Versión Internacional
RV 95: Reina-Valera 1995
RVA: Reina-Valera Antigua, 1909
TA: Torres Amat
VM: Versión Moderna
Los énfasis en negrita cursiva pertenecen a la autora.
En unos pocos lugares fue necesario agregar palabras o frases entre corchetes ([ ]). Éstas no pertenecen a la autora, pero fueron insertadas para mejorar la comprensión de las ideas expresadas.–La Redacción.
Capítulo
1
En la ladera del monte
Más de catorce siglos antes que Jesús naciera en Belén, los hijos de Israel estaban reunidos en el hermoso valle de Siquem, y desde las montañas situadas a ambos lados se oían las voces de los sacerdotes que proclamaban las bendiciones y las maldiciones: “La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios... y la maldición, si no oyereis”.1 Por esto el monte desde el cual procedieron las palabras de bendición llegó a conocerse como el Monte de las Bendiciones. Pero no fue sobre Gerizim donde se pronunciaron las palabras que llegaron como bendición para un mundo pecador y entristecido. [Y como] Israel no alcanzara el alto ideal que se le había propuesto, un Ser distinto de Josué debía conducir a su pueblo al verdadero reposo de la fe. [Por tanto,] el Monte de las Bienaventuranzas –el lugar donde Jesús dirigió las palabras de bendición a sus discípulos y a la multitud– no es Gerizim, sino un monte sin nombre junto al lago de Genesaret.
Volvamos con los ojos de la imaginación a ese escenario y, sentados con los discípulos en la ladera del monte, analicemos los pensamientos y sentimientos que llenaban esos corazones. Si entendemos lo que significaban las palabras de Jesús para quienes las oyeron, podremos percibir en ellas una nueva intensidad y belleza, y también podremos aprovechar sus lecciones más profundas.
Cuando el Salvador comenzó su ministerio, el concepto popular acerca del Mesías y de su obra era tal que inhabilitaba completamente a la gente para recibirlo. El espíritu de verdadera devoción se había perdido en las tradiciones y el ceremonialismo, y las profecías eran interpretadas al antojo de corazones orgullosos y amantes del mundo. Los judíos no esperaban al Ser que vendría como el Salvador del pecado sino como un gran príncipe que sometería a todas las naciones bajo la supremacía del León de la tribu de Judá. En vano les había pedido Juan el Bautista, con la fuerza conmovedora de los profetas antiguos, que se arrepintieran. En vano, a orillas del Jordán, había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios trató de dirigir sus mentes a la profecía de Isaías acerca del Salvador sufriente, pero no quisieron oírla.
Si los maestros y líderes de Israel se hubiesen sometido a su gracia transformadora, Jesús los habría hecho sus embajadores entre los hombres. Fue primeramente en Judea donde se proclamó la llegada del reino y se llamó al arrepentimiento. En el acto de expulsar del templo de Jerusalén a los profanadores, Jesús se había presentado como el Mesías: el Único que limpiaría el alma de la contaminación del pecado y haría de su pueblo un templo santo para Dios. Pero los líderes judíos no quisieron humillarse para recibir al humilde Maestro de Nazaret. Durante su segunda visita a Jerusalén fue emplazado ante el Sanedrín, y únicamente el temor al pueblo impidió que esos dignatarios trataran de quitarle la vida. Fue entonces cuando, dejando Judea, Cristo comenzó su ministerio en Galilea.
Allí prosiguió su obra algunos meses antes de predicar el Sermón del Monte. El mensaje que había proclamado por toda esa región: “El reino de los cielos se ha acercado”,2 había llamado la atención de todas las clases sociales e incluso había avivado en gran manera la llama de sus esperanzas ambiciosas. La fama del nuevo Maestro se había extendido más allá de los límites de Palestina y, a pesar de la actitud asumida por la jerarquía, se había difundido mucho el sentimiento de que éste podía ser el Libertador que esperaban. Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular era enorme.
Había llegado el momento en que los discípulos que habían estado más íntimamente relacionados con Cristo se unieran más directamente en su obra, para que esas vastas muchedumbres no quedaran abandonadas como ovejas sin pastor. Algunos de esos discípulos se habían vinculado con Cristo al principio de su ministerio, y casi todos los Doce habían estado asociados entre sí como miembros de la familia de Jesús. No obstante, engañados por las enseñanzas de los rabinos, también compartían la expectativa popular de un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús. Ya los había dejado perplejos y turbados el que no hiciese esfuerzo alguno para fortalecer su causa asegurándose el apoyo de sacerdotes y rabinos; que nada hiciese para establecer su autoridad como rey terrenal. Todavía debía hacerse una gran obra en favor de estos discípulos antes que estuviesen preparados para la sagrada responsabilidad que les incumbiría cuando Jesús ascendiera al cielo. Sin embargo habían respondido al amor de Cristo, y, aunque eran tardos de corazón para creer, Jesús vio en ellos a quienes podía entrenar y disciplinar para su gran obra. Y ahora que habían estado con él suficiente tiempo como para afirmar hasta cierto punto su fe en el carácter divino de su misión, y de que el pueblo también había recibido pruebas incontrovertibles de su poder, quedaba preparado el camino para una declaración de los principios de su reino, la cual les ayudaría a comprender su verdadera naturaleza.
Solo sobre un monte cerca del Mar de Galilea, Jesús había pasado toda la noche orando por estos escogidos. Al amanecer los llamó a sí y, con palabras de oración e instrucción, puso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y apartarlos para la obra del evangelio. Luego se dirigió con ellos a la orilla del mar, donde ya desde el alba había comenzado a reunirse una gran multitud.
Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había grandes cantidades de gente de Judea y aun de Jerusalén; de Perea y de los poblados semi paganos de la Decápolis; de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea; y de Tiro y Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. “Oyendo cuán grandes cosas hacía”, ellos habían venido “para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades... porque poder salía de él y sanaba a todos”.3
Entonces, como la estrecha playa no daba cabida ni aun de pie, dentro del alcance de su voz, para todos los que deseaban oírle, Jesús los condujo por un camino lateral a la ladera de la montaña. Una vez que hubieron llegado a un espacio despejado de obstáculos, que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, él se sentó en la hierba, y los discípulos y la multitud siguieron su ejemplo.
Presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, los discípulos se apretujaron junto a su Maestro. Creían, mientras aguardaban ingenuamente, que el reino se establecería pronto, y de los eventos de esa mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa impregnaba también a la multitud, y los rostros ansiosos daban evidencia del profundo interés.
Mientras se sentaban en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro divino, los corazones estaban llenos con pensamientos de gloria futura. Había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto trocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos y el temor a la escasez por mansiones de abundancia y días de ocio. En lugar de la burda vestimenta que los cubría de día y era su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les diera los ricos y costosos mantos de sus conquistadores.
Todos los corazones se estremecían con la orgullosa esperanza de que Israel pronto sería honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal.
1 Deuteronomio 11:27, 28.
2 Mateo 4:17.
3 Marcos 3:8; Lucas 6:17-19
Capítulo
2
Las Bienaventuranzas
“Abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mat. 5:2, 3).
Estas palabras resonaron en los oídos de la asombrada muchedumbre como algo extraño y nuevo. Tal enseñanza era opuesta a cuanto habían oído del sacerdote o el rabino. En ella no podían ver nada que halagara su orgullo ni alimentase sus esperanzas ambiciosas, pero este nuevo Maestro poseía un poder que los dejaba atónitos. La dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia como la fragancia de una flor. Sus palabras descendían “como la lluvia sobre la hierba cortada; como el rocío que destila sobre la tierra”.4 Todos sintieron instintivamente que estaban frente a Uno que leía los secretos del alma, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión. Sus corazones se abrieron a él y, mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo del significado de esa lección que tanto necesita aprender la humanidad en todos los siglos.
En tiempos de Cristo los líderes religiosos del pueblo sentían que eran ricos en tesoros espirituales. La oración del fariseo: “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres”, expresaba el sentimiento de su clase y, en gran parte, de la nación entera. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús había algunos que tenían un sentido de su pobreza espiritual. Así como Pedro –quien, cuando el poder divino de Cristo se reveló en la pesca milagrosa, se echó a los pies del Salvador exclamando: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador”–, así también en la multitud congregada sobre el monte había almas que, en presencia de la pureza de Cristo, sentían que eran “desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos”, y anhelaban “la gracia de Dios, la cual trae salvación”.5Las primeras palabras de Cristo despertaron esperanzas en estas almas; vieron que sus vidas estaban bajo la bendición de Dios.
Jesús había presentado la copa de bendición a quienes sentían que eran “ricos, y que se habían enriquecido, y que no tenían necesidad de cosa alguna”, pero ellos se alejaron con desprecio del don misericordioso. El que se siente sano, y piensa que es razonablemente bueno y está satisfecho con su condición, no busca llegar a ser participante de la gracia y la justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad, y cierra la puerta del corazón contra Cristo y las infinitas bendiciones que él vino a dar. No hay habitación para Jesús en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honorables, no piden ni reciben con fe la bendición de Dios. Sienten que están llenos, y por eso se retiran vacíos. [Pero] los que saben que no tienen posibilidad de salvarse a sí mismos, o que por sí mismos no pueden hacer algún acto justo, son los que aprecian la ayuda que puede ofrecerles Cristo. Éstos son los pobres en espíritu, a quienes él llama bienaventurados.
A quien Cristo perdona, primero lo hace penitente, y es obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Aquellos cuyo corazón ha sido conmovido por el convincente Espíritu de Dios ven que no hay nada bueno en sí mismos. Ven que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y pecado. Como el publicano, se quedan bien lejos, no atreviéndose siquiera a alzar sus ojos al cielo, y claman: “Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador”. Ellos son bendecidos. Hay perdón para el penitente, porque Cristo es “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. [Y] la promesa de Dios es: “Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. “Os daré corazón nuevo... y pondré dentro de vosotros mi Espíritu”.6
Refiriéndose a los pobres en espíritu, Jesús dice: “De ellos es el reino de los cielos”. Este reino no es, como habían esperado los oyentes de Cristo, un gobierno temporal y terrenal. Cristo estaba abriendo a los hombres el reino espiritual de su amor, su gracia y su justicia. El estandarte del reino del Mesías se diferencia por la imagen y semejanza del Hijo del hombre. Sus súbditos son los pobres en espíritu, los mansos y los perseguidos por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. En ellos ha comenzado la obra que, si bien todavía no se ha llevado a cabo plenamente, los hará “aptos para participar de la herencia de los santos en luz”.7
Todos los que tengan un sentido de su profunda pobreza de alma, que sientan que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza mirando a Jesús. Él dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados”.8 Él te invita a cambiar tu pobreza por las riquezas de su gracia. No somos dignos del amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es digno y abundantemente capaz de salvar a todos los que vayan a él. No importa cuál haya sido tu experiencia pasada ni cuán desalentadoras sean las circunstancias presentes, si acudes a Cristo así como estás –débil, desvalido y desesperado–, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirte mucho antes de que llegues, y te rodeará con sus brazos amantes y su manto de justicia. Te presentará al Padre ataviado con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él abogará por ti ante el Padre diciendo: “He tomado el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente sino mírame a mí”. Y cuando Satanás contienda fuertemente contra tu alma, acusándote de pecado y reclamándote como su presa, la sangre de Cristo abogará con mayor poder.
“Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza... En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel”.9
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mat. 5:4).
El llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Jesús dice: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”.10 Y a medida que una persona es atraída, para contemplar a Cristo levantado en la cruz, discierne la pecaminosidad de la humanidad. Ve que es su pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Ve que, aunque se lo amó con cariño indecible, su vida ha sido un continuo espectáculo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor Amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez ese corazón herido y sangrante. Está separado de Dios por un abismo de pecado que es ancho, negro y profundo, y llora con corazón quebrantado.
Ese llanto recibirá “consolación”. Dios nos revela nuestra culpabilidad para que podamos huir hacia Cristo, y para que gracias a él seamos librados de la esclavitud del pecado y nos regocijemos en la libertad de los hijos de Dios. Podemos ir al pie de la cruz con verdadera contrición y allí depositar nuestras cargas.
Las palabras del Salvador tienen un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser amado. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios “no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres”. Cuando él permite pruebas y aflicciones es “para nuestro provecho, para que participemos de su santidad”.11 Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar dará por resultado una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales será el medio para dirigir nuestros ojos al cielo. ¡Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiese movido a buscar consuelo en él!
Las pruebas de la vida son las obreras de Dios para eliminar las impurezas y tosquedades de nuestro carácter. El proceso de labrar, escuadrar y cincelar, de pulir y bruñir, resulta penoso; es duro ser oprimido sobre la rueda de esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan cuidadoso y consumado en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se pulen a manera de las de un palacio.
El Señor obrará por todos los que pongan su confianza en él. Los fieles obtendrán victorias preciosas. Aprenderán lecciones de gran valor. Ganarán experiencias hermosas.
Nuestro Padre celestial jamás se olvida de quienes han sido tocados por la desgracia. Cuando David subía el Monte de los Olivos “llorando, llevando la cabeza cubierta, y los pies descalzos”,12 el Señor estaba mirándolo compasivamente. David iba vestido de saco y cilicio, y su conciencia lo atormentaba. Las externas señales de humillación testificaban de su contrición. Con lágrimas y corazón quebrantado presentó su caso a Dios, y el Señor no abandonó a su siervo. Jamás estuvo David más cerca del amor infinito como cuando, hostigado por la conciencia, huía de sus enemigos, quienes habían sido incitados a rebelión por su propio hijo. Dice el Señor: “Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete”.13 Cristo levanta al corazón contrito y refina al alma que llora hasta hacer de ellos su morada.
Pero cuando nos llega la tribulación, ¡cuántos somos como Jacob! Pensamos que es la mano de un enemigo, y luchamos a ciegas en la oscuridad hasta que se nos agotan las fuerzas, sin encontrar consuelo ni liberación. [Sólo] el toque divino al amanecer fue lo que le reveló a Jacob con quién estaba luchando: el Ángel del pacto; y, lloroso e impotente, se refugió en el seno del Amor infinito para recibir la bendición que su alma anhelaba. [Así] también nosotros necesitamos aprender que las pruebas significan beneficios, y que no debemos menospreciar el castigo del Señor ni desmayar cuando él nos reprende.
“¡Oh, sí, feliz el hombre a quien corrige Dios!... Pues él es el que hiere y el que venda la herida, el que llaga y luego cura con su mano; seis veces ha de librarte de la angustia, y a la séptima el mal no te alcanzará”.14 A todos los afligidos viene Jesús con el ministerio de curación. La vida de duelo, dolor y sufrimiento puede ser iluminada por medio de preciosas revelaciones de su presencia.
Dios no desea que quedemos abrumados por una silenciosa tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere que alcemos los ojos y veamos su querido rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan enceguecidos por las lágrimas que no pueden discernirlo. Anhela estrechar nuestra mano, lograr que lo miremos con fe sencilla y permitirle guiarnos. Su corazón está abierto a nuestros pesares, tristezas y pruebas. Nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha cercado con benevolencia. Podemos apoyar el corazón en él y meditar todo el día en su bondad. Él elevará al alma, por encima de la tristeza y perplejidad cotidianas, hasta un reino de paz.
Piensen en esto, hijos del sufrimiento y de las penas, y regocíjense en la esperanza. “Esta es la victoria que vence al mundo... nuestra fe”.15
Bienaventurados también los que lloran con Jesús llenos de compasión por las tristezas del mundo y los afligidos por sus pecados. En tal llanto no se entremezclan pensamientos egoístas. Jesús fue Varón de dolores, y soportó tal angustia de corazón que ningún lenguaje puede describir. Su espíritu fue desgarrado y abrumado por las transgresiones de los hombres. Trabajaba con celo consumidor para aliviar las necesidades y los pesares de la humanidad, y su corazón se apesadumbraba con tristeza al ver que las multitudes se negaban a ir a él para poder tener vida. Todos los que son seguidores de Cristo participarán en esta experiencia. Mientras compartan el amor de Jesús, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Compartirán los sufrimientos de Cristo, y también compartirán la gloria que será revelada. Fueron unos con él en su obra, bebieron con él la copa del dolor; por tanto, también son participantes de su gozo.
Fue a través del sufrimiento que Jesús logró el ministerio de la consolación. Se sintió afligido por toda la aflicción de la humanidad, y por “cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados”.16 Toda alma que haya participado en esta comunión de sus sufrimientos tiene el privilegio de participar en ese ministerio. “Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación”. El Señor tiene gracia especial para los que lloran, y su poder sirve para enternecer corazones y ganar almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida, y se convierte en bálsamo curativo para cuantos lloran. [Así] el “Padre de misericordias y Dios de toda consolación... nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios”.17
“Bienaventurados los mansos” (Mat. 5:5).
A través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que han sentido su necesidad de Cristo, han llorado por causa del pecado y se han sentado con Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro divino.
Paciencia y mansedumbre bajo el maltrato no eran características apreciadas por los paganos o los judíos. La declaración que hizo Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de que él fue el hombre más manso de la Tierra, no habría sido considerada como un elogio entre las gentes de su tiempo; más bien habría provocado lástima o desprecio. Pero Jesús incluye la mansedumbre entre las calificaciones principales para formar parte de su reino. En su propia vida y carácter se reveló la belleza divina de esta gracia preciosa.
Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, “no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse; sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo”.18