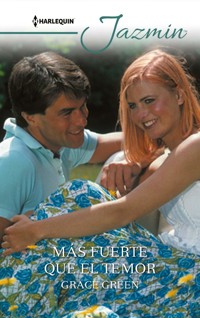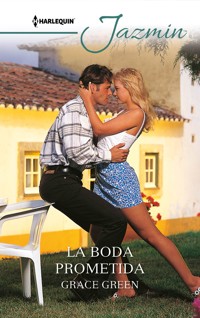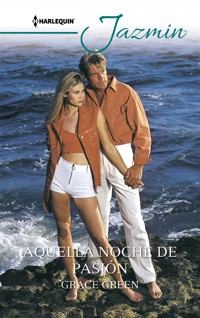2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Grace Green
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El final del camino, n.º 1634 - marzo 2020
Título original: Twins Included!
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-150-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
QUE ESTÁS embarazada?
Liz Rossiter sintió una punzada de aprensión al ver la expresión de furia del hombre que estaba sentado frente a ella.
–Sí, cariño, yo…
–¡Maldita sea, Liz! –dijo Colin Airdrie descargando el puño sobre la mesa del jardín–. Ya sabes que no quiero más niños. Ya he pasado por eso. ¿Qué intentabas hacer? ¿Atraparme?
Un momento del pasado, que Liz había enterrado hacía ya trece años, afloró de nuevo en su memoria, haciéndole sentir frío a pesar del sol que brillaba en el cielo neoyorquino.
Aquello no podía estar ocurriendo.
–Colin –suplicó–, ha sido un accidente. No sé cómo ha podido ocurrir –dijo mientras jugueteaba con su gargantilla de plata, que de repente empezaba a ahogarla–. Pero ya que estoy embarazada, quiero tener el bebé.
Colin apartó la silla de la mesa y se puso de pie. La expresión de su cara era sombría.
–Liz, tengo cuarenta y cinco años, como tú bien sabes. También sabes que le paso una pensión a mi ex mujer y que tengo que pagar la universidad de mis tres hijos. No quiero otra familia.
–Pero… nosotros nos queremos.
–Sí. Y llevamos juntos más de cinco años. Pero –añadió con suavidad– recordarás que, antes de empezar a vivir juntos, acordamos que solo seríamos nosotros. No quiero un hijo. Es mi última palabra.
–No estarás sugiriendo que yo…
Ni siquiera podía pensar en ello, y mucho menos decirlo. Pero no hacía falta. Por el silencioso asentimiento de Colin se dio cuenta de que lo impensable era exactamente lo que estaba sugiriendo.
–La elección es tuya –dijo él situándose detrás de la silla y mirándola con dureza–. Tienes que elegir entre el bebé y yo, Liz. No puedes tenernos a los dos.
Matthew Garvock abrió el paraguas al salir de su bufete de abogados, situado en Main Street, en la pequeña ciudad de Tradition, Columbia británica. La lluvia había estado cayendo con fuerza durante todo el día y no parecía que fuera a parar. Había tenido una semana frenética, pero el negocio estaba creciendo y no podía quejarse. Cuanto más trabajara, más dinero ganaría. Y el dinero le venía bien, pensó mientras caminaba por la acera mojada hacia la pizzería que había en la siguiente manzana, pues el pago en efectivo para la compra de su nueva casa había mermado sus ahorros de manera considerable.
De repente un coche pasó muy cerca de la acera y lo salpicó, empapándole los pantalones, que se le pegaron a las piernas. Miró furioso a través de la lluvia, pero solo pudo ver parte del coche justo antes de que desapareciera por otra calle. Era un Porsche azul marino.
Mientras se sacudía las perneras de los pantalones y continuaba su camino pensó que el coche no pertenecía a nadie de la ciudad, pues la mayoría de la gente de por allí tenía furgoneta. Un Porsche era un coche de ciudad, y aquel en particular lo conducía alguien con los modales típicos de la ciudad.
Varias veces al año se desplazaba a Vancouver por motivos de negocios y siempre se alegraba de volver a casa. La gente de la gran ciudad siempre estaba demasiado ocupada y no tenía tiempo para nadie.
Cerró el paraguas al entrar en la pizzería. No solía ir por allí, pues Molly y su madre siempre le llevaban comida a casa o bien la invitaban a comer, pero aquella noche Molly se había llevado a los niños al cine y su madre se había ido a pasar el fin de semana a Kelowna, así que estaba solo. La verdad es que le apetecía, pues, cansado tras una frenética semana, necesitaba un poco de tiempo para él. Pensaba darse una ducha rápida y cambiarse de ropa. Después, con una cerveza y la pizza, pasaría un par de horas en el sofá viendo la tele.
–¡Menos mal, aún está aquí!
A pesar de lo cansada que estaba y de que le dolía todo el cuerpo, Liz sonrió al encontrar la vieja llave dentro del cesto de las pinzas, en la parte trasera de Laurel House.
Metió la llave en la cerradura y contuvo la respiración. Por un momento la cerradura se resistió, pero después el pestillo se deslizó. Suspiró aliviada y se apoyó contra la puerta, sin prestar atención a la lluvia que le caía encima.
Había llamado a su padre diez días antes de salir de Nueva York, pero él no contestó al teléfono; en su lugar saltó el contestador automático con su voz abrasiva, y Liz no quiso dejar ningún mensaje. Solo quería asegurarse de que su padre aún vivía en la casa familiar, y así parecía ser, aunque aquella noche había salido.
Durante el viaje había tenido tiempo de pensar y había tomado algunas decisiones. Una de ellas era que le iba a plantar cara a su padre. No iba a dejar que la intimidara como había hecho cuando era una adolescente. Laurel House era la casa de su padre, pero legalmente también era de ella. Y si intentaba echarla, lo llevaría a los tribunales.
Abrió la puerta y entró. Su primera impresión fue que nada había cambiado.
Pero al mirar con más detenimiento vio que algunas cosas sí habían cambiado: los electrodomésticos que ella recordaba eran dorados; los que estaba viendo eran negros. Tanto la cocina como el lavavajillas, la nevera y el microondas eran de un negro brillante.
Bostezando, salió de la cocina al pasillo. Las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas.
Subió al piso de arriba.
–¡Papá! –gritó al llegar al descansillo, y le contestó el sonido hueco del eco. Entró en la habitación de su padre y observó que estaba igual que la recordaba. Se acercó después a la suya y se sorprendió gratamente al ver que nada había cambiado tampoco allí.
Y la cama nunca había tenido un aspecto tan apetecible.
Se quitó el abrigo y lo dejó encima de la silla. Decidió echarse a descansar un rato hasta que volviera su padre. Dejaría la puerta abierta para asegurarse de que lo oía llegar…
No sabía cuánto tiempo había pasado, pero se despertó de un profundo sueño al oír unos pasos bajando las escaleras. Se incorporó en la cama y sintió cómo temblaba. Su padre había vuelto e iba a enfrentarse a él. Era el momento que había estado temiendo.
Se levantó de la cama y se acercó con cuidado a la puerta, pero dudó.
El valor que había reunido durante el viaje amenazaba con abandonarla. Los arranques de ira de su padre siempre la habían aterrorizado. Pero tenía que hacerlo, ¿de qué servía aplazarlo?
Tragándose el miedo salió de la habitación y se forzó a bajar las escaleras antes de que pudiera cambiar de idea.
Acababa de tomar un trago de cerveza cuando Matt oyó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta se atragantó al ver la pálida aparición en la puerta: una figura espectral, con el pelo largo y lacio y el rostro ovalado.
–¿Quién demonios…? –alcanzó a decir. Miró, incrédulo, preguntándose si estaba soñando, e intentó apartar aquella visión de su mente. Pero cuando miró de nuevo todavía estaba allí.
A su vez, ella lo miraba con perplejidad. Como si él también fuese un fantasma. Sus ojos estaban abiertos de par en par, tenía un gesto de consternación y la cara tan pálida como el arrugado traje de color crudo que cubría su delgado cuerpo.
–Tiene que haber una explicación. Dime –dijo intentando darle a su voz un tono humorístico–, por favor, ¡dime que no eres la mujer fantasma de Laurel House!
–¿Qué estás haciendo aquí? –dijo ella con una voz tan insustancial como su aspecto.
No había ninguna duda. Era real. Los fantasmas no llevaban perfume y éste llevaba uno que hacía pensar en rosas y besos. Matt se llevó la lata de cerveza a la boca y dio otro trago. Luego se limpió la espuma de los labios, dejó la lata sobre la encimera y se puso en jarras.
–Estoy aquí porque esta es mi casa –dijo como si todo aquello lo divirtiera.
Los ojos de ella se abrieron más aún.
–¿Desde cuándo? –preguntó mientras una de sus manos apartaba con cuidado la gargantilla de plata como si ésta la fuera a estrangular.
¿Quién demonios era aquella mujer? ¿Y qué quería?
–¿Desde cuándo? –repitió ella.
–Desde que la compré –contestó él.
–¿Has comprado Laurel House? No puede ser. ¿Qué le pasó a…?
–¿Al anterior dueño, Max Rossiter? Llevaba bastante tiempo enfermo y falleció hace dos meses.
De los labios de Liz salió una exclamación y su rostro palideció.
Intrigado por su reacción, Matt continuó hablando y la observó con curiosidad.
–Un poco antes había puesto la casa en venta. Solo está a tres kilómetros de la ciudad y tiene unas vistas fantásticas, así que la compré. Estaba hipotecada. El dueño sufrió un ataque al corazón hace algunos años y no podía pagar los gastos, de manera que al final tuvo que venderla.
Si antes estaba pálida, se había puesto del color de la ceniza. Se acercó a ella.
–Siéntate –le dijo, al tiempo que la sujetaba del brazo para ayudarla, pero ella hizo un movimiento para zafarse y los dedos de él tocaron sus pechos sin querer.
–¡No me toques! –dijo mirándolo, furiosa–. ¡No te atrevas a tocarme!
Aturdido por su hostilidad, él dio un paso atrás levantando las manos.
–Oye, oye. Te estás pasando. No intento aprovecharme de ti.
Los ojos de Liz se volvieron de un frío helado, pero sus mejillas estaban al rojo vivo.
–Si lo hicieras, Matthew Garvock, no sería la primera vez.
La miró de hito en hito, sorprendido más por su acritud que por el hecho de que supiera su nombre. ¿Se conocían? Si era así, no la recordaba. Intentó ver más allá de la piel, los ojos y la ropa. Y entonces, justo cuando se iba a dar por vencido, se dio cuenta de quién era.
–Dios mío –dijo, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón–. Eres Beth… –la emoción amenazaba con atenazarle la garganta–. No puedo creer que hayas vuelto después de tanto tiempo.
Ella había recuperado la compostura. Y lo miró con tanta dureza que lo partió en dos.
–Sí, soy yo, Matt. He vuelto… para quedarme. En cuanto a eso de que Laurel House sea tu casa…
Matthew recuperó el habla.
–Puedes quedarte todo el tiempo que quieras –dijo él, y ella se rio con aspereza.
–Por supuesto que sí. Verás, Matt, legalmente ésta es mi casa, a pesar de lo que os hiciera creer mi padre a su abogado y a ti…
Él casi no la escuchaba. No podía creer que hubiera vuelto después de tantos años. Trece años durante los cuales no había conseguido librarse del sentimiento de culpa y de arrepentimiento.
–… así que mañana –continuó ella–, iré a ver a Judd Anstruther, el abogado de mi padre, y arreglaré todo.
Con esfuerzo, él se centró en lo que ella estaba diciendo.
–Judd se ha jubilado –dijo.
–¿Quién ocupa su lugar?
–Yo. Hagas lo que hagas, yo estaré involucrado –dijo nerviosamente, pasándose la mano por el pelo húmedo de la ducha–. Beth, tenemos que hablar de lo que ocurrió hace trece años.
–No –dijo ella–. No tienes nada que decirme que yo quiera oír. Pero yo sí te diré dos cosas, y quiero que me escuches porque no pienso repetirlas. Para empezar, no me llames Beth. Ya no soy una adolescente. Si tienes que hablar conmigo, llámame Liz o señorita Rossiter. Me da igual una u otra forma, pero tratándose de ti, preferiría la segunda.
Él había metido la pizza en el horno para mantenerla caliente mientras se duchaba; ahora percibía el olor de los pepinillos y el queso, y supo que siempre asociaría aquel olor con aquel momento.
–¿Y lo segundo? –preguntó.
Las arrugas alrededor de la boca de ella se hicieron más profundas.
–Nunca intentes hablarme del pasado.
–Pero yo quiero…
–¿Qué? ¿Decir que lo sientes? –preguntó ella.
–Quiero que sepas que después intenté…
–¿Después? –dijo Liz en un tono burlón que le hizo encogerse–. Matthew, no tengo ningún interés en saber qué ocurrió después.
–Pero…
Liz lo silenció alzando una mano entre los dos.
–Pero ¿qué? –le preguntó furiosa–, ¿acaso algo de lo que digas va a cambiar el pasado?, ¿puedes cambiar el pasado?
Ella le había partido el corazón al desaparecer de su vida. Pero él sabía que también había roto el corazón de Liz. Y mientras que él se había merecido el dolor que sufrió, ella no.
–No –contestó él cansinamente–, no puedo.
–Entonces, por favor, no lo intentes. Y, por favor, no vuelvas a sacar el tema. Yo he dejado el pasado atrás y tú deberías hacer lo mismo –dijo ella mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la puerta.
Pero él se movió con rapidez y llegó a la puerta antes, bloqueándole la salida.
–¿A dónde vas? –preguntó.
–A la cama.
–Yo no me marcho de esta casa. Pagué una buena cantidad de dinero por ella. Tengo los documentos que lo demuestran.
En cuanto acabó la frase, se sintió como un canalla. Allí, cerca de ella, se dio cuenta de que era más frágil de lo que parecía. Y él estaba enfrentándose a ella de la forma en que un matón de colegio lo haría con un niño más débil. Lo invadieron los remordimientos.
–¿Qué vas a hacer ahora? –preguntó hoscamente–, parece que estamos en punto muerto.
Se la veía frágil y vulnerable, y, por su aspecto, agotada. Pero cuando se irguió, Matt se dio cuenta de que también era algo que no había sido en su adolescencia.
Liz Rossiter era una luchadora.
–Eres más grande que yo –dijo ella–, y recuerdo que fuiste campeón de boxeo amateur, así que no intentaré echarte, al menos usando la fuerza. Pero será mejor que empieces a buscar un sitio para quedarte, porque te prometo que voy a recuperar esta casa.
–¿Acaso me estás declarando la guerra? –preguntó él con suavidad.
–Sí –contestó ella en el mismo tono de voz, que a Matt se le antojó que tenía la suavidad del acero enfundado en terciopelo.
Capítulo 2
LIZ NO durmió bien.
Su padre no había sido un hombre fácil de querer, pero a pesar de eso empapó la almohada con las lágrimas que derramó por él antes de quedarse dormida. Después, sus sueños estuvieron repletos de imágenes de sus arranques de furia, así que cuando se despertó por la mañana tuvo una sensación de alivio culpable por no tener que volver a enfrentarse a él.
Más tarde, mientras se duchaba, sus pensamientos se centraron inexorablemente en Matt.
Se había sentido aturdida al verlo en la cocina, aunque al principio no lo reconoció debido a que en algún momento de los trece años que ella había estado fuera, alguien le había «tocado la cara», por decirlo amablemente.
Ella lo recordaba atractivo, con las facciones simétricas y sin ninguna cicatriz en la cara, a pesar del boxeo. Sus compañeros de universidad lo llamaban «Guaperas», y él aceptó el mote con sentido del humor. Le había confesado a Liz que mantener la cara sin marcas era un asunto de principios para él, pues cuando tenía quince años prometió a su madre que si le daba permiso para entrar en el club de boxeo del colegio, nunca le daría un disgusto volviendo a casa con la cara marcada. Y había mantenido la promesa mientras Liz lo conoció. Pero ya nadie podría llamarlo por su mote. Su pelo era igual que siempre, negro con reflejos cobrizos; sus ojos tenían las largas pestañas de siempre y su increíble color verde intenso, glacial. Pero le habían roto la nariz, tenía una mejilla machacada y en el labio inferior lucía una larga y delgada cicatriz.
Tenía un aspecto duro, áspero.
Y, a pesar de ello, hacía que el corazón de Liz latiera más deprisa. Pero él nunca debía saberlo.
Tampoco debía saber que le había mentido al decirle que nunca pensaba en el pasado. Al quedarse embarazada otra vez, pensaba en ello continuamente. Pensaba en él, en el amor que habían compartido, en el bebé que habían creado con tanta pasión y con tanto cariño.
Salió de la ducha, alcanzó una toalla y limpió el espejo. Se miró en él y su reflejo tembló en la superficie mojada. No era de extrañar, pensó con ironía, que no la hubiera reconocido. Casi no se reconocía ni ella, de pálida que estaba. La chica que él conoció era guapa y llena de vida, con rizos rubios y un sano color rosado en sus mejillas.
Suspiró mientras se secaba el pelo. Los dos habían cambiado. Y nunca volverían a ser los mismos. Eran personas distintas, con vidas distintas.
Y aunque Tradition era una ciudad pequeña, era lo suficientemente grande para los dos. Tendría que serlo, pensó con resolución, porque ella no tenía ninguna intención de marcharse.
En cuanto lo hubiera echado de Laurel House se instalaría y haría de esa casa su hogar. Un hogar cálido y cómodo para ella y su hijo… El bebé era lo único importante en su vida.
–Señorita Rossiter, eres una conductora muy descuidada.
Liz estaba sentada sola en la cocina y se sorprendió al oír la voz de Matt, que entraba por la puerta trasera. Casi derramó el café.
Dejando la taza sobre la mesa, puso las manos sobre los muslos y esperó parecer más tranquila de lo que en realidad se sentía. No estaba acostumbrada al nuevo Matt, no estaba acostumbrada a su dura y áspera cara ni a su madurez.
Antes de que él cerrara la puerta, una brisa de aire matutino entró y la hizo temblar. ¿O acaso había temblado porque su fuerte y bronceado cuerpo quedaba tan al descubierto con aquellos pantalones cortos y la camiseta negra?
–¿Descuidada? ¿De verdad? –dijo manteniendo la voz despreocupada–. ¿Por qué piensas eso?
Una expresión de desconfianza se reflejó en los ojos de Matt, lo que hizo que el nerviosismo de ella desapareciera dejando paso a la satisfacción. Su actitud amistosa lo había desequilibrado… y a Liz le gustaba sentir que tenía las cosas bajo control.
Él la miró sombríamente.
–¿El Porsche que está aparcado detrás de la casa es tuyo?
Ella asintió y enarcó una ceja a modo de pregunta.
–Entonces me debes algo.
–¿Por qué?
–Por salpicarme el traje de barro –gruñó–, anoche en Main Street…
–Así que eras tú.
–¿Te diste cuenta de lo que había ocurrido –dijo él con indignación– y no te detuviste a pedir disculpas?
–Lo siento. Sabía que había salpicado a alguien… y si hubiera sabido que era un abogado… –dijo riéndose–. ¡Denúnciame!
La irritación de él se acentuó, pero antes de que pudiera decir nada, ella siguió hablando.
–Lo siento de veras. Pero no pude evitarlo: apareció un gato delante del coche y tuve que esquivarlo. Si hubiera tenido tiempo para pensar –añadió–, por supuesto habría escogido matar al gato antes que ensuciarte el traje. Vamos a dejar nuestras prioridades claras, ¿vale? Por cierto, solo por curiosidad, ¿qué marca era? ¿Armani? ¿Canali?
Él la miró enfurecido durante un momento más y, de repente, se echó a reír.
–De rebajas.
Ella se recostó en la silla, con una expresión burlona en la cara.
–¿Qué pasó con el chico que juró que cuando terminara la universidad jamás volvería a comprarse ropa de rebajas?
–Lo que ocurrió –contestó–, es que encontró mejores formas de gastarse el dinero. Además –añadió sonriendo de una forma que puso a Liz los pelos de punta–, la mayoría de mis clientes son granjeros. Vienen a mi oficina con su ropa de trabajo, muchas veces apestando a excremento de caballo, si es que no lo llevan en la suela de las botas, y todos nos sentimos más cómodos si no voy vestido como un abogado de ciudad.
–Pero ayer…
–Ayer tuve que ir a los tribunales con un cliente, pero normalmente voy a la oficina con vaqueros –dijo pasándose el brazo por la frente para quitarse el sudor–. ¿Has… dormido bien?
–Sí –mintió–. He estado conduciendo durante más de una semana y me sentía cansada. Además, no hay nada mejor que dormir en tu propia cama.
–¿Tú crees? –dijo él con voz burlona mientras alcanzaba una toalla que colgaba de una percha en la pared.
Ella sintió cómo se sonrojaba. Lo último que quería era mantener con aquel hombre una conversación sobre en qué cama dormir.
–Sí.
–Es posible, cada uno en la suya –dijo.
Se secó el pelo con la toalla y luego se la pasó por el cuello y los brazos. La volvió a colgar de la percha y miró el café que ella había preparado.
–¿Puedo tomar un poco? –preguntó, aunque no esperó su respuesta para servirse una taza. Sacó la silla que había frente a ella y se sentó–. Así que has estado conduciendo durante más de una semana… ¿De dónde vienes?
–De Nueva York –contestó ella.
–Vaya, una chica de ciudad. ¿Por qué no me cuentas qué has estado haciendo estos últimos trece años? Llevas un coche caro, así que o tienes un buen trabajo, o estás casada con el dinero.
–Ninguna de las dos cosas. Ni tengo trabajo ni tengo marido.
El silencio se instaló entre ellos. Solo se oía el zumbido de la nevera. Al cabo de un rato, él fue el primero en volver a hablar.
–¿Estás sola?
Liz dudó. Antes o después todo el mundo en Tradition sabría que estaba embarazada, pero por el momento quería guardar su secreto.
–Sí –contestó ella. Después, para distraerlo, continuó–: Quiero ver la tumba de mi padre. ¿Está en Fairlawn?
–No. Construyeron un cementerio nuevo hace diez años, pasando la granja Miller. Tomas la segunda carretera a tu izquierda… ¿o es la tercera? –dijo rascándose la cabeza–. Sé cómo llegar, pero… Ya sé, te llevaré.
–Gracias, pero quiero ir sola. Me compraré un mapa –contestó Liz.
–No solías ser tan independiente.
Lo dijo sin pensar, pero cuando vio la sombra que oscurecía los ojos de Liz, se habría dado de tortas. Si era independiente, era porque no le había quedado más remedio. Cuando había necesitado apoyo desesperadamente, todos los que deberían haberla ayudado la abandonaron.
Liz se puso de pie.
–Soy independiente, Matt –dijo en voz baja–, y me gusta mi independencia. He aprendido de la forma más dura que la única persona en la que puedo confiar es en mí misma.
Él también se puso de pie, con los puños cerrados, y la miró a los ojos con calma.
–Te equivocas, Beth. Si alguna vez crees que hay algo que pueda hacer por ti, dímelo.