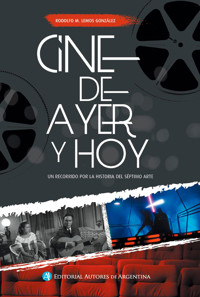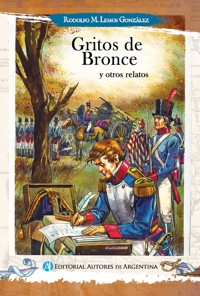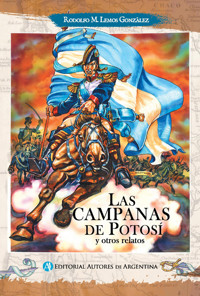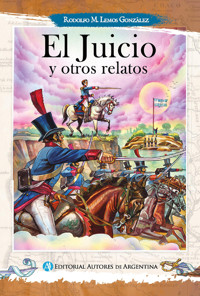
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Saga histórica
- Sprache: Spanisch
"Estas gentes poseían una clase de coraje que bien podría ser el mejor don de cualquier hombre; el coraje de aquellos que simplemente perseveran día tras día, poniendo todo de su parte, más allá de cualquier resistencia razonable, raras veces teniéndose como mártires, y nunca creyéndose valientes" Alan Le May "El Juicio" representa la tercera entrega de la saga histórica inaugurada con "Las campanas de Potosí", y continuada luego con "Gritos de Bronce". Con éste nuevo título se completa el siguiente peldaño en esta escalera histórico-literaria a través de la cual Lemos González nos permite asomarnos y ser parte de ese momento crítico de nuestro pasado nacional, de esa época borrosa, de aquella guerra olvidada... A pesar de que el libro está subdividido en veintiún relatos, en realidad hay dos grandes cuerpos literarios que lo abarcan casi todo. Precedidos por cuatro relatos individuales, y por un pequeño tándem que funciona casi como un prólogo para lo que vendrá luego, son "Aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas" y "Las cruces de los mártires y la cabeza robada", de seis y ocho partes respectivamente, los dos grandes segmentos que se disputan mutuamente el protagonismo y el dominio dentro del libro. El cierre con "El Ocaso del Héroe" y el poema de Archibald MacLeish a modo de Epílogo, elementos que se mantienen constantes a través de toda la serie de libros, configuran la despedida habitual para el lector, y acentúan el genuino sentido antibélico que define a la obra en su conjunto. En su conjunto "El Juicio" se encuentra en perfecta comunión con las dos obras anteriores que le sirven de cimiento, pero al mismo tiempo, se lanza hacia adelante, buscando, quizás, llegar hasta costas más lejanas, fascinantes, y casi siempre, desconocidas… Allí en donde las historias se convierten en leyendas, para luego acabar transformándose en mitos… Buscando llegar hasta ese lugar donde están las cosas que alguna vez supimos, pero que hoy hemos olvidado…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lemos González, Rodolfo Marco
El juicio y otros relatos / Rodolfo Marco Lemos González. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2016.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-492-8
1. Historia Argentina. 2. Virreinato del Río de La Plata. I. Título.
CDD 982
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Ilustración de tapa: Roberto Regalado
A la memoria de Rodolfo Lemos Morgan (1944-2013).
“De todos modos, ¿cómo podría alcanzar más gloriosa gloria que enterrando a mi hermano? (…) De quién obra bien lo saben Hades y los de allí abajo (…). Ánimo, deja eso ya; a ti te toca vivir, en cuanto a mí, mi vida se acabó hace tiempo, por salir en ayuda de los muertos (…)”
Antígona, Sófocles
(año 442 antes de Cristo)
“(…) Yo sustraje sus cuerpos y los enterré. Senaquerib los buscó sin encontrarlos. Un ninivita fue a denunciarme ante el rey de que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí, y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. Me fueron arrebatados todos mis bienes; nada quedó sin confiscar para el tesoro real (…)”
Libro de Tobías, Anónimo,
(año 200 antes de Cristo, aproximadamente)
Índice
los hechos
introducción
el juicio
el cacique
el abanderado
lanzas olvidadas
la casa de los hombres buenos
la casa de los hombres buenos (parte 2)
aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas
aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas (parte 2)
aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas (parte 3)
aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas (parte 4)
aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas (parte 5)
aquellas voces jóvenes y el perfume de las flores muertas (parte 6)
las cruces de los martires y la cabeza robada
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 2)
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 3)
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 4)
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 5)
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 6)
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 7)
las cruces de los martires y la cabeza robada (parte 8)
“el ocaso del héroe”
epílogo
Los hechos
El 25 de Mayo de 1810 comenzó la Guerra de la Independencia en el Virreinato del Río de la Plata, cuyas fronteras abarcaban los territorios que hoy conforman la Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el norte chileno, y parte del sur brasileño.
- El conflicto se desarrolló sin interrupción durante los siguientes quince años.
-De los cuatro frentes de batalla que se abrieron a lo largo de la guerra (Paraguay, Banda Oriental, Chile, Alto Perú), el más importante y el más sangriento fue el del Altiplano. Allí se concentraron casi el 90% de las acciones militares.
- Los relatos que leerá a continuación son una reconstrucción literaria de hechos verídicos.
-Son historias reales, al igual que los hombres y mujeres que las protagonizaron.
- Los episodios narrados surgen del estudio y recopilación histórica realizada en base a las siguientes obras:
ARGENTINA:
Memorias Póstumas,José María Paz. (1855)Memorias,Gregorio Aráoz de Lamadrid. (1895)Observaciones sobre las Memorias Póstumas del General José María Paz,Gregorio Aráoz de Lamadrid. (1855).Historia de Belgrano y la Independencia Argentina,Bartolomé Mitre. (1874)Biblioteca de Mayo(documentos, partes oficiales, autobiografías, memorias, cartas, y artículos de prensa). (1960).Obras completas de Bartolomé Mitre.(1938)Guerra de la Independencia en el Norte del Virreinato del Río de la Plata: Güemes y el Norte de Epopeya,Alberto Cajal. (1969).Don Manuel Dorrego: ensayo sobre su juventud,Alberto del Solar (1889).Nuevo Diccionario Biográfico Argentino,Vicente Osvaldo Cutolo. (1968).Historia de la Nación Argentina, desde sus orígenes hasta su organización definitiva en 1862,Ricardo Levene. (1936-1950).Año X,de Hugo Wast. (1960).Historia Argentina,José María Rosa. (1964).La Guerra de la Independencia en el Alto Perú,Emilio Bidondo. (1979).Contribución al estudio de la Guerra de la Independencia en la frontera Norte,Emilio Bidondo. (1968).Historia del General Viamonte y su época,Armando Alonso Piñeiro (1969).La Revolución Argentina,Vicente Fidel López (1881).Historia de la República Argentina,Vicente Fidel López (1883-1893).Historia de la Argentina,Vicente Dionisio Sierra (1956-1972).Cada casa era una fortaleza,Mario Díaz Gavier (2007).El mundo de las ideas y la revolución hispanoamericana de 1810,Ricardo Levene (1956).Las ideas históricas de Mitre,Ricardo Levene (1948).La cultura histórica y el sentimiento de nacionalidad,Ricardo Levene (1942).Historia del General Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina,Bernardo Frías (1971-1973).Güemes documentado,Luis Güemes (1980).Martín de Álzaga en la conquista y en la defensa de Buenos Aires (1806-1807),Enrique Williams Álzaga (1971).Dos revoluciones (1ro de Enero de 1809 – 25 de Mayo de 1810),Enrique Williams Álzaga (1963).El General Juan Martín de Pueyrredón,Julio César Raffo de la Reta (1949).El grito sagrado,Pacho O`Donnel (1997).Juana Azurduy, la teniente coronela, Pacho O`Donnel (1994).BOLIVIA:
La Guerra de los Quince Años en el Alto Perú,Juan Ramón Muñoz Cabrera. (1867).Apuntes para la historia de la revolución del Alto Perú,Manuel José Cortés y Manuel María Urcullu. (1861).Doña Manuela Rodríguez Terceros,Edmundo Arze (2012).Biografía del General Esteban Arce: Homenaje en el primer centenario del 14 de septiembre de 1810,Eufronio Víscarra (1910).Esteban Arce, caudillo de los valles,Humberto Guzmán Arce (1949).Las campanas militares del Virrey Abascal,FerandoDíaz Venteo (1948).ESPAÑA:
Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú,Andrés García Camba. (1846).Memorias de Gobierno,Joaquín de la Pezuela. (1947).Memorias de la Guerra de la Independencia escritas por soldados franceses,Rafael Farías (1920).El Teniente General José Manuel de Goyeneche, Primer Conde de Guaqui,Luis Herreros de Tejada (1923).PERÚ:
Diccionario histórico-biográfico del Perú,Manuel Mendiburu. (1874-1880).INTRODUCCIÓN
Hombres y juicios; cabezas robadas y nombres olvidados…
Piensa en los que se han ido, se dijo. Piensa en ellos atravesando el bosque. Piensa en ellos cruzando un riachuelo. Piensa en ellos a caballo entre los brezos. Piensa en ellos subiendo la cuesta. Piensa en ellos acogiéndose a seguro esta noche. Piensa en ellos escondiéndose mañana. Piensa en ellos. ¡Maldita sea, piensa en ellos! Y eso es todo lo que puedo pensar acerca de ellos.
Por quién doblan las campanas, Ernest Hemingway (1940).
Seis años luego de la aparición de su cuarto libro, titulado enigmáticamente “Temor y Temblor” (1843), firmado originalmente con el pseudónimo, tanto más misterioso, de “Johannes del Silencio”, el escritor, filósofo, y teólogo danésSøren Kierkegaard se refirió a su propia obra, en un diario local, que por esas fechas él mismo editaba, con las siguientes palabras: “Cuando yo haya muerto bastará mi libro Temor y Temblor para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas, y el espantoso pathos que contiene esta obra hará temblar. Pero en la época en que fue escrita, cuando su autor se escondía tras la apariencia de un flâneur, presentándose como la más perfecta encarnación de la conjunción entre la extravagancia, sutileza, y frivolidad… nadie podía sospechar la seriedad que encerraba este libro. ¡Qué estúpidos! Pues nunca como entonces hubo mayor seriedad en aquella obra: precisamente las apariencias constituían la auténtica expresión del horror. Si quien lo había escrito hubiese dado muestras de comportamiento serio, el horror habría disminuido de grado. Lo espantoso de esos horrores reside en el desdoblamiento. Pero una vez muerto se me convertirá en una figura irreal, una figura sombría… y el libro resultará pavoroso”.
A primera vista, para aquellos que no estén familiarizados con la prolífica obra del autor en cuestión, o no hayan tenido la oportunidad de introducirse en las profundidades asfixiantes de “Temor y Temblor”, aquel libro, que en su momento se interpretó, equivocadamente, como un ensayo casual o un ejercicio de pura lógica discursiva sin mayores aspiraciones que el lucimiento personal de su autor, éstas palabras podrían resultar asombrosas, arrogantes, inexplicables, e incluso, para los más críticos, insignificantes. Sin embargo, detrás de ese manto de ronca agresividad, de inusitada franqueza, que rozaba, para muchos, con un delirio de grandeza, transparentado y verbalizado por el propio autor, que parece escribir no hacia sus propios contemporáneos, sino hacia los lectores del mañana, quienes, quizás, por casualidad, se toparan con su obra, con aquel libro en particular. En sus palabras se descubre un análisis sórdido y terrible junto con un desafío, ineludible, hacia los entonces casi veinte siglos de imperio de la Fe Cristiana en Occidente, última heredera de las tradiciones hebreas de los tiempos de la Primera Alianza. No exagera Kierkegaard al hablar de la seriedad de su libro. Tampoco hay nada inexacto en su elección por un término que, generalmente, ningún teólogo se ha atrevido a utilizar jamás para referirse a algún pasaje de las Sagradas Escrituras: “horror”. Y, aquellos que no sólo lo han leído y disfrutado, sino que además se han asomado, al menos durante algunos instantes, a través de esa telaraña,ex profeso, de silogismos y definiciones entrecruzadas, para contemplar ese abismo, al fondo del cual yace la Duda y la Desesperación: un precipicio incógnito, literario y onírico al mismo tiempo, místico y gnóstico a la vez, del cual, lentamente, conforme el lector avanza en la lectura y en la comprensión del texto, parecen surgir aquellos monstruos que aturdían nuestras pesadillas infantiles, que amenazaban con destruir la seguridad del Mundo en que vivimos, o lo que es aún peor, las Certezas sobre las cuáles caminamos, esas Seguridades que nos ofrecen una infantil, aunque inexistente, tranquilidad de que nada malo podríamos hacer si obramos siempre en el Bien. Pero… ¿Quién ha definido qué es lo bueno y qué es lo malo?
Si es cierto que existe, en nuestro interior, una noción básica de la Ética que nos permite diferenciar, a grandes rasgos, lo bueno de lo malo, vislumbrar eso que es mejor de lo que es peor… ¿Podría esa concepción innata del mundo ser torcida hacia la Oscuridad, a través de una mal entendida o mal enseñada noción de “Lealtad” hacia un Ser que, siendo superior a todos nosotros y conociéndonos a nosotros mismos mejor que nadie, llegado el caso, pudiera, eventualmente, solicitarnos que hiciéramos algo que en nuestro interior sabemos que no podría nunca ser algo “bueno”, pero que sin embargo, resulta “necesario” e “impostergable”, tal como ya había ocurrido, al principio de los tiempos, con nada menos que el Gran Patriarca?
¿Sería posible, hipotéticamente, que Dios, esa idea de Bien personificada, pudiera ordenarle a uno de sus seguidores que obrara el Mal, para satisfacer su propio orgullo, en un intento, absurdo y retorcido, de poner a prueba la Fe y la Obediencia de aquel pobre devoto que ha tenido la mala suerte de ser señalado por la Eternidad para dejar asentada para la memoria y edificación de sus hijos y nietos una de las fábulas más siniestras y contrarias a la misma naturaleza de las que se tenga memoria en toda la Historia de la Humanidad?
Kierkegaard se siente impresionado, lo admite sin remordimientos, por la figura patriarcal de Abraham. Y su libro “Temor y Temblor” es un intento, con aspiraciones a ser definitivo y concluyente, de tratar de explicar uno de los episodios más curiosos y sombríos de la Biblia, y la anécdota más famosa y conocida del ilustre fundador del Pueblo Elegido. Abraham recibe una consigna, simple y clara, que él entiende que viene directamente de Dios, con quien, en apariencia, tenía un diálogo bastante fluido, al menos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La orden: debe sacrificar a su hijo, Isaac. Dolido y perturbado, pero al mismo tiempo implacable, Abraham toma a su niño y viaja con él, los dos solos, hacia el lugar en donde se rendían los sacrificios ia Yahvé. A último momento, cuando el padre estaba por matar a su hijo, un ángel del Señor interviene, impidiendo que el asesinato se concrete, ya que Dios se tenía por bien obedecido y largamente honrado por el gesto de “entrega” de Abraham hacia él. Tal era la determinación del Patriarca, que según aquellos antiquísimos textos anónimos que hemos heredado de una de las tradiciones religiosas más antiguas e influyentes de las que se tenga memoria, que a Dios ya no le hacía falta que su “siervo” llegara hasta “el final”.
Durante siglos, esta historia se ha repetido de generación en generación, y ha sido narrada incluso a niños muy pequeños, casi como una fábula, como una historia extraordinaria y poco habitual, cuya semblanza es la obediencia absoluta y decidida de Abraham para con su Dios, al punto de que si éste último lo requería, hubiera estado dispuesto a sacrificar, con sus propias manos, a su hijo más pequeño, que era apenas un niño según la narración bíblica. Esta anécdota, que comparte ciertos rasgos de violencia y muerte que parecen ir ligados, de manera inexplicable, a los designios de un Dios que es, o debería ser, ante todo, el arquetipo de la Bondad y el Bien universales, es compartida hoy tanto por el credo hebreo como por la teología cristiana.
Nadie, o al menos nadie que se llamase a sí mismo seguidor de Dios, o apóstol de las enseñanzas de Jesucristo, se atrevió jamás a cuestionar la naturaleza corrupta de esta historia, tan fascinante como terrible, ni a indagar en las posibles derivaciones o frutos que podría llegar a tener la revelación de ese episodio de la vida de Abraham en una mente enfermiza, o en espíritus inclinados hacia el culto de un Dios Vengador y Terrible. Kierkegaard, con estricta e implacable lógica aristotélica, analiza desde la Ética el relato de Abraham, llegando a conclusiones que, cuanto menos, nos harán pensar. En casi cualquier sociedad, y en casi todas las épocas, salvando graves excepciones, la persona que mata a otra, sin que medie ninguna razón, es considerada como homicida. Un simple asesino a sangre fría.
En el caso de la historia bíblica, todo es aún más siniestro: Abraham conduce a su hijo hacia un paraje deshabitado, la cima del cerro Moriah, cuidándose mucho de advertirle a su esposa Sara, al propio niño, o a cualquier otra persona, acerca del verdadero carácter que reviste aquella misión que planea llevar adelante, y que le ha sido encomendada de manera directa por el mismo Dios. Hoy diríamos que se trata de un hombre que “escucha voces”, y éstas le piden que mate a su hijo, siguiendo para ello, el mismo ritual folklórico que se aplicaba en situaciones análogas, pero con corderos previamente seleccionados para tal fin. Lo espantoso del caso, es que no se trata de un impulso homicida instantáneo, sino que todo se lleva adelante con cuidada y meticulosa frialdad. Durante el viaje, el niño, extrañado por el hecho de que estaban viajando ellos dos solos, sin cargar más que lo indispensable, en algún momento le pregunta a su padre, con infantil ingenuidad, a dónde está el animal seleccionado para sacrificar ante Yahvé. Su padre le responde, imperturbable, con una mentira: le dice que el mismo Dios proveerá el animal para el sacrificio cuando llegue el momento. En esos tres días no hay atisbos de remordimiento en la psiquis del Patriarca, o al menos, no surgen de la lectura de los textos santos. Por el contrario, tanto las historias anteriores como los sucesos posteriores en la vida de Abraham, sugieren o fomentan la idea de que se trataba de un hombre dotado de una Fe excepcional, que lo impulsaba a seguir a su Señor en todo trance, a cualquier lugar, sin que nada le importase, más que honrar esa sacra obediencia hacia su Creador. Su deber para con su Dios, se encuentra muy por encima de su propia humanidad, de la propia naturaleza del hombre, que impulsa a los padres a cuidar y velar por la salud de sus hijos, y definitivamente, no a sacrificarlos en un altar, en honor a las voces que de tanto en tanto se le habían aparecido, ya fuese despierto o en sueños. La muralla que construye Abraham en torno a esa noción, enfermiza y terrible, de deber hacia su Dios, es tan fascinante como abrumadora. Es ese el tipo de psiquis que hoy, casi cualquier psiquiatra o psicólogo, no dudaría en describir como psicopática.
El niño acompaña confiado a su padre hasta el lugar señalado por Dios. Juntos entonan rezos y canciones en honor a Yahvé. Y luego, juntos también, afilan los cuchillos que serán utilizados durante el sacrificio. Al final, la intervención milagrosa del ángel, la voz del Señor, y la semblanza final, estremecedora: la obediencia hacia Dios debe ser ciega y absoluta, aun si ese deber, aquella consigna señalada, pudiera implicar la ruptura del orden natural de las cosas, o perturbar nuestra más profunda y antigua concepción del bien y del mal.
Kierkegaard sigue adelante en su texto, extrayendo muchas más conclusiones, estableciendo paralelos, algunos que se extienden hasta el infinito de lo ininteligible, otros, tan transparentes y claros que puede llegar a costar cierto esfuerzo, ese acto de abstracción necesario, para tomarlos con toda la seriedad que se merecen. Pero solo con lo antes expuesto, basta para hacerse una idea de por qué el autor consideraba, con una certeza innegable, que bien bastaría ese título solo de su extensa y prolífica carrera como escritor, para hacerlo inmortal, pasando a la posteridad como el primer pensador que, desde el interior del Cristianismo, se atrevió a desafiar, a cuestionar, a interpelar, una de las historias fundacionales, sobre las cuales se apoyan muchas de las grandes verdades que, hasta la fecha, tanto hebreos como apostólicos romanos, continúan defendiendo con tesón e irracional romanticismo. A través de sus páginas, sin lugar a dudas, nos acercamos, horrorizados, hacia la más antigua y monstruosa concepción de ese “Temor de Dios”, que exige una obediencia sin réplica, que en muchos casos, llegaría a resultar siniestra… Y es en ese viaje hacia el abismo, en ese breve y complejo recorrido a través de una de las narraciones más básicas de la doctrina Cristiana, que llegamos a percibir cómo tiemblan, literalmente, los cimientos sobre los cuales se edificaban las nociones tradicionales de la Fe ortodoxa, las grandes Verdades que el Catolicismo defendió a sangre y fuego durante más de mil ochocientos años, estremeciéndose, resquebrajándose, derrumbándose con estrépito, ante un solo tincazo, un suave golpecito, un infantil empujón de lógica y derecho natural, que Kierkegaard le aplica a la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac.
Ahora bien, con el paso de los siglos, han existido muchos más casos, cada uno más estremecedor que el anterior, de personas, piadosas y muy respetadas por sus pares y contemporáneos, que han sentido o creído escuchar la voz de Dios que les ordenaba que ellos también cumplieran con terribles pruebas, que desafiaban la propia naturaleza humana, las nociones más básicas y ancestrales de bondad y misericordia, y corrompían su discernimiento a tal punto, que al final, con tal de ser idóneos para el cumplimiento de semejante mandato divino, debían transformarse, con tremendo y doloroso esfuerzo, en un ser nuevo e indescriptible: una oscura metamorfosis hacia un primitivismo que superaría con creces, hasta los más sonados barbarismos de los que se tuvieran memoria hasta el momento. Así, a lo largo de casi dos mil años de expansión e imperio del cristianismo, no faltaron los hombres de Fe: sacerdotes, Obispos, Cardenales, Papas, e incluso simples monjes y ermitaños; y también los laicos: letrados, guerreros, nobles, reyes, o hasta simples campesinos y siervos, que se sintieran tocados por Dios, llamados a un servicio “superior”, que exigía de ellos la misma Fe ciega, una idéntica entrega que la que había tenido Abraham para con Yahvé varios siglos antes. Hubo un único, y no menos dramático, problema. Inconveniente éste que, muchas veces, ha sido sigilosa e ignominiosamente ocultado por los encargados de escribir las Crónicas del Cristianismo, y en otras tantas, ha sido simplemente minimizado, sin que nadie pareciera interesado en otorgarle la importancia que se merecía: en la historia de Abraham es la única ocasión en que Dios se hace presente, a través de su propia y estruendosa voz desde los Cielos, o a través de uno de sus ángeles, para interrumpir la ejecución de su mandato, una vez que se ha sentido más que satisfecho con la actitud y la determinación de su siervo y devoto misionero. En todas las demás, el “Isaac” de turno, a veces acrecentado su número en cientos o miles, muere sin remedio.
“Guerras Santas”, “Grandes Inquisidores”, “Defensores de la Fe”, “ExpiaciónyPurificación”, son sólo algunos de los términos con los que a lo largo de dos mil años, muchos cristianos, algunos de ellos considerados en su tiempo como verdaderosSantos(siendo unos cuantos venerados hasta el día hoy en el Santoral Católico), trataron de explicar su “misión” divina que los enviaba a poner fin a las vidas de otros seres humanos. Las razones, cuando las hubo, son tan variadas e impertinentes que no tendría ningún sentido hacer un vano intento por enumerarlas.
En nuestras tierras americanas, y en particular en las provincias que en su momento conformaron al Virreinato del Río de la Plata, tampoco faltaron aquellos individuos que envueltos de una sincera convicción religiosa, de un siniestro fervor, o bien, sedientos de poder que disfrazaron su vileza con un manto de piedad, se terminaron transformando en terribles Monstruos y sanguinarios Verdugos... Y junto a ellos, interponiéndose con coraje entre los inocentes y esa Oscuridad que se abalanzó feroz sobre su época, también hubo grandes personalidades, hombres genuinamente buenos, verdaderos héroes que en medio de la tempestad dejaron un mudo, y a veces sangriento, testimonio de su lucha contra aquel atropello, contra aquellas fuerzas desatadas y voraces, que durante unos años, amenazaron con engullirse toda la Bondad que aún latía, persistente, en este Mundo nuestro, herido de odio y muerte…
Espero que a través de las páginas de este libro, por medio de esa sucesión de relatos que hacen al tercer volumen de una saga histórica dedicada a la reivindicación de los héroes olvidados del ayer, usted, querido lector, pueda asomarse, sin miedo, pero al mismo tiempo, decidido y resuelto a enfrentarse a ese “temblor”, ineludible, y a veces sencillamente inevitable, que acompaña al estudio sincero del pasado argentino: sangrante, confuso, heroico, y tristemente olvidado a partes iguales.
Rodolfo M. Lemos González,diciembre de 2015.
El juicio
En efecto, Claudio Frollo no era un personaje vulgar. Pertenecía a una de aquellas familias de clase media que en el impertinente lenguaje del siglo pasado se llamaba indiferentemente alta plebe o pequeña nobleza. Claudio Frollo había sido destinado desde su primera infancia por sus padres al estado eclesiástico. Habíanle enseñado a leer cosas escritas en latín, a bajar los ojos, y hablar con mesura. (…) Era por lo demás un muchacho triste, grave, serio, que estudiaba con ardor y aprendía pronto, no ponía el grito en el cielo en las horas de recreo, y se mezclaba poco a las bacanales de la calle del Fouarre (…)
Nuestra Señora de París, Víctor Hugo (1831).
Pensativo, molesto, y herido en su orgullo de una manera tan súbita como inesperada, el militar, sentado ante su amplio escritorio, sostenía en su mano derecha aquella carta escrita con la caligrafía más prolija y sensual que en su vida había llegado a conocer… Los dedos de su mano izquierda hacía varios minutos que estaban golpeando, nerviosos y coléricos a un mismo tiempo, aquella superficie fría de madera laqueada en la cual se reflejaba deforme el rostro angustiado del godo, acompañando con aquellos ridículos golpecitos sobre la mesa, que se habían convertido en un poco elegante trotecito carente de todo sentido, los compases repetitivos y mecánicos de aquellas escalas musicales a lo Bach que la hija más pequeña de la familia practicaba una y otra vez en el flamante clavicordio que había recibido como regalo en su último cumpleaños. El insólito instrumento, el primero en su tipo que había llegado a Potosí, no había podido encontrar nadie que pudiera acomodar su arpa y sus clavijas luego del accidentado viaje en barco a través del Cabo de Hornos, ruta obligada desde que la guerra había comenzado hacía dos años para evitar pasar por el puerto rebelde de Buenos Aires, y más tarde en carreta a través de las huellas del Camino Real desde el Callao a través de medio Altiplano… Por lo tanto, su sonido estaba muy lejos de ser el original, y tenía poco, o ningún parecido, a los que por entonces adornaban los palacios europeos. Los pellizcos de aquel infernal, pesado, y caótico sistema de ganchos y púas sobre las cuerdas de un arpa herida de muerte por la salinidad del mar en su derrotero transoceánico, en lugar de hacer brotar de su pequeña caja de resonancia dulces melodías, escupían, por el contrario, maltrechas notas falsas, y vibrantes bemoles inexistentes, haciendo que aquellas delicadas partituras que la niña leía con esfuerzo, bajo la atenta mirada del Fraile Dominico que oficiaba como su maestro con una larga varilla en sus manos para castigar con rigurosa severidad la total y completa falta de virtuosismo de la que adolecían las manos grandes y torpes de la poco agraciada hija de aquella orgullosa familia de prepotentes y recalcitrantes realistas, sonaran, sin remedio alguno, durante varias horas al día, como la insufrible agonía de una guitarra deforme y oxidada; como si el arpa moribunda se encontrara entre las garras desquiciadas de un coyote que mordisqueaba sus cuerdas una por una… Sordo y ajeno a aquellos sonidos erráticos y espantosos, que recorrían sin freno y sin piedad, las estancias de la gran casona de los Otondo- Escurrecheay Endusgoytia, con sus pensamientos atados a las palabras delicadas, pero no menos fulminantes, que habían llegado desde las tierras lejanas del Brasil transportadas sobre aquellas hojas de papel perfumado con esencias de lavandas inglesas que se habían mezclado durante el viaje con los aromas de la selva amazónica, el Brigadier General de todos los ejércitos del Virrey Abascal desplegados contra la insurrección revolucionaria, languidecía ante los embates de una melancólica tristeza en aquella mañana gris, polvorienta, y fría de agosto del año mil ochocientos doce, arrinconado ante sus propias sombras y fantasmas, que habían surgido, furibundos, de las sucesivas y confusas lecturas de aquella epístola, como dardos ponzoñosos y bífidos recuerdos, que ahora hincaban sus filosos colmillos imaginarios sobre su mente atormentada por la sangrienta acumulación de meses que se habían amontonado sobre su alma, enredados unos con otros, arrastrando con ellos las heridas silenciosas de las vidas propias y ajenas que aquella guerra cruel y espantosa se había robado, y que habían dejado una marca indeleble en el corazón frío de aquel militar, a pesar de todo…
“¿Usted cree, Don Joaquín, que me he transformado en un monstruo?”, le preguntó casi sin poder levantar su voz, pronunciando con esfuerzo sus palabras, el militar de treinta y seis años, que ahora se sentía de repente convertido en anciano errante que había vivido no una sino varias vidas, aplastado por culpas que hasta ese momento nunca lo habían perturbado, pero que aquella carta había desenterrado de su pasado reciente. El Marqués de Otavi y Ramírez, don Joaquín de Otondo, casado con la Condesa de Otavi doña María Josefa Escurrecheay Endusgoytia, el dueño de aquella mansión gigantesca, tan barroca y ricamente adornada hasta el extremo de resultar cansina y sofocante, en cuyas estancias había alojado, orgulloso y arrogante, al hombre que el destino había señalado como el restaurador de la hispanidad en aquellas tierras, lo miró desconcertado, casi espantado por la expresión de triste mendicidad que afloraba ahora en aquellos ojos humedecidos por una nostalgia de tiempos mejores que nadie podía comprender, y trató, pero no pudo, asimilar la dimensión desgarradora que encerraba aquella pregunta enunciada en términos tan simples que parecían infantiles.
“¿De qué me habla, José Manuel? ¿Qué me está diciendo, Mariscal? ¿Un monstruo? ¿Cómo se permite pensar en cosa semejante?”, la voz del noble potosino trataba de asumir un aire de incuestionable gravedad, pero en realidad escondía, y por momentos dejaba traslucir, las dudas y el misterio en que lo habían dejado arrinconado las palabras breves, lastimeras, y crípticas del General José Manuel Goyeneche, cuyo flamante ascenso a Mariscal de Campo había llegado pocos días antes junto con el pliego que desde España le condecía el título de “Conde de Huaqui” y la jerarquía de “Grande de España” por el triunfo que había obtenido sobre los revolucionarios en la batalla que había tenido lugar en las proximidades del Desaguadero y del poblado de Huaqui el día veinte de junio del año anterior. Observando que la expresión de suprema angustia que se derramaba sobre el rostro de su amigo y huésped no huía ante sus palabras, sino que por el contrario, sus interrogantes habían sumergido nuevamente al militar en un estado de honda y enfermiza preocupación, se apresuró a cerrar las puertas del estudio, para que nadie más pudiese contemplar aquel rostro transformado, hasta hacía solo unos minutos, poseedor de su habitual energía, siempre visible, a pesar de permanecer oculta detrás de la ensayada y arrogante distancia que el godo solía establecer con todo el mundo, y de la frialdad calculada de su mirada.
Cuando las enormes puertas del escritorio se cerraron, los sonidos del clavicordio de la niña y la voz áspera del maestro de música se perdieron en la lejanía, dejando a los dos caballeros solos en aquel recinto iluminado con la pálida luz matutina, que entraba en la amplia sala de paredes recubiertas con oscuras y brillosas placas de madera tallada, a través de los amplios ventanales que estaban detrás del lugar en donde permanecía sentado y silencioso el militar.
El noble se aproximó caminando despacio, y con un golpe de vista alcanzó a distinguir aquellas letras manuscritas cuyas pronunciadas curvas y delgados contornos, con sus ridículos adornos y evocadores firuletes, delataban a la firmante, a pesar de que desde donde se encontraba no podía llegar a leer su nombre para estar seguro. “Es ella de nuevo;¿verdad?”, su pregunta, que encerraba una cáustica y peligrosa complicidad, y se adentraba en uno de los secretos mejor guardados de la accidentada e incógnita biografía del militar, arrebató bruscamente a Goyeneche de sus cavilaciones, quien en un movimiento casi reflejo apartó violentamente las tres hojas, escritas en ambas caras, que componían la extensa carta fechada varios meses antes en Río de Janeiro, escondiéndola de la vista de don Joaquín, quien se alejó, cauteloso, un par de pasos, tomando distancia de su huésped, visiblemente intimidado por el insólito despertar iracundo que sus palabras, desprovistas de la más rudimentaria sutileza y tacto, habían generado en su interlocutor. Durante algunos segundos se estudiaron en silencio, mientras el militar guardaba despacio y con una extrañísima, e impropia delicadeza, las hojas en el interior del único cajón del escritorio que tenía llave. Finalmente, Goyeneche, rendido nuevamente ante la melancolía, como si el contacto con aquellos pliegos hubieran vuelto a contagiarlo de esa peculiar enfermedad que ni él ni nadie podían comprender, dejó escapar un suspiro que tenía algo de agonía y mucho de sufrimiento, y asintió en silencio, bajando su mirada, como si nuevamente estuviera en sus años adolescentes de estudiante en teología, frente a uno de los severos frailes que había tenido de maestros, que venían a evaluar la prolijidad de su latín, y sus conocimientos de los textos de Santo Tomás de Aquino… Ninguno de los dos dijo nada, pero el nombre de “Carlota” flotaba en el aire, y parecía entrar a la habitación junto a los ecos afónicos y descuartizados de las notas de aquel pobre e infeliz instrumento que graznaba en esos momentos en el amplio salón principal de la casona un rudimentariominuéafrancesado que venía a reemplazar las escalas repetitivas que hasta ese momento se habían ejecutado con gran dedicación, pero escaso talento, por parte de la sacrificada pupila del Fraile Dominico.
“Y bien… ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es aquello que te ha escrito que te ha dejado rendido ante esta extraña pesadumbre; encadenado a una angustia tal como nunca había visto antes?”, añadió cauteloso el Marqués , hablando despacio, en voz baja y procurando establecer un diálogo dotado de más confianza, subrayando la certeza, intransferible y tácita, de que todo lo que dijeran de allí en adelante moriría en aquella habitación, mientras se sentaba sobre uno de los sillones de la sala, a medio camino entre la gran puerta y el escritorio desde donde lo observaba en silencio el militar, guardando una prudente distancia de su interlocutor, cuyo explosivo temperamento le era bastante familiar.
“No me has contestado aquello que te he preguntado, Joaquín”, le contestó Goyeneche, esquivando su pregunta y regresando, sombrío, al comienzo de la conversación, hablando aún más bajo, tanto que el noble debió hacer un terrible esfuerzo para poder entender lo que le estaba diciendo. El Marqués se encogió de hombros sorprendido, asaltado nuevamente por aquella pregunta sin ningún sentido, que ni él ni nadie podría llegar a comprender sin la correspondiente explicación que debía acompañarla, la cual, comenzaba a sospechar, estaba encerrada en aquella delicada carta que ahora estaba depositada bajo llave en uno de los cajones de aquel formidable escritorio de añejos nogales laqueados. Ante la elocuente respuesta que representaba el silencio de su amigo, el militar entendió que estaba arrinconado ante la perspectiva de sufrir en silencio con el peso de aquellas preguntas para siempre, o bien, compartir, muy a su pesar, parte del contenido de aquella carta con su amigo y anfitrión. “Hoy me ha llegado una carta, desde Río de Janeiro…”, comenzó el militar, hablando pausadamente, como si estuviera escogiendo con sumo cuidado qué decir y qué callar. “Los hechos y episodios que han tenido lugar en los últimos meses, mientras pacificábamos la región, aplacando la insurgencia cochabambina, que en algún momento pareció que se contagiaría sin remedio al resto de las provincias altoperuanas, han sido conocidos por casi todos, y han viajado con rapidez a lo largo de la región… Esto era algo esperable, y hasta me atrevería a decir, deseado, ya que el objetivo de nuestra… represión… era ante todo, y por encima de todo, el de generar un escarmiento, que sirviera para espantar a los rebeldes que todavía rondan por estos lugares, de volver a intentar una nueva revolución como la que lideraron en su momento el doctor Mariano Antezana y el estanciero Esteban Arce… Por lo tanto, yo he sido siempre el primero en aplaudir y alegrarme ante la difusión de nuestras acciones, que tienen una función docente formidable para con los humildes habitantes de este suelo, quienes ahora tienen un retrato fiel del final que les espera si siguen perseverando en su rebelión… Sin embargo, nunca pensé que estas noticias pudieran atravesar los confines del Altiplano, y que trascenderían, incluso, las fronteras del virreinato, llegando a toda prisa hasta las cortes portuguesas del Brasil…Y, de alguna manera, sobre todo para quienes no están familiarizados con la naturaleza de la guerra o con el espíritu rebelde y transgresor de estos pueblos, esas imágenes transmitidas de boca en boca a lo largo de cientos y cientos de kilómetros, por cientos y cientos de personas, pueden llegar a resultar a ciertos individuos, un poco hirientes…”, el militar hizo una pausa para servirse un poco más de jerez. “La persona que me escribe se ha sentido, cómo decirlo… aterrada… ante estos relatos, y se niega a creer que algunas de esas acciones hayan podido ser protagonizadas por mi persona, o que hayan sido consentidas bajo mi mando, estando yo totalmente al tanto de lo que sucedía… Me pregunta sobre la veracidad de éstos hechos que alguien o varios le han descripto sin escatimar ningún detalle, y al mismo tiempo me asegura que ella está convencida de que nada de esto podría ser cierto, ya que esas historias, a las que describe como salvajes, crueles, y sanguinarias, solo podrían haber sido protagonizadas por un… por un…”, el militar guardó silencio, con sus palabras ahogadas en medio de su pesar, sin poder continuar.
“Un monstruo…”, señaló el Marqués, adivinando el término que a su compañero le costaba tanto pronunciar. Goyeneche se puso de pie de un salto, lanzando su copa de jerez todavía a la mitad, en medio de un bramido áspero e iracundo, contra un solemne y colorido retrato suyo que había sido terminado hacía pocos días por un artista local. Los cristales se esparcieron sobre los tablones del piso con violencia, y el jerez tibio se deslizaba sobre el óleo aún fresco de la pintura malogrando para siempre las horas que el pintor había dedicado a inmortalizar el rostro del vencedor de Huaqui.
“Joder, varón… Me has destruido una de mis mejores pinturas…”, exclamó el noble potosino, mientras se ponía de pie para tratar de secar como podía, y a las apuradas, con su pañuelo, el cuadro que ahora apestaba a alcohol. Sus vanos esfuerzos por rescatar el óleo solo apuraron la descomposición de los colores, y el orgulloso rostro plasmado sobre el lienzo se transformó en una informe mancha gris desprovista de cualquier vestigio del arte que antes contenía…
“Nunca vuelvas a pronunciar de nuevo esa palabra, Joaquín”, murmuró el militar, apesadumbrado, con sus emociones encontradas, debatiéndose entre la tristeza y la furia, mientras dirigía su mirada cansada hacia la calle tranquila y solitaria que estaba más allá de los cristales fríos de los amplios ventanales. “Esto ya no tiene arreglo…”, dijo casi para sí mismo el Marqués, mientras lanzaba furibundo al suelo su pañuelo que ahora estaba impregnado en partes iguales de jerez y óleos importados. Uno de los centinelas del cambio de guardia abrió la puerta lentamente, asomando su rostro preocupado, sobresaltado por el ruido estrepitoso y el bramido que había escapado de aquella habitación. La música se había detenido también, y el silencio volvía a engullir el aire frío que corría por los corredores de aquella casona. Con un gesto silencioso de su mano le indicó al soldado que todo estaba en orden, y le ordenó que volviese a su puesto y cerrase la puerta. Cuando la puerta volvió a cerrarse, los dos quedaron nuevamente a solas, de pie, en aquella habitación en la que ahora se respiraba el olor de la pintura húmeda del maltrecho retrato.
“¿Eso es lo que te tiene preocupado? ¿Eso es todo?”, repuso el Marqués, algo más tranquilo, mientras se servía una copa de jerez antes de guardar la botella de nuevo en el armario, lejos del alcance del inestable temperamento de su interlocutor. “Por primera vez en mucho tiempo me he hecho preguntas que ningún soldado debería hacerse nunca… Me siento obligado a cuestionar mis acciones, a repasar una y otra vez imágenes que ahora forman parte del pasado, y que allí deberían permanecer… Y una extraña sensación me ha invadido, me ha enfermado, sin que pueda ofrecer ninguna resistencia… Esta mañana con la lectura de estas hojas, por primera vez en mucho tiempo me he sentido visitado por rostros que ya había aprendido a olvidar hace mucho tiempo… Sé que yo he hecho todo bien, y que todo lo que hicimos, aunque para muchos resulte incomprensible fue para el triunfo de una causa noble, pero las palabras de esta carta me han dolido, me han lastimado, Joaquín… Por primera vez, amigo mío, no sé qué pensar, no sé qué sentir, y esa pregunta… Esa palabra, ronda en torno mío, torturando mis horas de descanso, sin que pueda pensar en nada más…”, Goyeneche le hablaba con su voz ahogada por un malestar que ninguno de los dos caballeros allí presentes había conocido nunca, a pesar de ser una condición que hermana a todos los demás seres creados y dotados de espíritu. La culpa y el arrepentimiento era algo que ninguno de los dos había conocido nunca, y nadie les había enseñado jamás a lidiar con aquellos extraños visitantes que ahora se habían adueñado del alma angustiada del militar.
“Tal vez si durmieras un poco te sentirías mejor… Quizás sea solo algo pasajero”, dijo el Marqués, buscando aliviar a su huésped, aunque en realidad estaba aterrorizado de que aquellos sentimientos pudieran llegar a ser contagiosos.
“No, Joaquín, esto no es un mal que pueda curarse con un poco de sueño…¿No lo entiendes?El problema es que no sé qué contestarle… Si no escribo nada, mi silencio me juzgará como culpable. Pero si escribo algo…¿Qué diré?¿Cómo podré responder a las acusaciones que la realidad está lanzando en mi contra?¿Cómo explicar que todo aquello fue absolutamente necesario?No lo puedes comprender;¿verdad?¿Cómo describir como justo lo que para alguien ajeno a nuestra realidad entiende cómo cruel?¿Cómo explicar las imágenes que una persona vislumbra como monstruosas, y presentarlas como imprescindibles para un bien mayor? ¿Cómo puedo negar aquello de lo que hasta hace unas horas me sentía orgulloso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle?Dímelo tú, Joaquín, que yo ya no puedo ni siquiera pensar…”. Solo entonces le Marqués pudo entender la tormenta en la que el corazón de su amigo estaba naufragando, y tan solo el asomarse un poco al abismo que representaban aquellos interrogantes, lo embriagó con un vértigo indescriptible, y un miedo helado se adueñó de su persona durante los largos y angustiosos minutos de silencio que siguieron a las palabras del militar.
Desde la sala volvieron a llegar los ecos lejanos de los acordes de la música falseada que su hija más pequeña se esforzaba en robar a un instrumento tan inútil como el retrato que ahora descansaba desdibujado y desteñido sobre uno de los laterales de amplio salón. Entonces, el rostro del noble potosino se iluminó ante una idea lúcida e insólita, en la que creyó advertir una solución, una escapatoria para aquellos padecimientos que estrujaban el corazón de su amigo. “Ya sé que puedes hacer… Ahora puedo decirte qué tienes que escribirle… Ante esa visión distorsionada que quien te escribe tiene sobre la guerra y sobre cómo tú la has llevado adelante en los últimos meses, deberás responder con nuevos hechos, nuevas proezas, en las que ella pueda encontrar pruebas fehacientes de tu nobleza… A la acusación de crueldad, interpondrás una muestra sublime de magnanimidad…¿Me sigues, José Manuel? ¿Comprendes lo que te estoy diciendo?”. El General Goyeneche se volvió extrañado, y observó confundido a su anfitrión, negando con su cabeza en silencio, mientras tomaba asiento nuevamente, aguardando la revelación salvadora que su amigo parecía haber encontrado para su dilema.
****
La ciudad de Potosí se había convertido nuevamente en el corazón del poder godo sobre el Altiplano desde el regreso, a finales de julio, del grueso del Ejército Realista de su expedición pacificadora hacia Cochabamba del mes de Mayo, que había culminado con la derrota de Arce en Pocona, y con la ocupación y el saqueo de la ciudad vencida el día veintisiete de mayo de aquel año. La Casa de la Moneda se había transformado, por segunda vez, en el Cuartel que albergaba a los soldados del Rey, mientras que su jefe había regresado a la comodidad de la mansión del Marqués de Otavi, que volvió nuevamente a recibirlo con los brazos abiertos como un huésped de honor. En esa gigantesca casona festejaron en un espléndido banquete la victoria sobre los rebeldes cochabambinos y el flamante ascenso de Goyeneche, que había pasado a ser, como Mariscal de Campo, la máxima jerarquía militar de toda la América española, así como también brindar por los honores que había recibido desde el viejo continente, que auguraban un futuro glorioso para cuando la guerra hubiera concluido, y afianzaban los sueños de Goyeneche de convertirse en el sucesor de Abascal como Virrey del Perú, o en el nuevo Virrey del Río de la Plata una vez que hubiera ocupado Buenos Aires. A esa cena habían asistido los representantes de las familias más ilustres de toda la ciudad. Muchos de aquellos viejos hacendados lucían sobre sus mejores galas las medallas y condecoraciones, que habían recibido a manos del propio General, por su participación activa en la contienda al organizar la sublevación del día cinco de agosto del año anterior, que casi logró su cometido de eliminar completamente a la mejor división con que contaba entonces el agonizante Ejército de las Provincias Unidas en el Altiplano. El banquete y la fiesta se efectuaron sin reparar en gastos, y los invitados disfrutaron de una velada inigualable. A nadie pareció molestarle, o supieron disimularlo con exquisita elegancia y educación, la presencia imposible de esconder de los cuatrocientos soldados perfectamente armados que esa noche custodiaron la casa de los Otondo- Escurrecheay Endusgoytia. La familia, sin embargo, estaba acostumbrada a la presencia militar en su casa desde que hospedaban en ella al Comandante en Jefe de todas las fuerzas godas. Aunque, vale la pena destacarlo, esa noche la guardia ascendía al doble de lo habitual. La escolta de Goyeneche, el resto de los días, solo estaba compuesta por doscientos hombres por turno, los cuales mantenían una celosa vigilancia de todo el lugar las veinticuatro horas del día. Rotaban cada seis horas, para asegurarse de que ninguno de los guardias pudiera ver vacilar su atención ante el sueño o el aburrimiento, luego de tanto tiempo de pie en silencio, como estatuas ciegas y sordas a todo lo que ocurría dentro del hogar del Marqués. Cada día, ochocientos hombres entraban y salían por aquellas puertas, divididos en cuatro turnos que mantenían siempre aquel domicilio bajo su estricta vigilancia. Tal despliegue de seguridad, que a muchos pudo haber parecido exagerado, había tenido su origen en la conspiración de los negros y los indios, que había sido descubierta y aplastada antes de que pudiera estallar, a mediados de diciembre, antes de las últimas fiestas.
Aquella insurrección fallida, que hubiera involucrado a casi dos mil paisanos patriotas, cuyo objetivo era nada menos que asesinar al propio Goyeneche, y junto con él, a tantos soldados realistas como pudieran, había generado una ola de violencia represiva en toda la ciudad que encapotó los festejos navideños y ensombreció la llegada del año doce, y había hecho colapsar los sótanos de la Casa de la Moneda, vacíos de caudales gracias a la osadía de Pueyrredón, en donde a partir de ese momento funcionaría una precaria cárcel para los sospechosos de simpatizar con la causa patriota o de haber tenido algo que ver con el fallido levantamiento de diciembre, que aguardaban resignados, los más afortunados, el momento en que fuesen trasladados hacia Lima para que el Virrey decidiera su destino, que casi siempre era la prisión del Callao; los menos agraciados, aquellos que no podían escudarse detrás de un apellido de peso, esperaban su turno para ser conducidos de a centenares hasta las salinas donde serían fusilados por los soldados españoles, que preferían aquel desierto de sal, ya que se evitaban la tarea de estar excavando fosas. Las ejecuciones se habían multiplicado tanto durante la ocupación goda de la ciudad en Octubre del año anterior, que el camino entre las ciudades de La Plata y Potosí estaba en esos momentos saturado a sus costados con las sombras de tierra removida que iban dejando los sucesivos fusilamientos multitudinarios ordenados por el jefe realista.
Por la predilección y admiración que Goyeneche sentía por la arquitectura de aquella ciudad centenaria, que en otra época había sido la estrella más brillante sobre el firmamento de la hispanidad, en los tiempos de la extraordinaria prosperidad del Cerro Rico, y atento a los cuadros de violencia inaudita que aquellos vecinos habían debido soportar durante los días de la sublevación de Agosto del año anterior, el General había prohibido terminantemente que las ejecuciones de los patriotas tuvieran lugar dentro de la ciudad, o que sus cuerpos fuesen exhibidos en las plazas de Potosí. Todo eso debía ocurrir fuera de los muros de la ciudad, alejando aquel rostro oscuro de su administración de la mirada de los vecinos, y de las calles que transitaban sus conciudadanos. Todo lo contrario ocurría por aquellos momentos en las demás ciudades ocupadas por los godos: Oruro, La Paz, Chuquisaca, La Plata, y sobre todo la sufrida Cochabamba, exhibían a todos los visitantes casuales y sus despavoridos habitantes, las cicatrices inauditas de una guerra sin cuartel, que cada día se cobraba más víctimas. La muerte, el escarmiento, la venganza sórdida de la opresión sobre los revolucionarios estaba en las plazas, en las calles, y sobre la vera del camino de todas las demás localidades.
Y siguiendo el camino del despoblado, en aquellas regiones que escapaban a la administración virreinal, allí donde el hombre blanco nunca había podido imponer su presencia, las huestes sanguinarias de los más oscuros edecanes de Goyeneche arrasaban uno tras otro los poblados indígenas que no habían acudido a prestar su ayuda para el esfuerzo de la campaña sobre el Desaguadero con hombres o animales de carga. Tras el paso de aquellas siniestras cabalgatas realistas, quedaban poblados enteros convertidos en manojos de cenizas, y silenciosamente, comenzó un éxodo multitudinario de aborígenes hacia la selva, el último refugio contra un mundo que había sido consumido por el odio y la crueldad.
Pero a finales del mes de agosto la sociedad potosina se vio sorprendida por una insólita noticia, tan extraña como inimaginable. Nadie pudo dar crédito a lo que el bando oficial anunciaba por las calles, poniendo a todos al corriente de lo que el General Goyeneche había decidido. Pocos llegaron a saber que en realidad la idea había sido de Don Joaquín Otondo, el Marqués de Otavi, pero la verdad, tampoco importaba demasiado. Y nadie pudo imaginar cuál había sido el origen de tan singular determinación. ¿Cómo podrían acaso? ¿Quién hubiera imaginado la impresión que le causarían al vencedor de Huaqui las palabras de aquella carta que le había enviado aquella noble señora que le escribía desde Río de Janeiro? Lo cierto es que luego de largas deliberaciones, que ocuparon días enteros a los dos caballeros de Potosí, el flamante Mariscal de Campo había encontrado la forma de presentarse ante el mundo al mismo tiempo como un hombre de temer, un feroz defensor de la causa monárquica, y también como el más grande paladín de la Justicia de todo el continente, la encarnación misma de la Magnanimidad… O al menos, así lo creía Goyeneche, y de esa forma se presentaría a sí mismo en la carta que estaba escribiendo, que pensaba enviar en cualquier momento a Río de Janeiro, como respuesta a su secreta aliada y admiradora en la corte del Brasil.
José Manuel Goyeneche, que en sus años mozos fuese el militar más joven que hubiese recibido en los últimos doscientos años la merced del Hábito de Santiago de manos del propio Rey de España, y en esos días flamante poseedor del último título de nobleza otorgado desde la Metrópolis a un americano, había decidido llevar adelante el mayor juicio que hasta entonces se hubiese conocido en la región contra un rebelde, escogido casi al azar, que simbolizaba en su persona a todos los partidarios de la Revolución de Mayo, y el juicio en sí, aunque era una tremenda farsa de la cual todos, o casi todos, ya conocían su final, era la mayor prueba de la generosidad del Mariscal de Campo, que ofrecía a un subversivo la posibilidad de defenderse según las Leyes Españolas, contando para ello no con uno, sino con tres de los mejores abogados de la ciudad para su defensa, frente a un Tribunal de primera categoría, conformado especialmente para la ocasión, que tendría entre su mesa de ocho Jueces a los mejores y más antiguos funcionarios de la justicia virreinal. Algunos de ellos debieron viajar desde Lima, convocados para una ocasión tan solemne como carente de todo sentido. ¿Podía borrar un único juicio, que respetaba todas las muchas o pocas garantías que ofrecía el derecho peninsular para el reo de lesa patria, la arbitrariedad que había definido los casi dos años de gobierno de Goyeneche? Así lo creía, al menos, el militar, aunque en realidad, poco importaba.
Su objetivo, pensaba, había sido alcanzado. Había logrado encontrar la forma de contestarle a su querida amiga sin tener que aceptarse a sí mismo como el monstruo sanguinario que en verdad representaba, y al mismo tiempo ofrecía un verdadero espectáculo para la sociedad potosina, que a la postre colaboraría a que su nombre se hiciera aún más célebre en todo el continente.
Sin embargo, aquel juicio, terminaría ofreciendo más problemas de los que nadie pudo imaginar, y lo cierto es que absorbió a tal punto la atención de la sociedad altoperuana, que luego de sus casi ocho meses de duración, en los cuales superó a todos sus antecedentes históricos, incluyendo el famoso juicio contra el cacique Túpac-Amaru, todos quedaron aturdidos, confundidos, y hasta conmocionados con el resultado de aquellas maratónicas jornadas…
A comienzos del mes de Agosto había caído prisionero de una emboscada realista en los territorios de Salta, un caudillo patriota, hombre de confianza del Coronel Baltazar Cárdenas y del estanciero José Miguel Lanza. Aunque ni siquiera tenía el grado de oficial en el Ejército Patriota, su captura fue aplaudida por Goyeneche, quien había sido notificado por el General Pío Tristán del hecho en cuestión en un extenso parte en el que se le ponía al tanto de otros incidentes tanto o más importantes.
Convencido de que allí estaba el hombre que necesitaba para poder llevar adelante su insólita aventura judicial, le escribió con urgencia a su subalterno, que de hecho era un primo lejano suyo, para que le remitiera al reo a Potosí sin demora. El General Pío Tristán, extrañado y sorprendido por el repentino e inesperado interés de su jefe directo en aquel prisionero en particular, no se demoró en cumplir con la orden que le había sido impartida, y envío hacia Potosí al patriota capturado, escoltado (tal como le había indicado Goyeneche en su carta) por un pelotón completo de hombres para evitar que el preso escapara durante el traslado, fuese rescatado por sus amigos, o peor aún, fuese asaltado y muerto por los indios o bandidos que por esas fechas vagaban a la búsqueda de pillaje por los caminos solitarios.
El preso en cuestión era un joven comerciante originario de la ciudad de Cinti, cuyo lazo con la causa revolucionaria había sido un tanto accidentado. A lo largo de los meses había llegado a convertirse en uno de los lugartenientes de más valía del Coronel Cáceres, y desde la llegada del General Belgrano como nuevo jefe del Ejército del Norte, había combatido a las avanzadas godas a las órdenes del caudillo y estanciero chuquisaqueño José Miguel Lanza, junto a los Dragones de Díaz Vélez. Luego del desastroso incidente que tuvo lugar en las cercanías del poblado de Cobos, a pocos días de iniciar la retirada desde Jujuy hacia Tucumán, en medio de lo que más tarde sería recordado como el “Éxodo Jujeño”, el General Belgrano le encomendó al comerciante cinteño que se encargase de llevar adelante tareas de inteligencia y sabotaje tras las líneas enemigas. A pesar de haber podido concretar con notable éxito algunos temerarios golpes de audacia contra la vanguardia del Coronel Huici, finalmente la suerte lo abandonó. Con sus fuerzas diezmadas y hambrientas (ya que ellos sufrían, al operar tras las líneas del enemigo, las penosas consecuencias de la táctica de “tierra arrasada” ordenada por Belgrano) trató de regresar hacia las líneas patriotas. En el camino fueron asaltados, no por partidas realistas, sino por una banda de forajidos. Todo su destacamento murió durante el combate tratando de defenderse del ataque de aquellos bandidos. El caudillo cinteño fue llevado por los godos ante el cuartel español, y vendido por unas monedas al Coronel Huici. El jefe de las avanzadas godas, se lo remitió al General Pío Tristán, quien lo retuvo durante algunas semanas, antes de enviarlo hacia Potosí ante la imperiosa urgencia que expresaba Goyeneche en su carta.
Una vez en Potosí, fue detenido en una celda del Convento de San Francisco, a falta de lugar en los sótanos de la Casa de la Moneda, y para su sorpresa, fue tratado con una insólita amabilidad. Se le daba de comer con puntualidad, no le faltaba agua, le dieron ropas nuevas, y el colchón en el que descansaba representaba la mejor cama que había conocido en toda su vida.
Cuando todos los fiscales, jueces, y letrados llegaron a la ciudad, a mediados de Noviembre de 1812, se dio comienzo al histórico proceso judicial, con toda la pompa y la fanfarria que era tan propia del flamante Conde de Huaqui. Con aquel despilfarro de energía y de dinero en promover su propia imagen de “Hombre de Derecho”, Goyeneche también buscaba silenciar las noticias que llegaban desde el sur, que traían consigo las preocupantes novedades de la Batalla de Tucumán, en la que las columnas de Pío Tristán habían sido derrotadas por un montón de gauchos a lanza en el marco de una sucesión de eventos que nadie nunca pudo terminar de entender.
Mientras el ejército de Tristán se hacía fuerte en Salta, a la espera del ataque de Belgrano, Potosí permanecía ajena a la realidad de la guerra, y su atención estaba puesta en el espectacular proceso judicial que se llevaba adelante en la Plaza Principal (ya que el Cabildo, que hubiera sido el lugar idóneo, había sido incendiado durante la sublevación de Agosto del año anterior, y todavía no había sido reconstruido) ante los ojos de cuántos quisieran asistir como espectadores, bajo la custodia de casi dos mil soldados que patrullaban las calles cercanas, en un dispositivo de seguridad como no se había visto nunca antes.
El proceso contra el caudillo patriota incluía el cargo principal de insurgente, pero también se agregaron otros como el de traición (por que alguien dijo que el hombre había sido en otra época miliciano, y había desertado para pasarse a la causa revolucionaria), de ladrón, de bandolero, y hasta se llegó a plantear un ítem relacionado con la profanación de lugares sagrados. Para éste último apartado se realizó una citación especial a los miembros del Tribunal del Santo Oficio de Lima, que acudieron presurosos al llamado de Goyeneche, ya que en su ciudad originaria comenzaban a correr los rumores de que el virrey Abascal estaba contemplando su pronta disolución. Sin embargo la causa relacionada con un comportamiento herético no prosperó. La defensa pudo demostrar que el acusado no había estado presente en el lugar de las profanaciones, y de hecho la fiscalía fue la que archivó esa cuestión cuando los testigos de los hechos revelaron que en realidad muchos de los saqueos de los templos señalados habían sido realizados por tropas uniformadas de los regimientos godos y no por guerrillas rebeldes. El notable fervor católico del acusado, y su importante conocimiento de los postulados básicos de la catequesis cristiana, hicieron que los sacerdotes de la Inquisición de Lima tuvieran que abandonar la hipótesis de que el caudillo cinteño era un agente demoníaco que mezclaba prácticas satánicas con su prédica revolucionaria. Esto molestó mucho a Goyeneche, que en privado acariciaba la idea de poder enviar al preso a la hoguera.
Como la carrera militar del reo lo había llevado a transitar varias provincias junto al Coronel Cáceres, debieron traer testigos de diferentes regiones, lo cual hizo que el juicio se demorara mucho más de lo que se había proyectado en su planeamiento. Contrariamente a los cargos que presentaba la fiscalía, el reo no había cometido actos de robo o vandalismo, y por el contrario, sus vecinos de la ciudad de Cinti dieron fe de su buena conducta y de su fama de hombre de bien que había tenido en su época como comerciante, antes de ser captado por los rebeldes para la causa revolucionaria.
Todo esto no hizo más que confundir a la plebe, e incluso a los hacendados potosinos, que acudían a cada una de las Asambleas del proceso en la plaza mayor. Aquellos ricos terratenientes, que con el tiempo habían llegado a ser convencidos por la prédica de Goyeneche, acerca de que todos los rebeldes eran ladrones, herejes, y una expresión virulenta de las peores bajezas que podían encontrar en aquellas tierras, empezaron, por primera vez a cuestionarse muchas cosas, y sobre todo, a disentir con Goyeneche.