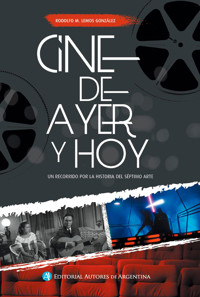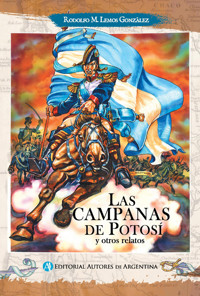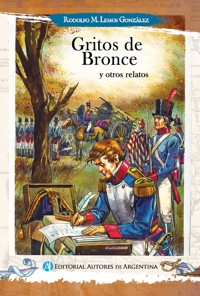
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Saga histórica
- Sprache: Spanisch
"¡Cuánta acción heroica ha quedado envuelta en el humo de los combates, o yace sepultada en el polvo de los archivos!"Bartolomé Mitre En este segundo volumen de la saga histórica inaugurada con "Las campanas de Potosí", Lemos González profundiza en el filón inagotable de anécdotas y capítulos asombrosos de la Guerra de la Independencia argentina (1810-1825), prosiguiendo con su apasionante relato desde el mismo lugar en donde lo dejó en el libro anterior, fiel a su estilo narrativo tan particular, ágil y críptico a un mismo tiempo. Con "Gritos de Bronce" el lector se encontrará, por segunda vez, atrapado en medio de un viaje a través del tiempo y la guerra, que lo arrastrará, una vez más, hacia la mítica Villa Imperial de Potosí, arrinconándolo ante sus solemnes campanarios, encerrándolo en su indescifrable misterio… Tras la sublevación realista de Agosto de 1811, Juan Martín de Pueyrredón se encuentra ante la difícil misión de rescatar los valiosos Caudales del Virreinato, custodiados en la Casa de la Moneda, para que no caigan en manos de sus enemigos. El escape de la ciudad con el gigantesco tesoro, el viaje a través del "Mar de Dunas" por el Camino del Despoblado, y sus sucesivos enfrentamientos con los partidarios del Rey, quedan plasmados de manera única y visceral a través de la prosa del autor. La obra se completa con los demás once relatos, que establecen un diálogo continuo y fluido con el libro que los precede. A través de sus páginas, saturadas de heroísmo y tragedia, surgen las historias olvidadas de aquellos primeros argentinos del ayer: se rescatan las memorias de sus combates perdidos y de las glorias conquistadas. "¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita los ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta sus oídos a una campana cuando, por algún motivo, tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? (…) Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti." (John Donne)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Rodolfo M. Lemos González
GRITOS DE BRONCE
Y otros relatos
Editorial Autores de Argentina
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Ilustración de tapa: Roberto Regalado
Índice
LOS HECHOS
INTRODUCCIÓN
GRITOS DE BRONCE
GRITOS DE BRONCE (PARTE 2)
GRITOS DE BRONCE (PARTE 3)
GRITOS DE BRONCE (PARTE 4)
GRITOS DE BRONCE (PARTE 5)
GRITOS DE BRONCE (PARTE 6)
GRITOS DE BRONCE (PARTE 7)
GRITOS DE BRONCE (PARTE 8)
EL LAMENTO DE LOS HÉROES SIN TUMBA
LA MALDICIÓN DE DON MORALES
MATUCANA
LA ÚLTIMA CARGA DE LA BANDERA
LA MULA EXTRAVIADA
LA TROYA DEL ALTIPLANO
LA SEÑORA DE LOS OJOS CELESTES
LA LOCURA DE LOS PONCHOS VERDES
CUATRO CABALLOS Y UNA MULA
PANES DE MENDOZA
LA ABSOLUCIÓN
“EL OCASO DEL HÉROE”
EPÍLOGO
A todos aquellos héroes anónimos, a quienes no podremos recordar con una dedicatoria; pero que tampoco podremos olvidar…
Sus acciones, aunque sin nombre y sin rostro, lograronganarlesun lugar en la posteridad y en la Gloria…
Éste libro también es para ellos.
Es un error extremadamente común: la gente cree que la imaginación del escritor siempre trabaja, que inventa constantemente una infinidad de incidentes y episodios, que simplemente sueña sus historias de la nada.
La realidad es que sucede lo contrario.
Cuando el público sabe que eres escritor, ellos te proporcionan personajes y hechos. Siempre que conserves la capacidad de observar y escuchar con atención, las historias continuarán buscándote a lo largo de toda tu vida. Aquel que con frecuencia ha contado las historias de otros, muchas historias se le contarán.
Los incidentes a continuación me fueron narrados exactamente como los presento aquí, y de una forma totalmente inesperada.
El Gran Hotel Budapest, Wes Anderson (2014)
LOS HECHOS
-El 25 de Mayo de 1810 comenzó la Guerra de la Independencia en el Virreinato del Río de la Plata, cuyas fronteras abarcaban los territorios que hoy conforman la Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el norte chileno, y parte del sur brasileño.
- El conflicto se desarrolló sin interrupción durante los siguientes quince años.
-De los cuatro frentes de batalla que se abrieron a lo largo de la guerra (Paraguay, Banda Oriental, Chile, Alto Perú), el más importante y el más sangriento fue el del Altiplano. Allí se concentraron casi el 90% de las acciones militares.
- Los relatos que leerá a continuación son una reconstrucción literaria de hechos verídicos.
-Son historias reales, al igual que los hombres y mujeres que las protagonizaron.
- Los episodios narrados surgen del estudio y recopilación histórica realizada en base a las siguientes obras:
ARGENTINA:
Memorias Póstumas,José María Paz. (1855)Memorias,Gregorio Aráoz de Lamadrid. (1895)Observaciones sobre las Memorias Póstumas del General José María Paz,Gregorio Aráoz de Lamadrid. (1855).Historia de Belgrano y la Independencia Argentina,Bartolomé Mitre. (1874)Biblioteca de Mayo(documentos, partes oficiales, autobiografías, memorias, cartas, y artículos de prensa). (1960).Obras completas de Bartolomé Mitre.(1938)Guerra de la Independencia en el Norte del Virreinato del Río de la Plata: Güemes y el Norte de Epopeya,Alberto Cajal. (1969).Don Manuel Dorrego: ensayo sobre su juventud,Alberto del Solar (1889).Nuevo Diccionario Biográfico Argentino,Vicente Osvaldo Cutolo. (1968).Historia de la Nación Argentina, desde sus orígenes hasta su organización definitiva en 1862,Ricardo Levene. (1936-1950).Año X,de Hugo Wast. (1960).Historia Argentina,José María Rosa. (1964).La Guerra de la Independencia en el Alto Perú,Emilio Bidondo. (1979).Contribución al estudio de la Guerra de la Independencia en la frontera Norte,Emilio Bidondo. (1968).Historia del General Viamonte y su época,Armando Alonso Piñeiro (1969).La Revolución Argentina,Vicente Fidel López (1881).Historia de la República Argentina,Vicente Fidel López (1883-1893).Historia de la Argentina,Vicente Dionisio Sierra (1956-1972).Cada casa era una fortaleza,Mario Díaz Gavier (2007).El mundo de las ideas y la revolución hispanoamericana de 1810,Ricardo Levene (1956).Las ideas históricas de Mitre,Ricardo Levene (1948).La cultura histórica y el sentimiento de nacionalidad,Ricardo Levene (1942).Historia del General Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina,Bernardo Frías (1971-1973).Güemes documentado,Luis Güemes (1980).Martín de Álzaga en la conquista y en la defensa de Buenos Aires (1806-1807),Enrique Williams Álzaga (1971).Dos revoluciones (1ro de Enero de 1809 – 25 de Mayo de 1810),Enrique Williams Álzaga (1963).El General Juan Martín de Pueyrredón,Julio César Raffo de la Reta (1949).El grito sagrado,Pacho O`Donnel (1997).Juana Azurduy, la teniente coronela, Pacho O`Donnel (1994).BOLIVIA:
La Guerra de los Quince Años en el Alto Perú,Juan Ramón Muñoz Cabrera. (1867).Apuntes para la historia de la revolución del Alto Perú,Manuel José Cortés y Manuel María Urcullu. (1861).Doña Manuela Rodríguez Terceros,Edmundo Arze (2012).Biografía del General Esteban Arce: Homenaje en el primer centenario del 14 de septiembre de 1810,Eufronio Víscarra (1910).Esteban Arce, caudillo de los valles,Humberto Guzmán Arce (1949).Las campanas militares del Virrey Abascal,FerandoDíaz Venteo (1948).ESPAÑA:
Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú,Andrés García Camba. (1846).Memorias de Gobierno,Joaquín de la Pezuela. (1947).Memorias de la Guerra de la Independencia escritas por soldados franceses,Rafael Farías (1920).El Teniente General José Manuel de Goyeneche, Primer Conde de Guaqui,Luis Herreros de Tejada (1923).PERÚ:
Diccionario histórico-biográfico del Perú,Manuel Mendiburu. (1874-1880).INTRODUCCIÓN
LA TIERRA DE MAPLE WHITE
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio. (…) En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. (…) Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra (1615).
Sir Arthur Conan Doyle es un autor de temer, y su obra debe ser tratada con respeto. Inclusive, me animaría a decir, no sólo con respeto, sino más bien con suma prudencia. Considero que no debe ser tomado, y mucho menos leído, a la ligera. En particular, “El Mundo Perdido”, que es por lejos una de las novelas más peligrosas que alguna vez se haya publicado…
Quien se adentre, ya sea por una demencial temeridad, o por una infantil ingenuidad que nuble su raciocinio, en ese oscuro camino que representan sus páginas teñidas de sangre y misterio, podría hallarse, más temprano que tarde, desorientado y confundido en medio de los cientos de crípticas metáforas y nublosas alegorías que esta obra oculta bajo el disfraz de un pasatiempo liviano, o de inofensiva ficción literaria. Siendo, al fin, el desdichado aventurero que tuvo la mala suerte de toparse con este libro, y tal como le ocurrió a muchos de sus lectores, devorado por aquella historia. Y aquí reside lo peligroso y lo temible de este libro. En los episodios y accidentes que nos narra el escritor inglés, bajo el hábil y macabro disfraz de una novela de aventuras, nos está invitando, subliminalmente, a que salgamos, nosotros también, al encuentro de todo tipo de monstruos y bestias No deberán ser necesariamente reptiles gigantes aquellos mitos vivientes que saldremos a cazar, pero sí existirá una única condición que deberemos atender durante el proceso, que a la postre, representa el único rasgo formal que le brindará algo de rigor nuestra empresa: que aquellos “dinosaurios” que iremos a buscar, hayan sido previamente etiquetados como “extintos” por la sociedad, la cual deberá renegar, de manera casi unánime, de su existencia en el tiempo presente.
Tal como les ocurre a los protagonistas de esta vil novela, tan apasionante como enfermiza, Conan Doyle nos hace creer a nosotros, sus lectores, a través de esas páginas desprovistas de cualquier edulcorante (que probablemente representen el punto más alto de toda la prolífica prosa del británico) que en aquella búsqueda, irracional y desquiciada, de un peligro que aún subsista, escondido en algún lugar remoto, que escape a nuestra rutinaria cotidianeidad, encontraremos la oportunidad de transformarnos en personas más valiosas y más interesantes.
No es casual, si lo analizamos desde ésta óptica crítica, ese comienzo tan particular, extraño, y ajeno a la temática general del resto del libro, que tiene esta obra maléfica. Allí, en ese primer capítulo introductorio (titulado con premeditado sarcasmo como “El heroísmo nos circunda”) reside el anzuelo, la trampa mortal, en la que han caído con ingenuidad, desde su publicación hasta nuestros días, miles de lectores casuales. En general, ese primer comienzo tiene, o puede tener, efectos devastadores en aquellas personas que antes de encarar la lectura de este clásico anglosajón, padecían ya en su interior de cierto complejo “quijotesco”, patología que yacía dormida en sus almas aburridas, y que les gritaba a diario a sus pobres subconscientes que debían salir corriendo a la búsqueda de algo que los ennobleciera, y que le demostrara con elocuencia al resto del mundo aquellas formidables virtudes caballerescas y heroicas de las que esa desdichada enfermedad romántica les hacía creer que eran flamantes poseedores.
Esa descripción del fracaso del pobre Edward Malone, frente a su querida Gladys al principio del libro que nos ocupa, siendo ella una mujer tan encantadora como distante, que representa casi un espejo de la Beatriz que le quitaba el sueño a Dante, a través de la pluma ágil y despiadada del autor, sólo podrá ser entendida, con toda la pasión y el dramatismo que ésta encierra, por aquellos que estén viviendo o hayan vivido alguna vez, algo similar. Para los demás, ese primer capítulo será, quizás, por su estilo doméstico o por sus acotadas y frías descripciones, un repelente que los aleje de su lectura.
A través de las palabras sinceras y transparentes, pero no menos hirientes, del personaje idealizado de Gladys, Conan Doyle nos interpela. Y nosotros, quienes estamos leyendo, totalmente desprevenidos, sus palabras, inconscientemente, dejamos que aquellos dardos punzantes hieran nuestras almas aburridas, que de repente, sienten que despiertan, encabritadas, ante el deseo irrefrenable de buscar y conquistar la heroicidad, y convertirnos, en palabras de Gladys, en esos “hombres de grandes hechos y notables experiencias”… El problema viene a continuación, cuando descubrimos el misterio que rodea a esa críptica “Tierra de Maple White”… Convencidos de que es en el contacto con aquellos lugares en los que aún sobreviven, aislados en su remota soledad, los monstruos que ayer asolaron la tierra, en dónde reside nuestra última chance de transformarnos en seres que transpiren coraje, que se alimenten de aventuras, y que en sus conversaciones de café destilen ante un mudo auditorio los ecos de sus asombrosas proezas personales… En resumen, a través de una lectura imprudente y atolondrada de “El Mundo Perdido”, podríamos llegar a la equivocada y falaz conclusión de que la “Tierra de Maple White”, o su correspondiente equivalente en la vida real, es una suerte de portal que permite que hombres parecidos aEdward Malonese transformen, como por arte magia, en personalidades similares a la que encarna en la ficciónLord John Roxton.
El único problema, que no termina de hacerse evidente en la lectura del libro, y es allí donde se encuentra, tal vez, el principal peligro que esconde la obra para el lector poco instruido en las trampas literarias que esconden los grandes exponentes de la narrativa moderna para los espíritus inquietos, es que una vez que nos hallamos adentrado en la misteriosa “Tierra de Maple White”, ya nunca jamás volveremos a ser los mismos que éramos antes…
Nuestra percepción de la realidad se habrá transformado para siempre.
Lo peor del caso es que incluso, muy posiblemente, no lleguemos nunca a ser ni siquiera parecidos al señorRoxton. Diría más, esa transformación es irreversible. No hay ninguna cura.
En apenas unas horas dentro de los confines de ese territorio inhóspito, místico y legendario, que casi todos creen, equivocadamente, que no existe ya en ninguna parte, habremos envejecido décadas enteras, y nuestro corazón será despojado para siempre de esa ingenuidad y candidez que le habían regalado sus años de inocente y despreocupada juventud. Desde entonces, el visitante de la “Tierra de Maple White”, estará condenado a vagar un poco desorientado en medio de sus contemporáneos, ya que ha visto cosas que todos los demás ni siquiera son capaces de imaginar; ha sentido cosas dentro suyo, que tal vez hubiera sido más saludable no sentir nunca… Y con el tiempo, comprenderá, que no hay camino que lo pueda llevar de regreso, que pueda achicar esa distancia que ahora lo separa de casi todo el resto de los seres vivientes con los que convive.
Y así, lentamente, descubre que la única manera de poder encontrar algún alivio, aunque no sea más que una ilusión pasajera, es convencer a otra persona, tan imprudente e inocente como la que él fuese antes, de que viaje hasta la “Tierra de Maple White” a buscar dinosaurios, a ponerse en contacto con esas verdades olvidadas, con esas historias saturadas de visceralidad, para que lo hieran a él también, al punto de dejarlo tan, o casi, tan afectado como esa experiencia nos dejó a nosotros.
Dejando la amenaza permanente que seguirá representando aquel libro de Conan Doyle hasta el final de los tiempos, y volviendo a lo que nos ocupa realmente, solo resta decir que introducirse en el verdadero corazón sangrante de la Historia Argentina, puede llegar a ser muy parecido a viajar hasta la “Tierra de Maple White”… Podría tener efectos devastadores. Y el presente libro, en su carácter de puerta o pasaje literario hacia esos terrenos argentinos del ayer, salpicados de contradicciones y barbarie, aunque también iluminados por inauditos gestos de heroicidad, puede, eventualmente, cuestionarlo, querido lector, en la manera en que había vivido su “argentinidad” hasta el presente. Puede llegar a herirle, a confundirlo, o a despojarlo de su inocencia acerca de la verdadera naturaleza que tuvo el nacimiento de nuestra Patria. Y en última instancia, podría transportarlo a ese mundo que está “al otro lado del espejo” parafraseando a Lewis Carroll. Y, con toda certeza, lo dejará con más preguntas que respuestas…
Por lo tanto, creo que cumplo con mi obligación como autor, al advertirle sobre estas eventualidades que están ligadas al libro que tiene ahora entre sus manos (de las que a mí nadie me alertó en su momento) para que en el caso de que se decida por introducirse en este mundo incógnito, desconocido por las grandes mayorías, sea bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
Rodolfo M. Lemos González
GRITOS DE BRONCE
(LAS CAMPANAS DE POTOSÍ – Parte 5)
Potosí, 25 de Agosto, 1811.
Bajó rápidamente por las escaleras, alumbrando su paso con la tenue y nerviosa luminosidad que emanaban las dos velas que sostenía en el antiguo candelabro que llevaba en su mano derecha, ya prácticamente consumidas. Debían ser casi las dos de la madrugada. Los pasillos vacíos y oscuros de aquel enorme y antiguo edificio replicaban a la distancia en horribles ecos cada uno de sus pasos. Respiraba agitado. Cada minuto contaba. Revisó rápidamente cada una de las habitaciones del primer piso. No quedaba nadie. Todos se habían retirado a las caballerizas. Cuando atravesó el largo corredor del ala oeste caminaba tan rápido como podía, procurando que no se apagaran las dos pequeñas y agonizantes llamas, medio ahogadas en un pequeño charco de cera. Cubría con su mano libre el frente del candelabro para que la brisa no lo dejara en penumbras, y también para que desde la calle, a través de los amplios ventanales del primer piso, nadie pudiera percatarse de su presencia. Descendió al patio interior, cerró la puerta con llave, y se encaminó hacia los establos. Cuando estuvo cerca, se encontró con los jóvenes cinteños, que junto a Isidoro Alberti estaban acomodando lo mejor que podían aquellos pesados zurrones de doble tela que parecían que iban a reventar en cualquier momento, desparramando su metálico contenido sobre los mosaicos del patio. Recorrió con su mirada rápidamente ese grupo de mulas, y se aseguró de que ninguna tuviera puesto su cencerro. “¿Cuánto le falta, Don Isidoro?” le preguntó ansioso al viejo hacendado que en voz baja indicaba a sus muchachos cómo repartir el peso entre todas las mulas. “Tenemos para un rato más con esto, Capitán… No es una tarea sencilla. ¿Usted vio lo que pesan éstas bolsas? Además, hay que dejarlas bien atadas, sino al primer trote se desparrama todo…¿Cuánto tiempo nos queda?”. La voz del envejecido patriota, ronca y grave, expresaba cierto grado de preocupación y ansiedad. El oficial observó el rostro del estanciero y el de los demás jóvenes que trabajaban junto a él. Todos estaban tensos, nerviosos, y sobre todo, incómodos por tener que usar esos uniformes que ni siquiera les quedaban del todo bien. “No lo sé… Pero se nos está acabando… Traten de terminar con todo esto lo antes posible…”
Más allá estaban sus soldados, los otros cuatro miembros de la escolta, reunidos con algunos granaderos de La Plata. A través de las rendijas del muro escudriñaban la plaza desierta. Entre ellos yacían silenciosos todos los cañones que había traído consigo Viamonte. Aproximó su candelabro y los revisó uno a uno. Todos estaban arruinados. Hacía ya un par de horas, cuando estuvieron seguros de que no podrían llevárselos consigo, les había dado la orden de que los clavaran. Con un clavo sin punta, habían tapado el orificio por donde se colocaba la mecha, convirtiéndolos en un montón de hierro inútil. Era una lástima. Había dos piezas de medio calibre, y cuatro más pequeñas. Pero era imprescindible asegurarse de que si ellos no podrían utilizarlas, tampoco lo hiciera el enemigo. Sus hombres estaban listos, vigilando atentos la calle por la que saldrían en cualquier momento, amparados por la oscuridad, rumbo al acceso sur de la ciudad. Con un gesto les preguntó por el Gobernador. Le indicaron uno de los edificios secundarios, en cuya planta inferior habían improvisado un establo extra para poder alojar los animales que no pudieron entrar en las caballerizas.
Las velas se apagaron casi al mismo tiempo en medio de una especie de chistido, y dejó el candelabro en el suelo, ya que de allí en adelante representaba un peso inútil. La noche era cerrada y fría. La luna sólo por algunos instantes se dejaba entrever entre los nubarrones que se movían a gran velocidad ocultando sus facciones. Al día siguiente probablemente llegaría la tormenta que se había estado formando en los días anteriores. Las únicas luces que había en toda la Casa de la Moneda provenían de las caballerizas, donde los jóvenes cinteños seguían acomodando las mulas. Todos los salones estaban cerrados, sus habitaciones desiertas, y el silencio era casi absoluto. Sólo una ventana, en uno de los edificios más alejados que formaban a ese gigantesco complejo de imponente arquitectura colonial, ofrecía una tenue luz, delatando esa vela que se movía despacio dentro de aquel recinto en manos del extenuado comandante de toda la guarnición.
Se acercó guiado por aquella pálida luz, hasta llegar al portón entreabierto. Adentro ya no había más animales. Todos habían sido conducidos hacia las caballerizas y amontonados en medio de corrales improvisados para completar la faena de la carga. El salón era inmenso. Sobre el piso de mosaicos de terracota, lastimados por las pisadas de las mulas que habían sido alojadas allí en los últimos dos días, acomodaron gran parte de los zurrones en donde había sido guardada la plata. Cada tanto, se acercaban varios jóvenes para retirar algunas de esas pesadas bolsas y llevarlas hacia donde estaban los animales que las transportarían en un largo e incierto viaje hacia el sur. En esos momentos el lugar parecía una tumba. Sólo un hombre se paseaba pensativo, sosteniendo una pequeña lámpara de aceite en su mano derecha. Ensimismado, hundido en sus propios pensamientos no se percató de la presencia del jefe de su escolta que acababa de entrar en el recinto. Su rostro, apenas iluminado por aquel pequeño resplandor anaranjado, tenía un aspecto terrible. En las últimas horas el Gobernador parecía haber sumado varios años encima. Sus ojos estaban enmarcados en profundas ojeras, y en sus pupilas apagadas podía descubrirse un cansancio atroz. Lo observó en silencio, sin atreverse a molestarlo o traerlo de regreso a la realidad. Desde el anochecer el humor de su superior estaba trastornado. Aclaró su voz, como si fuese a decir algo. El hombre se detuvo, y se volvió bruscamente hacia donde él estaba. “¿Es Usted, Capitán?” le preguntó con voz ahogada Juan Martín de Pueyrredón. “Si, señor. Soy yo.Quería avisarle que los cañones ya están listos, como Usted lo solicitó. Don Isidoro está trabajando tan rápido como puede con su gente, pero todavía no han terminado…” En la oscuridad pudo apreciar como el líder porteño asentía en silencio, y luego seguía caminando, siguiendo con su mirada las largas hileras de bolsas cargadas de monedas de plata algunas acuñadas unas, mientras que otras eran solo piezas deformes a la espera de ser procesadas… “Acérquese un momento” le ordenó al llegar al otro extremo del salón. Su voz ronca y entrecortada se repetía con ecos graves a lo largo de toda esa estancia de techos altísimos. El oficial avanzó desconcertado. Pueyrredón durante todo ese día había estado errático y a veces parecía hasta un poco desorientado. Cuando estuvo a su lado, pudo apreciar sus ojos vidriosos y enrojecidos, que estaban fijos, extasiados, observando los zurrones con plata. “Usted es un hombre inteligente, Bonifacio… Quiero conocer su opinión de todo este asunto”. Dudó por unos instantes. Pueyrredón nunca le pedía la opinión sobre sus decisiones a nadie, y tampoco aceptaba observaciones de ninguna índole una vez que había tomado una determinación sobre algún tema, cualquiera fuese su naturaleza. “Creo que deberíamos partir ahora mismo, llevando con nosotros lo que ya tengamos sobre las mulas, dejando el resto atrás. Con todo respeto, señor, esa es mi opinión…” dijo por fin. Durante varios minutos hubo un terrible silencio, sólo entrecortado por la respiración agitada del Gobernador. “¿Todavía es sábado?, le preguntó sin mirarlo. “Es la madrugada del Domingo, señor. Deben ser ya las dos, algo pasadas quizás… En tres horas saldrá el sol, y sería mejor no estar aquí cuando llegue ese momento”. Pueyrredón asintió en silencio, pero luego negó con la su cabeza. “Usted no termina de comprender, Bonifacio… Lo que significa todo esto… Lo que representa… Aquí hay poco más de un millón de pesos plata… Es todo un año de recaudación del virreinato… No puedo dejar nada atrás… Ni una sola moneda puede quedar en esta ciudad cuando nos vayamos… Debo llevar todo el tesoro conmigo, cueste lo que cueste…”
No supo qué contestarle. Entonces las puertas se abrieron de golpe e ingresaron varias decenas de cinteños apresurados, guiados por el estanciero que alumbraba todo con una antorcha, y comenzaron a trasladar más y más zurrones hacia los establos y las caballerizas. Cuando todos salieron, solo quedaban unas pocas bolsas, que el militar hizo llevar por sus propios soldados y los Patricios que estaban vigilando los portones, para ganar algunos minutos. Luego el amplio salón quedó completamente vacío… Avanzó hacia la puerta, pero se detuvo al percibir que su superior se había quedado atrás. Se volvió y lo vio inmóvil, casi petrificado en el fondo de la habitación, sosteniendo la lámpara que parecía temblar en su mano derecha, y con su mirada clavada en el suelo desierto, como si todavía estuviera contemplando las bolsas de plata. Se aproximó lentamente. “¿Se encuentra bien, señor?” le preguntó un poco asustado. Pueyrredón dejó escapar un suspiro, agotado y perplejo. “No… Al decir verdad me siento enfermo… Afiebrado… Hace tres días que no duermo, y he pasado prácticamente todo el tiempo encerrado en el sótano contando estas malditas monedas que hasta hace unos instantes estaban aquí… Este metal, todo este lugar… Este edificio, la ciudad entera… Pareciera que todo, absolutamente todo estuviera impregnado de desesperación y muerte… No sabría cómo explicarlo… Lo dejan a uno bastante abatido, como contagiado de esta enfermedad de la mente y el espíritu…¿Puede entender Usted algo de esto que le digo?” Vaciló, y aunque no pudo encontrar palabras, asintió muy serio. Todos estaban tensos. La estadía en esa ciudad trastornaba a todos, tal vez por lo que había ocurrido antes de que ellos llegaran, tal vez por las historias que la gente les contaba en susurros, o simplemente por las horribles imágenes con las que se encontraron cuando entraron por primera vez en ese edificio el mismo día en que habían aplastado la sublevación. El día anterior había sido catastrófico. De repente sus peores pesadillas y augurios parecían haberse materializado. Algunos no pudieron soportarlo. Otros trataban de luchar contra eso, confiando en que en apenas unas horas, si todo salía bien, estarían lejos y fuera de peligro…
Hizo el ademán de dirigirse hacia la puerta, y el Gobernador lo siguió caminando despacio, nuevamente absorto en sus propios pensamientos. De repente lo tomó del brazo. El oficial de la escolta se volvió nervioso y asustado. Su jefe lo miraba con el rostro desencajado. “¿Los escucha ahora, Capitán? ¿PUEDE ESCUCHARLOS?” El Capitán se detuvo aterrado, era la segunda vez en ese día que le preguntaba lo mismo. La primera vez no se había atrevido a contradecirlo. Un silencio de tumba los rodeaba. “¿Qué es lo que debería escuchar, señor?”. El rostro del porteño se ensombreció. “No lo escucha, verdad?”. Los dos se quedaron en silencio durante algunos instantes. El oficial salteño agudizó su oído tratando de escuchar algo, pero no había nada, ni siquiera el zumbido de un insecto o el eco lejano de los animales que quebrara la perturbadora quietud que los envolvía. Negó con la cabeza, casi disculpándose por no escuchar aquello que aparentemente Pueyrredón todavía estaba percibiendo. “Maldición…Debemos irnos de este lugar…” murmuró el Gobernador, hablando consigo mismo, mientras se alejaba apesadumbrado. El oficial se quedó durante un rato de pie en el solitario salón que había quedado en penumbras. No entendía qué podía estar ocurriéndole a su comandante, pero compartía con él sus últimas palabras. Debían salir de allí, y cada minuto contaba… Sin embargo las palabras del comandante de la guarnición lo habían dejado perturbado. El día anterior le había hecho la misma pregunta, y tenía la sensación que el espíritu de su jefe había comenzado a desmoronarse con los acontecimientos terribles que se habían sucedido en apenas algunas horas…
****
Potosí, 24 de Agosto, 1811.
Silencio y polvo. Nada más. El camino real, cuyos contornos se perdían a la distancia en medio del paisaje surcado de montañas, estaba desierto. Ninguna silueta se movía en el horizonte. Las calles estaban vacías, y en poco más de una hora estarían en penumbras. El sol se ocultaba rápidamente sobre una densa acumulación de nubes, que moviéndose lentamente parecían un verdadero macizo impenetrable teñido de tonos anaranjados surcado por sombras violáceas.
Desde hacía doce días, regía en la Villa Imperial un estricto toque de queda. Desde las seis de la tarde nadie podía salir ni entrar por las puertas de la ciudad, y los habitantes debían permanecer en sus domicilios hasta las primeras horas del día siguiente. Durante la noche, sólo unos pocos efectivos recorrían las calles del centro, deambulando como fantasmas por la oscuridad, fusil al hombro, antorcha en mano, mientras el eco de sus pisadas se repetía una infinidad de veces en medio de esa atmósfera opresiva de silencio y tensión. Se había prohibido la actividad a todos los serenos y faroleros. Nadie encendía las velas de los altos postes que estaban emplazados en las esquinas de las principales calles. Las únicas luces de la ciudad en esas noches cerradas y frías de agosto eran las fogatas que iluminaban la plaza central hasta el amanecer.
Durante el día la actividad era en apariencia normal y tranquila. Los vendedores colocaban sus puestos en la plaza, aunque ahora debían apretarse en medio de los puestos de guardia, que con sus turnos rotativos de vigilancia mantenían una presencia constante entre los transeúntes. Aunque se vivía en paz, todavía flotaban en el aire algunos despojos de aquella desesperación que se había adueñado de la población tan sólo unos días atrás. El recuerdo de la sublevación estaba en cada esquina, en cada vereda, en cada calle.
Pese a que los miembros de la Junta de Gobierno habían hecho importantes esfuerzos para componer la plaza y las calles que rodeaban el antiguo edificio donde se acuñaban las monedas de plata para todo el Virreinato, poniendo a trabajar a varias escuadrillas de obreros en simultáneo, aún se podían distinguir con claridad las cicatrices que la reciente batalla había dejado en el corazón de la ciudad… Los muros ennegrecidos de la Casa de la Moneda; sus portones de hierro deformes y despintados; los orificios de proyectiles en su paredes y ventanas; y las calles empedradas todavía presentaban algunas manchas oscuras de sangre que el agua caliente vertida por vecinos y soldados no había podido borrar…
Sin embargo lo que más llamaba la atención, otorgando un aspecto tétrico a todo el lugar, eran las ruinas oscuras y desechas del Cabildo. Sólo las paredes de ladrillo habían sobrevivido al incendio. Su interior ahora era un triste y silencioso cementerio de enormes vigas y largos tablones carbonizados. La gente caminaba a su alrededor aparentando no darle importancia, pero el peso que tenía esa estampa fúnebre en sus corazones era demasiado grande como para poder ocultarlo.
Desde hacía doce noches, el único edificio que permanecía iluminado a toda hora, con cientos de velas y lámparas de aceite, era la Casa de la Moneda, que se había convertido en el Cuartel General de las fuerzas patriotas que se habían adueñado de la ciudad. Sobre sus muros y a través de sus ventanas se podía adivinar perfectamente las siluetas de la guardia, que a toda hora vigilaban el imponente edificio.
El Capitán de la escolta observaba inquieto las calles del centro. El sol comenzaba a descender sobre los altos tejados de la ciudad, acariciando con sus últimas luces los altos y silenciosos campanarios de la ciudad, cuyas gigantescas campanas desde hacía casi dos semana permanecían silenciosas e inmóviles. Pueyrredón había prohibido bajo todo concepto que volvieran a escucharse los campanarios de cualquier iglesia, ni para dar la hora, ni para anunciar las Misas diarias
Cuando habían llegado a la ciudad, el día doce, a duras penas habían logrado derrotar a esa multitud que tenía acorralados a los Patricios de Buenos Aires…Viamonte y su gente habían abandonado la ciudad ese mismo día cuando todo concluyó. Los doscientos soldados que habían sobrevivido al feroz asalto a la Casa de la Moneda también se marcharon. Un centenar de hombres, que durante la sublevación habían podido permanecer dentro del Convento de San Francisco, permanecieron dos o tres días en Potosí, ayudando a enterrar a sus compañeros muertos, pero luego, poco a poco, se alejaron en pequeños grupos de la oscura ciudad...
En esos momentos la única fuerza militar patriota dentro de Potosí eran los jóvenes autodenominados Granaderos de la Plata, que para él seguían siendo unos “señoritos” a pesar de la determinación con que habían luchado en las últimas horas de la sublevación. Para disimular su escaso número, se había mantenido una continua presencia militar en la ciudad, poniendo a casi todos los efectivos a patrullar las calles del centro, y además se hacía ingresar alimento a la Casa de la Moneda como si adentro hubiera varios centenares más de soldados…
Pero la gente comenzaba a sospechar la verdad, que en realidad la guarnición completa estaba compuesta por apenas un puñado de hombres. El líder porteño aguardaba impaciente la llegada de cualquier noticia del norte, de Rivero o de Díaz Vélez. Todavía no habían tenido ninguna novedad, estaban aislados en medio del Altiplano, sin saber qué estaba ocurriendo alrededor, con la única certeza de que el tiempo jugaba en su contra, y en cualquier caso, se les estaba acabando. Cada día que dejaban pasar sin tomar una decisión, su posición dentro de la ciudad era más angustiosa.
Si los patriotas eran derrotados en Cochabamba, ellos no tendrían forma de resistir el avance de todo el ejército español sobre la ciudad, e incluso era muy probable que si los estancieros y vecinos que habían alentado la sublevación del día cinco se enteraban de una derrota patriota en el norte, tratarían nuevamente de hacerse con el control de la ciudad con un nuevo levantamiento popular, y esta vez no había fuerzas como para resistirlo... Muchos de los vecinos partidarios de Goyeneche habían escapado de Potosí, pero había algunos que aún seguían viviendo entre los muros de la ciudad, y los estaban observando, aguardando el momento en que pudieran volver a recuperar la iniciativa.
Varias veces Pueyrredón le había expresado su intención de abandonar la ciudad, para retroceder hasta las siguientes posiciones patriotas en Tarija, cuatrocientos kilómetros más al sur… Pero la Junta de Gobierno local se oponía, ya que pensaban que el retiro de las muchas o pocas fuerzas patriotas que había en la plaza generarían un nuevo levantamiento, y esta vez podría tener consecuencias catastróficas. “No los van a dejar salir… Cuando descubran los pocos hombres que tiene a su mando, no los van a dejar salir con vida…” había sentenciado el Presidente de la Junta. Y había mucha verdad en sus palabras.
Sin embargo, lo que mantenía a Pueyrredón dentro de la Villa Imperial era la presencia del importantísimo tesoro que estaba guardado en los sótanos de la Casa de la Moneda, y quería llevárselo a Buenos Aires a toda costa. Esa empresa era tan compleja y riesgosa, que el Capitán pensaba que era impracticable. Su misión era custodiar al político en todo momento, y mantenerlo con vida hasta su regreso a la Capital. Tal como le había hecho saber el jefe del regimiento de Patricios de Salta cuando le asignó esa importante responsabilidad, el líder porteño era un hombre sumamente inteligente y muy valioso para la revolución que estaba en marcha. Él mismo se había percatado de la enorme capacidad de decisión y organización que poseía Pueyrredón cuando estuvo a cargo de la gobernación del territorio de Charcas. Estaba seguro que un futuro no muy lejano, este decidido dirigente porteño ocuparía un lugar muy importante en la conducción de la revolución que en esos momentos de amargura parecía a punto de naufragar. Pero su obstinación acerca del traslado de los caudales lo estaba colocando en una situación de tremendo riesgo personal, y el jefe de su escolta empezaba a dudar de que pudiera cumplir su misión de protección con éxito, con su mínimo destacamento de cuatro patricios…
La única esperanza que tenía era que pudieran llegarles desde el norte los ansiados refuerzos que Pueyrredón había solicitado. La falta de respuestas, que podía significar que las comunicaciones ya habían sido cortadas por las avanzadas realistas, hacía que esa posibilidad agonizara con rapidez. El día veinte había tenido lugar una Asamblea General con la Junta de Gobierno, y habían decidido que comenzarían a reunir todas las mula de carga que pudieran, y se daría comienzo a la difícil tarea de contabilizar y ordenar toda la plata que había depositada en las bóvedas subterráneas de la Casa de la Moneda. Esta última labor involucraría sólo a tres funcionarios designados por la Junta y al propio Pueyrredón, y los absorbió a tal punto que en los siguientes tres días estuvieron prácticamente encerrados en los sótanos, sin darse ni siquiera tiempo para dormir más que unas horas. No permitieron que nadie más los ayudara en esa gigantesca tarea para impedir que se hiciera pública la dimensión exacta del tesoro que estaba allí depositado, y sobre todo de la intensión del comandante de la guarnición de trasladar todos los caudales en pocos días.
La fecha de la retirada había sido programada para el día veintisiete, en la madrugada. Solo los miembros de la Junta y el jefe de su escolta conocían esa decisión. Todo dependía de qué tan rápido pudieran reunir la cantidad de animales que Pueyrredón consideraba necesaria para iniciar el viaje.
Se estimaba que serían imprescindibles no menos de cuatrocientas mulas de carga. Debían mover no sólo el tesoro, sino también los pertrechos militares, la munición, y las pesadísimas piezas de artillería que la División de Viamonte había dejado abandonadas en la ciudad. El embargo de todas las mulas que hubiera en la localidad había sido decretado el día veinte durante la Asamblea. Pese a la protesta de los arrieros y comerciantes, e incluso de varios vecinos, habían logrado reunir en tres días noventa mulas. A sus dueños les dieron unos documentos para que pudieran reclamar su indemnización ante el gobierno de Buenos Aires, pero nadie quedó satisfecho. Y como se corrió la voz por las localidades cercanas, ningún convoy de mulas volvió a ingresar en la ciudad en los días siguientes. Con esos animales apenas podrían mover, con suerte, solo los caudales. La gente comenzó a murmurar, y todos comprendieron que esa acumulación de animales dentro de los muros de la Casa de la Moneda sólo podía significar que los patriotas en cualquier momento abandonarían la plaza… Pueyrredón le hizo saber, con discreción, que postergaría la fecha hasta los primeros días de Septiembre, a la espera de conseguir los animales suficientes, y sobre todo de esperar que llegaran los auxilios de Díaz Vélez. Él estaba convencido de que el comandante de la guarnición no estaba vislumbrando con claridad el peligro que implicaba estirar la permanencia en esa ciudad que a todas luces, les era hostil…
Había una dificultad extra para emprender el viaje. Los jóvenes estudiantes y doctores que componían al cuerpo de Granaderos de la Plata no conocían el oficio de arriero. A duras penas podían cumplir su función de vigilancia y patrulla por la ciudad. No se les podía asignar la complicada faena de trasladar todo ese contingente de animales hacia el sur. Además, el viaje a través de un camino incierto, casi a paso de hombre, era el peligro principal. La guerra había convertido a todo el Altiplano en una gran tierra de nadie. Los caminos sin vigilancia, las bandas de forajidos dedicados al pillaje, y los grupos de desertores de ambos bandos que deambulaban por el despoblado, hacían que una travesía semejante sin un importante número de soldados, fuese un suicidio.
Pero en la tarde de aquel fatídico sábado veinticuatro de agosto todos sus planes se vieron trastornados. Cerca de las cuatro de la tarde, la patrulla de vigilancia que había salido luego del mediodía de la ciudad a la búsqueda de más animales de carga en las localidades cercanas, regresó a todo galope trayendo consigo un manojo de cartas que habían interceptado sobre el camino real. Todas venían directamente desde la ciudad de Cochabamba hacia la ciudad de la plata.
El líder de la patrulla se las entregó al jefe de la escolta. El Capitán las observó durante algunos minutos, y al llegar a la última comprendió que debía llevárselas de inmediato a Pueyrredón. Al Gobernador de Charasle bastó un golpe de vista para comprender la gravedad de lo que estaba pasando. Haciendo un importante esfuerzo por recuperar su ecuanimidad,leía en silencio la carta completa. Cuando terminó, volvió a leerla desde el principio. Luego de haber recorrido aquellos renglones casi diez veces, y estar seguro de que no se le estaba escapando ningún detalle, dejó la hoja sobre la mesa, y se puso de pié. Caminó pensativo por la habitación, hasta detenerse frente a la ventana. Suspiró apesadumbrado. Negó con la cabeza, pero en su interior era consciente de que nunca podría haber previsto que ocurriera lo que ahora era ya un hecho, y como tal, indiscutible e irreversible… Ni siquiera lo había sospechado… O imaginado siquiera… Tal vez Viamonte había tenido razón, y todo estaba perdido. ¿Lo habría intuido quizás? Difícil saberlo. ¿Volvería a repetirse la misma historia, en la misma ciudad? ¿Qué fuerza tenebrosa se movía sobre sus destinos, rompiendo las pocas esperanzas que le quedaban? ¿Cómo habían llegado hasta esto? De algo estaba seguro, no podía permitir que todo volviese a repetirse, al menos no estando él y sus hombres dentro de la ciudad…
La carta que acababa de leer estaba dirigida a Don Quintana, uno de los hacendados más ricos de la ciudad, de quien era conocida su simpatía por el bando realista, e incluso su amistad con el propio Goyeneche. Quintana, según los dichos de algunos vecinos, parecía haber sido el principal instigador del levantamiento del día cinco. El poderoso estanciero potosino había huido con toda su familia en los últimos momentos del cruento desenlace de la batalla por la Casa de la Moneda. Sin embargo no podía estar muy lejos de la ciudad. La carta era una contestación a otra anterior que el hacendado había enviado en los días previos. El contenido de aquella misiva era desolador. Revelaba que Cochabamba había caído sin luchar en manos de los godos, y que el día trece Díaz Vélez y Arce habían sido derrotados en el cruce de caminos de Sipe-Sipe. El destino de los Dragones de Díaz Vélez era desconocido. Pero lo más importante, le deseaba el mejor de los éxitos a Don Quintana en el asalto a la ciudad que tenía preparado para el día veinticinco al mediodía, en el cual intervendría una descomunal fuerza indígena de casi dos mil guerreros… Le aseguraba quien escribía que Goyeneche premiaría en breve sus grandes esfuerzos por luchar contra los porteños, y por haber protegido los importantísimos caudales para que no cayeran en manos de los revolucionarios. En la firma de la carta había una dolorosa sorpresa. Francisco del Rivero, poderoso caudillo y comerciante de Cochabamba, cuya participación en la definición de la batalla de Suipacha el año anterior había sido fundamental, y que ante la situación de acefalía del Ejército del Norte luego de las renuncias de Castelli y Balcarce había sido nombrado por Saavedra como Comandante interino, era quien había enviado la carta, y se presentaba como Brigadier General del Ejército del Rey.
Pueyrredón se sentía devastado. Goyeneche no sólo había logrado pasar a su bando a uno de los jefes más importantes del ejército patriota, y Cochabamba había sido entregada sin resistencia a los realistas… El jefe de la guarnición patriota en Potosí acababa de tomar plena consciencia del peligro que se le aproximaba en esos mismos momentos. Mañana a esa misma hora, si no habían logado escapar antes de la ciudad, estarían todos muertos a manos de los indios de Quintana. Trató de analizar cuáles eran sus opciones… Ni siquiera habían terminado de ordenar los caudales en el sótano… Consultó su reloj… Eran las cuatro y media de la tarde… Le ordenó al jefe de su escolta que hiciera reunir a todos los efectivos que estuvieran desplegados sobre las calles y en los puestos de guardia, en torno a la Casa de la Moneda. Le indicó también, que fuese a buscar a los setenta cinteños que habían llegado por la mañana con Don Isidoro Alberti. Aquel envejecido patriota, que ejercía temporalmente el gobierno de la pequeña localidad de Cinti, ubicada a doscientos kilómetros al sur de Potosí, había reunido a un importante grupo de gauchos decididos a prestar ayuda en Potosí para lo que hiciera falta, luego de que les llegaron, tardías, las noticias del levantamiento. Totalmente desarmados y sin ningún tipo de conocimiento en materia militar, podrían ser, sin embargo, muy útiles para dirigir la recua de mulas y cargar todo los caudales en los animales. Antes de que el oficial se retirara de su despacho, su comandante lo volvió a llamar para decirle algo más. “Capitán, quiero salir de esta ciudad antes de la medianoche… Encárguese de tener todo a punto, yo me ocupo de los caudales…”.
****
La tarde llegaba a su fin. Avanzando lentamente sobre su caballo en medio de las calles desiertas, rumbo al puesto de guardia del acceso norte de la ciudad, el jefe de la escolta tenía la sensación de que todo parecía haberse derrumbado de golpe, y sus peores temores comenzaban a materializarse. Hacía más de una hora y media había transmitido la orden de que todos los efectivos se reunieran en torno a la Casa de la Moneda. Sin embargo, de los ciento treinta Granaderos que componían la guarnición que patrullaba las calles, sólo se habían hecho presentes veinticinco a su llamado. ¿Dónde estaban todos los demás? La gente estaba encerrada en sus domicilios, y ni siquiera podía escuchar a los perros que correteaban por las calles. Todo había sido invadido por un silencio que le ponía los nervios de punta. Oscurecía rápidamente, y ya eran casi las siete de la tarde. Cuando llegó al puesto de guardia se enfrentó a la terrible realidad, que él desde hacía varios minutos había comenzado a intuir. Sobre el suelo estaban desparramados y cubiertos de polvo rojizo los uniformes de los jóvenes granaderos, sobre un rincón, amontonados, los sables, más allá las tercerolas… Los buscó en el horizonte, pero no los encontró. Se habían ido, para siempre. Presas del miedo, de la desesperación, habían desertado, y antes de irse habían abandonado sus ropas y sus armas, para que en el caso de toparse con fuerzas de un bando o de otro no fueran detenidos o atacados… De alguna manera la noticia del contenido de la carta que esa tarde había sido capturada se había extendido en medio de la tropa, y el terror se había adueñado de sus corazones. Lanzó un escupitajo al suelo, furioso, y picó espuelas nervioso, para emprender el regreso al galope. Con lo que había ocurrido más temprano, Pueyrredón había quedado aturdido, casi destruido. No sabía cómo podría hacer para explicarle esta nueva situación al Gobernador. Mientras galopaba, escuchando los cascos de su caballo que golpeaban el empedrado, atravesando a toda velocidad ese laberinto cada vez más tenebroso de balcones y postigos entornados, trataba de buscar las palabras que pudieran ser lo más prudentes posibles. No hubo caso. La realidad era tan simple, y tan terrible a un mismo tiempo… Aturdido o cansado, Pueyrredón debía tomar una decisión rápida y tratar de encontrar una salida, o estaría perdido, y con él, todos ellos…
Dobló en la esquina, y frenó de golpe al llegar a la plaza. Desmontó de un salto, y se abrió camino entre los soldados que lo miraban atónitos, porque pensaban que regresaría con el resto de la tropa, y sin embargo, había vuelto solo y con su rostro ensombrecido. Llegó hasta los portones abiertos de la Casa de la Moneda, y pasó en medio de la guardia caminando tan rápido como podía, casi corriendo. Subió por las escaleras que llevaban al salón del primer piso de dos en dos. Entró sin llamar al despacho del Gobernador, y lo encontró pensativo observando por el amplio ventanal la ciudad silenciosa y ya casi en penumbras. “Señor… Malas noticias”.
“Lo escucho…”, le dijo con un hilo de voz el líder porteño sin volverse para mirarlo.
En pocas palabras el oficial le explicó lo que había sucedido, y Pueyrredón se quedó pensativo durante varios minutos. Luego se volvió y mientras se sentaba en su escritorio y buscaba su pluma para comenzar a hacer rápidas anotaciones en un papel amarillento, le hizo una pregunta que lo dejó un poco confundido. “Dígame una cosa, Capitán: ¿Dice Usted que dejaron sus uniformes y sus armas en el puesto de guardia?”. Pensando que tal vez no le había entendido o no había prestado atención a lo que había dicho, empezó de nuevo dese el comienzo. Su jefe lo interrumpió fastidiado: “Contésteme lo que le pregunté, nada más…”. El oficial lo miró perplejo. A esas alturas no podía entender qué importancia podían tener aquellos uniformes polvorientos abandonados por los desertores. “Si, señor. Los uniformes y las armas están tirados en el puesto de guardia”.
Pueyrredón siguió escribiendo durante algunos instantes en silencio, y luego tomó la hoja, se aseguró que estuviera seca la tinta, y se la entregó poniéndose de pie. “Dos cosas, Capitán: asegúrese de que los hombres de Don Isidoro se vayan ahora mismo, y se pongan esos uniformes que han dejado abandonados los soldados que desertaron. Que traigan también todas las armas, y rápido… Y después vuelven para acá, y siguen trabajando en los establos… Esta hoja se la entrega a José Moro, él sigue en el sótano; que haga unas copias… No sé, varias… Cuando las tenga listas, que sus hombres lo anuncien en voz alta por las calles en forma de bando, como un pregón… Es un comunicado oficial…¿Estoy siendo claro?”
Con voz grave y sombría, caminando por las calles en la oscuridad, los granaderos anunciaban a los pobladores, que los escuchaban en silencio y atentos desde el interior de sus casas, que la Junta de Gobierno acababa de ser disuelta. Pueyrredón ahora concentraba en su persona la suma de todo el poder político y militar de la Villa Imperial, y se advertía que todo aquel que, con hechos o con palabras, tratara de entorpecer sus acciones, sería ejecutado en el acto. Una y otra vez las mismas palabras, garabateadas a las apuradas por José Moro en decenas de hojas, se escuchaban a lo largo de las callejuelas que conducían a la plaza principal. Los hombres ya se las sabían de memoria. Durante casi dos horas recorrieron las calles de la ciudad, hasta que cerca de las diez los llamaron a todos para que se acuartelaran dentro de los muros de aquel gigantesco edificio donde en los días anteriores había funcionado el Cuartel. Los soldados ya habían sido informados. En cualquier momento abandonarían la ciudad con las noventa mulas cargando la totalidad de los caudales. Sólo restaba esperar…
Esa noche no hubo fogatas en la plaza, ni velas y lámparas en la Casa de la Moneda. Toda la ciudad estaba envuelta en una indescifrable oscuridad. La incertidumbre y el misterio impregnaban el aire seco y helado que se respiraba esa tenebrosa noche cerrada, que se posaba como un ave de rapiña sobre una ciudad cargada de malos augurios, inundada de fantasmas, y saturada de antiguos lamentos…
GRITOS DE BRONCE (PARTE 2)
Potosí, 25 de Agosto, 1811.
Eran las cuatro de la mañana, algo pasadas. La noche cerrada y sin luna, aún envolvía a la Villa Imperial en sus sombras. En apenas poco más de una hora las primeras luces del amanecer comenzarían a iluminar el horizonte…
Lentamente, con un suave quejido metálico proveniente de sus gigantescas bisagras, los portones de hierro de la Casa de la Moneda se abrieron por última vez… Algunos vecinos, con sus rostros ocultos en las sombras, espiaban silenciosos desde terrazas y balcones, esa extraña procesión de mulas y caballos que abandonaban lentamente el histórico edificio en las primeras horas de la madrugada del domingo. Noventa mulas, conducidas por más de setenta arrieros que caminaban cautelosos, llevando en una mano las riendas de sus caballos, y en otra las de uno o dos animales de carga… Los cinteños caminaban torpemente, vistiendo los ajustados uniformes que habían pertenecido a los desertores… En sus monturas habían acomodado los sables y las tercerolas, confiando en que no tendrían que hacer uso de ellas…
El ruido de las pezuñas de los animales caminando sobre el empedrado apenas ocultaba las voces roncas de los Patricios de Salta que los guiaban entre la neblina, calle abajo, hacia el acceso sur de la ciudad, distante de la plaza principal a unas cincuenta cuadras… El Gobernador observó por última vez la silueta sombría de aquellos altos muros, cuyas paredes de ladrillo recientemente pintadas, aún exhibían los huecos que habían dejado las descargas de los proyectiles de la sublevación del día cinco… Cuando todos estuvieron en la calle, el jefe de su escolta cerró lentamente los pesadísimos portones, auxiliado por los tres delegados de la Junta que los acompañarían en su incierta travesía rumbo a la ciudad patriota de Tupiza…
El oficial apoyó una de las pesadas puertas sobre la otra, procurando hacer el menor ruido posible. Sin embargo, a causa de las tremendas embestidas que habían sufrido en la reciente batalla, ya no calzaban bien; apenas si quedaban entrecerradas… Poco importaba ya. Sería la última vez que vería aquellas tremendas puertas en mucho tiempo. Mientras el jefe de la escolta montaba su caballo para cerrar la marcha, se acomodó su rosario en el cuello, y se persignó. Necesitarían la protección de todos los Santos del Cielo para poder llevar adelante una empresa tan peligrosa en esas condiciones. Delante de los animales de carga, dirigiendo la caravana, avanzaban en silencio y a pié los últimos miembros del Regimiento de Patricios que aún quedaban en la ciudad, apenas un puñado de hombres. Éstos soldados, más los cinco hombres de su escolta, y una veintena de Granaderos de La Plata, eran toda la fuerza militar con la que contaba Pueyrredón para acompañar el tesoro que en esos momentos avanzaba a paso de hombre, apretado en gruesas bolsas, encima de casi un centenar de mulas…
Antes, como una medida casi desesperada de último momento, a las dos de la mañana el Gobernador le había ordenado al Capitán de la escolta que acompañado por sus soldados se dirigiera a las casas de los principales vecinos del centro, aquellos cuya simpatía por el bando realista era ampliamente conocida. Fueron sacados de sus casas en medio de la noche, y conducidos hacia los sótanos de la Casa de la Moneda. Encerraron a casi quince importantes estancieros y comerciantes, horas antes de emprender la retirada, confiando en que con ellos presos sería imposible iniciar cualquier tipo de levantamiento popular contra la columna patriota que abandonaba en aquellos momentos la plaza.
Casi a ciegas, guiados por la diminuta luminosidad de un único farol que llevaban al frente de todos, el contingente avanzaba lento y apesadumbrado, a lo largo de aquel delgado pasillo de roca y ladrillo que formaba una de las arterias principales de la ciudad. Ya estaban a medio camino, caminando junto a las altísimas paredes del Monasterio de San Francisco, cuando el jefe de la escolta se vio iluminado por una sorpresiva lámpara que los encandiló de repente. Al levantar la vista aterrado, pudo distinguir la figura de uno de los sacerdotes que lo miraba fijamente desde una de las ventanas de la galería del primer piso. El clérigo observaba asombrado aquel contingente de animales y hombres que se movían lentamente calle abajo… En medio de la oscuridad reinante, aquel conjunto de velas parecían un gran farol cuyos haces de luz delataban las siluetas de todos los que pasaban debajo de aquel ventanal… El Capitán picó espuelas, y se aproximó hasta estar próximo a la ventana desde donde el cura permanecía inmóvil, estudiándolos a todos con su una expresión de desconcierto. Sin levantar la voz, el oficial patriota le hizo señas con sus brazos para que apagara las velas y se retirara de la ventana. El sacerdote lo miró con desprecio e hizo caso omiso de su indicación, permaneciendo donde estaba, escrutando nervioso aquella sucesión casi interminable de animales que desfilaban totalmente cargados por pesados bultos frente a su ventana. El militar se puso nervioso, y temeroso de que aquella luz pudiera alertar al resto de la cuadra, desenfundó su pistola de chispa y le hizo un gesto disuasivo al cura para que de una vez por todas apagara las luces y cerrase la ventana. El religioso cerró los postigos con lentitud, y luego se encaminó escaleras arriba a grandes pasos. Durante unos instantes, el jefe de la escolta pensó que el peligro había pasado. Pero entonces, al dirigir la vista hacia la torre principal pudo apreciar cómo las pequeñas ventanas de la torre se iban iluminando sucesivamente, delatando la presencia del sacerdote que estaba ascendiendo a toda prisa, escaleras arriba rumbo al alto campanario.
Un escalofrío recorrió su espalda, y comenzó a sudar gotas heladas hasta empapar toda su camisa. Espoleó su animal, y cabalgó hasta el frente, sin importarle el ruido atronador que hacían sus cascos sobre el empedrado de la calle. “RÁPIDO… TODOS REDOBLEN EL PASO… PATRICIOS Y GRANADEROS: A RETAGUARDIA…”, les ordenó a viva voz, rompiendo la directiva de guardar estricto silencio. Sus hombres se miraron extrañados en la oscuridad, y comenzaron a conducir las mulas tan rápido como podían, a pesar de que éste cambio brusco en el ritmo de marcha generó un quejido generalizado en todos los animales, que fue escuchado con claridad en todas las calles aledañas. El Gobernador tomó del brazo al jefe de su escolta. Nervioso, con su rostro desencajado, le preguntó en qué rayos estaba pensando. Pero las palabras de Pueyrredón fueron ahogadas por el estrepito generado por las doce gigantescas campanas de bronce que comenzaron a sonar casi al unísono en el campanario del Monasterio que estaba a su lado… Pueyrredón levantó la vista, incrédulo y horrorizado, y alcanzó a distinguir al pequeño candelabro que se agitaba en lo alto de la torre, en manos del cura que gritaba a todo pulmón una y otra vez: “¡LOS PORTEÑOS SE LLEVAN LA PLATA!”.
Rápidamente todas las luces del edificio se encendieron, y los religiosos corrieron de una punta a la otra de los pasillos, despertando a sus hermanos de comunidad, alertándolos de la situación. Los monjes y curas comenzaron a dar el aviso a los gritos desde las ventanas, y le transmitían la alarma desde la terraza a las iglesias cercanas…
En pocos minutos, las campanas del Monasterio fueron acompañadas por las de la Concepción, y luego por las de la Catedral… En breve todos los templos de la Villa Imperial, que durante los últimos doce días habían permanecido silenciados, tuvieron sus campanas sonando a rebato…