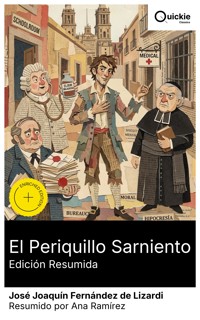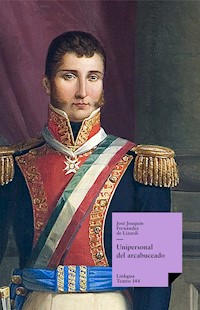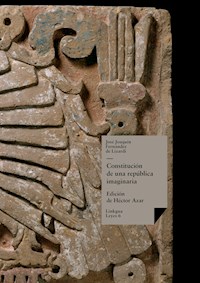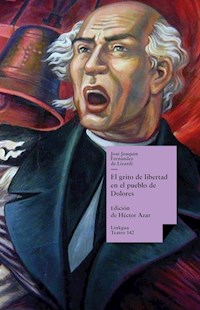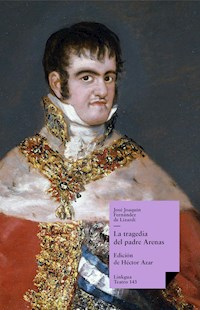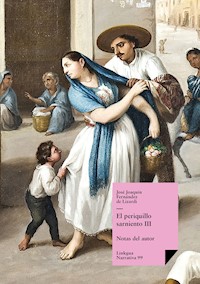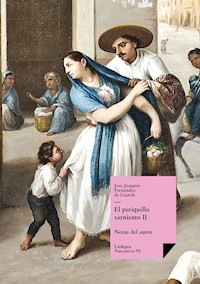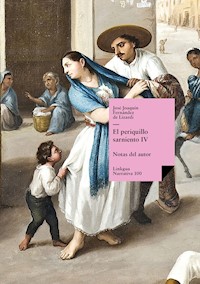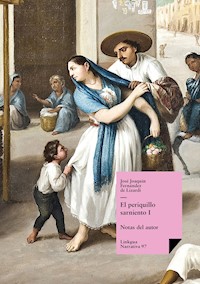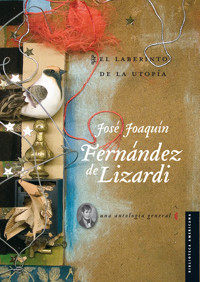
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca Americana / Serie Viajes al siglo XIX
- Sprache: Spanisch
Esta antología presenta una compilación de la obra de Lizardi en versiones parcialmente modernizadas para facilitar la lectura. Los textos aquí reunidos recorren varios géneros literarios como la poesía, la fábula o la dramaturgia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
BIBLIOTECA AMERICANA
Proyectada por Pedro Henríquez Ureñay publicada en memoria suya
Serie VIAJES AL SIGLO XIX
Asesoría JOSÉ EMILIO PACHECO VICENTE QUIRARTE
Coordinación académica EDITH NEGRÍN
EL LABERINTO DE LA UTOPÍA
JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI
EL LABERINTO DE LA UTOPÍA
Una antología general
Selección María Rosa Palazón Mayoral y María Esther Guzmán Gutiérrez
Estudio preliminar María Rosa Palazón Mayoral
Ensayos críticos Jesús Hernández García, Salvador Díaz Cíntora, Columba Camelia Galván Gaytán, Norma Alfaro Aguilar, Citlalli Gómez-Farías Álvarez y Mariana Ozuna Castañeda
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Primera edición FCE/FLM/UNAM, 2006 Primera edición electrónica, 2016
Enlace editorial: Eduardo Langagne Diseño de portada: Luis Rodríguez / Mayanín Ángeles
D. R. © 2006, Fundación para las Letras Mexicanas, A. C. Liverpool, 16; 06606 Ciudad de México
D. R. © 2006, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria; 04510 Ciudad de México Coordinación de Humanidades Instituto de Investigaciones Filológicas Coordinación de Difusión Cultural Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4420-6 (ePub-FCE)ISBN 978-607-02-8407-6 (ePub-UNAM)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
NOTA EDITORIALESTUDIO PRELIMINARUNA BELLA PERSONA UTÓPICACOSTUMBRES Y MORAL. Corrupción, modas y mujeresCUAL MÁS, CUAL MENOS, TODA LA LANA ES PELOSCONCLUYE EL DIÁLOGO EXTRANJEROREFÚTASE EL EGOÍSMO, Y TRÁTASE SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL HOMBRECLASES SOCIALES Y OFICIOSLA GRAN BARATA DE FRIOLERAS[CENSURA Y DEFENSA DE “EL PERIQUILLO”]REFIERE PERIQUILLO SU BUENA CONDUCTA EN MANILA, EL DUELO ENTRE UN INGLÉS Y UN NEGRO, Y UNA DISCUSIONCILLA NO DESPRECIABLEFÁBULA XXIV. El Mono y su amo FÁBULA XXXVIII. El Mono vanoADMITE UN MAL CONSEJO Y VA AL MORRO DE LA HABANARESPUESTA DE EL PENSADOR A LA CÓMICA CONSTITUCIONALEDUCACIÓN Y LIBERTAD DE IMPRENTA. Oficio de escritor, imprentas y voceoPROYECTO FÁCIL Y UTILÍSIMO A NUESTRA SOCIEDAD[EDUCACIÓN FEMENINA] En el que continúa la materia del antecedenteTERCERO DIÁLOGO CRÍTICO. El crítico y el poetaDEFENSA DE LA LIBERTAD DE LA IMPRENTAEL HERMANO DEL PERICO QUE CANTABA LA VICTORIAFORMACIÓN NACIONAL. Independencia, españoles, indios, mujeres y gobiernoSOBRE LA EXALTACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y ABATIMIENTO DEL ANTIGUO DESPOTISMOLA CATÁSTROFE DE CÁDIZCHAMORRO Y DOMINIQUÍN. Diálogo jocoserio sobre la Independencia de la AméricaEL SUEÑO DE EL PENSADOR NO VAYA A SALIR VERDADSENTENCIA CONTRA EL EMPERADOR PROPUESTA EN EL SOBERANO CONGRESOREPÚBLICA FEDERADAREMEDIOS CONTRA LA LIGA QUE YA TENEMOS ENCIMA¿QUÉ BIENES NOS HAN VENIDO CON LA MUERTE DE ITURBIDE? Diálogo entre un Payo y un SacristánEL GRITO DE LIBERTAD EN EL PUEBLO DE DOLORES. ExplicaciónNO ESTÁ EL AMOR DE LA PATRIA EN MALDECIR GACHUPINESQUE DUERMA EL GOBIERNO MÁS, Y NOS LLEVA BARRABÁS. Diálogo entre Prudencio y Simplicio [Primera y segunda partes] CLERO Y RELIGIÓN. Reforma eclesiástica, catequización, tolerancia y libertad de opiniónEL CASTIGO DE UNOS CUANTOS NO ASEGURA LA NACIÓNEL PENSADOR MEXICANO SOBRE LA INQUISICIÓNSEGUNDA DEFENSA DE LOS FRA[N]CMASONESDECIMASEXTA CONVERSACIÓN DEL PAYO Y EL SACRISTÁNVIGESIMACUARTA CONVERSACIÓN DEL PAYO Y EL SACRISTÁNUNDÉCIMA CONVERSACIÓN DEL PAYO Y EL SACRISTÁNVERDADERA DEFENSA DE LOS MASONESPAPASDUDAS DE EL PENSADOR CONSULTADAS A DOÑA TECLA ACERCA DEL INCOMPARABLE CATECISMO DE RIPALDATESTAMENTO Y DESPEDIDA DE EL PENSADOR MEXICANOENSAYOS CRÍTICOSFERNÁNDEZ DE LIZARDI: EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NACIONALLAS OBRAS DE EL PENSADOR COMO FUENTE LEXICOGRÁFICAEL PENSADOR MEXICANOCRONOLOGÍAÍNDICE DE NOMBRESNOTA EDITORIAL
En las notas al pie de página del “Estudio preliminar” se remite al tomo y al título abreviado del artículo o texto, excepto cuando el escrito no tiene subtítulo.
En el caso de los periódicos no se especifica el tomo, porque se consigna en la “Bibliografía”.
Hemos conservado las notas al pie de página de José Joaquín Fernández de Lizardi. [M. R. P. M. Y M. E. G. G.]
ESTUDIO PRELIMINAR
UNA BELLA PERSONA UTÓPICA
MARÍA ROSA PALAZÓN MAYORAL
CÓMO LEER Y ENTENDER A EL PENSADOR MEXICANO
En las calles donde corrían venas de agua, hoy centro histórico de la ciudad de México, deambulaba José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Individuo esbelto de estatura media y caminar encorvado; en su cara enjuta asomaba su ojo bizco —algo “turnio”, en su decir—. Se peinaba hacia delante para tapar su frente amplia. Iba vestido con chaleco y corbata de moño. Su sonrisa, dejo de ironía y ternura, era espejo de su temperamento arrebatado, que frecuentemente despertaba cóleras y dolores de cabeza a sus enemigos. El día que se lo llevó Ananké, la Moira del destino final que teje nuestra vida hasta que corta el hilo, dejó plantada su sombra en Tepotzotlán, lugar de su infancia y donde editó algunos manifiestos y exhortaciones del Ejército Trigarante, y en su Anáhuac natal. Aún se mira aquella sombra porque mantienen su frescura y su vigencia las misiones futuristas que se impuso y actuó sin desmayo ni dar cuartel (hasta donde las circunstancias se lo permitieron). El Pensador más común entre sabios y el más sabio pensador entre hombres comunes, dejó como última voluntad que grabaran en su lápida el siguiente epitafio: “aquí yacen las cenizas de El Pensador Mexicano, quien hizo lo que pudo por su patria”;1 no se cumplió su deseo porque su tumba, sita en el atrio de San Lázaro, desapareció. Sus cenizas, empero, dejaron una huella indeleble, una montaña en la cordillera de la literatura y la historia mexicanas.
Sus letras, donde se aspira su resuello de tuberculoso, no son clasificables por géneros en una antología: nuestro amigo incursionó tanto en verso como en prosa, en folletos (más de 300), periódicos (9), teatro (10 piezas localizadas) y novelas (4) que entreveran de manera compacta narración, diálogos de corte dramático, historias, noticias locales, leyes, resoluciones del Congreso, cartas, comunicados, y hasta habladurías (estos tres últimos casos porque en sus páginas dio espacio a quienes no tuvieron acceso a los medios de comunicación). Asimismo, sin incurrir jamás en plagio, reprodujo libremente frases célebres de Juvenal, Cicerón, Plutarco, Fenelon; de filósofos griegos y romanos y padres de la Iglesia (especialmente San Jerónimo y San Agustín). Sabiduría con reconocimiento de autoridad y ocasionalmente con falacias de autoridad. Unido a su país, no a un lejano Parnaso o República de las Bellas Letras, abordó técnicas e hipótesis científicas en boga, como las recetas curativas y medidas para prevenir las pestes, y los razonamientos del sentido común o muy elaborados que deshicieron sortilegios: “tan presto soy estadista como general; unas veces médico, otras eclesiástico; ya artesano, ya labrador, ya comerciante, y, finalmente, un entremetido y un murmurador”.2 Como la censura, siempre vigilándolo, había prohibido citas de la Ilustración, de humanistas y liberales, fue maestro del ilusionismo y la prestidigitación: coló lo innombrable mediante epítomes de La Escuela de las costumbres, de Blanchard, El fruto de mis lecturas, de jamin y otros, sin olvidarse de citar párrafos enteros de las biografías papales de Juan Antonio Llorente. Sus autoridades fueron ilustrados, escritores españoles, reformistas y pensadores a la galicana.
Con la erudición apabullante de aquellos días, cocinó su sopa literaria con un poco de ideología cristiana, algo escolástica y liberal. La aderezó con expresiones dialectales mexicanas y con la sátira y la ironía, que lo perfilan en la misma tónica que Francisco de Isla, Quevedo y Cervantes, quienes han pasado a los Elíseos, en su opinión. Predicador cáustico, echó mano de la sátira y la ironía mordaz “La sátira es del error / justo azote / cada rato; / ella es mi gustoso plato, que hay mucho que corregir. / ¿Qué tal? ¿Empiezo a escribir? / ¿Compadrito, suelto el gato?”3 ¿Cuál es el embarazo para decir una verdad burlando?, se pregunta con Horacio.4 El humor es sublime e inteligente, refleja la superación personal si, y sólo si, no es burla hiriente de una persona en especial —afirma en El Pensador Mexicano, donde la juzga como “el peor tabardillo”,5 pero que la utiliza sin intención de zaherir a nadie porque detesta el sarcasmo,6 o sea que nunca quiso ser “censoriano” de “murmuración particular”—,7 sino que se divirtió con las locuras de los vivientes, en argumento de su Demócrito.8 El humor es sublime en tanto parte de un yo herido, una de cuyas máscaras ríe y la otra llora. El humorista es una ave rara que jamás mira con desprecio y complacencia las desdichas del género humano: los insensibles no se compadecen. Son tiranos, como Nerón y Dioclesiano, quienes nunca fueron joviales, también en su opinión. Los mensajes humoristas los interpretamos mediante la negación simple de alegatos, por ejemplo, del egoísta Demócrito de Lizardi. Si el humor se emplea con regular talento y algo de erudición, no como “risa imprudente”9 es un arma formidable que ayuda a curar enfermedades sociales. En suma, por la riqueza temática y la amalgama cerrada de géneros que heredó Lizardi, optamos que esta antología se dividiera en asuntos, a sabiendas de que varios “papeles” cabrían en dos o más clasificaciones. Pero de cualquier manera, es una muestra indicativa de este prolijo escritor, idealista, divertido e inteligente.
La obra lizardiana (catorce volúmenes editados en la Nueva Biblioteca Mexicana de la unam) obliga a una lectura retroactiva, esto es, los enigmas van despejándose a medida que se descubren las intenciones de las palabras que emitió bajo las tiranías virreinales, cuando no había libertad de imprenta.
Las rápidas transformaciones históricas, el desorden, lo obligaron a conceder, fluctuar, posponer demandas, no por oportunismo, sino debido al ritmo desenfrenado de los acontecimientos. En las postrimerías del virreinato, la guerra de Independencia y los primeros años de una etapa fundacional, que exige grandes redefiniciones y se denuncien las lacras sociales, fueron un punto crítico de la historia donde las opciones fueron renovarse o morir, porque se iba perdiendo el orden anterior sin que el nuevo se hubiera instalado. Se trata de enclaves históricos cuando los cambios semejan un “sueño de la anarquía” porque los hechos se suceden vertiginosa y atropelladamente. Lizardi hace un recuento que completo: abdica Carlos IV y se enarbola la bandera fernandina; se decreta la liberal Constitución española de 1812; las rebeliones armadas estallan y son sofocadas rápidamente, salvo la del sur, que permaneció en el ostracismo; estalla la conspiración de La Profesa; esta insurrección hace emperador a Iturbide, contradiciendo las expectativas de muchos de sus seguidores; Agustín I disolvió el Congreso y encarceló a los diputados contestatarios; hubo el levantamiento pro republicano de Casa Mata, que triunfó; se desterró al emperador con una jugosa pensión (si es culpable por qué se premia; si es inocente, por qué se castiga, inquiere Lizardi); luego de inocuos gobiernos transitorios, Guadalupe Victoria es nombrado presidente de la República; se elabora la primera Constitución mexicana (1824); el 16 de septiembre de 1825 Victoria decreta la manumisión de los esclavos negros y sus mezclas.
Una vez compilada la casi totalidad de la obra lizardiana es factible descubrir sus ideales independentistas, de una república federada y, más que nada, de igualdad. Ésta desató un clima de hostilidad. Para dar cuenta de nuestra hermenéutica, colocamos los textos cronológicamente. Ofrecemos versiones parcialmente modernizadas porque los originales, excepto los manuscritos, serían de muy difícil lectura en la actualidad. Los cajistas, sobrecargados de trabajo y sin la preparación adecuada, no leían cuidadosamente y echaban a perder los textos.
Nuestro autor tuvo una excelente caligrafía porque con anterioridad había sido amanuense. Como esta labor conllevaba ser diestro en la redacción, y como estuvo lleno de inquietudes, con la inteligencia pegada al corazón, se hizo escritor. Lo atacaron a mansalva (él soltó este exabrupto: “Ya probé mi espíritu flaco / y no quiero preciarme de borrico. / Y pues para escritor no valgo un tlaco, / sacristán he de ser, y callo el pico”).10 Como dramaturgo, su pastorela mantiene cierto aprecio en el público. No obstante, fue periodista y folletinista por vocación. Su obra estuvo destinada a instruir deleitando, según declara en las primeras líneas el Conductor Eléctrico. Ahí se lee: con la violencia de un fluido ígneo, su periódico sería conductor de verdades importantes para el gobierno y el pueblo, a pesar de sus dislates idiomáticos. Se definió como “autor segundo” alejado de la nieve preciosista que se acaba perfilando como vacía de contenido, enrarecida, incomprensible, de legibilidad saboteada. Sus chanzas al respecto son obvias. En “El testamento del gato” escribe: “Estaba... /digamos adherido / (porque decir pegado no es asonante de io)”;11 intervención del autor que evidencia su acto creativo y las entretelas a que obligan las rigurosas formas métricas.
¿Escribir para el pueblo? Sus “papeles” cortos se vendían a un precio accesible para la mayoría de un público atraído por el voceo de títulos llamativos. Como los autores pagaban a los dueños de imprentas, arriesgaban menos si ofrecían un número corto de páginas, legibles en las tertulias (lo cual explica por qué sus novelas aparecieron por entregas, aunque no tengan carácter de folletín romántico). ¿Escribir para un pueblo mayoritariamente analfabeto? En el siglo XIX los escritores combatieron denodadamente por la escritura, que se niega a los dominados: “las palabras luego mueren / y las letras siempre viven”.12 Pero de 1809 a 1827, cuando nuestro autor dio a las prensas sus escritos, el analfabetismo era aún notorio. Por lo tanto, en boca de un francés declara sus principios: el “gusto que me entiendan hasta los aguadores, y cuando escribo jamás uso voces exóticas o extrañas, no porque las ignore, sino porque no trato que me admiren cuatro cultos, sino que me entiendan los más rudos”.13 Si sus versos son simples “mamarrachos”: “¡Gracias a Dios hay gente para todo! / Y yo a escribir para éstos me acomodo, / y no para los doctos, mi señor”. “Escribir para todos es mejor / y que traiga el escrito utilidad.”14 Porque siendo, como se murmuraba, un “pobrete coplista adocenado” y famélico, que no come si no vende “su fárrago del día”, nadie compraba a la fuerza. Habiendo libertad de expresión “escribiremos como nos dé la gana, pues la misma libertad tienen todos para comprar o no nuestros papeles”;15 por lo mismo, sus escritos, arlequines o “facetos”, que saltan temáticamente vestidos de mil colores, pretendió acomodarlos al gusto de sensatos e ignorantes y pobretes de la última plebe que podrían enamorarse de su “estilo llano y popular”, vertido en un periódico payaso vestido de mil agujeros que necesitan remiendos. Si un milagro ocurría, en algún tiempo, sus compatriotas serían Demóstenes, Homeros, Sócrates, Solones, Filangieris y Platones (Lizardi enlista), aunque claro está que no aspiraba a tanto ni daba para tanto “su lana”. Sólo quiso que la gente conociera sus derechos, como la igualdad ante la ley, que los humanos somos libres, las ventajas de la república federal, la religión verdadera, la moral o sociabilidad, la virtud y las obligaciones respecto a la patria. El asunto se reducía a “instruir deleitando a nuestro pobre pueblo”,16 clavar una pica en Flandes, porque, según entiende a Cicerón: no nacimos para nosotros, sino para servir a la república.17
Los corrillos se reunían en estancos, alacenas, comercios o en las arcadas de la Plaza Mayor. Uno o varios leían para escuchas ávidos, lo cual explica la excelente acogida que tuvo El Pensador Mexicano: un tiraje de 2 600 ejemplares destinados a una población local pequeña, más, quizá, una cantidad que se enviaba a Puebla y Guadalajara. Las marcas de la oralidad en los “papeles” de nuestro autor son varias, citaré unas: el uso de itálicas para enfatizar ciertos enunciados; la incidencia en diálogos que facilitan el cambio de voz; la reiteración de propuestas ya dichas tras de aclaratorias oraciones incidentales, esto es, no se contaba con la lectura retroactiva. Y, además, el propio estilo lizardiano, quien tuvo presente que el destino de cualquier ser vivo es la muerte, como aprendió de San Pablo (a los hebreos): los escritores aspiraban a un reconocimiento omnímodo y eterno a su persona, “se juzgan eternos e inmortales”, ignorando que la muerte es “el paso inevitable”,18 dice en boca de la Verdad. Sin embargo, el mayor de los males temporales deja, para el mañana, el texto. Frente a la muerte, el “ser ahí”, o sea, el hombre, abre “su más peculiar poder ser”.19 aceptemos, pues, la edad, sin adornarnos con un pelucón o “casquete” bermejo, y gocemos de sus ventajas, remata en Güeritos de setenta años..., porque la vejez, por ejemplo, nos regala con la tierna sabiduría, afirma el Heráclito lizardiano.
LA ANTROPOLOGÍA Y ÉTICA FILOSÓFICAS DE LIZARDI
En el periódico lizardiano enfrentamos sus raras apreciaciones de la personalidad de Heráclito y Demócrito; el primero posiblemente fue misántropo, sin que nada pueda inculpar al materialista Demócrito de egoísta burlón. Pese a estas salidas de la fantasía, en ambas caracterizaciones observamos la noción del hombre que Lizardi manifestó: “no hay nación alguna cuyos habitantes sean todos malos ni todos buenos”.20 Por naturaleza y cultura somos seres sociales; empero llevamos una sociabilidad positiva y una insociable sociabilidad, sectaria, dominante, que nos vuelve “extranjeros a la especie humana”.21 Mirando nuestras facetas respectivas podemos dar delantera a la parte buena. El Pensador dice que egoísta es sinónimo de tirano; el tirano aplica lo que Aristóteles, añado, llamó pleonexía: querer todo para sí, en sociedades que infaliblemente reclaman el sacrificio, o sea, compartir. El tirano aplica el dominio en el tener, o lo económico, en el poder, o lo político, y en el valer, o la cultura. Por ejemplo, es una autoridad despótica que abusa de su poder. Ejemplificó los individuos sociables con los virreyes Revillagigedo, Bernardo de Gálvez, Apodaca e Iturrigaray, y a los insociables con Venegas. Unos se hallan del lado de Eros; los otros, de Tánatos, en terminología freudiana. Fernández de Lizardi se fue esculpiendo a sí mismo como Don Quijote (un personaje muy influyente en su existencia y en su obra), aunque, admite, no miró la parte fea suya y de los otros, e igual que el loco manchego perdió de vista el discrimen y la prudencia. Por lo mismo, Demócrito valora al Heráclito-Lizardi como “Quijote entremetido y ridículo reformador de los hombres”.22 Como no era tonto, Lizardi se caracterizó tan chiflado y entremetido como su mentor, yendo a la zaga de un enjambre de endriagos, galeotes y borregos con la bilis exaltada de su moral guerrera. Nuestro escritor nunca ocultó la verdad, que personificó como su diosa resplandeciente: “soy la Verdad, a quien has visto muchas veces y has defendido en sus escritos”,23 “por desgracia —sigue la Verdad— tus semejantes se tapan los oídos para no oírme, y cierran los ojos para no verme”. Es una diosa amarga porque los necios no la tragan: “el daño no está en la vianda, sino en sus estragados paladares”. El problema del egoísta es que se “ama demasiadamente” y “emplea cuantos medios le parecen oportunos, aun cuando sean repugnantes e injustos”. El egoísmo es soberbia con fuerte dosis de “necedad”.24 La maldad, egoísmo o pleonexía se oculta bajo los disfraces de la sociabilidad: sus objetivos no son declarables. La verdad, en contraste, se halla desnuda de hipocresía, de temor servil, de adulación y “rastrerismos”, porque está adornada con el celo por el bien público y la santa libertad que se biloca en la cabeza y en el corazón, atacando el vicio cara a cara. En antítesis, la maldad se apropia de los discursos y las acciones idealistas de las personas buenas, utópicas. Los facinerosos, vestiglos, espantajos del Infierno, no perjudican tanto si la verdad se halla presente. En síntesis, como gente de bien, nuestro autor escribió con una sinceridad desacostumbrada: dijo “la verdad pelada” sobre los males de una organización colonizada y recién independizada, caótica e injusta: “el amor a la verdad prefiere al de la patria, y éste no consiste en adular los vicios de sus paisanos para que los fomenten, sino en ridiculizarlos para que los detesten”.25
El tamaño de su personalidad y la riqueza de su producción fue oscurecida por la cizaña, por la hybris, o soberbia destructiva, del poder pastoral (el del nomeus) o cima que, como los faraones, lleva báculo, a saber, los altos funcionarios, los ricos y el alto clero. El otro poder, el difuso, más que poseerlo lo ejerce el coro desafinado de los nacidos en el “planeta ovejo”. Las ovejas son quienes por envidia, pragmáticamente o bien por enajenación, se identifican con el amo, un símbolo de la figura parental que aman y odian, critican e imitan, temen y adoran. Ambas modalidades del dominio lanzaron una sarta de garrotazos contra Lizardi para que “cerrara el pico” de avecilla común y corriente. La maldad no dialoga: obliga a escuchar sus monólogos, portadores encubiertos de amenazas que demandan pleitesía a su obrar destructivo o anticomunitario. En “El testamento del gato” castrado, que por su indigestión maldijo la gula en una etapa de hambrunas y enfermedades, encarcelamientos y calumnias, dice: “tú [lector] y yo haremos lo mismo; / si el vaivén de la tierra; / del rayo el estallido, / la cárcel, la calumnia / o el fuerte tabardillo / nos afligen, ¡oh, cuántas promesas repetimos! / [...] ¿Y acaso / así lo hemos cumplido?”26 Y usando la trasmigración de las almas, remata: “Creo en la metempsícosis / como pitagorino”, y esto lo lleva a que en nuestro cuerpo habita el latrocinio, “la ingratitud y la lisonja”. Como muestra, el gato escribe que: deja sus pelos a los vagos para que se entretengan contándolos y no fomenten los vicios; su cuero a los avarientos para que “hagan bolsillo”; su carne a los “fonderos” para que la vendan como cabrito; su lengua a los lisonjeros; sus ojos y orejas “a los juzgones y chismosos”; las uñas, dientes y colmillos a “procuradores”, “licenciaditos, albaceas y escribanos” tan abocados a la rapiña e injusticia; su bigote a un lampiño; la cola no especifica su destino, pero de prostitución se trata.
Ahora bien, mientras hubo censuras civil y eclesiástica abiertas, la regla fue que únicamente salían a la luz textos llenos de parrafadas laudatorias y lisonjas rastreras para los pastores. El receptor las leía oblicuamente (las guardaban en el cajón los miembros del coro ovejuno para revirarlas a conveniencia en el momento que otro llevara el báculo, acusando a Fernández de Lizardi de lamentables extravíos). La plétora de agresiones que recibió son la red que lanzan los diestros en deformar discursos frescos y directos. Como no hizo tanteos ni jamás fue un “maromero” político, sufrió descarga de metralla en escritos, consejas en El Parián, mentidero público, y hasta sermones en el púlpito, que lo calificaron de hereje, traidor a la patria y animal sin educación. Palabras hirientes, descalificaciones, sentencias de la maledicencia escondida en el anonimato o detrás de un seudónimo. Se le infamó en carteles y pasquines para que quedara expuesto a la ira de las ovejas concitadas en su contra por no haber permitido que lo domesticaran. En boca de un gato espeta que nada emprende que no le salga mal.27 El puritanismo revolucionario le reprochó haber flaqueado en sus declaraciones juradas, sin que entregara el alma en el patíbulo. En el número 9 (tomo i) de El Pensador Mexicano, tras las loas de rigor al “ínclito” Venegas le espeta su mal gobierno y le “solicita” que revoque el bando que daba injerencia a los militares en el enjuiciamiento de Hidalgo y demás curas rebelados. Bataller alarmó a este virrey. Se suspendió la libertad de imprenta, nuestro bocón amigo perdió su escaso patrimonio, se pasó siete meses en la cárcel y adquirió la tisis que lo llevaría a la tumba. Huésped en tres ocasiones de las cárceles y de un encierro involuntario en el hospital del San Andrés, parecía el negro de la feria a quien los racistas tiraban pelotas a la cabeza. Por si fuera poco, se denunciaron con pasmosa asiduidad sus papeles (incluyendo a Iturbide por sus Cincuenta preguntas de El Pensador a quien quiera responderlas)28, y se prohibió la circulación de algunos de sus escritos: hubo de hacerse de una imprentita para publicarse cuando se le excomulgó.
Sus periódicos y folletos desbordan la lozanía de un habla indiscreta que no hizo tanteos antes de verter opiniones osadas. La hostilidad acabó en saboteo: se enviaron sus “papeles” al limbo de los archivos de todo el mundo, donde se hallan las huellas inadvertidas, como si carecieran de presencia, de quien nadie, o casi nadie, tiene la menor idea de este hombre entre héroes que levantó su puño contra las injusticias del báculo. Otro ardid de los dominadores, envidiosos y demás calaña borreguil lo castigó con el olvido. A medida que avanzaron los siglos XIX y XX sólo fue recordado por El Periquillo Sarniento, reconocida como primera novela latinoamericana (aunque no fue el primer narrador), y ocasionalmente por La Quijotita y su prima. Quizá intervino el éxito comercial, en tanto por la primera novela mencionada se pagaron cantidades exorbitantes, que van desde 2 pesos 14 reales hasta 60 pesos en pasta. Es un texto que, como el Gil blas de Santillana de Lesage, porta la grandeza, la deformidad y lo bisoño de una creación pionera. Es un mural de la sociedad mexicana, lleno de datos autobiográficos (describe a sus padres, los colegios, las vecindades y casas de juego a que asistió), donde irrumpe una plétora de sermones de un superyó introyectado que se superpone a un personaje caracterizado como un pícaro amoral: Pedro Sarmiento repite un mea culpa que confiesa su propia sarna. Sus dos novelas se llenan de citas, parrafadas de ejemplificación y digresivas historias intercaladas, un tanto farragosas. Los críticos clavaron sus invectivas en los párrafos violadores de la verosimilitud, no en la bizarría de sus páginas. No se detuvieron en el colapso, la hecatombe de un discurso pictórico al fresco. Don Catrín de la Fachenda, en cambio, es una novela coherente, también sobre un ambiente bajo tres siglos de colonización brutal.
El dominio ha esquivado, pues, sus golpes magistralmente para que giren en el vacío, en lo oscuro, para que se pierdan de vista sus valores disruptivos. En vida, Lizardi acabó doblegado bajo el peso de la adversidad y las intimidaciones. Su optimismo beligerante dio paso al desencanto que se lee en su Testamento y despedida, heraldo de su muerte. Transido, como Don Quijote por la melancolía, dejó a los escritores la lección de no empeñarse en defender los derechos de los individuos y los pueblos, porque atraerán sobre sí un odio criminal. Entregó su último resuello consumido por una pena abismal: no pudo cambiar los horrores nacionales, tal vez, por no haberse comprado mecenas. Su pena abismal y valores de bella persona impidieron que la unam lo abandonara. Ya lo dijo el perico lizardiano, en quien reencarnó Pitágoras: “si no fuera porque advierto en ti un buen fondo de penetración y filantropía, desde luego te echara enhoramala”.29 Hoy recordamos cuán vacíos se quedan los vivos que sólo aprenden a cantar las alabanzas al dominio sin enterarse de su triste condición servil, de su estolidez. Hoy amamos a Joaquín Lizardi por haberse decidido a ser útil a su comunidad y porque aspiró a que se realizaran las justicias distributiva y retributiva. Siendo públicas sus persecuciones, gritó: “no me ha faltado la firmeza necesaria para hacer frente a las murmuraciones de los necios, los ladridos de los envidiosos y a las injurias de mis enemigos, y al terror que deben infundir tres prisiones”.30 Como “jamás he pretendido empleo ni colocación alguna”,31 e hizo con los demás lo que quiso que hicieran con él, a diferencia del coyote, su personaje fabulado, sus saludables avisos entraron por los ojos de sus contemporáneos, quienes lo vieron actuar, y entran por nuestros oídos de escuchas.32 ahora es una ráfaga de viento que truena porque sus escritos aún encuentran qué embestir.
De lo dicho anteriormente se infiere la labilidad humana, o capacidad de hacer el bien o el mal, como había simbolizado el mito adámico. Somos sociables o antisociables, buenos o malos. Nosotros y la sociedad donde nos tocó existir somos los arquitectos de nuestro destino. En esta antología hemos elegido algunos ejemplos de esta defensa de la libertad humana, parte indisoluble del pensamiento lizardiano.
Durante aquel sueño anárquico, el hambre podrían haberla evitado los ricos pastores; también hubo accidentes buscados y crímenes no predestinados, pero la gente insistía en que “ya estaba de Dios, que era su signo”.33 La muerte es un decreto absoluto e irrevocable, pero Dios, amor caritativo, no ha escrito en ningún libro el destino de cada persona, no quiere saberlo. No aplica su presciencia o conocimiento del futuro. Fueron aquellos días de “fiebres, apoplejías, insultos, pulmonías, anasarcas, diarreas, tenesmos, disenterías, viruelas, sarampiones, garrotillos, asmas, pleuresías, cólicos, misereres, ascitis, ictericias, vómitos y demás agudas y crónicas enfermedades [...] parece que la muerte huya de los hombres y éstos corren tras de ella como si fuera el mayor de los bienes”. “Dios no cría a nadie para que perezca de esta o aquella manera desgraciada [...] una cosa es permisión y otra volición.” Los que temerariamente no toman las precauciones necesarias, luego hacen cargo a la muerte “de muchas vidas que ha cortado en agraz”. El Pensador expuso métodos curativos para las pestes y reclamó que los apestados se enterraran en lazaretos, en los suburbios, no en los límites urbanos ni en las iglesias (su proyecto se adoptó). En “auto caleza de proceso”, asmodeo se declara inductor del mal, aunque no fuerza a nadie, porque la insociabilidad es asunto de la voluntad de quienes provocan el mal a porfía. Por lo mismo, las “pobres mujeres” llamadas brujas, así como los íncubos y súcubos son patrañas de cabezas desconcertadas, y producto de la ignorancia secular del vulgo necio y las viejas “cuentamentiras” que han hecho realidad los “delirios”. Personalmente el demonio “nunca ha tenido hijos ni botijos, ni padre ni madre, ni perrito que le ladre”. Ni ha sacado los ojos “porque no es tecolote”.
La libertad individual se conjuga en la soberanía colectiva o de los pueblos. Desgraciadamente, el José Joaquín Fernández de Lizardi cerca de la muerte escribe un párrafo que revela el poder pastoral o de dominio, aplicando el báculo para deshacerla:
Yo me río de la decantada soberanía del pueblo: esto es pintado. Cualquier congreso, cualquier ayuntamiento, prefecto o paisano rico, desvanece este fantasma de la libertad, siempre que puede. Estamos muy lejos de conocer la soberanía del pueblo y de hacerla valer sin el estrépito de las armas. Gobernantes primarios, estudiad la naturaleza y los derechos del hombre en sociedad.34
Y sobre tales derechos, en su Segunda defensa de los francmasones (1822), repite una copla que escuchó desde muchacho: “Para justicia alcanzar, / tres cosas has menester: / tenerla, darla a entender, y que te la quieran dar”.35 Él la tuvo, la dio a entender, pero no se la quisieron dar.
Como católico e ilustrado, El Pensador creyó firmemente en la igualdad: de un padre descendemos, somos racionales, seres de pasión, que enferman y mueren “y ser iguales no queremos”,36 y esto pega en el centro de la diana de la explotación clasista y de los centros respecto a sus periferias.
DESARROLLO DE LA IDIOSINCRASIA LIZARDIANA
A su juicio, desde que Cortés y sus tropas nos conquistaron y fuimos colonizados, se violaron los derechos humanos: la humillación era patente en la esclavitud (con encomienda o sin ella), en los tributos y las alcabalas. También en la pérdida del hogar: los dominadores dejaron a los mexicanos huérfanos, sin pan ni rincón que los cobijara, mientras los españoles saqueaban las riquezas ajenas, las ganaban con la fuerza de las armas. En su Segundo diálogo jocoserio... Denuncia los horrores de trescientos años. Aquí los mercenarios se hacían condes y marqueses, aunque en su tierra eran labradores y gañanes: “se puede decir que no hay en las Indias cosa más probada. Todos los días se ven españoles europeos que arriban a México envueltos en un embreado y calzados con groseras alpargatas, y a pocos años los ve usted rozando sedas y acaso rodando coche”,37 si bien esto se debía en parte a que gachupín favorecía a gachupín y no criollo a criollo. Para colmo, esta podredumbre aberrante fue ratificada por el papa Alejandro VI cuando, en su ominosa bula de 1493, regaló a los reyes de Castilla (obviamente en el nombre de Dios) a los americanos que habitaran las islas y la tierra firme al oeste de una línea meridiana trazada a 100 leguas de las azores. Cuando en el actual zócalo se puso la estatua ecuestre de Carlos IV, pisando los escudos indios, sugirió que tan hermosa pieza de arte se guardara en la academia, con la siguiente inscripción: “a la memoria de Carlos IV, cuya imbecilidad abrió las puertas a la Independencia”. Pero si aquello fue “un tejido de injusticias y crueldades”, en fin, “ya se fue quien lo dijo: sus autores murieron, requiescat in pace”.38 La memoria histórica necesita del olvido para el renacimiento colectivo, si, y sólo si, la población trabaja con ahínco. Un francés podía presumir de que “les chupamos el dinero fácilmente y falta en América la aplicación al trabajo, como falta el estímulo al premio”.39 asimismo, debía pagarse igual el trabajo de los mexicanos que el de los extranjeros. Por ejemplo, esta injusticia se aplicó a Francisco Rangel, un artífice de maestranza que recibía un suelo de miseria.
Esta animadversión al invasor nació desde los inicios de la centuria decimonónica; cuando se procedió a fundar la nación o hermandad, llamada por nuestro autor “patria”: “¿podré yo, América Septentrional, dejar de amarte, estando dotado de razón y habiendo sido tu capital la cuna de mis primeros alientos?”,40 y mirar con indiferencia los días calamitosos en que estás hundida. La máxima del buen ciudadano es “hacer cada uno cuanto bien pueda en obsequio de sus paisanos”.41 Lograda la Independencia, la contempló como un conjunto de familias relacionadas por vínculos amorosos. El que ama a su patria vela por el bien social, hace efectivo que la autoridad es de todos, porque se funda en la solidaridad y mutuo respeto. La patria supone, pues, la comunidad en tanto principio de acción y reacción. Este compuesto de poblaciones se hallaba unido por un contrato social. Patria es “la sociedad a que pertenecemos por un convenio o pacto recíproco: es necesario que nos amemos los unos a los otros”.42
No obstante, pesaban mucho los antagonismos internos y el desamor: “El lector conocerá si serán los verdaderos patriotas tan comunes como se cree”. Después de tantos años de negación y degradaciones “Los americanos se precian de ser muy amantes a su patria; pero son muy desamorados con sus paisanos”43 y de sí mismos, porque no se reconocen ignorantes por falta de educación, sino faltos de la “potencia comprensiva”. No, conciudadanos, no somos minusválidos, sino que la opresión colonial obstruyó o embarazó la educación para tener mano de obra igual a una máquina semoviente, o tiro de bueyes. Recuerden que “el amor propio bien ordenado no es un vicio, sino un principio de virtud”.44 Mírense, compatriotas, la virgen María se apareció dos veces en México: ninguna nación ha tenido este enorme privilegio, dijo este defensor acérrimo del guadalupanismo.45 Los mexicanos carecían de un sentimiento centrípeto que les permitiera llegar a los centrífugos; se enclaustraban en la idea de que se cumplían los derechos humanos sin reparar en el yugo colonial; su docilidad lindaba en la cobardía o en el “chaquetismo” que prefiere lo ajeno a lo propio: negar esta alienación “sería carecer de conocimiento político sobre abusos”; denunciarlos es el fin noble que movió a El Pensador Mexicano “y no titubeo para decirlo”.46 No, nada hay de violento en amarse a sí mismo, y procurarse su bienestar, “no sólo no repugna la naturaleza y a la sana moral”,47 sino que es condición de posibilidad del espíritu comunitario. “La cadena de la dependencia” impedía salir de la apatía. “Libres hemos de ser si esclavos fuimos / con sólo no perder la memoria / que la unión es la fuerza y la victoria.”48
La pregunta que aquejaba a los hispanohablantes era quiénes eran, porque renegaban de sus antepasados hispanos. Para religar a los mexicanos fabricaron símbolos o mitos a los cuales filiarse para tener una personalidad en las negociaciones internacionales y propiciar la unión local, que brillaba por su ausencia. A pesar de esta labor religadora, El Pensador Mexicano fue enemigo de la xenofobia que se había desatado en contra de los españoles, porque, dijo, no es un pecado haber nacido en barrio ajeno, no es delito ser forastero. No está el amor de la patria en maldecir gachupines, sino en ilustrarla. Aconsejar al gobierno, y por la comunidad sacrificar la vida propia si fuese conveniente.49 Defendió a los acuitados españoles cuando se intentó linchar a los comerciantes hispanos de El Parián. Hay españoles, dijo, soberbios que manifiestan una sórdida avaricia, pero también hay desinteresados, honrados que acabaron mostrando su amor por nuestra patria, que ya era la suya. Tampoco se conformó, empero, a que el iturbidismo privilegiara, en igualdad de valor, a los españoles en contra de los connacionales mexicanos. Declamó en contra de que el emperador los dejara marchar con sus riquezas en circulante y no se expropiaran sus bienes raíces. Los que se quedaron, nada patriotas, seguían comprando cargos públicos y militares. Aunque dijo que había sido forzado, la realidad es que se enroló en el pronunciamiento antiespañolista de Cuernavaca, comandado por el brigadier Hernández, a quien le había entregado las armas en Taxco, cuando heredó el cargo de teniente de un español acuitado. La bandera de aquella aventura fue que se quitaran los empleos a los españoles hasta que reconocieran la Independencia de México. En esta antología se lee que “los gachupines han de ser sospechosos en punto de Independencia”; deberían expulsarse, igual que ellos lo hicieron con los sarracenos, aunque no a todos, sino a los capitulados, solteros, pobres sin destino, los que sirvieron al ejército o gobierno español contra la patria o mataron y mandaron al suplicio, los casados desafectos, y los frailes y clérigos borbonistas.50 asimismo, una vez dada la Independencia, frente a la escasa mano de obra calificada y la baja densidad de población, sugirió que, en beneficio de cambios estructurales positivos, se arraigara a industriosos maestros extranjeros, asegurando que sus capitales permanecerían en México. No olvidemos, dice, que el chauvinismo es idiota, porque adula los vicios propios, sin corregirlos con la suavidad y acrimonia de la sátira; en oposición, es “generosidad recomendable el tratar bien al extranjero en el país propio”:51 así se aprende del otro. Si infaliblemente se prefieren las costumbres propias a las ajenas, se acaba aislado, viviendo las sociedades abiertas al ancho mundo. Aunque claro que este mundo también habría de reconocer e imitar los méritos de la nación mexicana.
UN REPASO DESDE LOS INICIOS
Comencemos desde el principio. En 1809, José Joaquín Fernández de Lizardi publica la “Polaca en honor de Fernando VII”. Paradójicamente éstos fueron los primeros asomos de las inclinaciones libertarias. La táctica fernandina, lanzada en todas las tribunas (excepto la de Morelos), pretendió que las ideas de soberanía y autodeterminación se hicieran colectivas. Fue el primer paso de la separación dado por las eufemísticamente llamadas provincias autónomas (autonomía que los Borbones demostraron ser una quimera). También el artículo 3° de la liberal Constitución española de 1812 sobre la soberanía nacional dio curso a las propensiones liberales. Amante de su América Septentrional, Lizardi, una vez declarada la libertad de prensa, se puso como gentilicio mexicano en su periódico, que al poco asumió como su seudónimo. El Pensador Mexicano no se definió por lo que legalmente era: “español de América” o novohispano. ¿Existió su expresa fidelidad a Fernando VII? La respuesta es negativa. Cuando este rey mostró su absolutismo, aplaudió la rebelión de Cádiz, liderada por Rafael de Riego y Lacy, cuyas ambiciones políticas reproduce Lizardi en el Diálogo de los muertos, complemento de su escrito La catástrofe de Cádiz, e incluso abrió una suscripción para esta causa.
Se inició en la escritura debido a la libertad de imprenta: en el decir, publicar, circular y facilitar el consumo. Después de su felicitación a Venegas, tal libertad se restituyó en 1820. Bueno, se restituyó de palabra, no de hecho: se aceptaron intrigas, calumnias, difamación y chismes sobre la vida privada, pasiones ruines, sin que nadie sancionara tales abusos delictivos. Así, cuando lo excomulgaron, se llenaron en su contra las prensas de ultrajes y dicterios, injurias e imposturas de los aduladores de “bilis envidiosa”, seguros de su impunidad. A pesar de sus sufrimientos, afirma, los abusos no deben anular la libertad de expresión, porque enseña a ser libre y fuerza a sostener la libertad civil, la ilustración y la soberanía nacional. Además, frena la tiranía: “La opinión pública y la libertad de imprenta son el bozal y el freno” de los déspotas.52 La libertad de expresión masiva “debe tener límites, pero son muy pocos”.53 Esta supuesta libertad siguió operando como dedo índice para los objetores de conciencia que soltaron los valores que ocupaban su magín. Fue una trampa para los incautos que los dejaba “temblándoles la mano”. Los fiscales corruptos eran capaces de arruinarlos de la noche a la mañana.54 Entonces, Lizardi grita “maldita sea la libertad de imprenta” si cada texto lo inspeccionan dos fiscales y sesenta jurados. La discrepancia sufrió, pues, trabas inicuas: los impresos en la tónica patriótica fueron calificados, por la junta de Censura y la llamada por antífrasis Protectora de la Libertad de Imprenta, de subversivos, injuriosos, sediciosos u obscenos. El despotismo de las imprentas era palpable: no entregaban a tiempo los ejemplares, o los hacían “rotos, sucios y encabalgados”: “ya no es tiempo, amigo, de hacer lo que se nos antoje a título de dinero”,55 sino “arreglarnos” como lo señala la ley. Aquella ilusión derrotada se prolongó durante la flamante República, cuando, por bando, el 3 de junio de 1823, Francisco Molinos del Campo, jefe político de la ciudad de México, prohibió el voceo, el pregón que motivaba la compra y consiguientemente que se difundieran las ideas. Molinos obligó a que los escritores pagaran “rotulones” de papel sellado, que no estaban al alcance de los analfabetos. O sea que se decretó la ruina del periodismo, cuyos autores sobrevivían mediante voceo y suscripciones; si, adicionalmente, estaba el papel tan caro, no tuvieron forma de proseguir: “Prohibir el voceo de los periódicos es impedir que se vendan”, porque “el mejor y único medio que tenemos de publicar nuestros escritos es el voceo”.56 Ya lo dijo el lizardiano Pitágoras apericado: “maguer de tonto, conozco que ese voto tiene una cola muy larga y perniciosa”.57
El Pensador observó a Hidalgo como gran ideólogo y pésimo estratega militar; como un clérigo de colegio con enorme arrastre popular frente al resto de “caudillos”, “señoritos” de academia sin injerencia en las tropas. El grito de Dolores llamando a la rebelión fue obligado por la coyuntura y desconcertó planes de largo aliento. La impericia del ejército sin armas y enrabiado por siglos de opresión, cometió atropellos inútiles, venganzas personales, un montón de muertes inútiles, y dejó a su paso rapiñas e intrigas de pueblo. Cúmulo de fallas que dieron al traste con una empresa revolucionaria. Después de asesinados los insurrectos de la primera fase, en “aviso patriótico a los insurgentes a la sordina”, Lizardi constata el galimatías: delincuentes sin clara filiación política, que se llamaban a sí mismos insurgentes, desataron enconos, robos y asesinatos; habían encontrado un modo de vida.
En El Pensador Mexicano nuestro escritor declama contra el abuso en “beneficio del dueño, del inquilino que traspasa” y no del “bobón” que compra. Aun en las viviendas de precio más bajo, se podría pagar la renta, no el traspaso.58El Periquillo Sarniento retrata la agobiante corrupción social. México estaba, a juicio lizardiano, lleno de médicos que olvidaban su juramento; abundaba el zafio “mediquín” ignorante, charlatán y pesetero con vocación homicida. Con aire de magisterio y los estantes llenos de libros sin abrir a sus espaldas, recetaba según el turno del paciente: purgantes, jarabes, sinapismos y sedantes. Decretaba por guarismos “al montón que Dios crió” porque no requerían más que dos o tres formularios, “recipes”, términos incomprensibles y voces grecolatinas. Y denuncia los chapuceros y demás arbitrios para tener dinero sin trabajar. En “El Bando de Lucifer” insiste en la falta de ética de abogados, escribanos, agentes y palaciegos,59 en los chismes, “trácalas, trampas y enredos” que afianzan “títulos de preferencia”; en tanto, los usureros matan, los boticarios hacen entuertos y los comerciantes son “ladronazos descarados”. Como también los males espirituales aquejaban a sus compatricios, lanza “La gran barata de frioleras”:60 mujeres que se compran; cornamentas, tapaojos para los celosos; tápalos para disimular los vicios; anteojos de larga vista para ver los defectos del prójimo; lenguas para quitar el crédito; uñas largas, conciencias elásticas, plumas para volar sin alas, espejuelos para leer en sentido inverso; manuales ingeniosos para físicos, hipócritas truhanes, coquetas que pueblan los hospitales. Sí, aclara, en México sí hay honestos, pero son “rara avis in deserto in lucro incesante”,61 mientras abundan los viciosos, inútiles, holgazanes y escandalosos pillos: los lumpen de las ciudades, la canalla de borrachos, ociosos, flojos, pillos encuerados y cuchareros (robaban las cucharas porque tenían más plata que el resto de los cubiertos). Una plebe que encontraba en la corruptela imperante su modus vivendi. Cuando Don Catrín de la Fachenda es enviado a La Habana, “atado con una cadena, a modo de diptongo”,62 se entera de que su arrogancia clasista era bastante inútil, y después de mascar sus títulos y ejecutorias, pasa de catrín a pillo mendigante; o más precisamente, las circunstancias permitían ser un limosnero en la mañana y acomodado en la noche.
Lizardi se enamoró de la batalla en las Cortes de Cádiz librada por Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, entre otros. La liberal Constitución de 1812 la consideró un mandamiento. Su credo liberal parte de que la ley es más prohibitiva que limitadora de la acción: instaura la convivencia adecuada, en el entendido de que los pueblos con gobiernos representativos tienen derecho a la acción y retractación, de hacer y derogar leyes. A lo largo del despotismo de Fernando VII, o sea, desde 1812 hasta 1819, se prohibieron las cátedras para enseñar este avanzado Código y hasta se ocultaron las obras de sus “mejores publicistas”,63 porque los gobiernos colonialistas no podían soportar la máxima de que la soberanía la detenta el pueblo. Admirador de esta Constitución y los derechos del ciudadano que proclamaba, cuando se reinstaló en 1820, en El Conductor Eléctrico, nuestro periodista dio a conocer los derechos del nuevo orden público y sus beneficios (e incluso en sus posteriores Conversaciones del Payo y el Sacristán escribió su bromista y seria “Constitución política de una república imaginaria”).64 Las leyes de 1812 eran un punto de encuentro: se anunciaba la potencial separación pacífica de la metrópoli. Al llegar los liberales al poder, se harían realidad la Independencia y el Congreso mexicano (este suspiro futurista llegó en el barco comandado por el asturiano Francisco javier Mina, que lo llamó de esta manera). En su Chamorro y Dominiquín. Diálogo jocoserio sobre la Independencia de América,65 nuestro Pensador asegura que lograríamos la separación porque el Estado español, sumido en el mercantilismo monetarista, cambiaba oro y plata por bienes de primera necesidad. España era, además, inepta para seguir funcionando como colonizadora de territorios tan vastos y convulsionados. O sea que a todos convenía la separación: América debe hacerse independiente por necesidad, por derecho y por su bien y el de España, aunque todavía no es tiempo, argumenta en su mencionado Chamorro y Dominiquín (1821) —este escrito fue denunciado—.
En medio de la esperanza liberal de nuestro defensor de causas justas, apareció la Conspiración de La Profesa. Iturbide actuó inteligentemente: llamó a su causa a los pensadores de la izquierda de aquellos años, quienes pensaron que su participación influiría en la historia. Con ayuda del español Vicente Cevallos y por invitación expresa de Iturbide, El Pensador Mexicano se enroló, sin sueldo, en el Ejército Trigarante. Dirigió en Tepotzotlán las prensas iturbidistas. Contempló de primera mano al gran estratega militar que era Agustín de Iturbide. Cuando ganó, nuestro precipitado escritor escribió que confiaba en que no aceptaría la presidencia debido a que no brillaba como ideólogo. No tardó Pío Marcha en declararlo el emperador Agustín I. Forzado por este absurdo, Fernández de Lizardi lo invitó a ocupar el trono antes de que regresara el borbón Francisco de Paula a gobernarnos. Según preveían los Tratados de Córdoba, la Independencia se reconocería bajo el nombre de Imperio Mexicano, encabezado por un rey español o mexicano. Lo invitó pidiéndole que fungiera como el Ejecutivo de una monarquía constitucional. Como nuestro escritor había intuido, Iturbide fue un hombre sin ideales políticos y dado al lujo y boato de la corte. Agustín I restringió la libertad de imprenta, denunció las Cincuenta preguntas...66 de Lizardi, fue proclive a los españoles en contra de los mexicanos, disolvió el Congreso y encarceló a los diputados liberales, como su admirado Teresa de Mier. No juzgo su culpa, dice El Pensador, aunque “demasiado constantes han sido las persecuciones del padre Mier, en el largo espacio de 28 años”, “deseo que el público se desengañe y restituya en su buena opinión al padre Mier [...] en cuanto a que está secularizado, no es fraile y, por lo tanto, es legítimo diputado”.67 En 1823, los diputados presos se fugaron. Lizardi, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, suelta la boca: “su majestad ha de venir a coincidir con la propuesta de los congresistas, esta fuga no puede verla con sumo desagrado y haciendo gala de su generosidad, los perdonará”.68
Estalló el republicano Plan de Casa Mata. Fernández de Lizardi desconfiaba de López de Santa Anna. Aceptó la causa cuando Guadalupe Victoria se adhirió a las batallas. Contribuyó a la formación nacional, proponiendo una generalizada moneda tlaquearia y bosquejar un sistema bancario. Iturbide se marchó a Italia con una pensión de veinticinco mil pesos anuales, recursos suficientes para “reclutar cuarenta o sesenta mil extranjeros asalariados, a cuya cabeza venga mañana a envolvernos en una guerra desoladora, contando con el partido que aquí tiene”.69 Obnubilado por la megalomanía, Iturbide regresó del destierro y terminó sus días en el patíbulo. Vino a trastornar el gobierno y a asumir nuevamente el trono en contra de la “moderación e igualdad republicana”. No hubo otro remedio: su muerte evitó el derramamiento de sangre, que los mexicanos se hicieran pedazos y que España entrara por la puerta ancha a reconquistarnos.70
Se nombró a una pusilánime junta Instituyente, “hechura del emperador”,71 con quien todo fue de mal en peor. El 17 de septiembre de 1823, llegaron a la capital las cenizas de los insurrectos, cuyas cabezas pendieron de la alhóndiga de Granaditas (paralelamente desaparecieron los huesos de Cortés, que acabó simbolizando los horrores de la Conquista, sin posibilidad de olvido, porque cada 13 de agosto, fecha conmemorativa de la caída de Tenochtitlan, se paseaba su pendón desde el Hospital de Jesús hasta el de San Hipólito, el manicomio. Este pendón tenía pintadas las cabezas de los gobernantes aztecas colgando de una cadena). No hubo ceremonia en la Catedral para los héroes: el clero siempre mostró el cobre. En la Carta de un indio preguntando dónde están los huesos de los héroes, y chasco que le pasó con su mujer, Lizardi rebela que no hubo ningún entierro solemne de Hidalgo, Allende, Galeana...72
Nueva Galicia, Jalisco, Zacatecas y Oaxaca tomaron la iniciativa de independizarse. Ciudadanos y gobierno se dividieron en dos bandos. El centralista, protector de la industria y la agricultura tradicionales; y el federalista, de tendencia agroexportadora, e inspirado en Estados Unidos de NorteAmérica. En El Payaso de los Periódicos y en El Hermano del Perico que cantaba la Victoria (diálogo entre El Pensador y la reencarnación de Pitágoras en un perico), Lizardi glosa las ventajas de las confederaciones: alimentan el respeto y la confraternidad. La soberanía de la nación se halla en sus células aliadas en “compromiso de hermanos”73 y así dan salud al organismo social. Luego, cada provincia, entidad diferenciada, ha de tener su senado y gobernadores locales, así como sus leyes propias (coherentes con la Constitución Nacional). La federación era la bandera de la autodeterminación, análoga a la que había izado la Nueva España. La primera Constitución mexicana (1824) declaró a México una república federada.
Como republicano que aspiró a la igualdad, con libertad expresiva y de acción, concibió la democracia como mandar obedeciendo los acuerdos populares. Si a Iturbide le solicitó que, como el virrey Revillagigedo, colocara un buzón de quejas en el Palacio Nacional, para deshacer las habladurías de que era misántropo, apático y firmón, aconsejó al presidente Victoria que no se sacramentara en las recámaras palaciegas, sino que se familiarizase con el pueblo y la tropa; asistiera a ministerios, comercios, haciendas, talleres, paseos públicos y al teatro, de modo que estuviese en contacto con la realidad de sus gobernados.
Para frenar un ejecutivo fuerte, con ingenuidad escribió que no importa cómo se llame (presidente o dictador legal) con tal de no ser despótico, soberbio o sanguinario.74 Y ¿qué remedio para retribuir al pueblo de semejantes daños que restituir sus derechos y ponerlo a cubierto del enjambre de males que lo amenazaban sin cesar? “No otro que variar el antiguo sistema de gobierno; quitándole lo que tenía de malo y poniéndole lo que le faltaba de bueno”,75 como había propuesto la Constitución de 1812, proclive a dividir los poderes en tres: Supremo Gobierno Ejecutivo, Supremo Congreso o Legislativo, y Supremo Poder judicial, siendo el segundo el principal, en la perspectiva lizardiana: los otros deben obedecerlo y aplicar la justicia en sus jurisdicciones. Siendo los diputados la columna vertebral, las votaciones no eran mancillables: “Cuidado con las trácalas; no vayamos a salir que ‘al primer tapón zurrapas’ ”.76 Durante la Colonia, la votación era sometida a artimañas: los consejos municipales elegían tres compromisarios, uno por cada 200 habitantes y por sorteo se nombraba al elector a Cortes. También era en tres etapas: parroquial, donde la gente elegía a los electores de partido; en el distrito y en la capital de provincia. “De semejante jerigonza de elegidos y más elegidos se sigue necesariamente que la voluntad general se va perdiendo en la particular.” En la república el voto había de ser libre y directo. Si las poblaciones eran reducidas y sus miembros se conocían, podían seleccionar “en masa” y al primer golpe de sufragio a sus representantes al Congreso.
Un diputado había de poseer talento despejado, orejas sin cera, virtud, mucho patriotismo, ser demócrata y federalista, así como manifestar sus concordancias y discrepancias de palabra y obra. Debía evitarse el excesivo número de representantes eclesiásticos porque, en contrario, el Congreso sería un concilio. Pero no debía ser requisito para ser diputado tener un empleo “brillante” o de relumbrón, sino ser digno de la confianza depositada en su persona.
Los españoles permanecieron en San Juan de Ulúa, puerta del comercio marítimo (Lizardi escribió folletos sobre posibles ataques al castillo); insistían en sus derechos de conquista, que son de usurpación, sin que el Congreso diera la importancia debida al peligro.77 Se logró expulsarlos. Pero ante la escasa productividad, el aislamiento de los mercados, con sus circuitos regionalizados de producción y consumo, el acceso a un mercado libre mundial ya repartido que, en la división internacional del trabajo, nos reducía a la exportación de metales, cochinilla, índigo, cacao y vainilla, o sea a simples abastecedores de materias primas y recursos agromineros, ante una minería sin máquinas de vapor, una policía inepta, la corrupción de hacendados, burócratas arribistas, comerciantes vivanderos, hambrunas, epidemias, aumento exponencial de los lumpen, falta de industria, agricultura abandonada (el baldío estaba a la vista), el bandolerismo, los desfavorables tratados de México con Gran Bretaña (que nos declaró, afirma, la guerra con puntos y muselinas, encajes y chucherías, sobrantes desechados), el constante mendigar préstamos, o sea que estábamos a merced de las potencias, la debacle en técnicas y ciencias, la miseria de un erario cuyos gastos excedían a los ingresos, y ante un ejército mal armado y rebeliones incesantes, Joaquín Lizardi murió aterrado de que la Santa alianza (llamada localmente la Santa Liga) nos reconquistara, según repitió en: El Hermano del Perico que cantaba la Victoria, El Payaso de los Periódicos, las Conversaciones del Payo y el Sacristán y El Correo Semanario de México, y en sus folletos Remedios contra la Liga..., A los sordos se les grita..., donde propone 15 medidas contra la “maldita Liga”78 de España con Francia, Rusia y demás centros del desarrollo mundial, y en Que duerma el gobierno más y nos lleva barrabás, donde agrega que la Liga externa cuenta con fanáticos americanos, pícaros, clérigos “chaquetas” y pronunciados que “ayudarán de muy buena gana a remacharnos para siempre las cadenas de la más vergonzosa esclavitud”79 por simples ganancias mercantiles. No fue la Santa alianza el agente, pero sus vaticinios quedaron cortos: 21 años después de su muerte, perdimos más de la mitad del territorio nacional.
LA RELIGIÓN SOCIALIZANTE EXCOMULGADA
Daremos un lugar especial a estos temas: la religión y el alto clero; la igualdad y la educación. Lector incansable de la Biblia y de los padres de la Iglesia, Lizardi detestó la teocracia con que se afianzaba al alto clero. Fue un régimen positivo en tiempos de Moisés, cuando Dios hablaba diariamente a su gente por medio de intérpretes y confirmaba su palabra con milagros; pero hoy “Dios ya no se explica tan claro”. Ahora tiene en Cristo al Prometeo excelso, la bella persona de paz y dulzura, la magnanimidad. “Gloria a Dios en las alturas / y paz a los hombres en la tierra.” Ejemplo de amor que se desborda en la socialización; moralidad y ética cimeras: “Y todos llenos de amor / al suyo correspondiendo, / alma, vida y corazón / gustoso ofreceremos”.80 Un “católico cristiano” practica la religión más suave y conforme a la naturaleza porque impone hacer el bien a los semejantes, amarlos. Por ello, en tanto “cristiano por elección y convencimiento” debía declarar los abusos que a pretexto de religión cometían los malos ministros. La Iglesia universal, transmisora del Verbo, debe actuar, dijo, como “una buena madre” que liga en la hospitalidad y el desinterés. Su misión es frenar a quien hace conscientemente mal a su prójimo, y mancilla la acción, la autonomía o libertad con palabras engreídas que engullen la honra.81 La Iglesia hace hincapié en los tabúes del incesto y el homicidio, y en los pecados capitales, que en su Pastorela ejemplificó: la gula, la avaricia, la envidia, la soberbia (por ejemplo del sabio), la ira, la pereza y la lujuria (de las mujeres que se casan a tontas y a locas). Y adereza este plato literario con la mezquindad y los celos. El catolicismo nació en contra del acaparamiento, la ostentación, los lujos y la vanidad de los ricos, consumistas de la moda, que cuesta mucho y pasa tan pronto. La Iglesia representa la justicia en contra de la opresión clasista y contra la entrega al dominante (como los sacerdotes del templo simbolizados por Caifás). El culto debe enterrar las supersticiones nuevas y antiguas: los santos son intercesores no especializados en alguna gracia para cada enfermedad, como santa Lucía para el mal de dientes y santa Apolonia para la apoplejía, escribe en su Testamento y despedida. En el Más allá no subsiste la maldad, el no-ser del ser. En suma, la Iglesia, opina, es eterna o inacabable.
No obstante, admite que en su evolución ha devenido un “espantajo aterrorizador”. Es válido denunciar los abusos que han introducido el fanatismo, la codicia y la superstición. Veamos, por ejemplo, el catecismo del padre Ripalda, cuyas respuestas no casan con las preguntas, confunde cosas de fe con creencias piadosas, y los mandamientos del Verbo con los de la Iglesia, no distingue los pecados capitales de los veniales, sus definiciones son circulares y reclama obediencia absoluta al papa en cosas temporales, cuando en nada ofende a la religión hablar de algunos intereses económico-políticos de la Curia romana. En suma, el catecismo está lleno de ambigüedades: confunde castidad y limpieza; olvida la conducta movida por deseos no conscientes, describe la hostia como el cuerpo sin sangre de Cristo, y el vino como la sangre sin su cuerpo. Después del “notición” de que tenemos cinco sentidos, define la lujuria como “apetito torpe de cosas carnales”. Luego, “uno que tuviera tal cual apetito de comerse un guajolote en mole, cometería un pecado mortal de lujuria [...] ya se sabe que los guajolotes no son de palo”.82 Lizardi denuncia la seudo-religión que Freud denominó la “neurosis colectiva”, u obediencia irracional a un padre déspota omnipotente. Esta neurosis fue un espantajo sostenido por el Tribunal de la Inquisición, odioso en sus principios, lúgubre, calamitoso, temible, abominable, asombro de necios y hazmerreír de naciones cultas, Fernández de Lizardi califica. Como Liberato, encara a los Servilios que renegaron porque había desaparecido el “baluarte de la fe y la monarquía”.83 En sus Protestas... (1825) asegura que la Junta de Censura Eclesiástica lo atacaba por haber hablado contra los abusos de los inquisidores, los canónigos y “religiosos graves” que componían tal Junta. Lizardi asevera que, in partibus et in totum, la Inquisición condenaba libros y escritos que no entendía. Los pastores locales y sus coros borreguiles por una “falsa piedad y crasísima ignorancia” de qué son los derechos humanos, “murmuran contra la abolición de un Tribunal en dominios de España”,84 ciegos a que es opuesto a los Evangelios. Si la nación católica aspira a la felicidad de sus conciudadanos, ¿cómo puede asentarse en el despotismo? Los amantes de la represión eclesiástica detentan una moral de esclavos que sigue al pie de la letra la orden: “Con el rey y la Inquisición, chitón”. Si el Tribunal comete arbitrariedades, encarcelamientos, embaraza la defensa, confisca bienes, calumnia, sentencia inicuamente, acrimina causas y lleva al reo al último suplicio: chitón, “no nos era lícito indagar, sino obedecer a puño cerrado, tuerto o derecho, justo o injusto, que éste es el carácter del despotismo y la divisa de los pueblos ignorantes y esclavizados”. Hubo quien propuso que se quitasen sus abusos y perviviera. Lizardi dice que esto es una paradoja: es “imposible quitarle su esencia y dejarla [a la Inquisición] en su ser”; la petición era equivalente a “quítesele el agrio a un limón, pero no se le extraiga el zumo”.
En concreto, en América Septentrional sus abusos se hallaban a la vista: contradiciendo las Leyes de Indias y con trampas como la participación en herencias u operaciones de garantía con crédito hipotecario, ya le pertenecía la mitad del territorio cultivable, con la ventaja de que los suyos eran bienes de manos muertas, es decir, no vendibles ni enajenables. Además, era la principal institución de crédito usurero.
Lizardi no sólo atacó los votos monacales perpetuos y el celibatismo,85