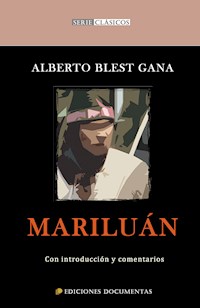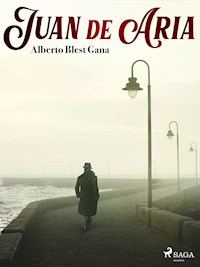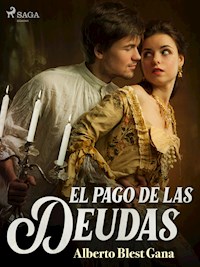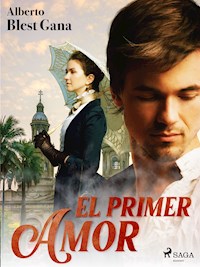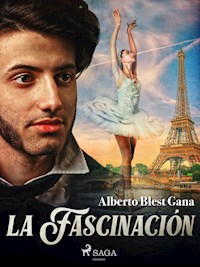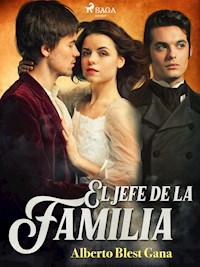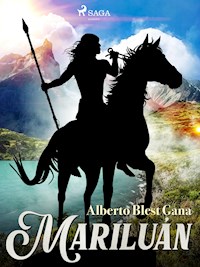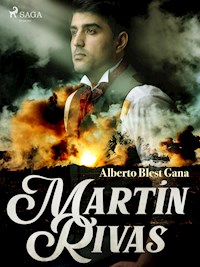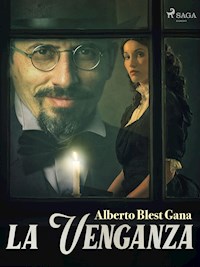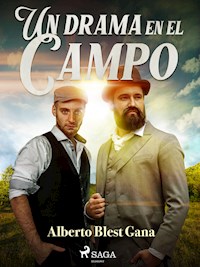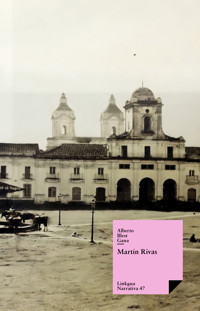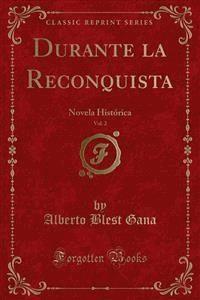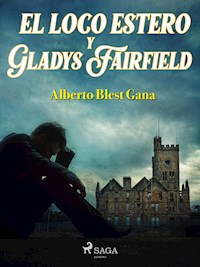
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En «El loco Estero» Alberto Blest Gana narra el encierro del capitán Julián Estero, el veterano héroe liberal, al que su propia familia acusa de loco y recluye. En realidad, se trata de un plan de su hermana Manuela para hacerse con los bienes de don Julián. Esta recopilación incluye además la novela breve «Gladys Fairfield», publicada en 1912.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Blest Gana
El loco Estero y Gladys Fairfield
Prólogo de Hernán Díaz Arrieta (ALONE)
Saga
El loco Estero y Gladys Fairfield
Copyright © 1909, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726620467
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
DEDICATORIA
A mi distinguido amigo
DON FEDERICO SANTA MARIA
en testimonio de alto apre-
cio y de cordial amistad.
Alberto Blest Gana
París, octubre de 1909.
PROLOGO
HE AQUI un verdadero prodigio.
Hacía setenta años que el novelista había presenciado los sucesos, hacía cincuenta y tantos que habitaba lejos del suelo natal, donde se desarrollaron. Nunca le había gustado el género confidencial ni hecho intervenir su persona en sus novelas, aunque en el fondo lo deseaba.
Ahora, viejo, casi octogenario, radicado en París, va a darse el gusto de evocar sus recuerdos de Chile, distante no sólo en el espacio, sino en el tiempo; los hechos que recordará ocurrieron cuando él contaba nueve años.
Y, sin embargo, ¡qué exactitud, qué viveza, cuánta graciosa agilidad!
La memoria de los tiempos pasados, visiblemente, lo rejuvenecía. Habíale confiado, en sus comienzos, a un amigo el anhelo de entregarse un poco al público y confiarle sus intimidades; pero sus propósitos solían dormir sueños largos, y de aquello hacía ya, justamente, medio siglo.
No importa.
El voto formulado en 1859 va a tener su realización en 1909.
Podemos imaginarnos el placer que el viejo maestro sentiría al escribir el libro porelque ha logrado comunicar a quienes lo disfrutan leyéndolo.
Mas no podría considerarse “El Loco Estero ” un libro de memorias. Es una novela, otra novela de Blest Gana. Hay en ella plan coordinado con habilidad y una arquitectura perfecta; los episodios se suceden rigurosamente, conforme a lógica, despertando en uno el interés y satisfaciéndolo hasta que el otro lo renueva y mantiene, y lo entrega al siguiente, en un eslabonamiento sabio e instintivo, que constituía el modo de pensar y como si dijéramos el automatismo creador del artista.
Los sucesos que integran el relato llevan una larga introducción de carácter autobiográfico. Don Guillén Cunningham disfraza apenas a don Guillermo Cunningham Blest, padre de don Alberto Blest Gana. Sus dos hijos pequeños corresponden, sin duda, a sus hermanos: Guillermo será Guillén, y Joaquín, Javier. Notemos que él mismo, como por un extremo pudor, elimina su persona. Puede también identificarse con facilidad la casa de la Alameda frente al antiguo Cuartel de Artillería, con vista al Cerro. Allí, en la actual esquina de San Isidro y cara a la actual plazuela Vicuña Mackenna, hallábase la residencia de la familia Blest Gana. En el hogar imperan las tradiciones británicas traídas por el médico irlandés, y los niños viven sometidos a un régimen de autoridad templado por la ilustración.
Se arriesga poco al utilizar todo eso para completar la biografia de Blest Gana.
El cuadro de la llegada de Bulnes, vencedor de la Expedición Libertadora, el entusiasmo del pueblo que entona la Canción de Yungay, las tropas detenidas en el “óvalo de la Alameda”, bajo un arco de flores, y los discursos que se pronuncian, con sus detalles sabrosos, pertenecen a la historia de Chile y la colorean de modo pintoresco, dando una impresión de atmósfera difícil de resucitar sin la impresión directa de los testigos.
Blest Gana lo fue, y declara setenta años más tarde.
Una anécdota prueba hasta qué punto el autor conservaba con nitidez los más mínimos detalles. Cuando componía “El Loco Estero ”, discutiéronle un verso de la Canción de Yungay, y, para estar seguro, le escribió desde París a Santiago a don Diego Barros Arana preguntándole si el origen del himno decía “Cantemos las glorias ”, en plural, según él creía, o “Cantemos la gloria ”, en singular, como afirmaban otros y era corriente oírlo. El historiador, para cerciorarse, envió a la Biblioteca Nacional a su secretario y sobrino, don Carlos Orrego Barros, a fin de que revisara el manuscrito. Pues bien, la retentiva del novelista expatriado resultó triunfante. Con el desgaste de los años y a través de más de medio siglo de ser recitada en todoslos tonos, el verso conmúsicade Zapiola había perdido dos eses; pero el oído de don Alberto las conservaba intactas. Tan intactas como el documento de la Biblioteca.
El hecho resulta menos sorprendente que la prodigiosa frescura del relato.
Blest Gana supo siempre, desde el principio, hilvanar bien sus intrigas y poseyó en grado eminente el don de la inventiva novelesca, escasa en Chile; pero aquí se sobrepasa y asistimos a un verdadero drama policial, con incógnitas que suspenden al espectador anhelante, con peligros, amores y aventuras que terminan en golpes de efecto inesperados,aunque no forzados, de la mejor calidad novelesca.
Es raro que la cinematografía nacional o extranjera no haya aprovechado estos elementos para una cinta histórica.
Tendría el éxito seguro, no sólo de gran público.
Porque esta diversión de la vejez rememorando la juventud, esta mirada del crepúsculo vespertino hacia el crepúsculo de la mañana, encierra también su poesía y, si entretiene y divierte, también, por su verdad, emociona.
HERNAN DIAZ ARRIETA (Alone )
RECUERDOS DE LA NIÑEZ
I
AQUEL día, bien que no era fiesta, los dos chicuelos vestían el traje de los domingos. Sentados a la mesa con estudiada compostura, sin hacer gran caso de la conversación de las personas grandes que ocupaban la testera, sus miradas se dirigían furtivas a las golosinas y a las frutas distribuidas en cestas y azafates sobre el mantel, con aire de extraordinario gaudeamus. Pero a pesar de la ansiosa distracción en que aquel espectáculo los mantenía, ni uno ni otro dejaban de sentir sobre ellos, como se siente el fuego de un rayo de sol sobre el rostro, el reflejo autoritario de los ojos paternos, que los requería a estar atentos a lo que hablaban sus mayores.
Más osado que el primogénito, el menor de los chicos extendió con disimulo una mano hacia un canastillo de fresas, primicia de la estación, que, entrelazadas con flores, lo fascinaban con su rosada frescura.
— Javier, no toques las frutillas, híjíto —le ordenó, desde la opuesta extremidad, la voz de la madre, con dulzura.
— Si vuelves a desmandarte, no irás esta tarde a la Cañada —amenazó la voz del padre, con severidad.
Javier bajó la frente, fingiendo contrición, pero sus ojuelos pardos formulaban al mismo tiempo la protesta muda de su altiva voluntad.
— Ya ves que Guillén se está quieto —agregó la madre, para suavizar la aspereza de la conminación paternal.
Con el elogio de la madre, un vivo tinte de carmín coloreó el rostro del mayor de los niños. El, más bien que su hermano, parecía el delincuente. La mirada de sus grandes ojos azules daba a su físonomía la seriedad casi tímida de los precoces soñadores.
Una voz de los grandes invocó indulgencia para Javier:
— Déjalo, Marica, que tome una frutilla. Hoy es día de regocijo general, y es preciso que todos estén contentos.
— ¿No ves, mamá, lo que dice tío Miguel? — exclamó, triunfante, el niño.
— Cuando lleguemos a los postres —pronunció, con sentencia definitiva, el papá.
El chico no se desconsoló con ese fallo inapelable.
Sabía que cuando estaban convidados don Miguel Topín y su mujer, doña Rosa, dos personas plácidas, aquejadas de excesiva gordura, un ambiente de bondad contagiosa parecía sentirse en torno de ellos, templando el rigor de la disciplina del hogar. Para los chicos, don Miguel y doña Rosa, que, en vez de comer para vivir, vivían principalmente para comer, eran los dioses tutelares de sus infantiles alegrías. Cuando llegaban, jueves y domingos, en la noche, a jugar la malilla, el fastidioso y soñoliento estudio de las lecciones se suspendía. Y, más tarde, un gran trozo de chancho arrollado, en que el rojo color del ají se destacaba sobre las blancas listas de tocino, aparecía sobre la mesa, como adorno de la bandeja del té, flanqueado de una fuente de negras aceitunas y de una ensalada de rábanos, capaces de despertar el apetito del más frugal de los ascetas. Guillén y Javier saltaban entonces de contento.
Pero aquel día los esposos Topín estaban convidados a almorzar. En agasajo a ellos, la cazuela y el ajiaco diarios habían cedido el puesto a los platos favoritos de la apetitosa pareja. Al contemplar las viandas, las frutas y los dulces, don Miguel y doña Rosa habían cambiado una mirada beatífica de común satisfacción. Ambos parecieron saborear de antemano las delicias culinarias que prometía la mesa.
— Esta Marica, nadie sabe como ella hacer abrir el apetito —dijo don Miguel al sentarse.
— Todo parece estar de chuparse los dedos — agregó doña Rosa, confirmando el cumplido de su esposo, con miradas amorosas a cada una de las fuentes.
Entonces empezó el metódico ataque.
—¿Qué te sirvo, Rosa? —preguntó la dueña de casa, por vía de comienzo.
Don Miguel se apresuró a contestar por su consorte:
— Hija, de todo y por su orden; tú sabes que ésa es nuestra divisa.
Los chicuelos aplaudieron:
— Yo también, tío Miguel; de todo y por su orden —exclamaron.
En ese tono alegre empezó el almuerzo. Al principio, los esposos Topín sólo contribuían a la conversación con monosílabos escasos, con sonrisas entendidas, con aquiescencias de cabezas, para no apresurarse en su concienzuda masticación; un acto para ellos de suprema gravedad.
El incidente causado por la intentona de Javier sobre el canastillo de fresas ocurrió después, cuando ya, medio satisfecho el vigoroso apetito, había empezado don Miguel a disertar sobre los acontecimientos de que la fiesta de aquel día iba a ser el pomposo epílogo.
— Es preciso no olvidar —decía— que hace un año no estábamos los chilenos tan contentos como hoy de haber emprendido la campaña restauradora del Perú.
— ¿Por qué, Miguel? Yo nunca dudé del triunfo de nuestras armas —dijo el dueño de casa.
— Porque no se hallaba usted, como yo, al cabo de lo que ocurría, mi amigo don Guillén — contestó don Miguel—. Yo estaba en los secretos de palacio, y sabía cuál era la situación de nuestro ejército en Lima. El general Bulnes, en comunicaciones privadas al presidente, de decía que la residencia de las fuerzas de su mando en la capital del Perú podía hacerse muy crítica.
— Habíamos triunfado en Yungay y en Matucana —observó don Guillén, incrédulo—; ¿qué podía temer después de esas victorias?
— Con el enemigo al frente y a la retaguardia —contestó don Miguel—, corría el peligro de sufrir un desastre.
Los dos muchachuelos se miraron con extrañeza. Las palabras del tío les parecieron un enigma. Hasta entonces, el enemigo significaba para ellos únicamente el diablo, el vestiglo horripilante de los cuentos de criados, espanto de la niñez.
Santa Cruz, el Protector, como se llamaba, de la Confederación Perú-boliviana, que la expedición chilena había ido a desbaratar, se hallaba sítuado al norte, no lejos de Lima, con fuerzas muy superiores a las nuestras; otra parte de su ejército se había encastillado en las fortalezas del Callao. En un ataque combinado con Santa Cruz, estas fuerzas podían caer sobre la espalda de los chilenos.
Mientras el tío Topin daba esta explicación de alta estrategia, pasando, con intrépido apetito, de las viandas a los postres, los dos niños habían trabado un diálogo en voz baja, sin poder explicarse la siniestra presencia del diablo en las operaciones militares de que era tema la conversación de los grandes.
— Pregúntale —decía Javier a su hermano mayor— si los soldados veían al diablo.
— Yo no, pregúntale tú —se excusaba Guillén, con timidez.
Ante sus imaginaciones infantiles, los ejércitos habían desaparecído. Era el enemigo de que habia hablado don Miguel el punto luminoso y obscuro al mismo tiempo que substituía a los adversarios próximos al combate.
— Pero el enemigo se guardó muy bien de atacarlo —dijo don Guillén.
¡El enemigo! Esta voz volvía a resonar en los oídos de los dos niños, atormentándoles el alma con las primeras angustias de la inquieta existencia. Y nínguno de los dos se atrevía a preguntar la explicación del misterioso enigma.
Don Miguel replicó:
— No lo atacaron, porque el general Bulnes abandonó Lima a fin de poner su ejército a cubierto de un golpe de mano. Ustedes recordarán la alarma que reinó en Santiago al saberse que nuestro ejército había salido de la capital para el norte. El general pedía refuerzos. Las promesas de los emigrados peruanos, que habían salido de aquí con la expedición restauradora, no se realizaban; los pueblos eran más bien hostiles al ejército chileno. Dos pequeñas victorias alcanzadas por las armas de Chile, la de Buin y la de Casma, no bastaban a tranquilizar los ánimos entre nosotros.
— Así era, pues, hijita —dijo doña Rosa, mirando a doña María—; ¡todos estábamos muertos de susto!
Guillén y Javier, a los que se había permitido que comiesen las frutas de los postres, olvidaban ya al enemigo, terciando en la conversación en vez de ser simples oyentes.
— ¿Y quién ganó, tío Miguel? —le preguntaban.
— ¡Ah!, chiquillos, no olviden esta fecha: el 20 de febrero de este año de 1839 llegó la noticia del gran triunfo de Yungay. El 20 de enero anterior, después de un combate de seis horas, el ejército de la Confederación, al mando del protector Santa Cruz, fue completamente derrotado por el chileno, bajo las órdenes del general don Manuel Bulnes.
Javier y Guillén gritaron entusiasmados:
— ¡Viva Chile! —alargando cuanto podían, con infantil entusiasmo, la última vocal.
— Así es, chiquillos: ¡Viva Chile! —hicieron eco los grandes.
— Y el enemigo, tío Miguel, ¿qué se hizo?
— El enemigo trató de salvarse como pudo. Santa Cruz huyó a la costa, hasta ir a asilarse en un buque inglés.
— Y la Confederación Perú-boliviana, que turbaba el equilibrio y amenazaba la autonomía de los pueblos de la América del Sur, quedó así destruida, gracias al valeroso esfuerzo del ejército chileno.
El tono de peroración que asumió don Guillén al hablar asi, tratando de encender el fuego patriótico en el corazón de sus hijos, fue para éstos solamente un ruido de palabras enigmáticas, que los dejaba sin comprender la desaparición del enemigo.
— Eso es lo que se celebra con la fiesta de hoy —dijo la madre de los chicuelos, que se habían quedado pensativos.
— El general Bulnes —agregó don Miguel— entrará esta tarde en Santiago, al frente de la parte de su ejército con la que se había quedado en el Perú para afianzar el orden.
En ese momento resonó en la puerta de calle un silbido agudo y prolongado, que hizo levantarse a los niños cual si hubieran recibido una conmoción eléctrica.
En voz baja, los dos, al mismo tiempo, se dijeron:
— ¡El ñato Díaz!
Aquel nombre, con su calificativo chileno de lo que el diccionario de la lengua llama chato, pareció ejercer sobre ellos una fascinación poderosa. Iluminada la vista, encendidas las mejillas por repentina animación, ambos hicieron ademán de abandonar la mesa. La fuerza de la disciplina doméstica los hizo detenerse, sin embargo.
— Papá, ¿nos da licencia para levantarnos? — preguntaron con aire respetuoso.
— Vayan, chiquillos, yo les doy licencia — dijo, en festivo tono, don Miguel.
Guillén y Javier salieron, saltando de contento. Apenas oyeron la recomendación de la madre, cuando iban corriendo:
— Niños, no pasen de la puerta de calle.
La voz de la señora se perdió en medio de un formidable ruido de cantos y de música, que llegaba de afuera.
Una partida de pueblo, marchando en derredor de una banda de músicos, pasaba en ese instante por la calle. En acordes de dudosa precisión, pero con un ardor digno de suerte más armónica, la banda lanzaba al aire, en notas de primitiva cadencia, la Canción de Yungay, obra musical de circunstancia, debida a la inspiración del maestro Zapiola, un compositor chileno.
Los acompañantes de la banda, sin cuidarse sobremanera de la medida que marcaba la música, gritaban de voz en cuello el coro de la canción.
Cantemos las glorias
Del triunfo marcial
Que el pueblo chileno
Obtuvo en Yungay.
Andrajosos, y en gran número descalzos, los chicuelos de la calle, unidos al grupo de pueblo, manifestaban su entusiasmo patriótico, mezclando al concierto de las voces sus silbidos penetrantes, signos a veces de aplauso, y otras, de burla maliciosa. Los perros, muy abundantes entonces en las calles de la capital, tomaban parte en el regocijo público con sus aullidos, sin respeto a la voz de los cantantes. Con sus chamantos terciados sobre el pecho, los hombres agitaban sus chupallas en el aire, lanzándolas al espacio, con risas y cuchufletas. Echado hacia atrás el rebozo, las mujeres, sin cuidarse mucho de cubrirse el seno, desgreñado el cabello, ya encendido el rostro por el calor del sol, alzaban también su voz de tiple en notas sobreagudas de atronadora repercusión. Casi todos, hombres, mujeres y chicuelos, a porfía fumaban cigarrillos de hoja y de papel al terminar cada estrofa. Jadeante con la agitación de la marcha y con el esfuerzo de las voces por uniformar la medida musical, la turba llegó en tropel confuso delante de la puerta de calle, entonando, tras el coro, la primera estrofa de la canción:
Del rápido Santa
Pisando la arena
La hueste chilena
Se avanza a la lid,
Ligera la planta,
Serena la frente,
Pretende impaciente
Triunfar o morir.
Los habitantes de la casa, situada frente al antiguo cuartel de artillería, al pie del cerrito, convertido ahora en espléndido jardín, habían acudido con sus huéspedes a la puerta de calle. Al mismo tiempo, otras cuatro personas llegaban también del interior de la casa, atraídas por el canto y por la música, y se agrupaban allí, conservando cierta distancia entre ellas y los del grupo de don Guillén.
En primera fila, delante de la gran puerta, con el chico Guillén de un lado y con su hermanito Javier del otro, teniéndolos de la mano, un mozo de veinte años a lo más unía su voz a los cantantes que, encontrando muy rudo el figurado estilo de la primera estrofa, volvian a empezar el coro:
Cantemos las glorias
Del triunfo marcial . . .
Al segundo verso resonó entonces la voz del mozo. Con risueño semblante y animados ojos, hizo oir, en medio del ruido general, esta variante burlesca:
Del triunfo marcial
Que el roto chileno
Obtuvo en Yungay.
Y agregó este verso, dominando el canto de los del pueblo:
Sin las chinas feas,
Que chillando van.
Guillén y Javier, radiantes de contento, imitaban el ejemplo del mozo, y repetían:
Sin las chinas feas,
Que chillando van.
Era, el que así cantaba, un muchacho de color trigueño, cuyos ojos, de extraordinaria movilídad, daban a su rostro un aspecto de franca alegría y de audaz resolución al mismo tiempo. De estatura mediana, de anchos hombros y bien compartida musculatura, un aire de agilidad y de fuerza desprendíase de su persona. Algunas de las mujeres del grupo de cantantes, al verse tratadas de chinas feas,le gritaron al pasar, abandonando el canto, con la fórmula de desprecio del roto por el caballero:
Cantá no más,
Futre Encolao,
De a cuartillo el atao.
Entretanto, la música se alejaba Cañadaabajo, según la expresión del lenguaje común, para indicar la dirección hacia el poniente. Otros grupos de gente endomingada, es decir, de dominguera vestimenta, menos bulliciosos que los acompañantes de la banda de músicos, marchaban también, pero sin apresurarse, fumando y chanceándose con buen humor, hacia la Alameda, preparada ya para la fiesta de la tarde.
Era, entonces, aquel sitío el único paseo público de la ciudad. Oficialmente condecorada con el presuntuoso nombre de Paseo de las Delicias, la Alameda, más comúnmente designada por este último nombre, era conocida, también, por el de la Cañada. Trazado en el arrabal del sur, al borde de la población, por un coronel de ingenieros de los jefes apresados en la gloriosa captura de la fragata española “María Isabel”, el paseo de la Cañada era forzosamente el centro preferido para la celebración de las fiestas populares. En seis filas paralelas, sus altos y frondosos álamos, alineados con simétrica regularidad, formaban una ancha avenida central, limitada a uno y otro lado por dos acequias de agua corriente. La separaban éstas de dos avenidas laterales más angostas, a su vez separadas de las vías del tránsito general por las filas exteriores de árboles, que completaban aquella larga calle de tupido follaje.
— Van a ganar lugar desde temprano, para ver desfilar las tropas —decía don Miguel Topín, viendo pasar la gente.
Los chicos se inquietaron con aquello de“ganar lugar”.
—Pero nosotros tenemos tabladillo, ¿no, mamá?
La mamá los tranquilizaba: tenían un tablado de los muchos que, a manera de palcos abiertos al aire libre, amarrados a los álamos, se habían construido para la gente visible, por donde debía desfilar, en su marcha triunfal, aquella tarde, el ejército libertador del Perú.
— No se inquieten, niños, todo lo verán, con tal que se porten bien y que no ensucien su ropa —concluyó diciéndoles doña María.
— Señorita, no tenga cuidado, se portarán muy bien —dijo el mozo que tenia de la mano a los niños.
Los dos grupos de observadores se habían acercado poco a poco, y conversaban. De un lado don Guillén, su mujer y sus convidados; del otro, las cuatro personas que habían salido del interior de la casa, atraídas por la música y los cantos de la fiesta. Componíase este segundo grupo de un hombre, de cuarenta y cinco años, al parecer; de dos mujeres jóvenes todavía y de una esbelta muchacha de diecisiete años, a lo más. El hombre, flaco y calvo, de vulgar apariencia, de los que la fisonomía nada dice y nada significa, era el tipo de esos seres de la humanidad anónima, que van en tropel por la vida, como las ondas de un río, precipitándose las unas sobre las otras hasta perderse en el mar infinito del olvido, sin dejar rastros de su pasaje. En ese instante, la tibia brisa de noviembre hacia flotar, en lacias guedejas, alrededor de su cabeza, los escasos cabellos que había perdonado la calvicie. La gran pasión de su existencia habían sido los volantines en verano, y la caza de jilgueros, en invierno. Su ciencia consumada en esos dos pasatiempos le daba cierta autoridad ante los dos chicuelos de don Guillén.
Cansados ya de ver pasar la gente, los niños se habían puesto a explorar el espacio.
— Tata Apito —le decían—, buen viento para encumbrar volantines.
— Cómo no, pues, superior —decía el calvo, mirando el espacio, donde se veían balancearse cometas de distintas formas, de las que la construcción había llegado a ser una complicada ciencia por aquel tiempo.
Mientras miraba así, con los ojos de hombre experto, moverse en el aire los volantines, tata Apito fumaba, hasta quemarse los dedos, su cigarrillo de hoja, casi ya consumido enteramente.
— Tata Apito, bote el pucho, que le está quemando el bigote —le dijo Javier, con sorna.
Envalentonado con la broma de su hermano, Guillén agregó:
— Ñato, dale un cigarro a tata Apito, antes que el pucho le chamusque la boca.
El joven sacó una cigarrera de paja y la presentó a don Agapito.
— Aquí tiene, saque los que quiera.
Don Agapito, fumador de bolsa consuetudinario, sacó, por lo menos, un tercio del contenido de la cigarrera.
— Vaya, pues, don Carlito, por ser de su mano.
Los chicuelos celebraron con voces de alegría la desfachatez de don Agapito.
— Toma, ñato, eso te pasa por rangoso —proferían, aplaudiendo.
Sin cuidarse de las bromas de los niños, los de los dos grupos conversaban sobre la fiesta del día. De las dos mujeres que con la chica y don Agapito habían salido del interior de la casa, una era, visiblemente, mayor que la otra. Ambas vestidas con traje de quimón ordinario y con el mantón de iglesia echado sobre los hombros, parecían pertenecer a esas familias de escasos medios de fortuna, que ocupan en la escala social de los pueblos hispanoamericanos el punto medio entre la aristocracia acaudalada y la gente de humilde condición, que lucha con la pobreza, disimulándola.
A pesar de la modestia de su traje, advertíase en la mayor cierta majestad natural. Hubiérase dicho una gran señora, que no acertaba a ocultar la distinción de su persona bajo la humildad del traje.
Lo erguido, sin afectación, de la frente, la regularidad perfecta de las facciones, la esbeltez del cuerpo, en el que la armonía de las líneas acusaba su escultural conjunto, como el de una bella estatua de mujer, le daban el sello de una personalidad enérgicamente acentuada. En la luz de sus grandes ojos negros brillaba una altivez ingénita, que no sabía velar el reflejo de un ánimo resuelto, de los que acometen con audacia los obstáculos hasta llegar al fin deseado.
La otra, algo más joven que ella, la llamaba Manuela en la conversación que tenía con don Guillén y sus amigos. Manuela, a su vez, al hablarle, le decía Sinforosa. Eran dos hermanas, en las que el aire de familia alcanzaba apenas a sospecharse después de un atento examen. Sinforosa, gorda y de insignificante apariencia, era un ejemplo, muy común en la vida, del misterioso capricho con que la naturaleza reparte sus dones físicos y morales entre los descendientes de los mismos padres.
En la primera, un aire de superiorídad y de energía desprendíase de toda su persona, mientras que la segunda parecía organizada para la pasiva sumisión de la más indolente indiferencia.
Una y otra, sin embargo, estaban visiblemente sujetas en aquel momento a una preocupación idéntica, mientras seguían la conversación general, porque ambas llegaban a dar respuestas distraídas por concentrar su atención en la chica que tenían al lado de ellas.
— Deidamia, no estés mirando a ese ñato sinvergüenza —decíale por lo bajo Sinforosa.
La muchacha contestaba, con aire indignado:
— ¿Cuándo lo he mirado? ¡Las cosa suyas, madre!
Deidamia había vestido ese día su traje de gala. La falda era de seda color de rosa. El corpiño, con marcadas pretensiones de elegancia, era de la misma tela, engalanado con adornos más obscuros, y ese color del traje reflejándose sobre las rosadas mejillas de la chica le daba la gracia de una flor de durazno acabada de abrir al beso del sol de la mañana. La fina redondez del talle, libre de la tiranía del corsé; la bien acusada curva del seno, que presta a la mujer la magia de una seducción inconsciente; el suave declive de los hombros, dispuestos con estético donaire, eran en ella otros tantos rasgos de la triunfante riqueza de juventud y de femenil poder con que entraba al combate de la vida en su obscura condición de muchacha sin fortuna. Sin ser, en suma, de una belleza indiscutible, Deidamia ostentaba en su cuerpo y en su rostro ese lujo de vida exuberante que reemplaza, casi con ventaja, en la juventud, la hermosura.
A pesar de su protesta, la chica aprovechaba la más ligera distracción de sus dos guardianes de manto, para dirigir expresivas ojeadas al ñato Díaz, o, más bien, para corresponder con brío a las que el mozuelo le asestaba.
— No ves, pues, ¡ahí estás mirando otra vez a ese condenado! —volvía a decirle, por lo bajo, la madre, mientras doña Manuela contínuaba la conversación con los del grupo de don Guillén.
Sinforosa hubiera querido irse y substraer así su hija a la descarada galantería del ñato, pero no se atrevía a hacerlo.
El tono de atenta deferencia que empleaba doña Manuela al conversar con don Guillén y su esposa la obligaba, aunque rabiando, a no moverse. La situación respectiva de aquellas personas explicaba la actitud de doña Manuela y la forzada resignación de Sinforosa. La casa en cuya puerta conversaban era uno de esos viejos caserones del tiempo de la Colonia, con dos patios y un gran huerto. Situada frente del antiguo cuartel de artillería, es decir, al lado sur de la calle en que principiaba la Alameda, a poca distancia de la iglesia del Carmen Alto, hallábase dividida en dos habitaciones. De éstas, la principal la ocupaba en arrendamiento don Guillén con su familia. Doña Manuela vivía en la otra parte, exigua y destartalada, con su marido, su hermana Sinforosa, su cuñado Agapito Linares y Deidamia. El canon, puntualmente pagado por don Guillén en buenos pesos españoles de columna, constituía una de las principales entradas de la modesta familia de los Estero, como se decía, hablando de ellos. Doña Manuela, de una avaricia sórdida y persuadida por la experiencia de que la casa era difícil de arrendar, había llegado a vencer lo altanero de su indole en el trato con su arrendatario.
Mientras seguía la conversación entre los vecinos, otras partidas de pueblo habían pasado repitiendo sin música, y en destemplada vocería:
Cantemos las glorias
Del triunfo marcial . . .
Pero los dos chicos y el ñato Díaz habían dejado de asociarse al entusiasmo popular. El ñato espiaba los momentos en que podía cambiar miradas de inteligencia con Deidamia, mientras Guillén y Javíer seguían atentos en el espacio la evolución de algunos volantines que se balanceaban en las alturas del Cerro Santa Lucía.
— Sí nos fuésemos a la huerta a encumbrar nuestros volantines —dijo el ñato, poco después que los de la otra casa se despidieron de don Guillén y sus convidados.
Los niños aplaudieron la proposición.
— Mamá, ¿nos da licencia para ir a la huerta con el ñato?
— Vayan, chiquillos, vayan; yo les doy permiso —dijo doña Rosa.
— Y yo también —agregó don Miguel, acariciando a los chicuelos.
La madre asintió con una sonrisa de cariño:
— Pero no vayan a ponerse a jugar, porque mancharán sus pantalones.
II
CARLOS Díaz y sus dos amiguitos, con ligero paso, tomaron en dírección del interior de la casa. Doña Manuela y los suyos habian desaparecido por una puerta al fondo del patio, a la izquierda.
Cuando el ñato y los niños salieron del zaguán, el patio estaba ya desierto.
El ñato se detuvo allí, se apartó de los niños y se acercó a la ventana de un cuarto con puerta al zaguán, de donde los chicos oyeron salir un apagado ruido metálico, como el de una cadena que alguien hiciese mover. Los dos hermanos se miraron palideciendo. Un vivo sentimiento de angustia se reflejaba en sus facciones.
— ¡Pobre loco! —dijeron, en ese tono infantil tan armoníoso, cuando cede a una emoción compasíva.
El ñato se había acercado a la gruesa reja de hierro que cerraba sobre el patio la pieza del zaguán.
— Don Julián, soy yo —dijo, dirigiendo la voz al interior de esa pieza, con la acentuación del que no quiere ser oído sino por aquel a quien habla.
Una voz apagada y bronca respondió desde adentro algunas palabras, que los chicos no alcanzaron a oir.
El ñato repuso entonces, siempre hablando en tono bajo al de adentro:
— Bueno, pues, ahí le mando un peso, en reales de carita. Tenga cuidado de que no se los encuentren; de seguro que se los quitan.
Al hablar, había lanzado dentro de la pieza, al través de la reja, un paquete muy pequeño: sin duda eran las monedas españolas, un vestigio del régimen colonial, con la efigie del rey, que había anunciado. El pueblo llamaba esas monedas de cara y cruz. La efigie borbónica del rey en el anverso y la cruz al reverso figuraban las armas españolas. El ademán y las palabras del ñato fueron seguidos por el mismo ruido de cadenas y la misma voz gutural de un momento antes.
El ñato volvió entonces hacia los niños.
— ¡Pobre loco! ¿Está enojado? —preguntó Guillén con timidez.
— ¿Por qué lo tienen siempre encerrado? ¿Por qué no lo sueltan al pobre? —reflexionó Javier, con generoso ardor.
En la voz de los niños se traslucia un acento de profunda lástima. Era para ellos un tremebundo misterio aquello de un hombre prisionero en un cuarto obscuro y el lúgubre resonar de su cadena, como llamando a compasión. Los chicos miraban a la ventana con tímida curiosidad. No alcanzaban a comprender cómo una voluntad extraña pudiese detenerlo allí, segregado del mundo de los vivientes. La forma humana iba poco a poco acentuando sus líneas en la vaga penumbra de la pieza. Era un hombre de fatídico aspecto. Su elevada estatura ponia como en relieve su larga y desgreñada cabellera. La hirsuta barba le cubría casi por completo las lívidas mejillas. En el fondo de las órbitas, los ojos, de fulgor calenturiento, brillaban como dos luces lejanas, con el desmayo de la esperanza que va extinguiéndose. Los chicos tenían una intuición precoz de la miseria humana, al examinar a hurtadillas al prisionero. Generosamente trataban de explicarse lo que podía ser esa existencia sin alegría, sin la luz del sol, sin la fresca verdura de la huerta, donde, en revueltos giros, volaban las mariposas; donde la brisa, los insectos, las aves errantes, hacían oir en aquellos días de noviembre, bajo el sol esplendente, su misterioso concierto de ruidos confusos, como un himno de contento universal. Sin darse cuenta de ello pensaban todo eso los chicuelos. Era como un aleteo de sus almas hacia las regiones de luz donde la infancia pugna por llegar, como los insectos alados que en una pieza obscura buscan la claridad, revelada por los intersticios de la ventana. Y aquel misterio de lamentable fatalidad, esas palabras repetidas por todos, fórmula para ellos de un enigma indescifrable: ¡el loco Estero!
¿Quién acertaria a hacérselas comprender? ¿Loco? —preguntábanse en ese momento, como tantas veces se lo habían preguntado— ¿Por qué ese hombre no pensaba como ellos, como todos los demás, en vez de permitir que lo encerrasen como algún animal rabioso, en vez de servir para dar miedo y que las criadas los amenazasen a ellos con el loco?
Ese arcano de un juicio enfermo, cuando la niñez se figura, por intuición psicológica, que la voluntad es la reguladora del albedrío, les parecía, en su presunción infantil, inverosímil. A veces la obsesión del pensamiento, conversando sobre el prisionero, los hacía decirse:
— ¿Quién sabe si se hará el loco?
El ñato había vuelto al lado de ellos y respondía a sus preguntas:
— ¿Por qué lo tienen siempre encerrado? ¿Por qué no lo sueltan? Vayan a preguntárselo a la picara de su hermana, a ña Manuela, como debían llamarla, y no doña Manuela, como ella se hace llamar.
Esta contestación estaba muy lejos de satisfacer la curiosidad compasiva de los hermanos. Ambos se quedaron perplejos.
— No crean que está loco —repuso el mozo, echando a andar hacia el interior de la casa—; la malvada hermana se lo hace creer a todo el mundo; pero es una buena mentira. Ustedes verán, yo les probaré a todos que no hay tal loco. Ahí lo verán ustedes; pero no se lo digan a nadie.
Había agregado estas palabras en tono de confidencia.
Al oir la recomendación final, los chicos sintieron que les daba una orden. Lo sintieron en el acento y la expresión severa, casi conminatoria, del semblante del mancebo.
Pero ya atravesaban el segundo patio de la casa, llamado “de las caballerizas y el pajar”, donde se guardaba el pienso para los caballos de don Guillén. De ahi entraban, retozones y olvidados del loco, por un largo callejón bordado de altas cicutas, a la espaciosa huerta.
Un momento después que los chicos y el ñato Díaz se alejaron de la puerta de calle, un hombre, joven aún, llegó de afuera hasta cerca de los dueños de casa y sus convidados. Con ademán evasivo, el recién venido pareció querer pasar hacia el interior sin detenerse; pero don Guillén lo detuvo, saludándolo cortésmente, al mismo tiempo que le hablaba:
— ¡Qué animación, qué contento hay en el pueblo, señor don Matías!
— Así es, señor. ¡Mucha animación, mucha animación!
Había cierta vaga tristeza en su mirar, cierto ademán de quien no quiere trabar conversación. Mal vestido, con la barba de varios días sin afeitarse, tenía el aire enfermizo de una persona avejentada. Don Guillén procuró, sin embargo, detenerlo con nuevas observaciones sobre la fiesta del día. Don Miguel Topín agregó algunas alusiones a los sucesos que el pueblo seguía celebrando con su canción a las glorias del “triunfo marcial”. Don Matías contestaba distraído, con una sonrisa forzada del interlocutor que desea escabullirse.
— Creo que me han de estar esperando en casa —dijo, con un movimiento afirmativo de cabeza, una especie de gesto de convicción, destinado a reforzar su hipotética disculpa.
Y después de un saludo de hombre corto de genio, en contorno, se retiró sin dar la mano, dirigiéndose con pasito corto de perro que huye, del lado de la casa chica, con la cabeza inclinada a la derecha, moviéndola maquinalmente, cual si repitiese su convicción de que debían estar esperándolo.
Don Miguel Topín lo siguió algunos momentos con la vista.
— Este pobre don Matías Cortaza —dijo con tono de extrañeza— tiene siempre la apariencia de dar un pésame.
Don Guillén replicó a esa observación semimordaz:
— Sin duda el pobre no es feliz.
— Dicen que la hermosa doña Manuela lo trata a la baqueta.
— ¡Oh!, ¿quién sabe? Se dicen tantas cosas — observó con benevolencia doña María.
Pero don Miguel estaba de humor festivo: un vinito moscatel con que había regado el huachalomo salpreso en el almuerzo, le tornaba picaresco el ingenio.
— O tal vez le pasa lo que a “todo el que se casa con mujer bonita, que hasta que se muere, el susto no se le quita”.
Doña Rosa diole un golpecito en el brazo:
— Cállate, Miguel, no seas mala lengua.
Los cuatro dieron vuelta la espalda a la calle y caminaron hacia las habitaciones de la casa grande.
Al pasar por delante de la puerta del cuarto del zaguán, invariablemente cerrada, los esposos Topín la miraron con cierto aire supersticioso, casi tímido, como la habían mirado pocos momentos antes, al llegar. Luego, en el patio, evitaron volver la vista hacia la ventana enrejada.
— Ay, hijita —dijo doña Rosa, acercándose a doña María, como si buscase su amparo—, nunca me atrevo a mirar a la ventana: se me figura que voy a ver al loco asomado.
Don Miguel tomó un aire paternalmente protector:
— ¿Y qué puede hacerte el infeliz? No seas cobarde, Rosa.
— Así es, no puede hacerme nada; pero me da miedo.
Su acento de timidez, su voz de niño asustado, estaban lejos de guardar armonía con la voluminosa persona de la señora.
Habían entrado en el escritorio de don Guillén. La pieza tenía las dimensiones extensas de que usaban los edificadores, ya que llamarlos arquitectos sería presuntuoso, del coloniaje. Con terrenos baratos y preocupados de construir habitaciones frescas únicamente, sin advertir que los inviernos de Santiago son, por lo general, rigurosos, sólo atendían a que los cuartos fuesen grandes y muy altos. Por su amueblado y adornos, el escritorio de don Guillén tenía cierto aire de morada de familia extranjera, a pesar de su tamaño. La mesa, el recado de escribir, los muebles de pesada y cómoda construcción, carecían de semejanza con el mueblaje colonial. Algunos antiguos grabados ingleses, de carreras de caballos o de cacerías, colgados en las paredes, acentuaban la nota de colorido extranjero en aquella estancia. Bajo la mesa, una hermosa perra de Terranova dormitaba sobre un pellón o cuero blanco de carnero.
Un perro de la raza de los ratoneros dormía en una cesta muellemente tapizada con una vieja manta. Unicamente la alfombra, de listas azules y verdes, tejida en alguna aldea del sur, reivindicaba el carácter chileno de la morada.
Al entrar los cuatro amigos, la perra les dio una bienvenida perezosa, meneando con lento vaivén el espeso plumero de su cola. El ratonero lo hizo con un gruñido sordo.
— ¿Qué es eso, “Pinche”, desconoces a los amigos? —le dijo don Miguel Topín, acariciándole la cabeza.
— Aprende de “Flora”, que nos saluda como persona bien criada —añadió doña Rosa, agachándose para corresponder con una caricia al saludo de la perra.
— “Pinche” es de pocos amigos —observó don Guillén, haciendo el ademán de tirar al perrito de las orejas, de las que, al cercenárselas al nacer, solamente le habían dejado el borde.
Don Miguel encendió un cigarrillo de hoja, y don Guillén un habano. Era un preludio de conversación. Agotado el asunto de la campaña restauradora, sobre el que habían hablado desde antes del almuerzo, doña Rosa tocó dos o tres puntos de la crónica local, escasa de interés en aquel tiempo.
Una amiga suya había salido con bien el día anterior; otra había tenido mellizos, de modo que no había ropita sino para un niño solamente.
— Falta de precaución —dijo don Miguel, con su seráfica sonrisa—; a nosotros no nos pasará eso, Rosa.
Esta alusión a la esterilidad de la señora la hizo sonrojarse, bien que ella fuera una alusión inevitable cada vez que se hablaba de alumbramientos. Don Míguel chanceaba sobre el asunto, para consolarse de no tener hijos, en medio de aquella sociedad, en la que las numerosas familias eran la regla general.
— Cállate, Miguel, no estés diciendo tonterías —dijo, con pudoroso dengue doña Rosa—. Puesto que acabamos de hablar del loco, cuéntale a don Guillén lo que nos dijeron el otro día.
— ¿Qué les han dicho?
Don Guillén se había sentado delante del escritorio, y enviaba al techo el humo de su habano. Don Miguel, sobre una gran poltrona, fumaba con aire de recogimiento su cigarrillo.
— Hombre, lo que tantos dicen por lo bajo: que don Julián no era loco cuando lo encerraron.
— ¡Ah!, ¿eso dicen? ¡Quién sabe! —murmuró don Guillén, con acento de misterio.
Doña Rosa miró con interrogativa curiosidad al dueño de casa, pero dirigiendo la palabra a su marido:
— Mira, Miguel, yo creo que don Guillén sabe algo y no nos quiere contar.
Don Guillén se excusaba, reticente, pero como quien desearía hacer una confidencia si estuviese seguro de la discreción de sus interlocutores.
— El amigo que nos decía eso —repuso Topín, encendiendo un nuevo cigarrillo— hablaba de drama de familia; pero vagamente, sin precisar, cosas que había oído.
Y, haciendo salir por las narices una nube de humo, añadió en conclusión, arrellanando su abultado cuerpo en la poltrona:
— Tal vez son cuentos; ¡la gente es tan chismosa!
Su mujer no se dio por satisfecha con esa explicación.
— No importa; yo estoy segura de que don Guillén sabe lo que ha pasado. Dile que nos cuente, Marica. ¡Vaya, pues!, le guardaremos el secreto.
— Sí, le guardaremos el secreto —apoyó don Miguel, con timidez.
Don Guillén tuvo un sonrisa de indecisión.
— ¡Vaya!, cuente, pues —insistió doña Rosa.
— La verdad es que hay algo de muy grave en este asunto. Si ustedes me prometen ser discretos, voy a referirles lo que sé.
Los esposos Topín se pusieron en actitud de escuchar con recogimiento, ¡una revelación sobre lo que siempre les despertaba la curiosidad al pasar por el patio y oir el ruido de la cadena del loco! ¡Una historia misteriosa para romper la monotonía de las conversaciones caseras! Casi no se atrevían a moverse, de miedo de que don Guillén se arrepintiera, como en otras ocasiones, de su condescendencia.
Doña María, por el contrario, permaneció impasible. El anuncio de la revelación que iba a hacer su marido no turbó la dulce serenidad de su rostro de facciones delicadas, al que los grandes ojos negros prestaban un encanto supremo. Ella sabía ya lo que iba a decirse.
—Hay que tomar las cosas desde muy atrás — empezó el dueño de casa—. Ustedes saben que don Julián Estero era capitán de caballería en el ejército pipiolo, y fue dado de baja después de la batalla de Lircay. Don Julián había abrazado la carrera militar, por entusiasmo patriótico. Su situación de fortuna le permitía no depender del sueldo para vivir con holganza. Tenía, y le pertenece aún, una chacra de trescientas cuadras del lado de Chuchunco. Tiene, además de esta casa, otras dos en la calle del Puente, cerca de la Plaza de Abastos. Gracias a la renta de estas propiedades, su posición era muy diversa de la de los demás jefes y oficiales dados de baja, que, al perder su empleo militar, quedaron, gran parte de ellos, en la miseria, obligados, por hambre, a hacerse conspiradores. Pero don Julián, a pesar de esto, conspiraba también. Ardiente en todas sus pasiones, su entusiasmo por la causa liberal era absoluto. Pensaba que el partido pelucón era funesto para la patria, reconquistada con tantos sacrificios del poder español; lo que él y sus partidarios llamaban la tiranía de Portales, lo exasperaba.
— ¡Qué sería de nosotros sin don Diego! — observó don Miguel, con tono decidido, olvidando que interrumpía la narración de don Guillén en su principio.
Doña Rosa dio un suspiro de impaciencia:
— Deja que cuente don Guillén; otra vez hablarás de política, hijo.
Topín hizo un ademán de resignación, mientras su consorte se dirigía al dueño de casa:
— Siga, pues, don Guillén; no le haga caso a este gordiflón.
— Pero los sucesos de familia, que en el curso de los años produjeron la situación actual, se desarrollaron mucho antes de que don Julián fuera separado del ejército, es decir, mucho antes que se hiciese conspirador contra el omnipotente ministro don Diego Portales. Su padre, don Martín Estero, gallego puro, casado, como ustedes saben, con una chilena de muy respetable familia, pudo salvarse de las proscripciones de la revolución, gracias a la influencia de los parientes de su mujer y a la mansedumbre natural de su carácter. Había comprado a muy bajo precio, en tiempo del gobierno del rey, la chacra en Chuchunco, y vivió muchos años en ella, consagrado al trabajo y ajeno a las agitaciones políticas de esa época.
— ¿No te acuerdas, pues, Rosa, de don Martín Estero? —interrumpió don Miguel, que, preciándose de tener muy buena memoria, no resistió al deseo de hablar de sus recuerdos—. Vivía cerca de tu casa; un español muy apegado a las costumbres de su tierra: chocolate por la mañana, comida a la una del día, siesta a calzón quitado hasta después de las cuatro de la tarde, y cena con morcilla y garbanzos a las diez de la noche. Un hombre excelente.
Doña Rosa juzgó la narración de don Guillén bastante avanzada para no enfadarse con su marido porque volvía a interrumpir.
— Sí, me acuerdo muy bien; pero cuando yo los conocí, la hija mayor, esa doña Manuela, que estuvo hablando ahora en la puerta con nosotros, era ya niña grande, de moño y vestido largo, y yo iba, chiquillita, a la escuela de las Pineda.
— ¡Ah!, por supuesto —dijo don Miguel, con su buena sonrisa de gordo, amigo de la broma—, toda mujer es mucho más joven que sus condiscípulas.
— ¡Ya estás con tus lesuras!
— Doña Manuela es la hija mayor —prosiguió don Guillén—. Algunos años después nació don Julián, y la última fue Sinforosa, la madre de Deidamia. Sinforosa se casó con don Agapito Linares antes de cumplir quince años . . .
— Como yo —interrumpió doña Rosa—; yo me casé de catorce y medio. ¿No es cierto, Miguel?
— No lo crea, don Guillén; es por hacerse más joven que yo; siga no más.
— Más que la edad, los reumatismos imposibilitaron a don Martín, de tal manera que, para continuar atendiendo a los trabajos de la chacra, tuvo que venirse a Santiago y arrendarla a su hijo Julián. El arriendo fue muy barato, como de padre a hijo. Para estimular a éste al trabajo, don Martín hizo insertar en el contrato una cláusula que estipulaba el abono de las mejoras a tasación de peritos.
— Lo mismo que nos pasó a mi hermana Pepa y a mi cuando tatita arrendó la hacienda a mis hermanos —exclamó doña Rosa—. Por las mejoras, mis hermanos se quedaron después con toda la hacienda.
— Pero siquiera te quedó la hijuela que me hizo enamorarme de ti —replicó don Miguel, persuadido de que las bromas ayudaban al trabajo de su estómago para digerir el almuerzo.
Doña Rosa se encogió de hombros:
— Si, cantá no más; ¡bien enamorado que estabas!
— Y todavía le dura, me parece —observó, con su dulce sonrisa, doña María.
— Esa cláusula —repuso don Guillén— fue el origen de la situación que ven ustedes ahora: don Julián, encerrado en su propia casa; su hermana mayor, tutora y curadora del insano.
— Pero ¿es loco o no es loco? —preguntó don Miguel.
— Ustedes van a juzgar: poco después de hacerse cargo del fundo, don Julián volvió al servicío militar, del que se había retirado temporalmente al celebrar el contrato de arriendo. Con su espíritu exaltado, la vida del campo se le hacía insoportable. Precisamente, entonces, un íntimo amigo suyo y antiguo condiscípulo, mozo pobre, buscaba alguna ocupación. Don Julián lo puso de administrador de la chacra, después de acordar con él un plan de mejoras, y se incorporó nuevamente al ejército. Así transcurrieron algunos años. Doña Manuela, que desde el día del arriendo había protestado contra la cláusula de las mejoras, vigilaba con espíritu receloso las plantaciones de árboles y la división del fundo en potreros cerrados con buenas tapias de adobón. El administrador defendía esos trabajos, cubriéndose con la autoridad del arrendatario, mientras que éste, lanzado en las agitaciones políticas de aquel tiempo, leía apenas, o no leía, las cartas de quejas que le enviaba su hermana a los pueblos donde se hallaba de guarnición. Las agitaciones, mientras tanto, llevaron los partidos enemigos, el pelucón y el pipialo, en abril de 1830 a la batalla de Lircay. Destruido el poder de los pipiolos, vino, con los pelucones, la presidencia del general don Joaquín Prieto, y lo que los vecinos llamaron la dictadura de Portales. Don Julián se hizo notar por su arrojo en Lircay, donde fue herido por salvar a su asistente, y quedó, como todos los jefes y oficiales del ejército, dado de baja.
Hizo entonces una pausa don Guillén.
— Aquí llego —dijo al cabo de un momento— a la parte más delicada de mi historia, y ustedes, don Miguel y doña Rosa, me dispensarán que vuelva a recomendarles el más profundo sigilo sobre lo que voy a contarles.
Don Miguel se sonrió con benévola malicia.
— Hable no más, amigo; ya sé lo que va a contarnos.
— Si sabe, tanto mejor; eso me quitará de la conciencia el remordimiento de revelar secretos ajenos —exclamó don Guillén, riéndose.
Dijo entonces que una intriga de amor había venido a mezclarse en la existencia de doña Manuela a la preocupación que le causaba su ardiente querella con su hermano. Su marido, don Matías Cortaza, ocupaba en el Ministerio de la Guerra un modesto empleo de archivero, con 40 pesos al mes. La falta de medios obligaba a la señora a vegetar obscuramente entre su padre, cuyos achaques lo esclavizaban en la casa, y el marido, al que había entregado su suerte sin amor, dominada por el miedo impaciente que se apodera de no pocas muchachas ante el posible riesgo de quedarse para vestir santos, según la cruel expresión común. En esa situación mortificante, pasaron algunos años, encendiendo poco a poco en el corazón de la hermosa el femenil despecho de ver marchitarse su juventud antes que se hubiese cumplido la gran promesa de amor que todas las mujeres se creen con derecho de exigir al destino.
—Pero el destino oyó al fin el clamor de esa alma angustiada —prosiguió diciendo don Guillén—. En una visita encontró un día doña Manuela al mayor del cuerpo de policía don Justo Quintaverde. Este oficial había llegado a conquistar, por su carácter y servicios al partido del gobierno, una posición superior a la de su jefe, el primer comandante del cuerpo. Era algo como el poder de San Bruno en el gobierno de Osorio. Según la opinión corriente en el público, el mayor Quintaverde era el hombre de confianza de don Diego Portales. Infatigable perseguidor de los pipiolos, su influencia en el ánimo del ministro dictador era muy considerable. El era el más activo proveedor de reos políticos, sobre los que los tribunales militares hacían recaer el temible peso de las leyes y de los decretos draconianos con que Portales perseguía sin piedad y sin tregua a los conspiradores.
”La impresión causada por la arrogante hermosura de doña Manuela en ese corazón de soldado fue profunda, pero no fue menor la que produjeron en ella el talante marcial y la enérgica fisonomía del militar. Habían llegado, ella y él, a ese recodo de la existencia en que la necesidad de amar, despejada de las brumas del idealismo, se lanza, impetuosa, sobre las ardientes emociones de la realidad.
”Pocos días después de ese encuentro, en el que los ojos de ambos se revelaron sin disimulo la recíproca atracción de que al mismo tiempo se sintieron conmovidos, nació esa intriga de amor, funesta, más tarde, para don Julián Estero.
Doña Rosa se sintió sofocada. Con la severidad de costumbres en que había vivido desde la infancia, aquella pintura, apenas bosquejada, de una pasión adúltera, le parecía la revelación de un sacrilegio.
— ¡Ay, por Dios, hijita! —exclamó, volviéndose hacia doña María—, ¿quién creyera que hay mujeres tan perversas?
— Así es —contestó la dueña de casa.
— De todo hay en la viña de Cristo —murmuró don Miguel, indulgente con las debilidades humanas.
— Bien pensarán ustedes —continuó don Guillén— que, por muchas precauciones que tomasen Quintaverde y doña Manuela, sus amores no podían quedar ignorados mucho tiempo. En pocos meses aquello no era ya un secreto para nadie, y no faltó alguien, por supuesto, que, por compasión o por malignidad, hiciese llegar el cuento a oídos de don Matías Cortaza.
”El hombre, que nunca había brillado por su alegría, cayó entonces en una profunda tristeza. Sin ninguna energía de carácter, abstúvose de pedir cuenta de la ofensa a Quintaverde, y, demasiado timido para hacer entrar a doña Manuela en el buen camino, se le vio aislarse en un silencio melancólico y en absoluto retraimiento de lo que pasaba a su alrededor, al punto de prescindir completamente de la existencia de su mujer.
— ¿Qué menos, pues, que con lo que le ha pasado el hombre se haya puesto medio tonto? —dijo doña Rosa.
— Desde entonces, ese hombre es el que ustedes han vísto hace un momento: una especie de fantasma viviente, sin que pueda saberse si es odio o si es profundo desprecio el sentimiento que abriga hacia su mujer. Desde hace algún tiempo, diríase que trata de olvidar su dolor en una continua lectura. A mí me pide libros con frecuencia, pero en el último año, él mismo me ha dicho que no saldrá de la lectura de dos obras: “Robinson Crusoe” y “El Chileno Consolado en su Presidio”, por don Juan Egaña.
”Parece que su singular preferencia por estos dos libros está fundada en que la acción de uno y otro pasa en la isla de Juan Fernández. En la lectura de ellos, alternada con mecánica regularidad, pasa don Matías sus solaces desde que vuelve de la oficina, sentado al fondo de la huerta en una silla de vaqueta.
— ¡Vaya con el gusto raro! —exclamó doña Rosa.
— En gustos no hay leyes, hija —observó don Miguel—; si esto le consuela, no hay más que dejarle en Juan Fernández.
— Por entonces —continuó don Guillén— sobrevino la muerte de don Martín. Sus herederos se apresuraron a abrir el testamento, y pronto empezaron las particiones. Esa lucha de intereses, causa de graves disturbios, y, a veces, de incurables rencores en las familias más unidas, tomó desde el principio un extraordinario carácter de violencia en la familia de los Estero. Los débiles lazos de unión que pudieron haber existido entre ellos, quedaron cortados para siempre desde la celebración del contrato de arrendamiento de la chacra. Abierta la sucesión, la batalla ante el juez partidor amenazaba cada vez terminar por una terrible catástrofe. A duras penas conseguían los abogados calmar la excitación de sus clientes. Hubo momentos en que el vencido de Lircay llegó, en su exasperación, hasta dar signos de insanidad. No era el interés material de obtener ventajas sobre sus hermanas lo que le arrastraba a esas crisis de furor; eran las pretensiones de sus adversarios, cuando las consideraba injustas o malévolas. En el curso de los debates, el juez había tenido ocasión de notar varias veces que los sentimientos de rectitud y de equidad prevalecían generalmente en el espíritu de don Julián. Apelando a esos sentimientos, obtuvo que el capitán cediese a sus hermanas una buena parte del valor de las mejoras. Doña Manuela exigía, sin embargo, que el fundo fuera puesto a remate y el producto dividido por iguales partes entre los herederos. Rechazada esa exigencia por el juez, la partición produjo una más que módica suma a cada una de las hermanas. Desde entonces surgió en la mente de doña Manuela, con una morbidez de idea fija, la de apoderarse de algún modo de los bienes de su hermano. Mientras tanto, don Julián compró entonces la casa en que nos encontramos, y pidió a sus hermanas que continuasen viviendo con él. Doña Manuela aceptó la oferta, como el pago de una deuda, que no empeñaba de ningún modo su agradecimiento.
III
LIBRE ya de las agitaciones del juicio de particiones, don Julián se lanzó, con todo el ardor de su carácter, en las conspiraciones que los cabecillas pipiolos no se cansaban de fraguar contra el poder de Portales. Los militares dados de baja después de la batalla de Lircay eran mantenidos por la inflexible voluntad de don Diego fuera de servicio y privados de su sueldo. Forzosamente tenían que convertirse en revolucionarios. Don Julián Estero hacía causa común con sus menesterosos compañeros de armas y empleaba en socorrerlos gran parte de su renta. Este fue el origen de continuas y agrias discusiones con su hermana Manuela, que había asumido de propia autoridad la dirección de la casa. En esa sorda riña de todos los días, el rencor de doña Manuela atizaba el de su hermana y del marido de ésta, para enconar cada día más el violento carácter del capitán.