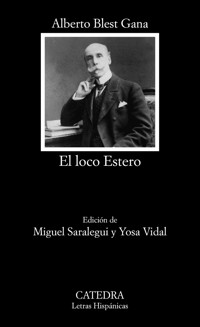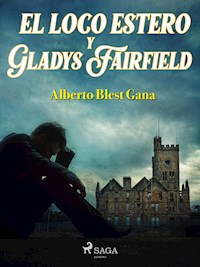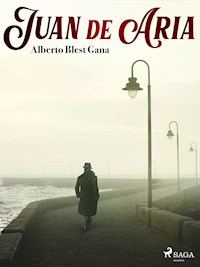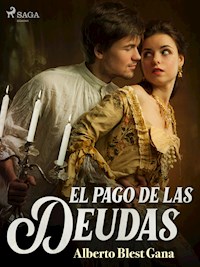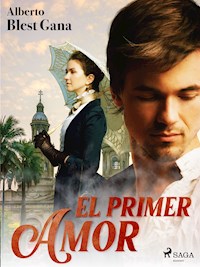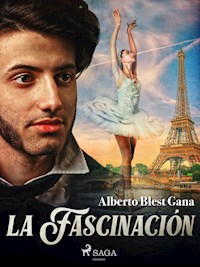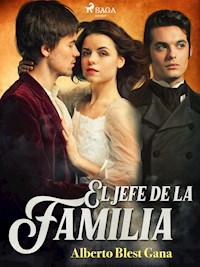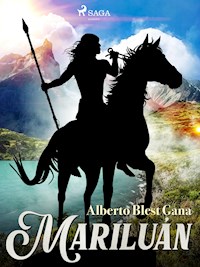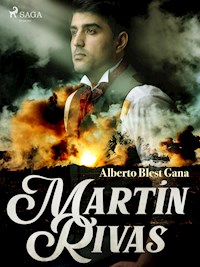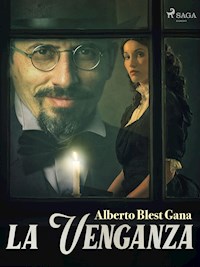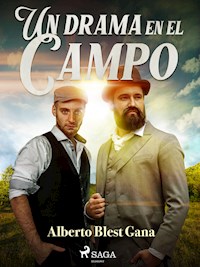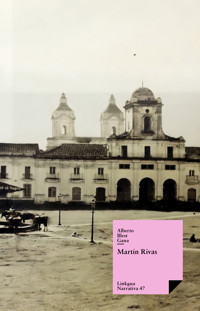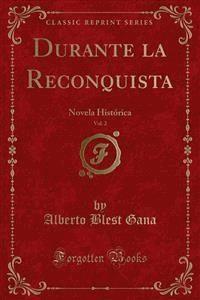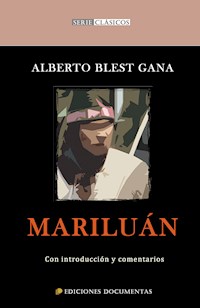
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Nueva Documentas SpA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Serie Clásicos
- Sprache: Spanisch
Mariluán es una obra del novelista chileno Alberto Blest Gana (1839-1920) que permite muchas formas de lectura e interpretación. Fue escrita en 1862, en plenos inicios de la llamada Ocupación de la Araucanía por las fuerzas militares chilenas. Es la historia de Fermín Mariluán, un joven mapuche entregado al ejército chileno, quien le da una formación militar y le asigna un grado de oficial. Hay una caracterización muy relevante del protagonista, donde destaca su proveniencia indígena, aludiendo al extenso poema "La Araucana", escrito en la segunda mitad el siglo XVI por Alonso de Ercilla, quien participara como soldado español en las primeras batallas contra las huestes araucanas. Lautaro, uno de los protagonistas de los cantos de Ercilla, y Mariluán eran hijos de jefes araucanos. Los dos mapuches, ambos retenidos, son objeto de propósitos de asimilación a la cultura adversaria, Lautaro a aquella española y Mariluán a la cultura e institucionalidad chilena de las primeras décadas de independencia del país. Blest Gana agrega a esta cautivadora novela el elemento romántico: el mutuo amor del protagonista con una chilena de distinguida familia de la ciudad de Los Ángeles. Es una novela que confirma la vena realista de Blest Gana, llamado el padre de la novela chilena, y su inspiración en autores franceses de la época, en especial Honoré de Balzac. De igual modo, muestra una vez más el aporte del autor a la literatura histórica, entregando valiosas observaciones de las costumbres, escenarios y personajes de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARILUÁN
ALBERTO BLEST GANA
Con introducción y comentarios
MARILUÁN
Con introducción y comentarios
Alberto Blest Gana
Introducción y notas: Fredy Cancino Berríos
Primera edición en formato digital: mayo de 2022
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
©Ediciones Nueva Documentas SpA
Inscripción Nº 2022-A-2132
ISBN: 978-956-261-030-8
EDICIONES NUEVA DOCUMENTAS SpA
EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN: Ediciones Nueva Documentas SpA
INTRODUCCIÓN
Alberto Blest Gana nace en un Chile aún en construcción como república libre, un 4 de mayo de 1830. Diecisiete días antes, en Lircay habían combatido fuerzas conservadoras y liberales que se contendían el poder tumultuoso de aquellos primeros años de emancipación del coloniaje español; esa batalla abrió la llamada República Conservadora –también denominada Autoritaria– que se extendería hasta 1861.
Hijo del médico irlandés William Cunningham Blest (1800–1884), avecindado en Chile en1824 y de María de la Luz Gana y López (1808-1851), exponente de una de las más relevantes familias de Santiago.
William Cunningham Blest
María de la Luz Gana y López.Óleo de Raimundo Quinsac de Monvoisin.
Su padre ejerció con el nombre españolizado de Guillermo C. Blest, que explica el apellido de todos sus hijos, llegando a ser un prominente y respetado profesional en las políticas e instituciones médicas de Chile. Su artículo Observaciones del estado de la Medicina en Chile (1826), que provocó interés –y cierto escándalo entre sus colegas facultativos chilenos–, fue el inicio de una carrera que lo llevaría a ser un importante artífice del sistema de salud del país e influyente profesional mediante sus numerosos ensayos y artículos médicos. Entre sus aportes profesionales figura su destacada participación en la creación de la primera Escuela de Medicina de Chile. El doctor Blest participó también en la política, siendo elegido diputado por Rancagua en 1831, orientado al apoyo de las políticas del ministro Diego Portales, posición de la que se apartaría para adoptar la idea liberal, que le significó posteriormente el alejamiento temporal de su cargo catedrático de la Escuela de Medicina por haber vitoreado a Francisco Bilbao, el años 1944, en un juicio de condena por su ensayo La sociabilidad chilena.
Blest Gana fue el segundogénito de once hermanos. Dos de ellosfueron también escritores, además de políticos: Guillermo(1), destacado poeta, y Joaquín,(2) quien ejerció el periodismo y la crítica literaria. Alberto ingresó al Instituto Nacional teniendo 13 años de edad, dispuesto a proseguir su educación formal. Impulsado por su tío José Francisco Gana, en ese entonces director de la Escuela Militar, luego de poco tiempo se incorpora a este establecimiento educacional. Poco inclinado a la vida castrense, se desarrolla en la rama de ingeniería militar, que le parecía posible ejercer en el ámbito civil.
En Blest Gana hubo mucho de formación autodidacta, en la medida en que sus estudios le llevaban a nuevas experiencias de contactos y entornos que despertaban mayormente su interés intelectual. La continuación de sus estudios militares en el extranjero fue la ocasión decisiva que le permitió conocer de cerca el mundo literario europeo. Efectivamente, después de licenciarse en 1847 como subteniente en la Escuela Militar, es enviado a Francia donde prosigue estudios en la Escuela de Estado Mayor de ese país. Serán cuatro años que le permitirán acercarse a las más sugestivas figuras literarias del Viejo Continente, al mismo tiempo que asistirá a los grandes hechos políticos y sociales que remecieron a Francia: la revolución de París de 1848 y después el nacimiento de la Segunda República francesa.
En 1851 regresa a Chile tras la muerte de su madre. Recibe el ascenso a teniente del cuerpo de ingenieros del Ejército; al año siguiente convalida sus estudios realizados en Chile y Francia ante la Universidad, optando y obteniendo el grado de agrimensor, lo que hoy se llamaría ingeniero civil. Dado este paso académico, Blest Gana comienza a realizar docencia en la Escuela Militar, en los ramos de Geometría y Topografía. Colabora asimismo con el geógrafo francés Joseph Aimé Pissis en el levantamiento del plano topográfico de Santiago. En 1854 deja las lecciones en la Escuela Militar para ejercer funciones en el Ministerio de Guerra, un año y medio después abandonará definitivamente la carrera militar. El impulso literario que latía desde joven en él fue más fuerte que la conveniencia laboral en las filas castrenses.
El escritor contrae nupcias en 1854 con Carmen Bascuñán Valledor (1833-1911), exponente de la alta sociedad santiaguina y reconocida por su belleza. Con ella tendrá cinco hijos, de los cuales su segundo hijo, Alberto Francisco, llamado “Ito” (1856-1888), frecuentó el mundo literario mediante su amistad con Rubén Darío en París.
Blest Gana comienza sus primeros escritos con el seudónimo “Abeje”, iniciales de su nombre. La revista El Museo, dirigida por Diego Barros Arana, publica en 1853 artículos costumbristas, adelantando lo que sería una veta en su producción narrativa posterior. En esas páginas aparece, bajo forma de folletín(3), su primera novela Una escena social, que muestra ya su inspiración inicial: el francés Honoré de Balzac. Lo declara el propio escritor en una carta a su amigo José Antonio Donoso, en la que da cuenta del entusiasmo que le despertó el autor de La Comedia Humana.
“[…] desde un día que leyendo a Balzac hice un auto de fe en mi chimenea, condenando a las llamas las impresiones rimadas de mi adolescencia, juré ser novelista, y abandonar el campo literario si las fuerzas no me alcanzaban para hacer algo que no fuesen triviales y pasajeras composiciones. Desde entonces he seguido, incansable como tú dices, mi propósito, sin desalentarme por la indiferencia, sin irritarme por la crítica, sin enorgullecerme tampoco por los aplausos con que el público ha saludado mis últimas novelas”.(4)
Luego, desde 1854, será colaborador habitual de publicaciones, como la Revista de Santiago y la Revista del Pacífico, esta última fundada por su hermano poeta Guillermo Blest Gana. Todos estos textos siguen la vena folletinesca, con algunos éxitos de lectores que decidirán su conversión a libros. Esto sucede en 1858 con Engaños y desengaños, El primer amor y La fascinación. Aparece también la novela Juan de Aria, y su única pieza teatral, El jefe de la familia, la que es representada un siglo más tarde, el año 1959.
Blest Gana inicia en 1859 sus colaboraciones en la revista La Semana, de los hermanos Domingo y Justo Arteaga Alemparte. Esta revista fue muy importante en su carrera literaria, pues era una publicación significativa e influyente en el mundo de las letras y la cultura del país, lo que dio fuerte visibilidad a su aporte innovador a la novelística chilena.
En esta revista, Blest Gana prosiguió escribiendo novelas por entregas, como Un drama en el campo, que vería la luz como libro en 1862, junto a las novelas Mariluán y La venganza. Es oportuno citar su artículo publicado en la misma revista De los trabajos literarios en Chile; en él Blest Gana expone ideas que relevan asertivamente sus ideas acerca de la literatura y, especialmente, del trabajo del novelista, exhortando a la renovación y aceptación de “auxilios extraños”:
“Volveremos a repetirlo: lo que se opone entre nosotros al desarrollo literario, es principalmente la propia apatía de los que pueden ayudarlo. Si le falta el impulso de extraños auxilios que pudieran vigorizarlo en su marcha, punto que aquí no tocaremos, esos auxilios pueden conquistarse, estamos ciertos, con la perseverancia y el estudio de los que inician la obra, animados de desprendimiento y buena voluntad”.(5)
Estos trabajos iniciales serán preparatorios para la creación de estructuras novelísticas más extensas y complejas, de mayor profundidad en las tramas y caracteres. Su siguiente novela será La aritmética en el amor, que escapa a la publicación como folletín, habiendo sido escrita expresamente para el concurso de novelas que en 1860 organiza la Universidad de Chile, y en el cual Blest Gana obtiene el máximo galardón. Esta novela marca un giro inaugural en la narrativa blestganiana al exponer líneas conductoras de la parte esencial de su novelística posterior:
“Aparecen aquí las que serán características de las novelas de Blest Gana: la estructura rigurosa, de trama elaborada, las galerías proliferantes de personajes, el retrato colectivo por encima de una individuación superficial, la dialéctica entre clases y sociedad o entre provincia y capital, así como la crítica social a través de la iniciación de un protagonista antiheroico”.(6)
Existe un momento muy decidor acerca de lo que Blest Gana pensaba de la novela, de la literatura en el Chile de entonces y, por extensión, de su propia obra. Se trata del discurso que leyó el 21 de diciembre de 1860, en ocasión de su ingreso al cuerpo docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, otra consecuencia del premio obtenido en esa casa de estudios con su novela será La aritmética en el amor. El discurso, ampliamente difundido en los medios literarios del país, se tituló “Literatura chilena. Algunas consideraciones sobre ella”, texto considerado como una declaración de los principios narrativos aplicados en la novela galardonada. El discurso es dedicado en gran parte al análisis de la obra del poeta Juan Bello (1825-1860), hijo del ilustre Andrés Bello. En un pasaje de la pieza oratoria, Blest Gana expone:
“En Chile no ha predominado hasta hoy ningún género especial de novela, porque, como dijimos, es el ramo literario que menos discípulos cuenta. Sin duda alguna que tanto la novela histórica como de la de costumbres y lo fantástico, pueden prestar eminentes servicios a las letras nacionales y segar lauros envidiables. El acierto en el desempeño decidirá el éxito y no el género o escuela a que pertenezcan: giran todos ellos en el dominio de la ficción y disponen de variados medios para interesar y para instruir. Pero creemos que, consultado el espíritu de la época y la marcha de la literatura europea durante los últimos treinta años, la novela que está llamada a conservar por mucho tiempo la palma de las supremacía, es la de costumbres”.(7)
Como se aprecia, el párrafo es una muestra de una especie de manifiesto en pro de la novela cómo género literario y, dentro de él, la narrativa de costumbres (8) que contribuye a la construcción de la chilenidad en un país que aún se instalaba como república independiente. Para el crítico Guillermo Araya resulta insólito el hecho que los críticos hayan escritos millares de páginas “sin señalar claramente que la praxis novelesca de Blest Gana se corresponde cabalmente con su doctrina literaria”.(9)
Dos años después, 1862, Blest Gana comienza sus colaboraciones con el diario La Voz de Chile, de corte liberal. Esta relación es mucho más amplia que anteriores aportes del escritor a publicaciones periódicas, como la revista La Semana; hasta su ingreso a la diplomacia en 1866, La Voz de Chile no solo será el sello editorial que publicará sus novelas, sino que también acogerá en sus páginas –bajo la modalidad de novelas por entregas– dos novelas de respiro mayor: Martín Rivas y El ideal de un calavera que prontamente son publicados en forma de libros, precedidos por el éxitos de lectores y críticas que habían logrado en las páginas del diario, en especial el primero que había aparecido con el indicativo nombre de Novela de costumbres político-sociales.
A esta altura, Blest Gana se consagraba como un maestro en la produción novelística chilena y en un arquetipo que influenciaría notoriamente a la narrativa que en el país proseguía afirmándose como género literario.
Esta etapa de la biografía de Blest Gana termina con su incorporación a la vida política y de Estado que lo alejará sustancialmente de la creación literaria. En 1864 es elegido como regidor por Santiago y luego es nombrado intendente de Colchagua por el presidente José Joaquín Pérez y, en 1966 asume la función de encargado de negocios en la embajada chilena en Washington, en donde escribió una crónica, género en el cual no había incursionado anteriormente.
Blest Gana sólo permanecería unos meses en los Estados Unidos, durante los cuales tuvo tiempo de escribir su crónica De Nueva York al Niágara, narración de un viaje en septiembre de 1867 que fue casi de inmediato publicado en Chile. Este texto se anota como el último antes del prolongado silencio creador del novelista, pues se sumerge en la actividad diplomática cubriendo encargos en Londres, París y Roma, y cumpliendo misiones especiales como la reducción de fueros eclesiásticos en Chile, ante el Vaticano, o sus gestiones en Prusia dirigidas a lograr más armas para Chile en el cuadro de la Guerra del Pacífico. Toda esta actividad diplomática se vio empañada finalmente por denuncias en Chile a su supuesta carencia de compromiso patriótico por su fracaso en la gestión arzobispal, campaña de desprestigio encabezada por José Ezequiel Balmaceda, hermano del presidente José Manuel Balmaceda. Esta situación obligó, finalmente, a Blest Gana a tramitar una modesta jubilación en 1887, resignándose a un periodo de privaciones ante el alto costo de vivir en París, ciudad que el escritor había elegido como residencia. Sin embargo, el gobierno chileno, sacando partido de su larga experiencia diplomática, le encargaría otras misiones puntuales en Londres, Berlín y Roma, en 1898; y la jefatura de la delegación chilena en la II Conferencia Interamericana en México, 1901.
El alejamiento de la vida diplomática daría nuevo brío a la producción literaria del escritor, originando, para algunos, sus mejores obras, publicadas hasta su fallecimiento por la editorial francesa Garnier Hermanos(10). En 1897 Blest Gana retorna a las publicaciones de su obra con la novela Durante la Reconquista, un cuadro histórico acerca de periodo de ofensiva militar de España (1814-1817) tras la declaración de Independencia de Chile.Ya en 1864 el escritor había iniciado este proyecto, pero fue enteramente reescrito por el novelista. La perspectiva histórica se une a la causa independentista asumida por Blest Gana: “El discurso narrativo, con sus variantes discursivas indirectas y la presencia de diversas perspectivas individuales, acusaba tanto el rigor de la situación histórica como el grado de compromiso asumido o eludido con la causa libertaria”.(11)
El escritor aprovechará el material acumulado como experiencia de vida en su estadía en París para desarrollar el extenso texto de Los trasplantados, novela publicada en 1904. Como lo indica su nombre, es la narración acerca de personajes y entornos de familias latinoamericanas emigradas a la capital francesa, siguiendo la imagen de un mundo que consideran fastuoso y a la altura de su riqueza; personajes embebidos en altas pretensiones, a veces contrastadas por el desdén del ambiente en que viven. Sin embargo, “Blest Gana observa, con todo, un objeto de piadoso retrato del desarraigo hispanoamericano, antes que una fácil sátira de costumbres”.(12)
Siempre residiendo en París, en 1909, Blest Gana publica la novela El loco Estero, con el subtítulo de Recuerdos de la niñez, la que junto a Martín Rivas serán, según amplia opinión, sus dos novelas más famosas. El escenario es la casona donde vivió desde 1839 la familia paterna, frente al Cerro Santa Lucía; la época se remonta al mismo año, durante las muchas celebraciones por la victoria militar sobre la Confederación Perú-Boliviana. Varios críticos reputan la novela como un ejercicio de maestría textual y estructural, erigida en torno a figuras que evocan la niñez del autor y donde se cruzan personajes de variada proveniencia social y cultural, como Carlos, el “ñato” Díaz, el roto que completa el variopinto cuadro costumbrista que el escritor se propuso representar fielmente.
“Dentro de los rasgos estilísticos, el más obvio es el color local. Escenas como la entrada de Bulnes a Santiago, la Parada Militar, las fiestas del 18 y 19 de septiembre y la competencia de volantines, además de cumplir con una función estética, sirven de trasfondo a la acción”.(13)
Tras la muerte de su esposa Carmen Bascuñán, en 1911, y como un póstumo y sentido homenaje a su memoria Blest Gana cierra su existencia literaria con la publicación de la novela Gladys Fairfield, considerada una obra menor, incluso desdeñada por la crítica, como la de Raúl Silva Castro:
“Como novela, Gladys Fairfield no vale casi nada, Muchos personajes intercalados en el relato tienen poco que ver con la intriga misma, y ella en resumen bastaría para animar un cuento, pero no para componer una novela”.(14)
En la obra, el autor se traslada nuevamente al ambiente de la novela Los trasplantados, retomando el estudio de costumbres, especialmente en personajes hispanoamericanos, entre los que destaca el seductor Florencio Almafuerte, a quien Silva Castro considera como la evocación de un pariente del escritor, Florencio Blanco Gana.
Ocho años después de publicada esta última novela, Alberto Blest Gana fallece el 9 de noviembre de 1920, de pulmonía y con noventa años de edad, en su casa de París. Sus restos se encuentran desde entonces en el cementerio parisino de Père Lachaise. De su fin, dirá Raúl Silva Castro, biógrafo y uno de los más acuciosos críticos de su obra total:
“Y ese hombre que tanto amó a su patria y que con tanta abnegación le entregó la vida entera, descansa en tierra extraña porque sus restos no fueron traídos a Chile y permanecen en un cementerio de París, la misma ciudad que le encumbró de joven y que, anciano ya, le fue arrebatando todos los consuelos morales que pudo atesorar para hacer más tibia la jornada de la senectud”.(15)
Mariluán
Blest Gana publicó Mariluán como folletín (su cuarta novela en este formato) en La Voz de Chile. Diario de la Tarde(16) durante el año 1862, desde el 20 de octubre al 13 de noviembre. El autor escribió la novela teniendo como trasfondo histórico la llamada Ocupación (para algunos Pacificación) de la Araucanía, que comenzó en 1860 con la instalación de fortificaciones militares en Mulchén, Negrete, Angol y Lebu, bajo el mando del militar y político Cornelio Saavedra. La campaña de Saavedra se concluye en 1883 con despojos de tierras mapuches y el desconocimiento del tratado estipulado en el llamado Parlamento de Tapihue(17) (1825) en que mapuches se reunieron con autoridades chilenas para negociar sus diferencias y poner fin a las hostilidades. Son sucesos ampliamente documentados, y que motivaron –110 años después– el plan de devolución de miles de hectáreas para saldar la deuda histórica del Estado chileno.
Se ha planteado la veta de historiador de Blest Gana, la reconstrucción de épocas pasadas mediante la ficción novelesca. El hispanista italiano Giuseppe Bellini lo conceptúa como un escritor/pintor “de grandes lienzos históricos”(18). Efectivamente, novelas como Durante la Reconquista o Martín Rivas reproducen acontecimientos realmente existidos, por ejemplo las batallas de Independencia y la revueltas en Santiago consignadas en sus páginas, acentuados por la menor atención que Blest Gana presta a los paisajes, en beneficio de las situaciones y conductas humanas. Mariluán se enmarca en esta inspiración historiográfica del novelista; el personaje principal se traza en base a un real jefe mapuche del mismo nombre: Francisco Mariluán (fallecido en 1836) que se enfrentó a las tropas de la naciente república de Chile, entre los años 1820 y 1825 y que terminara con el tratado ya referido. Francisco Mariluán (“cuatro guanacos” en mapudungún) supo combinar la guerra con la diplomacia, aceptando condiciones como la entrega, a modo de “caución”, de su hijo Fermín, como lo consigna el historiador Vicuña Mackenna:
“Parece, al contrario, que encontraban fácil acceso en su rudo pecho los sentimientos tiernos, a1 punto de que puso como condición esencial para ajustar la paz, el que se le devolviese una hija pequeña que le tenían cautiva, y cuando alfin sujetose a nuestras leyes, la prenda de mayor valor que pudo ofrecer en seguridad de su honradez, fue entregar a1 general de nuestro ejército a su adorado hijo Fermín”.(19)
Este Fermín Mariluán real llegó a ser oficial de caballería del ejército chileno y ocupar un puesto administrativo en Nacimiento, además de ejercer su cacicazgo. Participó después en la guerra contra la Confederación Peru-Boliviana y murió en 1950 producto de una guerra contra la familia de los Colipíes, de Purén.(20)
La acción de Mariluán transcurre en 1833 en el contexto de las aún abiertos conflictos mapuche/chilenos no del todo apaciguados luego del Parlamento de Tapihue de 1825. La trama gira en torno a dos tópicos: uno de tipo sociocultural (y político), es decir, la naciente república independiente y la construcción de su identidad confrontada a la etnia mapuche y su resistencia a la entrega de soberanía en sus tierras y su negación a la integración a la nueva nación chilena. No se habían “españolizado”, tampoco pretenderían “chilenizarse”; el otro eje es el del romanticismo –una constante de la época y de Blest Gana–, que en la novela es el amor de Mariluán por Rosa (correspondido) que recorre toda el curso narrativo, entrelazándose con la aventura guerrera del protagonista en su afán, ciertamente ingenuo, de provocar el encuentro pacífico de los dos mundos opuestos que convivían en un mismo territorio. Ese fin y el amor de Rosa son las dos metas que mueven al este héroe blestganiano; no diremos los dos desenlaces para no anticipar la lectura de quienes recorran la narración.
El anhelo de Mariluán se compendia en esta respuesta a sus amigos soldados chilenos que cuestionan su actuar:
“Soy araucano, y no puedo mirar indiferente lo que sufren los araucanos: poner fin a esos sufrimientos, colocando a los indios en situación de hacerse oír del gobierno, he aquí mi ambición. Más no podrán obtener la reparación y la justicia que merecen si no se presentan fuertes y terribles. Con el fuerte se trata y al débil se le oprime. Yo he querido salvarlos de esa opresión y que se les mire como a hermanos y no como a un pueblo enemigo del cual se pueden sacar esclavos, despojándole de sus tierras. A este fin he consagrado mi vida y por esa idea moriré: la creo noble, la creo santa. ¿No he peleado ya bastante por el triunfo de tal o cual mandatario? ¡Pues bien, yo quiero pelear por la felicidad de los que son mis hermanos!”.
He aquí el nudo central que atraviesa el hilo narrativo: lo que el temerario protagonista considera justo, por ende combatir para negociar, para coexistir con el Chile naciente, inevitable realidad –a la que Mariluán ya se había integrado– que el pueblo mapuche debía aceptar.
En este marco, el escritor despliega su particular visión ideal de la solución de un conflicto que atravesaba todo su siglo; no olvidemos que escribió Mariluán en los inicios de lo que fue la campaña militar del coronel Saavedra en la Araucanía. Blest Gana era un liberal, pero no logra rehuir de las imágenes de lo araucano que se instalan durante el siglo XIX. Admira la valentía indomable del mapuche –que lo diferencia de otras etnias latinoamericanas–, su apego a la tierra y su amor a la libertad, pero también traza rasgos negativos, inferiores a la cultura chilena, continuadora de la civilización occidental y europea. Ello sin arribar a tildar, en cuanto narrador, como “bárbaro” al pueblo araucano, aunque coloca el término en boca de algunos personajes.
“Este enfoque dual del mapuche se percibirá en toda la novela. Debemos reconocer que Blest Gana concibe un camino que no implica necesariamente el exterminio físico del mapuche, sino que simplemente su asimilación al modelo de sociedad que se estaba desarrollando en el país, para lo cual la ocupación de las tierras al sur del Bío-Bío se presenta como una necesidad”.(21)
En cierto modo, Blest Gana no es un mero espectador que narra la historia de Mariluán, sin tomar partido en los conflictos que se desatan, amorosos y bélicos, sino un escritor que pone su pluma al servicio de su utopía personal: un Chile crisol de razas integradas.
SOBRE ALBERTO BLEST GANA
“A Alberto Blest Gana se le reconoce la hazaña de haber echado los cimientos del edificio literario chileno. Es bien sabido que para llevar a cabo esta tarea el novelista procuró hacer suya aquella forma de realismo que se nutrió del romanticismo social francés, con Victor Hugo, con Stendhal, y sobre todo con Balzac”.
ROBERTO SUAZO GÓMEZ, 2015
"Y era loque en la historia nosgustaba. En esa mezcla, en esa duda, en ese equilibrio inquietante y a la vez tranquilizador, si sería o no sería cierto, el talento indiscutible del narrador seabre paso y conquistaba el prestigio inmemorial de los viejos fabuladores que toman al lector como al eterno niño que es y lo distraen, lo asustan, lo mecen, le cantan y lo encantan”.
HERNÁN DÍAZ ARRIETA, ALONE, 1970
“Blest Gana, intuitivo sobre todo, logró crear personajes y hacerlos sentir verdaderos. No son quiméricos. Son el fruto de una admirable capacidad de ver y reconstruir. Y en esta labor de reconstruir tuvo la agudeza de apegarse a la realidad. De conocerlo, sus maestros franceses lo habrían celebrado”.
HERNÁN POBLETE VARAS, 1985
“El hecho es que Blest Gana en pocos ha logrado lo que nadie habría creído posible de un literato nacional: ha creado la novela genuinamente chilena, dotándola de modelos para varios lustros”.
RAÚL SILVA CASTRO, 1955
“La novela que se publica por entregas debe a la fuerza llamar la atención del lector, animarle a la lectura y a comprar el periódico o la revista. […]. Debido a esto la intriga es parte determinante en la obra de Blest Gana; una acción que se complica en escenas, en pasiones, que se resuelve en bien estudiadas pausas, en remansos sin mucha trascendencia, a veces, pero que encadenan al lector, le hacen desear la continuación”.
GIUSEPPE BELLINI, 2008
“El propósito de imitar las formas europeas para, a partir de ellas, construir una literatura auténticamente propia, como defiende Blest Gana en sus dos textos programáticos, era otra manera de enfrentarse al mismo dilema. Lo nacional estaría siempre a la sombra de los esquemas provenientes de la cultura heredada, venerada y odiada al mismo tiempo. Estos serán temas centrales para los intelectuales hispanoamericanos del fin de siglo y de todo el XX”.
LAURA JANINA HOSIASSON, 2020
“El autor, a partir de la enunciación narratológica de La Araucana y los mártires que allí aparecen, nos invita de manera implícita a introducirnos en la historia de Chile, le permite destacar las similitu-des y vivencias que comparten ambos héroes: Mariluán y Lautaro. Es imprescindible indicar ciertos datos que posibilitan comprender la relación inherente que se establece entre ambos personajes, lo que condiciona una aceptación de Fermín como sujeto que imita al héroe de los cantos de Ercilla”.
DANIELA SILVA VALERI, 2014
“No era extraño, advierte Blest Gana, que un indígena educado como este [Mariluán], con todas la vistudes atribuidas por Ercilla a su raza, deseara ajustar cuentas con los chilenos y restituirle a su pueblo el lugar que les habían arrebatado. La educación para Mariluán, en vez de integrarlo a la civilización de la manera deseada por el Estado, le procuró un conocimiento que otros indígenas no estaban en posición de alcanzar por ser analfabetos”
AMADO J, LASCAR, 2003
“El conflicto de Mariluán es, al fin de cuentas, el conflicto típico de la gran novela realista, el choque entre la poesía y la verdad. Sus ilusiones chocan y se deshacen ante la dureza de lo real”.
JOHN S. BALLARD, 1981
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
ARAYA, GUILLERMO. Historia y sociedad en la obra de Alberto Blest Gana. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año 7, número 14, 1981.
BALLARD S. JOHN. Mariluán, la novela olvidada del ciclo nacional de Alberto Blest Gana.
BELLINI, GIUSEPPE. Alberto Blest Gana “historiador de Chile”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008.
BENGOA, JOSÉ. Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX. Ediciones Sur, 5ª edición, Santiago 1996.
BLEST GANA, ALBERTO. Literatura chilena. Algunas consideraciones sobre ella. Discurso de Alberto Blest Gana en su incorporación a la Facultad de Humanidades. Imprenta del Ferrocarril, Santiago 1860.
DÍAZ ARRIETA, HERNÁN (ALONE). Diario El Mercurio, Santiago 19 de Julio 1970.
FÁBRES BORDEU, JOSÉ ANTONIO. Análisis estructural de “El loco Estero”. Alicante, España. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010.
FERNÁNDEZ, TOMÁS y TAMARO, ELENA. Biografía de Alberto Blest Gana. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona, España, 2004.
GOTSCHLICH R. GUILLERMO. Cien años de “Durante la Reconquista”. Artículo, Revista Chilena de Literatura. Santiago, Chile. Nº. 52 (abril 1998) pág. 8.
GOTSCHLICH REYES, GUILLERMO. Alberto Blest Gana y su novela histórica. Revista Chilena de Literatura. Nº 38, Santiago, Noviembre 1991.
HOSIASSON, LAURA JANINA. Blest Gana: el caleidoscopio inicial. Revista Chilena De Literatura. Santiago, Noviembre 2020.
LASCAR J. AMADO. Mariluán y el problema de las inserción del mundo indígena al Estado nacional. Working Paper Series 16, Departamento de Lenguas Modernas, Universidad de Ohio. Ñuke Mapuforlaget, 2003.
POBLETE VARAS, HERNÁN. Alberto Blest Gana y su obra. Pehuén Editores.