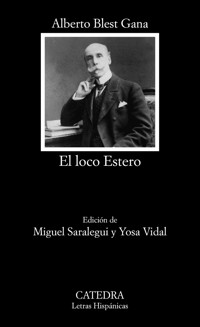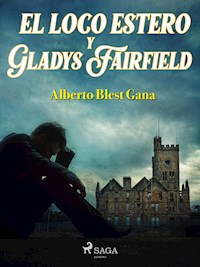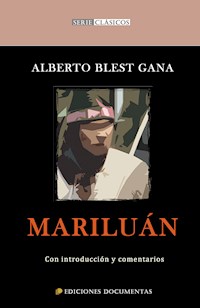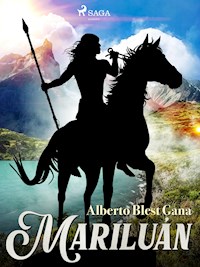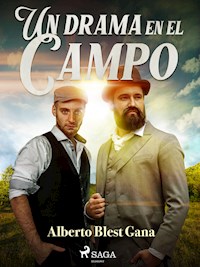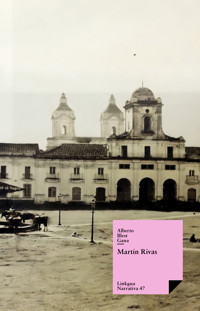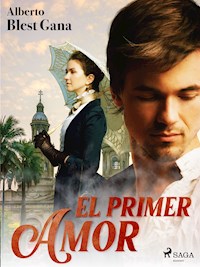
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El primer amor» (1858) es una novela de Alberto Blest Gana, publicada por entregas en la revista «El Pacífico». Solo hace unos días que Fernando vio a Elena, una elegante y rica joven, pero ya está perdidamente enamorado de ella. Su amigo Marcos, que conoce la historia de la mujer, está dispuesto a ayudarle a conocerla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Blest Gana
El primer amor
Saga
El primer amor
Copyright © 1858, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726624465
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
Entre las seis y las siete de la tarde del dia 24 de diciembre de 1850, un jóven reclinado sobre una vasta poltrona de las llamadas Voltaire por los franceses, parecia entregado al perezoso placer que esperimentan los fumadores siguiendo el variado jiro del humo que sube para disiparse en la atmósfera, como tantas ideas que, desprendidas del cerebro, se detienen un instante sobre las miserias terrestres y van a perderse despues en los espacios indefinidos de la imajinacion.
Las frescas mejillas del fumador, la alegre viveza de sus ojos revelada a despecho de su soñolienta actitud, y mas que todo, la serena tranquilidad de sus facciones, acusaban uno de esos seres privilejiados que han recibido del cielo la facultad envidiable de ver tan solo el costado risueño de las dos faces de nuestra vida. Su traje y los muebles de que estaba rodeado manifestaban el goce de una fortuna floreciente, el disfrute de las ventajas del dinero, este májico nivelador de las clases sociales que va consiguiendo con su omnímodo poder lo que no han logrado los mas elocuentes esfuerzos de muchos eminentes igualitarios. Dos velas de esperma ardian en elegantes palmatorias de plaqué, esparciendo la luz en torno suyo y dejando caer sus rayos luminosos sobre las facciones del habitante de aquella estancia, el que parecia abandonarse con deliciosa complacencia al suave entorpecimiento de las facultades que vapores de una buena comida comunican ordinariamente al cerebro. Sus ojos, cerrándose bajo la mano del sueño, divisaban las dos luces como dos lejanas estrellas, y el ruido de la calle llegaba confuso y monótono a su oido, apagándose por grados, como el fragor distante de una tempestad que se disipa.
Dos golpes dados a la puerta que parecia comunicar aquella pieza con el clásico patio de nuestras casas, turbaron la tranquilidad del durmiente, haciéndole dar un salto sobre su poltrona como impelido por esa conmocion nerviosa que interrumpe a menudo el sueño que principia a conciliarse; mas despues de abrir los ojos y de oir repetirse los dos golpes, tomó una nueva postura sobre su silla, llevó el cigarro, humeante aun, hasta sus labios, y sin volver siquiera la cabeza, dijo con voz perezosa:
— Adelante; la llave está en la puerta.
Avanzó en la estancia un jóven que, a primera vista, parecia haber salvado apenas la edad de la adolescencia. Una abundante y rizada cabellera rubia dejaba caer sus largos bucles, prestando a sus rosadas mejillas la diáfana pureza de una salud inalterable. En sus ojos azules brillaba ese fulgor que revela la intacta riqueza de las primeras ilusiones del alma, llama divina que envia sus brillantes reflejos sobre todos los accidentes de la vida y que se eclipsa con la misma velocidad con que avanzamos en la existencia: eran aquellos dos grandes ojos de niño que con su ardiente penetracion parecian querer sondear el porvenir y pedirle la luz que niega a sus arcanos; asi como en la vejez con su tibia vaguedad, diríase que se engolfan en el pasado y piden a los dias que fueron los goces que en sus alas iban prendidos. La frente del recien llegado parecia alzarse erguida a impulso de una poderosa intelijencia, y esta altivez, realzaba el bello porte de su cuerpo, de finas y elegantes proporciones, bien que un tanto desfigurado por una levita y unos pantalones que parecian deber únicamente su existencia a la constante solicitud con que los jóvenes pobres conservan las raras prendas de su vestuario. Este contraste entre el traje y el propietario ponia tambien de manifiesto de que sin esto tal vez pasaria inapercibido; pues, no obstante la animada espresion de su fogosa mirada, y a pesar de la abundante sávia de vida y de vigor que en ondas jenerosas parecia circular por todas sus venas, un ointe de dolorosa concentracion daba a su persona ese aire de tristeza que imprimen, a pesar de la juventud, los continuos devaneos de una vida contemplativa. Algo de la vaga melancolía que, sin causa aparente, jermina en ciertas almas, parecia templar la vivida elocuencia de sus ojos, y sellar en sus labios la franca sonrisa de la alegría.
Este jóven se acercó a la silla del fumador, y colocando, una mano sobre el hombro de éste:
— Buenas noches, Marcos, le dijo, ¿qué hai de bueno?
— Lo único que de bueno por ahora diviso, contestó éste, es la noche que principia, pues, como sabes, es vispera de Pascua.
— ¿Vas a la plaza esta noche? preguntó el recien llegado.
— Sí.
— ¿Solo?
— Nó, voi con dos buenas mozas, dijo Marcos, arrojando con fuerza el humo de su cigarro sobre su interlocutor.
Este pareció reprimir en sus labios una nueva pregunta.
— Me ibas a preguntar quienes son, esclamó Marcos, observando la vacilacion de su amigo. ¿En qué trepidas? Te prevendré, Fernando amigo, que la timidez es una virtud pasada de moda como la modestia y que ambas han sido relegadas al respetable catálogo de las sonseras.
— Es cierto, contestó Fernando sonriéndose, quise hacerte esa pregunta, pero temí ser indiscreto.
— Poeta, tú mientes, replicó Marcos, dando a su voz el acento cavernoso que ciertos actores adoptan para declamar una trajedia; has temido ser indiscreto contigo mismo y traicionarte delante de mí.
Fernando se ruborizó como un niño a quien sorprenden en alguna inocente rateria.
— Tambien es cierto, dijo, lo has adivinado.
— No se necesita ser adivino para conocerlo, pues con tus veintitres años, y tu corazon hastiado, no eres mas que un niño. Además, olvidas que ayer tambien me dirijiste varias indirectas sobre las mismas personas.
— Bueno, me confieso vencido, dijo Fernando, y por lo tanto, te preguntaré lo que deseaba, ¿vas con ella?
— ¿Quién, ella? te juro que en punto a enigmas soi mui torpe, pues necesito un cuarto de hora para darme cuenta de la mas clara alusion.
— Elena, contestó Fernando en voz baja, como si temiese ser oido fuera de la pieza.
— Sí, voi con ella, con Elena, dijo Marcos. Ahora me contestarás una pregunta. ¿En dónde y cuándo la has conocido?
— En la Alameda y hace mui pocos dias.
— ¿Y ya te sientes enamorado de ella?
— ¿Y por qué no?
— Pero ni sabes quién es, ni qué hace, ni cómo vive.
— No, nada sé.
— Y entonces....
— Espero que tú, a quien he visto con ella, me digas lo que sabes.
— Por mi parte no tengo inconveniente: se llama Elena Malverde y es hija de un caballero de este nombre, antiguo y rico comerciante de Valparaiso que murió al año de haberse casado con doña Mercedes Aviles, la madre de Elena, una vieja señora que se ha entregado al culto de los santos, despues de haber derrochado en sus mocedades su fortuna propia y parte de la herencia paterna de su hija. Los padres de Elena, descendientes, segun ellos decian, de la nobleza española, se casaron enamorados, segun ellos decian tambien; de modo que en el año de la luna de miel que disfrutaron, aprendieron tan bien el gusto por el lujo, que la buena señora, apenas colgó sus vestidos de duelo, entró de nuevo en la vida dispendiosa que debia arruinarla.
— Hasta aquí nada me dices de Elena, dijo Fernando impaciente.
— Poco a poco; ¿deseas saber todo lo que la concierne?
— Cómo no, absolutamente todo.
— Entónces, oye con paciencia. Doña Mercedes educó a su hija bajo el mismo réjimen y como si estuviese destinada a un mayorazgo, el sueño dorado de tantas madres. Durante mucho tiempo la casa de doña Mercedes fué, pues, el centro de la moda y el buen tono; habia alli dos mujeres jóvenes, bellas y ricas, lo que bastaba para atraer a toda la juventud elegante, astros que por leyes bien conocidas converjen casi todos a hacerse los satélites de un mismo planeta. La madre y la hija fueron objeto de mil variadas pretensiones y amb se mantuvieron indiferentes. Doña Mercedes por no perder la libertad que habia conquistado con su matrimonio, y Elena porque educada bajo el dominio del romanticismo, no encontraba en ninguno de sus adoradores el ideal de sus sueños. En tales circunstancias llegó a Valparaiso un buque de guerra francés mandado por una brillante oficialidad que, en cortos dias, eclipsó a los mas elegantes hijos del pais. Entre los mas cumplidos se distinguia un teniente llamado Gaston de Gency, que fué presentado a la señora Aviles y a su hija: el francés poseia todo lo necesario para ser el Benjamin de las mujeres: era estranjero, cualidad harto recomendable en nuestra sociedad, buen mozo y cantaba divinamente las romanzas sentimentales. Al cabo de pocos dias él y Elena cantaban juntos varios duos, y de aquí al amor entre dos jóvenes, no media mas que la distancia tan conocida, del capitolio a la roca Tarpeyana, un paso. Elena y Gaston salvaron este paso, dándose la mano despues de unir sus corazones; mas, dos obstáculos se interpusieron entre ellos y su felicidad: el amor de Santiago Cuellar, su actual marido, y la voluntad materna que en esta ocasion se mostró inflexible, acreditando su orijen vizcaino. Hubo llantos, desesperaciones y proyectos de enclaustramiento; pero al fin triunfó la madre, y Elena fué unida a Santiago por la bendicion apostolar.
— ¿Cuánto tiempo hace de esto? preguntó Fernando.
— Tres años.
— Y desde entónces acá?
— Todo ha pasado mui silenciosamente. El pobre Santiago, segun me ha dicho la persona que me ha contado lo que acabo de referirte, no obstante el prestijio de su ciencia, pues es un aventajado jurisconsulto, no ha logrado en estos tres años mas que obtener de Elena, uno de esos amores de obligacion que, ciertas mujeres, aplican a sus maridos como una cataplasma en una parte irritada: un amor emoliente en una palabra, que no calma las irritaciones de nadie. Yo tengo para mí que el deseo de una vida mas espiritualmente activa se ajita en el corazon de esa mujer, como una necesidad que no ha tomado aun su verdadera espresion: aun existe en esa bella cabeza una buena dósis de esa escitante infusion que llamamos romanticismo; esos ojos verdes tan lánguidos y altaneros a la vez, buscan el ideal que ha nacido en su alma como nace en la de tantas niñas; por una estreña vision, divisada al resplandor de algun ardiente párrafo de novela. Su respetable marido tiene la desgracia de no haber sido vaciado en el molde de los Adonis ni Narcisos, y tiene la desventaja de tener henchida la mollera de citaciones y preceptos de la Novisima en lugar de producir amor y poesía hasta por la punta de los cabellos. El pobre es un abogado de talento; sería, si llegase el caso, un juez integro, ya que integro y juez parecen haberse hecho sinónimos; mas tiene tanto del tipo que buscan las mujeres para amante, como yo el de profeta o tú el de bienaventurado.
— ¿Pero en fin, qué ha hecho en estos tres años?
— Asistir a los teatros, paseos, bailes y toda clase de diversiones; entregarse sin reserva a esa lucha espantosa del lujo que, despues de invadirnos la capital, se va estendiendo a las inocentes provincias; ser, en fin, mujer a la moda. Donde quiera que vaya Elena es siempre la mas bella y la mas elegante, la divinidad que recoje todo el incienso, la envidia de sus rivales y la desesperacion de los Lovelaces que pueblan nuestra sociedad en formas tan variadas y curiosas. No hace dos meses que está establecida en Santiago y su tertulia es la mas amena y escojida de la capital: reina en ella la confianza y el buen gusto, y se trata lijeramente de lo mas sério, sin ocuparse de persona determinada y respetando toda individualidad.
Mientras Marcos hablaba, Fernando tenia fijos en él sus grandes ojos, pareciendo respirar con dificultad. Por la descripcion de su amigo, Elena tomaba las formas de esas divinidades terrestres que, halagando las mas ardientes aspiraciones de la juventud, introducen por otra parte el desaliento en sus ánimos tímidos y modestos por la resplandeciente altura a que su propia imajinacion los eleva en un instante. — «Es demasiado bella y rica para que pueda fijarse en mí, » pensó con tristeza Fernando, pidiendo al mismo tiempo al cielo, en una de esas fervientes súplicas que duran un instante, la riqueza que le faltaba para alzarse a la altura de su ídolo.
— Vamos, poeta ¿en qué piensas? esclamó su alegre compañero; cualquiera diria que acabas de oir un responso.
— ¡Ah! dijo Fernando, como despertando de un sueño, ¿sabes Marcos que el hombre que nace pobre es bien desgraciado?
— Bah, contestó éste; máxima vieja y errónea en su aplicacion. Yo tambien he sido pobre y no creas que por eso me sentia infeliz. Mira, añadió abriendo la ventana, ¿cómo encuentras la noche?
— Mui fastidiosa, contestó Fernando, que inclinó sobre el pecho su frente cargada de pesar.
— Pues bien, yo sostengo que si esta misma noche Elena te mirase manifestando esa turbacion que las mujeres saben comunicar al que las ama, la luna te pareceria hermosísima, y ¿qué habrias ganado?
— ¡Oh, habria ganado una esperanza!
— ¡Gran cosa! buen juguete para engañar a los niños. Además, ¿dónde están los obstáculos que te impiden llegar hasta ella?
— Te confesaré que la sola idea de hallarme a su lado me hace temblar.
— ¡Temblar, niño! ¿y por qué? eres buen mozo, jovén; además, Elena te conoce ya.
— ¡Cómo! esclamó Fernando, cuyos ojos brillaron de alegria.
— Quiero decir que te conoce de nombre y es gran apasionada de tus versos. Anoche me preguntaba si conocia al autor, y sobre mi respuesta afirmativa, yo añadí la oferta de presentarte a ella.
— ¿Y... preguntó Fernando, palpitante de emocion.
— Y la propuesta fué aceptada con gusto.
— ¡Ah ¡Marcos, me haces un inmenso servicio, esclamó el jóven, jurando en su interior un eterno cariño a su amigo.
— Quién sabe, dijo éste, tal vez sí algun dia te encuentras desgraciado, me creerás en parte el oríjen de tu mal.
— ¡Oh, nunca!
— Te responderé, con la máxima, que todos los modernos historiadores parecen haberse propuesto jeneralizar como un refran, tanto es lo que se empeñan en repetirla: «Los hombres son como las naciones: ingratos. »
— No, replicó Fernando sonriéndose del tono trajico-cómico de Marcos, yo no soi ni seré ingrato contigo.
— Tanto mejor, dijo Marcos. Ahora voi a dejarte, pues debo, como te he dicho, llevar a Elena a la plaza. Es un capricho de mujer bonita que es necesario respetar; ella quiere satisfacerlo y me decia que solo una vez en su infancia ha visto estos regocijos populares.
Mientras esto decia Marcos, despues de arreglarse el pelo delante de un espejo, se ponia los guantes, hallándose de pié delante de Fernando, el que siguiendo todos sus movimientos, se engolfaba en una risueña meditacion que volvia a su rostro la alegre vivacidad que perdiera por un momento.
— Apuesto a que encuentras la noche mucho mas despejada, dijo Marcos, golpeándole el hombro.
Fernando le miró con la risueña espresion de los niños que olvidan en un segundo el pesar que los aflijia.
— ¿Irás a la plaza? preguntó Marcos con malicia.
— ¿Tú me lo preguntas?
— Entonces, hasta luego.
— Hasta luego, contestó Fernando, tomando la calle del Estado con direccion a la de las Delicias.
_____________
II
Fernando atravesó la Alameda, internándose despues en la estrecha y tortuosa calle que con sobrada justicia conserva el nombre de calle Angosta, y despues de caminar tres cuadras hácia el sur, se detuvo en una vieja y pequeña casa, cuyo patio, estrecho y mal blanqueado, recibia los inciertos rayos de luz que de una ventana colocada al frente de la puerta de calle parecian salir con dificultad. Allí se puso en observacion algunos instantes, tratando de divisar lo que pasaba al interior de la pieza iluminada, y satisfecho al parecer de su breve inspeccion, abrió la puerta de aquella pieza que comunicaba con el patio.
— Fernando, mi hijo querido, dijo la única persona que habia en el aposento, al ver entrar al jóven.
Éste se adelantó hácia la que con tan cariñosas palabras lo saludaba, y estrechándola entre sus brazos imprimió en su frente un beso tan casto y afectuoso que se hubiera podido tomar por la ofrenda de una santa veneracion.
— Madre, dijo sentándose a su lado, cuánto me alegro de encontrarla sola; son tan raros los instantes en que puedo tener esta dicha.
La persona a la que Fernando llamaba su madre, era una mujer por cuyo rostro era mui difícil calcular los años que habia vivido. Sus ojos apagados y melancólicos tenian gran semejanza con los del jóven, bien que faltos del fulgor juvenil, de la llama vital que ardia en los de éste; sus caballos, matizados de prematuras canas, eran bellos aun por su figura y abundancia; mas las mejillas ajadas y pálidas, la frente inclinada como bajo el peso de ocultos sinsabores, ponian al observador en la perplejidad de atribuir la decadencia notable de su persona, a la mano esterminadora de los años o a las punzantes agonias de un dolor devorado en el silencio. El traje negro que la cubria realzaba la transparente blancura del rostro, aumentando la dolorosa espresion de sus facciones enflaquecidas. Habia en esta mujer tan marcado sello de tristeza, que sus lábios finos y bien dibujados parecian ignorar la contraccion festiva de la alegria, al paso que el tinte amarillento de sus sienes y la sombra opaca que circundaba sus ojos, ponian de manifiesto la enfermiza debilidad de aquel cuerpo desfallecido.
El cuarto donde Fernando se hallaba con su madre era un recinto triste y sombrío como todos los accesorios del mueblaje: la pobreza levantaba allí su descarnada faz viciándolo todo, hasta el aire que se respiraba, el que parecia frio y húmedo a pesar de la estacion. Allí la miseria hacía oir su elocuente lenguaje, la historia de su desigual contienda con las necesidades de nuestras grandes poblaciones, en la que ajita en vano sus impotentes recursos para hacer frente a las imperiosas exijencias de la vida. A prímera vista se adivinaba que la pobreza de aquella familia no era la completa desnudez de los proletarios que, nacidos en esa esfera, aceptan sin averiguarlo su destino y alzan la frente como si para ellos el camino de la existencia estuviese sembrado de flores; veíase por todo, los vestijios de la antigua holganza y aun del lujo, cediendo palmo a palmo su terreno a la penuria y a la mas estudiada economia; se compredian los esfuerzos de una voluntad resignada y el empeño de ocultar a los ojos profanos la heróica constancia de un corazon cristiano. Los muebles viejos y raidos, la alfombra cuyas flores, confundiéndose con el color del fondo, habian perdido la claridad de sus lineamientos, la absoluta desnudez de las mesas sin lustre; todo hablaba allí del lujo de otros dias y de comodidades desvanecidas; cada mueble parecia reclamar un descanso en premio de inveterados servicios. La única luz que alumbraba la estancia hacía aparecer cada objeto como cubierto por una doble capa de vejez, aumentando la dudosa oscuridad de los colores.
Fernando se habia sentado junto a la señora, la que se entretenia en acariciar sus cabellos, fijando en su frente una de esas miradas indefinibles con las que las madres parecen leer en sus hijos la historia de sus dias pasados.
— Hoi apenas te he visto, dijo la madre.
— Son tan raros los momentos que puedo estar a solas con Vd., contestó Fernando, que cada uno de ellos es un acontecimiento en nuestra vida monótona y triste.
— ¿Triste? preguntó doña Adelina ¿por qué?
Fernando dejó exhalar de su pecho un melancólico suspiro.
— Vamos, cuéntame tus secretos, dijo doña Adelina.
— ¿Secretos? no los tengo; pesares sí, no me faltan.
— ¿Pesares? y por qué? preguntó la madre fijando en los de su hijo sus ojos llenos de inquietud.
— Por la inaccion en que vivo, dijo éste, porque tengo ya veintidos años, y nada he hecho por Vd.; nada que, sacándola de la pobreza que nos oprime, la vuelva sus perdidas comodidades, sin las cuales, lo siento, su salud decae. ¡Y yo nada he hecho! nada, nada!!
Y al decir estas palabras, Fernando ocultó la frente en el seno de su madre, mientras los sollozos parecian ahogarle.
— ¡Fernando! mi probe hijo, qué injusto eres contigo, esclamó doña Adelina, reprimiendo con dificultad las lágrimas que humedecian sus párpados.
— En vano he buscado en qué ocuparme, dijo Fernando alzando su frente de niño, todo ha sido inútil: la probeza es un triste titulo para el que quiero ganar; la voluntad no es nada: para adquírir algo es necesario tener ya adquirido.
— Pero, hijo, observó doña Adelina, eras tan jóven.
— Es cierto, soi mui jóven, y Vd. sabe que mi padre no pierde oportunidad de echarme en cara mi inutilidad, mientras que yo siento que lanzado en cualquier carrera, sabria, a fuerza de constancia, hacerme propicia la fortuna.
— Mira, no te inquietes, dijo doña Adelina con el egoismo propio de las madres, vive contento, yo estoi segura que has de encontrar mui en breve como elevarte.
— Siempre he tenido esa esperanza y tras mi deseo la he visto desvanecerse, replicó Fernando. Sin apoyos, ¿a dónde puedo dirijirme? Los hombres maduros miran a un niño como yo con la apática indiferencia de sus años, y los jóvenes ricos huyen y desdeñan al desvalido como si la pobreza fuese un contajio. Ah, yo he pedido a Dios un solo dia de fortuna, para humillar tanto orgullo y arrojar insolente mi desprecio a la frente de los que viven adulando.
— Y Dios no te oirá, esclamó la madre. ¿Qué te importa vivir apartado, si logras algun dia levantarte con tus propias fuerzas? Desecha esas ideas; yo con algunos amigos trataré de buscarte alguna colocacion, y estoi segura que tú harás lo restante.
Fernando miró a su madre con tristeza.
— Y esos amigos, ¿en dónde están? preguntó. Desde la quiebra de mi padre y nuestra mudanza a esta casa no he visto golpear a nuestra puerta mas que a jente de los tribunales y a los pordioseros del hospicio.
Estas amargas palabras parecieron resonar dolorosamente en el corazon de doña Adelina, que inclinó su frente ya rugosa sobre el pecho.
— Pero yo he resuelto abrirme las puertas de ese mundo y pedirle los tesoros que parecen el patrimonio de unos pocos; gozar de sus placeres, que me serán tanto mas preciosos cuanto mas inaccesibles los diviso.
— Fernando, mas quisiera verte conforme contu pobreza, dijo la madre.
— Ah, no puedo resignarme a ella, dijo el jóven alzando al cielo sus ojos llenos de fuego: y además, ¿no seria un crímen abandonarme al desaliento dejándome arredrar por lo que tantos han vencido? Si despues de luchar alcanzo la fortuna y logro colocarla a Vd., el ser que mas venero sobre la tierra, en lugar digno de sus virtudes, ¿no habré cumplido mi santa mision de hijo y puéstome en un centro, fuera del cual me siento miserable? Oiga mis planes, continuó Fernando, acariciando las manos de su madre. Mañana hago mi entrada en ese mundo que tanto he ambicionado.
— ¿Y cómo?
— Un amigo debe presentarme en casa de doña Elena Malverde.
— La hija de doña Mercedes de Aviles, casada con D. Santiago Cuellar, dijo la madre que conocia todas las relaciones de parentesco de la alta sociedad.
— Sí, dijo Fernando, en casa de ella se reune la mejor sociedad de Santiago; allí solamente puedo hacerme conocer y cesaré de vejetar como hasta ahora en la oscuridad en que he vivido.
El jóven, con el entusiasmo de sus años, olvidaba sus recientes quejas y creia que allí donde se encontraba el amor, la vida debia brindarle sus infinitos primores. Para él, como para todos los que divisan el mundo al traves de un ardor juvenil, la mujer debia ser la hada misteriosa, ante cuya majia las dificultades de la vida material debian desaparecer.
— Y esa Elena, observó doña Adelina, debe ser jóven.
— Veinte años, dijo Fernando.
— ¿Y bonita? preguntó la madre con la previsora intelijencia de toda mujer.
— Creo que sí, contestó él ruborizándose; la he visto pocas veces.
Al mismo tiempo que Fernando pronunciaba esta evasiva respuesta, sus ojos se fijaron sobre una nueva persona que aparecia en la escena.