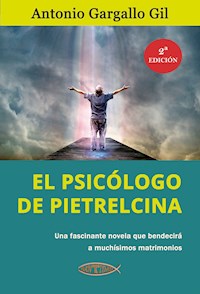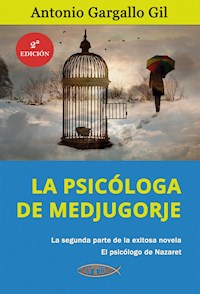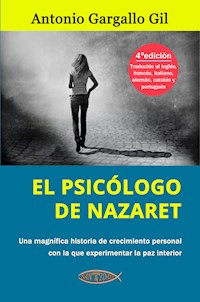5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Santidad
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Un día cualquiera, frente a la catedral de Valencia, se produce una escena poco corriente en nuestra sociedad que determinará el inicio de una apasionante historia de superación personal. Allí permanece arrodillado Eduardo, un joven indigente que durante cinco largos años permanece sumido en la desesperación, bajo las garras opresoras de la calle y el alcohol. Ese día se cruzará en su vida una chica muy atractiva, quien con una sonrisa le dejará una limosna acompañada de una mirada compasiva, repleta de bondad, que como flecha lanzada directa al corazón despertará en él una atracción absolutamente desbordante, llena de magia y pasión, que le motivará para elaborar un plan y así conocerla. Nos adentraremos en una trama fascinante, vista desde una perspectiva diferente, repleta de misterio y con los alicientes suficientes para convertirla en una historia inolvidable.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Ähnliche
© Antonio Gargallo Gil, 2021
www.antoniogargallo.com
Portada elaborada por Antonio Gargallo Gil
Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra que solo puede ser realizada con la autorización del autor.
ISBN 978-84-18631-24-5
Depósito legal: J 533-2013
Impreso en España - Printed in Spain
1
Aquella mirada se incrustó hasta lo más profundo de mi alma, iluminando mi resquebrajado espíritu como relámpago en la noche. ¡Cuánta pureza y cuánta bondad albergaban aquellos ojos verdes de simetría perfecta de donde manaban manantiales de paz y armonía! Por unos instantes consiguió que mi corazón evocase el cariño y la ternura de mi difunta madre, inhalando un amor incondicional tan puro como el agua cristalina que recorren los ríos del Norte; pero no solo fue su mirada la que tambaleó los cimientos de mi ser, también su sonrisa: aquella boca de labios carnosos dibujaba una amplia luna creciente dejando al descubierto la dentadura más hermosa que jamás había contemplado.
Quedé tan anonadado e hipnotizado, que en un primer momento ni siquiera me percaté de la generosidad de aquella dama, más consiguió que me levantase para acompañarla con mi mirada felina. Lucía un vestido de color blanco sin mangas, con volantes en sisas y hombros, con caída en rodillas que le daba un aire distinguido y elegante, además de femenino; como complemento un pequeño bolso de mano bordado con flores de colores que hacían juego con sus sandalias de plataforma. Perfectamente conjuntada sus cabellos bailaban al son de sus pasos, desprendiendo un perfume cautivador que dejaba una bella estela igual que una estrella fugaz.
Durante un par de segundos pude soñar con la dulzura de unos ojos libres de prejuicios, envueltos de amor e inocencia, aquello de lo que un servidor carecía desde hacía cinco largos años, cuando mi destino quiso arrojarme al infierno terrenal, ese que nunca imaginé y que el día menos pensado se presentó ante mi puerta, obligándome a seguir un camino de único sentido, sin posibilidad de retorno y en el que el único horizonte era la oscuridad.
—Aparta, escoria —me dijo repentinamente un joven de media melena, empujándome con tal brusquedad que caí de culo sobre el cartón en el que había estado arrodillado durante una larga hora.
En apenas unos segundos volví a mi cruda realidad. Escoria, sí, eso es lo que era para la sociedad y así me lo hacían ver con sus palabras que se clavaban en mi corazón como púas envenenadas, aunque confieso que lo peor de todo no eran los duros mensajes que habitualmente recibía, mas las miradas de repudia y desprecio que solían lanzarme aquellos que se atrevían a mirarme o, peor incluso, las miradas invisibles, esas que pasan por tu lado como si no existieses, frías y opacas para mostrar la indiferencia y el rechazo que sienten ante las personas sin techo, comúnmente conocidas como: vagabundos, mendigos, indigentes, errabundos o, para los más crueles, escoria.
Cerré los ojos del dolor que me supuso caer de mala postura, llevándome las manos a la cabeza al golpearme la nuca contra los muros de piedra que envolvían la catedral. Afortunadamente no sangré, todo se quedó en un enorme chichón, teniendo en cuenta que las heridas abiertas solían acabar en infección.
Cuando el dolor comenzó a remitir, me alegré de ver un billete junto a mí: ¡cinco euros! Tuve que arrastrarme incluso para cogerlos: un ligero soplo de brisa los meneó un par de metros más allá de mi humilde stand.
Recuerdo que los besé, me levanté y cogí mi cartón con la mayor rapidez posible, con el fin de ir al supermercado y comprarme algo que saciase mi dolorido estómago: un paquete de magdalenas, seis latas de cerveza y una botella de vino conformaron el festín.
Con mi suculenta compra me dirigí al parque donde solía encontrarme con mis dos colegas: el Colilla y el Culebra, apodados así desde el primer día que los conocí y cuyos nombres, aunque parezca sorprendente, desconozco; y es que cuando estás en la calle suele ocurrir que el nombre se pierde junto a la dignidad, además ni siquiera te reconoces, por lo que prefieres que te llamen de cualquier manera menos con el limpio nombre con el que nos bautizaron nuestros padres.
Al no ver a ninguno de ellos, algo lógico porque ni siquiera el sol había llegado al punto más alto del firmamento, me senté en el banco que solíamos ocupar y empecé yo solo a festejar el logro conseguido. En apenas una hora me zampé media bolsa de magdalenas y dos cervezas, al tiempo que vi cómo se acercaba la figura inconfundible del Culebra, apodado así porque tenía tatuado cada centímetro de su piel, incluso el pene. La primera vez que lo vi me dio bastante impresión, porque tuve la sensación de estar frente a una serpiente multicolor, más que ante un ser humano. Sobre todo me impactó su cara, ya que no había un solo poro de su piel que no hubiese pasado por esa aguja dolorosa y martirizante con la que te dejan marcado como si fueses una vulgar res. Así fue, fruto de la obstinación y compulsión de este peculiar personaje, que un día en el que iba más cocido que un pollo en el horno, me desperté con un tatuaje sobre mi hombro: un delfín de color azul claro saltando en el interior de un aro dorado. Lo único que recuerdo del momento fue el dolor punzante que sentí durante y tras la implantación del mismo, además de la enorme bronca que tuvimos cuando recuperé el estado de conciencia; discusión, por cierto, que al menos sirvió para que el amigo no tomase otras pieles prestadas para seguir esculpiendo su neurosis. Actividad que, por cierto, le ha servido para al menos ir tirando en la vida. El cincuentón se pone en tanga en una plaza, se sienta en una silla y saca su cartel: una fotografía con la culebra humana, un euro. Como es muy dicharachero y tiene un gran sentido del humor, el hombre atrae a los turistas que posan a su lado orgullosos de llevarse una más que curiosa fotografía.
—¿Qué pasa, tronco, cómo ha ido la mañana? —le pregunté al tiempo que le estrechaba una lata de cerveza.
—Gracias, Empollón —repuso con una sonrisa, utilizando el apelativo con el que me bautizó el Colilla. Tras un trago, apuntilló—. La cosa está chunga, la peña está que no tiene un cuarto.
—Esperemos tenga más suerte el Colilla.
De repente empezó a reírse de forma exagerada, como si le hubiese dado un ataque de risa.
—El trepa estaba metido en una discusión alucinante con otro gorrilla que quería quitarle el puesto...
—¡Jolín! Ayer vino con un ojo morado que parecía una berenjena andante, como le hayan dado en el otro no va a ver tres en un burro —intervine al ver que el Culebra no podía parar de reír.
—Tenías que verlo, se ha sacado la minga y cuando el otro estaba desprevenido... le ha rociado de arriba abajo.
Los dos soltamos una carcajada al unísono.
El Colilla es como una máquina de creación de ideas maquiavélicas: lo que no se le ocurra a él no se le puede ocurrir a nadie más. Vengativo como él solo, a pesar de ser pequeñito y estar esquelético, no hay quien le haga frente. El último que se atrevió a hacerlo, otro compañero que apareció en la ciudad y quiso usurparle su zona, se despertó con el pecho al aire, dado que desde la distancia lo siguió y esperó hasta que quedó en estado de letargo y, como sabía estaba durmiendo la mona, aprovechó para desabrocharle la camisa y socarrarle los pelos del pecho con un cigarrillo de esos que la gente tira a medio fumar, ya que tiene la mala costumbre de recoger las colillas del suelo desde que tenía doce años: ¡jamás se ha comprado un paquete de cigarrillos en sus cuarenta primaveras!, dice que así fuma la mitad y, encima, gratis, de ahí su apodo.
Últimamente ha descubierto que la mejor forma de conseguir algún euro es de gorrilla. ¡Tiene a una calle entera atemorizada! Si no le dan propina cuando ayuda a alguien a aparcar, emplea sus dotes artísticos en el que plasma, como él dice, una firmita de perro. Firma que ayer le costó un brutal puñetazo que lo dejó aturdido durante un par de horas, pero en cuanto espabiló se fue en busca del Ford Focus del dueño en cuestión donde sabía estaba aparcado y le escribió en el capó con la temida tinta de las piedras: Cabronazo. «No me ha dado tiempo a escribir el poema que tenía previsto», nos contaba con cierta ironía.
—Mira, hablando del rey de Roma por la puerta asoma.Subía el Colilla con su estilo particular de caminar —cojea ligeramente porque tiene una pierna más larga que la otra—, por la entrada principal del parque con una bolsa en la mano.
—Parece que ha pescado algo —añadí con una sonrisa, haciendo un esfuerzo subliminal para levantarme, subir al banco y gritar a pleno pulmón—: ¡Ahí viene el tío con la minga más peligrosa de España!
La gente que pasaba por allí me miró extrañada, pero cuando se percataron de que se trataba de un treintañero con las ropas rasgadas y sucias, los pelos desbaratados y una barba cerrada de cinco meses, automáticamente hicieron caso omiso, como diciendo: ¡Pobre miserable!
El Culebra imitó mi acción, subiéndose sobre el banco con cierta dificultad para mantener el equilibrio, pero, en cuanto consiguió enderezar su cansino cuerpo, comenzó a silbar con los dedos en la boca y a aplaudir con entusiasmo, mientras decía con garbo:
—Ahí viene el Colilla, qué estilazo, con una camisa a cuadros último modelo con aire acondicionado incorporado —los agujeros en sus ropas eran cada día mayores porque el hombre no quería pasarse por Cáritas a renovar su vestuario—, unos pantalones marrones de la marca Tascagao, y unos zapatos de la marca Parrenovar envidia de las nuevas generaciones —en ese punto y ya con dos cervezas en el cuerpo estallé a reír por la ocurrente descripción del Culebra, que al ver que ya casi no le quedaban zapatos hizo un comentario de lo más ocurrente. Guirigay que continuó porque el Colilla le siguió el juego intentando desfilar en línea recta con una mano en la cintura —tarea harta complicada para él—, dando alguna vuelta de vez en cuando como si de un verdadero modelo se tratara, consiguiendo que el éxtasis estallara entre nosotros.
—Pero qué cuerpazo, ¡tío bueno! —grité mientras movía los brazos como si fuese una adolescente ante una estrella de cine.
—Maricón —repuso con su particular voz de cazalla, para acabar dedicándonos un calvo.
Finalizado el desfile y tras hartarnos de reír, le abrí una cerveza y se la di arrodillado a sus pies y gritando como si estuviese ante el mismísimo Elvis, aunque cuando le vi el castigado ojo de cerca se me esfumó el buen humor y todas las ganas de reírme: lo llevaba francamente mal, con un derrame preocupante.
—Vamos a tener que echarle colirio a ese ojo —sugerí por fin con seriedad.
—Déjate de historias, mañana estará como una rosa.
Abrió la bolsa que llevaba y nos mostró el botín que había conseguido: tres cartones de vino.
—Ya tenemos para corrernos una buena juerga esta noche —dijo el Culebra.
Nos sentamos los tres en el banco al punto que el Colilla empezó de nuevo a fantasear. Al principio, cuando lo conocí, pensé que intentaba hacerse el gracioso y simplemente nos contaba chistes, pero no tardé en darme cuenta de que realmente su mente elaboraba historias que creía vivir como realidad. ¡Ojo si se las cuestionabas! La vez que lo hice me levanté completamente mojado y con olor a orina hasta en mi cara.
—Chicos, os vais a morir de envidia —decía emocionado—. ¡Ha sido alucinante! —¿Os podéis creer que una rubia de metro ochenta con dos pitones impresionantes me ha entrado a matar? Me ha llevado a su chalet en un cochazo descapotable...
A ese punto de la historia mi mente desconectó y me llevó a recordar la majestuosa mirada que había recibido aquella mañana. Durante un instante cerré los ojos para saborear aquel segundo mágico tan entrañable, tiempo suficiente para empezar a plantearme ciertos interrogantes: ¿por qué no luchaba para conseguir que alguien me mirase así todos los días que me quedaban de existencia? ¿Qué estaba haciendo con mi vida, única e irrepetible? ¿Cómo era posible que estuviese allí sentado junto a dos personas completamente degradadas y con las que compartía una pesadilla diaria? Muchas veces me había cuestionado mi vida, pero nada parecía motivarme para intentar salir de un hoyo profundo en el que cuando estás dentro parece que eres incapaz de salir. Pero aquella mirada...
—Disculpad, chicos, ¿conocéis algún albergue de transeúntes?
La voz de un hombre poco mayor que yo y con el pelo blanco como un día nevado disipó mis pensamientos. «Otra víctima de nuestra sociedad», pensé al verlo.
—Toma y refréscate un poco —le dije estrechándole la penúltima lata de cerveza calentorra que tenía.
—No, gracias, no bebo —dijo con ingenuidad.
—Tranquilo, amigo, acabarás haciéndolo... Yo tampoco bebía —repuse con sinceridad—, pero es la mejor manera de pasar las frías y solitarias noches a las que te vas a enfrentar.
Se quedó mirándome preocupado, sin decir palabra, pero tenía la firme convicción de que en aquellas circunstancias no convenía ir con paños calientes, porque si el hombre quería sobrevivir tendría que empezar a aprender las reglas fundamentales de la calle, de lo contrario era presa de hiena.
—¿Conocen algún albergue? —volvió a inquirir con extremada educación, no muy satisfecho de la respuesta que le había proporcionado.
—Sí, Copito de Nieve. Tienes un albergue a las afueras de la ciudad, junto a los fiambres —intervino el Colilla, ávido en bautizar a cualquiera que se dirigiese a él.
La cara de aquel bonachón me recordó a la mía cuando pasé la primera noche en la calle: ¡fue durísima! Estuve todo el día maldiciendo mi suerte, sin un céntimo en el bolsillo y sin nadie que pudiese o, mejor dicho, desease echarme una mano; mis padres ya habían abandonado este mundo y mis dos hermanas no querían saber nada de mí porque hice caso omiso a las indicaciones que me dio mi padre en su día: «No te arriesgues tanto o lo perderás todo». Aquellas palabras nunca las olvidaré porque mi orgullo me decapitó. ¡Si hubiese escuchado las sabias palabras de quien tan buenos consejos me dio a lo largo de toda mi vida!
Recuerdo cómo me movía de un lado a otro de la ciudad, muy nervioso y sin saber qué hacer ni cómo actuar. La desesperación me llevó a tocar la puerta de quien creía era mi mejor amigo y humillarme ante él, pero me la cerró en las narices: «Lo siento, Eduardo, pero no tengo ninguna cama libre...», y aquella fue la última vez que supe de aquél con quien compartí tan buenos momentos de mi vida. Habría preferido quedarme durmiendo en el suelo del pasillo de su casa a tumbarme bajo el manto de las estrellas, pero también era consciente de que no podía ser una carga para nadie, que de poco o nada servía pasar una noche a cubierto cuando al día siguiente me encontraría ante la misma exasperante tesitura; así que no insistí.
Cuando la aguda frustración alcanzó mi alma, me retiré a llorar a las afueras de la ciudad, junto al río, donde mis lágrimas corrían junto a sus aguas devolviéndome el reflejo del brillo de mis ojos, que me aportaban un ligero consuelo. Pensaba en mi pasado, en todo lo que había conseguido hasta el momento y, sin embargo, de nada me servía.
Deseé despertar de aquella pesadilla, pero cuando el sol estaba a punto de desaparecer del firmamento fui plenamente consciente de mi cruda realidad. No tenía más remedio que aceptar mi situación y reaccionar de forma contundente, no fuese que cayese sucumbido ante las gélidas noches de Burgos. Así fue cómo mi instinto de supervivencia me llevó hasta la puerta de un supermercado donde pude agenciarme de varias cajas de cartón que me ayudasen a resguardarme del viento y la humedad, sabedor de que, a pesar de llevar una pequeña mochila con un saco de dormir, un chubasquero y una muda de cambio, no serían suficientes para protegerme del frío.
En un par de ocasiones, concretamente en dos acampadas que realicé cuando todavía era un adolescente, dormí al raso en una actividad en grupo que llamábamos vivac, que consistía en buscar un sitio y dormir en tu saco bajo la luz de las estrellas. Para desdramatizar pensé que aquella noche sería otra apasionante aventura, aunque en esta ocasión estaría acompañado de mi soledad.
Entrada la noche me dirigí a un parque, pero no tardé en darme cuenta de que no podía pasar la noche en un sitio abierto, sino que tendría que buscar algún lugar que me protegiese de la humedad que ya empezaba a calarse en mis huesos; de tal modo que al final se me ocurrió la brillante idea de ir a dormir bajo un puente. Todo un acierto, sin duda. El ver un techo sobre mi cabeza y tener al menos dos costados protegidos, sirvió para estar un poco más resguardado.
Extendí una de las cajas, la abrí y la aplasté con furia, la misma que invadía mi cuerpo en una batalla que desde el principio había perdido. Intentaba animarme con pensamientos positivos, pero no tardaba en sucumbir ante la irritante realidad que tenía que afrontar.
Sobre aquel humilde colchón —si así se le podía llamar— extendí el saco de dormir, me puse la otra muda que tenía, además del chubasquero, y me sumergí en el saco con la misma rapidez que un niño cuando se tira de un tobogán.
No pasé frió aquella noche —con tanta capa parecía una cebolla—, pero el miedo no me permitió pegar ojo debido a los miles de pensamientos negativos que usurpaban mi capacidad de raciocinio y abrían las puertas de la irracionalidad. Llegué incluso a pensar que alguien podría venir y clavarme un puñal por la espalda, además también tuve que enfrentarme con una serie de pensamientos espeluznantes donde aparecían serpientes y ratas: ¿Qué podría pasar si una víbora se incrustaba en mi saco? ¿Y si me mordía una rata? ¿O si me levantaba repleto de cucarachas por todo mi cuerpo? ¡Qué noche más terrorífica! Además, para mayor desespero, tuve que soportar el estruendo que se producía cada vez que circulaba un coche sobre el puente, la incomodidad de dormir sobre la dureza del suelo, el infatigable susurro del viento que retumbaba en mis oídos como una vocecilla apocalíptica que no paraba de atormentarme y decirme: «Eres un miserable, una mierda, un ser putrefacto tirado bajo un puente, un desecho de la sociedad que no tiene siquiera donde caerse muerto; ¡si hubieses escuchado los consejos de tu padre!».
Recuerdo que miraba una y otra vez el reloj, solo quería que amaneciese cuanto antes, pensando que con mi ardiente deseo las horas transcurrirían más rápidas y el día entrante aportaría un rayo de esperanza a mi atrofiado corazón. Deseaba con fervor que las estrellas desapareciesen y entrase el nuevo día, pero el tiempo parecía haberse detenido y, en ocasiones, creyendo que habían transcurrido varias horas, comprobaba con tristeza que solo había cambiado de dígitos el segundero. ¡Estaba absolutamente neurotizado!
Sobre las tres de la madrugada mi estómago se percató de que llevaba en ayunas prácticamente un día, sin ingerir absolutamente nada, con lo cual empezó a protestar. ¡Tenía tanta hambre que si hubiese visto una cucaracha estoy seguro de que me la habría zampado! La desesperación parecía afianzarse tras cada segundo que transcurría. ¿Cómo podría alimentarme si carecía de cualquier tipo de ayuda o financiación? ¿Acabaría buscando restos entre la basura? ¿Tendría que pedir o robar? La última opción la descarté, dado que si algo me enseñó mi padre era el sentido de la honestidad y a ello sabía permanecería fiel hasta el final de mis días.
Sumido en mis recuerdos, ya tan lejanos, me percaté de que aquel desahuciado estaba pendiente de que yo le respondiese a su pregunta, pues de los tres tipos demacrados que tenía enfrente, creo que a mí me consideró el más normal o al único al que tomar en serio.
—La primera vez que duermes al raso es muy duro —expuse con sinceridad, mentalizándolo desde el primer momento que no había albergues donde dormir si no tenías algo de dinero y en el que tampoco podías permanecer más de tres días, con lo cual al final no te quedaba más remedio que buscarte la vida en la calle—. Yo lo pasé francamente mal, así que si quieres pasar la noche en compañía —con la palma extendida señalé a mis compañeros de izquierda a derecha—, seguro que se te hace menos pesada que estando solo.
Durante unos segundos vaciló si contestarme o tomar una vía de escape y salir corriendo. Su cuerpo entero mostraba una actitud distante, sus ojos transmitían la desconfianza propia de una situación que en principio te parece surrealista pero a la que vas acostumbrándote.
—¿No seréis maricones? —inquirió con voz temblorosa.
Los tres nos echamos a reír por el comentario realizado.
—Tráeme a una hembra y verás lo que es un macho —dijo el Colilla, levantándose y sacando pecho como un gorila.
—Pero si a ti ya ni se te levanta —repuso el Culebra.
—Tenía que hablar el Pichacorta, que anoche te entraron ganas de mear y me llamaste desesperado para que te alumbrara porque no te la encontrabas.
El juego irónico tan habitual de mis compañeros sirvió para arrancar una mueca de aquel hombre de nariz prolongada y ojos hundidos, cuya mera fisonomía me dio ciertos indicios acerca de la causa de su desahucio, y así se lo hice ver.
—¿Se quedó con todo tu ex, verdad?
Me miró sorprendido, pero no me respondió; simplemente asintió ligeramente con la cabeza, alzando los hombros en señal de impotencia. Ya eran muchos los hombres que tras quedarse sin trabajo en la dura y profunda crisis que acechaba España, tras pasar mucho tiempo en casa acababan divorciándose y, si se juntaban cuatro factores: tener un hijo menor de dieciocho años, carecer de empleo, la cuenta a cero y sin familia que pudiese echarle una mano, eran carne vendida para acabar en la calle.
—No te preocupes, colega, en la calle ligas más que la Barbie en un campamento de Playmobil —añadió el Colilla—. Yo estoy saliendo con una jaca que te cagas, tiene unos globos que flipas...
—¿Quieres una magdalena? —interrumpí el inicio de lo que iba a ser una rocambolesca y fantasiosa historia que solía acabar en una escena pornográfica.
El hombre no dudó un segundo en meter la mano en la bolsa y extraer el primer alimento que seguramente su cuerpo ingería en aquel nublado día.
—Muchas gracias —dijo con satisfacción, sentándose en el suelo frente a nosotros—. ¿Lleváis mucho tiempo en la calle? —quiso indagar.
Me hizo gracia la pregunta, porque todo nuestro gremio hemos empezado consultando a los veteranos las mismas cuestiones.
—Yo, particularmente, desde que mis viejos me tiraron de casa a los dieciocho años —expuso de forma fidedigna el Culebra, cuyos padres sufrieron lo indecible con un chaval que no quería hacer absolutamente nada, ni estudiar ni trabajar, por lo que siempre pensé que él mismo eligió su destino.
—El Culebra es el puto amo de Valencia..., no conozco a ningún colega que lleve más tiempo por aquí —dijo el Colilla, que seguramente llevaba razón.
Su comentario hizo que mi mente volviese al día que decidí abandonar mi ciudad natal. Tras cinco días infructíferos en búsqueda de trabajo, desde que amanecía hasta el atardecer, solo recibí respuestas del tipo: «Muchacho, no tengo trabajo siquiera para darle a mis hijos»; algunos incluso se molestaban cuando les preguntaba y me sellaban la boca de forma grosera: «¿Trabajo? ¿Estás loco o no ves las noticias?»; mientras otros te hablaban con la frívola verdad: «Deja tu currículum junto a los dos mil que hemos recibido y si sale algo ya te llamaremos, pero lo veo difícil porque nuestra empresa está reduciendo la plantilla y es muy probable que acabemos cerrando». ¡Me rendí! Supongo que al perder la ilusión y dejarte carcomer por la desesperanza, comienzas a dejarte llevar y acabas sucumbiendo ante tanta injusticia, donde ves cómo el Gobierno hace lo indecible para usurpar a los trabajadores su dinero con tal de salvaguardar sus injustos privilegios y sueldos desproporcionados. Y llegado a ese punto, al sentir vergüenza de mí mismo, como no quería que la gente que me conocía me viese mendigando por las calles de mi ciudad natal porque era francamente humillante, opté por mudarme a otra metrópoli donde pudiese pasar completamente desapercibido. De hecho la decisión fue bastante sencilla, pues sabía que tenía que ir a una gran urbe, porque las posibilidades de conseguir algo para acallar al estómago aumentaban; y el otro punto que me llevó a orientar mi decisión era la necesidad de trasladarme a un lugar cálido, donde las noches no se hiciesen una tortura, de ahí la opción de quedarme en la Costa Mediterránea, estableciendo mi residencia definitiva en la urbe que alberga la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
—Los dedos de la palma de una mano llevo yo —dije con la mirada cabizbaja, extendiendo mi brazo y mostrando mi mano abierta.
El Colilla, por el contrario, se mostró reacio a dar ningún tipo de respuesta, por lo que se alejó unos metros con la excusa de orinar detrás de un árbol. El recuerdo de cómo acabó en la calle le superaba y necesitaba estar completamente borracho para hablar de una historia conmovedora, llena de luchas y duros acontecimientos donde el inesperado fallecimiento de sus padres en un accidente de tráfico y a una edad temprana le llevó a meterse en la bebida, abandonar su empleo de carpintero e ir perdiendo todos sus bienes hasta que acabó condenado a vivir en el lugar donde desaparece la voluntad: la calle.
—¿Y cómo os dais la vida para ir tirando? —fue la siguiente pregunta, también muy común, del novato.
—Hay unas preciosas cajas verdes distribuidas por toda la ciudad que esconden suculentos manjares —expuso con ironía el Culebra—. Busca principalmente en aquellas donde hay algún restaurante al lado... ¡La oferta suele ser mayor y a la carta!
—No te preocupes —bisbiseé al ver la cara nauseabunda que se le quedó a Copito de Nieve al interiorizar las palabras del Culebra, visiblemente asqueado solo de pensar que tendría que recurrir a los contenedores de basura para combatir el hambre—. La primera vez es la más dura, dado que tienes que enfrentarte a las cucarachas, moscas y parásitos humanos que luchan por devorar un vulgar trozo de pizza mordisqueado, el cual te puede dar incluso náuseas, pero éste manda —dije acariciándome el estómago de forma circular.
—Espero no tener que recurrir a los contenedores para poder comer —repuso con más ingenuidad que realismo—. Si no encuentro trabajo he pensado en uno que puede aportarme ingresos suficientes para al menos poder comprarme un bocadillo.
—¿En serio? —inquirió el Colilla, regresando de nuevo a la conversación una vez observó que habíamos cambiado de tema—. ¿Y cuál es ese trabajo milagroso?
—Soy bastante bueno a la hora de hacer expresión corporal, por tanto había pensado en convertirme en estatua humana.
El Culebra empezó a reír, dejando al descubierto una boca donde varias piezas dentales habían perdido la batalla contra la caries, dejando un vacío irrecuperable.
—Eso lo hago yo todos los días con este cuerpo serrano y a veces te sacas unos cuantos euros para ir tirando, otras no ves un mísero céntimo —expuso con escrupulosa sinceridad—. Supongo que todavía estás viviendo en los mundos de Yupi, pero, tranquilo, en un par de días sabrás realmente dónde estás.
—No seamos tan pesimistas o realmente vamos a conseguir que se produzca en el amigo el efecto Pigmalión...
—¡Qué fantasma eres! —me interrumpió el Colilla, algo habitual en él en cuanto escuchaba una palabra que desconocía o le resultaba un poco técnica—. Ni pimientos ni historias, el tío se va a quedar pajarito haciendo de estatua si no espabila.
Nos echamos todos a reír tras el comentario, incluso Copito de Nieve, quien cada vez iba mostrándose más receptivo y cercano, incluso llegué a pensar que se quedaría con nosotros una larga temporada. ¡Ojalá hubiese tenido yo la oportunidad de estar con alguien mis primeras noches! Más de uno sé que no consigue superarla y opta por cerrar los ojos y lanzarse al vacío para no seguir sufriendo en este mundo, así que me reconfortó el hecho de ser partícipe a la hora de minimizar el sufrimiento agonizante que sabía a ciencia cierta se agudizaría a medida que la oscuridad fuese conquistando el firmamento.
Tras muchas horas de parlotear y poco hacer, cayó la temida noche. Tal y como ya le habíamos dejado caer al nuevo compañero, fuimos camino del cementerio, ese lugar santo donde al menos podíamos dormir tranquilos, dado que nadie nos molestaba y tampoco corríamos peligro. Le expliqué que dormíamos allí porque la policía nos sacaba a guantazo limpio si nos veía durmiendo en la calle, pues al parecer dábamos mala imagen a la ciudad y tenían orden expresa de no dejarnos campar a nuestras anchas por el interior de la ciudad; aunque peor era encontrarse con una pandilla de jóvenes bebidos. ¡Eso sí que era peligroso! Le conté aquella ocasión en la que me quedé dormido en un banco del centro de la ciudad. Serían sobre las dos de la madrugada cuando un grupo de jóvenes skinheads pasó por mi lado. ¡Recibí tal paliza que casi no la cuento! Me llovieron patadas y puñetazos a mansalva como si fuese un mero muñeco de trapo sin sentimientos ni dignidad, un objeto que servía para desfogar la agresividad de aquellos muchachos que estaban más perdidos que mi propia vida, cuya única diversión y fuente de satisfacción la recibían utilizando la violencia y volcando su agresividad para defender sus principios y terminar, de este modo, con quienes consideraban desechos de la sociedad. En aquella ocasión fue la policía quien me salvó de un trágico final.
La cara de desagrado que mostraba Copito de Nieve al entrar en el cementerio por un disimulado agujero que hacía tiempo hicimos en un lateral, le cambió tras escuchar mi historia.
Suspiró pensando que al menos podría descansar en paz, al igual que nuestros vecinos, aunque yo sabía perfectamente que aquella noche no pegaría ojo, tal y como nos había ocurrido a todos esa primera y fatídica vez.
—¿Qué te parece nuestro hotelito? —ironizó el Colilla—. Ahora nos vamos a la taquilla a por nuestras cosas.
No pronunció palabra, simplemente nos acompañó en nuestro particular ritual. Subimos hasta el punto más alto del campo santo donde teníamos nuestras pertenencias tras un arbusto limítrofe con el muro más alejado de la entrada que cercaba el sagrado lugar, suficientemente tupido para que nadie se percatara de que allí escondíamos nuestras míseras pertenencias: tres sacos de dormir con sus respectivas esterillas.
A paso ligero nos dirigimos a una especie de claustro donde extendimos las esterillas en forma de triángulo bajo el abrigo de las ramas de un gran roble que presidía el lugar. Observé que Copito de Nieve iba con lo puesto, señal inequívoca de un estado depresivo incapaz de pensar más allá del momento presente, donde la ingenuidad lo llevó a creer que encontraría un albergue o un refugio donde cuidarían de él e intentarían reinsertarlo en la sociedad. ¡Qué lejos estaba de la cruda realidad!
Seguidamente sacamos de las bolsas las bebidas que a lo largo del día habíamos conseguido, suficientes para pillar una buena borrachera y así dejar que las estrellas abandonasen el firmamento como ladrón en la noche.
Al cabo de una hora ya íbamos más que cocidos.
—El vino que tiene Asunción... —empezó a cantar el Culebra, a cuya sintonía nos unimos todos, incluso Copito de Nieve, que, sorprendentemente, rompió con su abstinencia y se unió a nuestra particular fiesta.
En ese tiempo nos fundimos cinco litros de vino y varias cervezas, suficientes para evadirnos de la realidad, aunque cantidad excesiva para Copito de Nieve, cuya falta de costumbre la pagó vomitando tres veces.
Llegó a un punto que lo vi francamente mal, consiguiendo incluso que me alarmase. Temblequeaba igual que un flan gélido y sus ojos se ponían blancos como si estuviese a punto de pasar a formar parte de nuestro vecindario. Se retorcía como un animal herido y gemía del fortísimo dolor de estómago con el que reaccionó su cuerpo a la ingesta de tanto alcohol.
Lo arropé con mi saco de dormir y le acaricié la cabeza como si se tratara de un bebé del cual me sentía responsable, mientras mis dos compañeros permanecían al margen de cualquier contratiempo, inmersos en un profundo sueño del que ya no despertarían hasta el día siguiente.
—Tranquilo, Copito de Nieve, mañana estarás bien —le decía medio mareado, aunque lo suficientemente consciente para saber el duro trance por el que estaba pasando el hombre.
Por un instante sus párpados se abrieron, no más de un segundo, pero su mirada me lanzó hacia atrás igual que si un rayo me hubiese atravesado. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía iba a salirse de mi pecho. Me faltaba el aire y ni siquiera era capaz de tragar mi propia saliva.
Aquel segundo me conmovió, porque me vi reflejado en sus ojos a través de la mirada más humilde que jamás mis pupilas habían contemplado.
Me levanté, me aleje varios metros y lloré. Sí, lloré amargamente, como nunca en mi vida, porque me encontré con mi verdadera realidad: la de un hombre deshecho, abandonado, inmerso en una constante angustia y soledad, que huía de mí mismo sin la valentía de cambiar el rumbo que le había dado a mi vida. Vi el reflejo de mi alma atormentada y dolorida, que clamaba al cielo un grito de libertad. Era como si yo mismo estuviese azotando mi ser, torturándolo en un cuerpo que rechazaba y castigaba con fuertes dosis de alcohol y excesivos ayunos, quedándome raquítico. ¿Quién era aquel hombre en el que me vi reflejado? ¡No me reconocía!
Caí arrodillado, mis manos sobre mi cara, incapaces de frenar las amargas lágrimas que recorrían mis mejillas y caían al suelo como gotas de sudor de sangre.
Tomé aire, deseando que cuando abriese los ojos despertase de la pesadilla que estaba viviendo y, cuando lo hice, volví a caer hacia atrás del miedo que sintió mi alma. Horrorizado mis ojos se clavaron en aquella lápida en la que estaba inscrito mi nombre. Quedé aterrorizado, inmóvil, con la mirada clavada en la inscripción de aquella piedra de mármol que parecía enviarme un claro mensaje: «Estás muerto».
Permanecí estático durante varios minutos, hasta que el graznido de un cuervo hizo que ladease la cabeza hacia aquella ave carroñera que tenía puesta su mirada en mí.
El miedo se apoderó de todo mi ser, llegando a un estado de confusión de tal calibre que no sabía si estaba vivo o había muerto y mi espíritu se encontraba vagando alrededor de mi propia tumba.
En un intento heroico por descubrir la verdad, me levanté y me acerqué temeroso hacia la lápida, despejando cualquier duda posible. ¡Seguía con vida! Los apellidos no coincidían con los míos, sí el nombre, pero aquel simple detalle me sirvió para despertar del letargo en el que había caído durante aquellos cinco largos años en los que había estado vagando por las calles sin pena ni gloria, malviviendo y sumido en un victimismo que no me había conducido a ninguna parte, más que a la justificación de mis propios actos.
Mareado e inmerso en un profundo estado de confusión, volví con mis compañeros. Al menos Copito de Nieve había dejado de vomitar y su cuerpo comenzaba a serenarse, a pesar de estar empapado en sudor.
Miré los rostros de cada uno de ellos y mi cuerpo comenzó a inundarse de compasión. Allí yacían tres personas perdidas en el juego de la vida, completamente indefensas y con el alma rasgada de dolor.
Con un fuerte instinto paternal arropé a cada uno de ellos en su humilde saco de dormir, igual que lo hacía mi padre conmigo cuando era un niño. Pequeño gesto que me reconfortó porque pude sentirme útil por unos momentos.
Me tumbé sobre el suelo, sin esterilla y sin saco, dado que preferí que los utilizase Copito de Nieve para que su primera noche no fuese tan dura como lo fue la mía. El suelo de cemento estaba templado y el cielo despejado, permitiéndome contemplar la bella estampa que deja un cielo estrellado. Sonreí cuando vi la primera estrella fugaz que surcó el firmamento. Mi mente fue acallándose, dejando que bellos pensamientos acariciasen mi maltrecho espíritu. Cerré mis ojos y mi mente me regaló la mirada más tierna que horas antes había capturado, lo que me llevó a cuestionarme multitud de preguntas: ¿Cómo era posible que un ser albergase tanta belleza? ¿Por qué aquella diosa de rasgos perfectos me había regalado tan exuberante sonrisa? Estaba tan ensimismado y concentrado en mis pensamientos, que mi mente fue capaz de capturar y plasmar la fotografía exacta de aquel ser irresistible. Sonreí y suspiré, dejando que todo mi espíritu quedase inundado de un sentimiento placentero y, a su vez, temeroso. Fue una sensación extraña, donde el deseo de estrecharla entre mis brazos iba apoderándose, poco a poco, de mi voluntad. Cuanto más la contemplaba, más ardía mi corazón. Me dejé llevar, dando rienda suelta a mis sentimientos que acabaron sucumbiendo ante un amor platónico sin precedentes. No sé si fue un error hacerlo o una imprudencia, pero la llama del amor se encendió en mí de forma desmedida, como un huracán devastador y fuera de control. El deseo se transformó en locura: ¡necesitaba verla de nuevo! Y la locura se transformó en pasión.
Por unos instantes olvidé mi situación, llegando incluso a creer que todavía era aquel apuesto y atractivo hombre capaz de enamorar a cualquier mujer, cuando era incapaz de enamorarme de ninguna de mis pretendientas. ¿Cómo era posible que nunca en mi vida me hubiese enamorado de nadie y, ahora, sin ningún razonamiento lógico, sin ni siquiera conocer a tan espectacular mujer, acabase sucumbido y rendido ante semejante mirada? ¿Acaso me estaba volviendo loco?
No hallé respuesta a mis preguntas, pero lo único que sabía es que iba a seguir los designios de mi corazón con tal de contemplar el resto de mis días aquellos esplendorosos ojos que iluminaron las sombras de mi destino.
Mañana sería un nuevo día, al que atendía con ansias porque intuía que podría convertirse en el punto de inflexión que necesitaba mi vida, en ese cambio radical que me llevaría a salir del fango para ver por fin la luz.
Nacía de nuevo Eduardo Beltrán.
2
Me desperté con la misma sensación con la que me acosté: con el espíritu renovado. ¡Algo mágico estaba sucediendo en mi interior!
Contemplé el amanecer con una sensación muy distinta a la experimentada en los últimos cinco años. En mi pensamiento estaba tatuada la mirada de aquella misteriosa chica con la que estuve soñando toda la noche. ¡Cuánta dulzura albergaban aquellos ojos color esperanza! Dulzura que se desvaneció en cuanto mis tres compañeros se despertaron, reportándome a la dura realidad a través de sus rostros cansinos y apagados.
—Vaya mierda de noche he pasado —rompió el silencio Copito de Nieve—. Me duelen todos los huesos —dijo desperezándose..
—Ya te irás acostumbrando —repuso el Culebra.
—Me arde la cabeza a morir y tengo el estómago hecho trizas —añadió frunciendo el ceño y poniendo cara de dolor.
El Colilla se levantó, cogió el cartón de vino empezado que había sobrevivido al botellón de la noche anterior, le dio un trago y se lo pasó a Copito de Nieve, añadiendo:
—Toma, colega, dale un trago y de aquí a nada estarás como una rosa.
El olor del vino le produjo una arcada y la sensación angustiosa que había vivido apenas unas horas antes lo llevó a desatar su ira de forma desproporcionada. ¡Jamás había visto a una persona perder los papeles de tal forma! Igual que si de un huracán se tratase, Copito de Nieve le pegó un manotazo al cartón de vino con tanta fuerza que voló diez metros, desparramándose el líquido rojo como una manguera de agua descontrolada:
—¡Estáis locos! —vociferó con fuerza, consiguiendo que se erizasen todos los poros de mi piel debido al estruendo que sufrieron súbitamente mis tímpanos—. Me habéis hecho pasar la peor noche de toda mi puñetera vida —gritó desquiciado, cogiendo su mochila y cargándola sobre su espalda—. ¡No os quiero volver a ver ni en pintura! —Y se marchó echando todo tipo de pestes y maldiciones por su boca, que, a decir verdad, no me dolieron porque estaba más que acostumbrado a escucharlas. Lo que sí me hirió fue el hecho de no haber sido un buen anfitrión, dejándome con ciertos remordimientos de conciencia: no respeto sus deseos de abstinencia; aunque gracias a él, también es verdad, pude darme cuenta de cómo el alcohol estaba destrozando nuestros cuerpos, tanto física como mentalmente.
No volveríamos a saber de él.
Recogimos nuestros enseres en silencio, como si el eco de sus palabras siguiese resonando en nuestros oídos.
El Colilla y el Culebra se colaron por el agujero de nuestra particular madriguera, mientras yo me afanaba en dejar el lugar tan pulcro como lo habíamos encontrado, dado que si queríamos seguir allí sin despertar sospechas teníamos que ser muy cautos y no dejar ni una lata de cerveza a la vista. Incluso me afané en limpiar con agua el vino que se había desparramado, para que no se quedase el suelo pegajoso y con ese olor tan fuerte que habría supuesto el mayor indicio de que alguna pandilla de vándalos se habían montado una fiesta en el campo santo. Labor que ya se había convertido en un ritual porque mis dos compañeros supieron delegar en mí tal responsabilidad, dado que a ellos les daba igual dormir en un sitio que en otro, pero para mí se había convertido en mi hogar, donde podía descansar a pierna suelta y sin el miedo con el que me quedé tras la última paliza recibida.
En cuanto terminé, intenté pasar página al tedioso desencuentro sufrido y, cogiendo la bolsa donde introduje la basura, me deslicé por el agujero y salí de él con una única esperanza: reencontrarme con la chica que mágicamente consiguió volviese a vibrar mi corazón.
Mis piernas parecía que hubiesen recuperado la agilidad de mi niñez, porque recuerdo perfectamente cómo corría desesperado pensando que cuanto antes llegase al punto donde la encontré, antes se vería cumplido mi sueño.