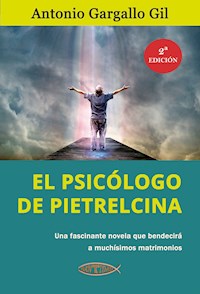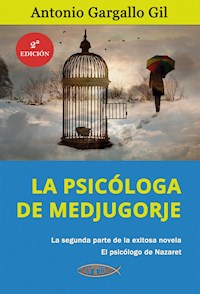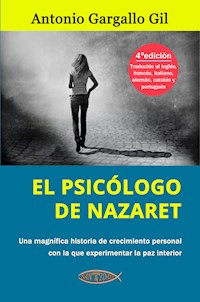
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Santidad
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: El psicólogo de Nazaret
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Todas las noches, cuando te acuestes y cierres los ojos, déjate arropar por el silencio y pregúntate: ¿soy feliz? Si tu respuesta viene cargada de turbulencias o desasosiego, es porque algo tienes que cambiar en tu vida. ¿Te atreverías a romper con las cadenas y apegos que no te permiten ser verdaderamente libre? ¿Te gustaría deshacerte de todas las máscaras y convertirte en una persona auténtica? ¿Serías capaz de dejarlo todo por descubrir el mayor tesoro que alberga la humanidad: la paz interior? Estas son las preguntas centrales que Antonio Gargallo nos plantea y desarrolla de forma novelada a lo largo de su obra, que trata sobre la historia de una periodista, Cristina, que ha perdido la ilusión por la vida. La tristeza y la soledad se incrustan con tanta fuerza en su ser, que incluso desea morir para dejar de ser espectadora de su propia vida, hasta que el destino le sorprenderá a través de una persona muy especial: Naim, un psicólogo proveniente de Nazaret con quien realizará una terapia poco convencional que le permitirá conocer la esencia de la verdad y la vida, mediante la contemplación y la psicología del hombre más feliz que se ha conocido sobre la faz la Tierra: Jesús de Nazaret.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Ähnliche
Título: El psicólogo de Nazaret
Colección: El psicólogo de Nazaret
© Antonio Gargallo Gil, 2013
© Editorial Santidad, 2021
www.editorialsantidad.com
Fotografía de portada H.Koppdelaney
Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra que solo puede ser realizada con la autorización del autor.
ISBN: 978-84-18631-08-5
Depósito legal: J 656-2013
Prefacio
El psicólogo de Nazaret nació en Loyola, un lugar inspirador para mí, aunque confieso que jamás imaginé la trascendencia que llegaría a tener la novela. Al poco de publicarse comenzaron a llegarme opiniones realmente bellas y emotivas. Su lectura resultaba mágica para muchos lectores, hasta el punto de cambiar vidas.
Entre las opiniones recibidas destacaría las de aquellas personas que hundidas en la desesperación barajaban el suicidio como única salida a las tinieblas que les envolvían; sin embargo, momentos previos a ese acto desesperado y sin retorno, cae de forma providencial la novela entre sus manos. ¿Os podéis imaginar mis sentimientos cuando una persona me escribe infinitamente agradecida diciéndome que la novela le salvó la vida? Hombres y mujeres de todas las edades me han escrito por esa causa.
También me impactó el testimonio de una persona que quería asesinar a su madre porque le había abandonado durante su infancia y el odio se había apoderado de ella. Tras la lectura de la novela fue capaz de perdonar a su progenitora y quitarse esa pesada carga que llevaba arrastrando desde su niñez. ¡El perdón ganó la batalla!
Cómo olvidar esa frase que me envió una lectora y que resume de forma magistral lo que el lector puede encontrar en la novela: «Gracias a El psicólogo de Nazaret estoy viendo los colores a la vida».
No menos desdeñables han sido los testimonios de aquellas personas que padecían depresión y, tras la lectura, me escribían frases como esta: «Tu libro es maravilloso, ha sido capaz de dormir mi depresión».
La falta de presupuesto, la crisis y la inestabilidad del mercado editorial hicieron que el libro se publicase siempre con pequeñas tiradas, a pesar de estar siempre agotado. En nuestro humilde camino de promoción, una Navidad firmamos en la librería San Pablo de Sevilla, una de las más importantes de la ciudad. Al año siguiente se convirtió en la novela más vendida de dicha librería.
Un trabajo que va dando frutos, porque a mediados del 2019 se publicó en América con la editorial San Pablo y en apenas unos meses la novela se agotó. Casi a la par también se publicó en Italia con la editorial Mimep Docete.
Ante la demanda y la necesidad de seguir ahondando en la fe, escribí la serie de El psicólogo de Nazaret. Así, la segunda parte es La psicóloga de Medjugorje, cuyas críticas son extraordinarias y ya lleva dos milagros realizados, Dios mediante; y la tercera parte es El psicólogo de Pietrelcina, una novela que ayudará a muchos matrimonios y que, como sus predecesoras, espero que también transforme muchas vidas. Una serie que recomiendo leer en el orden citado porque sigue una cronología.
Finalmente, si le cautiva la novela, no dude en escribirme y hacerme llegar su opinión. Puede hacerlo a mi email: [email protected] o al de la editorial Santidad.
¡Feliz lectura!
Antonio Gargallo Gil
1
La brisa marina masajeaba con fuerza el rostro de Cristina, dejando que sus cabellos rubios bailasen arrítmicamente alrededor de unos ojos verdes en los que la tristeza se había aposentado, permitiendo que sus raíces se incrustasen firmemente hasta lo más profundo de su ser. Solo el abrazo que sus finas piernas recibían de unos brazos decaídos, servía de consuelo a un cuerpo completamente apagado y abatido, escrupulosamente delgado por los ayunos involuntarios con que constantemente era castigado. Pero, cuando la falta de apetito es tal, solo la necesidad imperiosa de silenciar un estómago remolón puede actuar como alarma vivificadora.
Así era la vida de Cristina García, una magnífica periodista que con tan solo treinta años había caído en las redes de la apatía, del desánimo y la desesperación. Uno de esos momentos en los que uno, sin saber cómo ni por qué, empieza a ver que su vida carece de sentido y, para mayor desazón, el único horizonte existente es el del mar, que se aleja de forma serena, aunque segura, por los caminos mágicos que le traza el sol.
El sonido del móvil vibrando en su bolso le sirvió para darse cuenta de que se había quedado dormida sobre la arena de la playa de Benicasim durante más de dos horas, pero era el único lugar donde su mente la respetaba y filtraba parte de los miles de mensajes negativos que constantemente bombardeaban la bóveda del pensamiento.
—Dígame —dijo adormecida.
—¿Dónde estás? Llevo esperándote más de media hora... Si no querías quedar, podías haberme avisado.
Cristina se puso la mano sobre su frente, se mordió el labio y cerró los ojos en señal de fastidio. Había quedado con su mejor amiga, Marta, para ir de compras y aprovechar la tarde del sábado; sin embargo, su mente estaba tan abatida y centrada en sí misma que empezaba a olvidarse de los demás.
—¡Madre mía, si ya son las cinco y media! —exclamó al mirar el reloj—. Te pido perdón... pero se me ha ido el santo al cielo y no me acordaba que habíamos quedado. Voy para allá y como recompensa te invito a un chocolate con churros. ¿Te parece?
—¿Tampoco recuerdas que hoy es mi cumpleaños, verdad?
Cristina frunció el cejo y su mano volvió de nuevo al lugar donde brotan las ideas, pero esta vez en forma de puño, para darse repetidos golpes que disipasen su ofuscación.
—Marta, ¿cómo iba a olvidar el día en que entra la primavera? —mintió, no fuera a dañar la única amistad que conservaba—. Te he comprado un regalo que te va a encantar. Llego en quince minutos.
El cuarto de hora se duplicó, ya que Cristina tuvo que pasarse por la primera tienda que le pillaba de camino y elegir un suéter negro escotado que ni siquiera pudo envolver en papel de regalo. Afortunadamente, la bolsa en la que la dependienta le entregó el suéter era lo suficientemente bonita como para que pasase desapercibido aquel detalle. Lo único que no pasó inadvertido para Marta fue ver a Cristina con ropa deportiva, dado que su amiga era una de las personas más coquetas que conocía.
—Perdona el retraso —sonrió Cristina, entregándole directamente el regalo para no dar opción a una reprimenda que la acabase de hundir, y dándole dos besos sonoros añadió—: ¡Feliz cumpleaños!
Marta conocía a su amiga desde los quince años y, con tan solo mirarla a los ojos, sabía que algo no estaba funcionando en la vida de una de las personas más buenas que había conocido, aunque también se había percatado de que su carácter se estaba agriando con el tiempo.
Debido a su complicada agenda, ya hacía más de un mes que no la veía, tiempo donde las secuelas habían hecho mella en el físico de su amiga, que estaba mucho más delgada y sus pómulos estaban preocupadamente hundidos, dando la impresión de encontrarse ante una persona que se estuviese yendo del mundo.
—¡Gracias, es precioso! —exclamó, confirmando las sospechas de que Cristina estaba metida en una fuerte crisis. ¡El negro era el color que menos le gustaba! Aunque le bastó una segunda mirada al rostro de Cristina para corroborar que el negro era el color que trasmitía su mirada; era como un grito en la noche, silencioso pero amargo.
Entraron las dos en su cafetería predilecta, la única en el pueblo donde no se podía fumar y donde preparaban verdaderas exquisiteces con tal de despertar la adicción del paladar y así asegurarse la clientela.
Las dos mujeres de altura similar, aunque una rubia y otra morena, no pasaron desapercibidas ni para el camarero, ni para los clientes varoniles que las acompañaron fielmente con sus miradas hasta que tomaron asiento en uno de los laterales; no obstante, el protagonismo se lo llevaba Marta, una mujer muy atractiva con una figura portentosa, además de poseer unas facciones tan simétricas que le hacían rozar la perfección, aunque lo que más resaltaba de ella eran aquellos ojos marrones fácilmente distinguibles por su tamaño.
—¿Qué les pongo, chicas? —preguntó el camarero una vez se acomodaron sus clientas.
—Ponnos una docena de churros con dos tazas de chocolate —ordenó Cristina, fiel a la promesa que había realizado.
El camarero preparó el pedido con ligereza pero lo sirvió con lentitud, para así poder contemplar a sus dos clientas predilectas que, además, eran las dos mujeres más bellas del local.
Ambas, al unísono, empezaron a mojar los churros en el chocolate, dejando que el silencio se adueñase del momento y ayudase, así, a disimular el aparente clima distendido en el que se encontraban; aunque no lo suficiente maquillado para que Marta percibiese una cierta tensión, fruto de la energía negativa que su amiga emitía, lo que le llevó a intervenir de forma directa y sin rodeos.
—Te noto un poco rara. ¿Te encuentras bien?
La pregunta alivió a Cristina, que no podía seguir fingiendo. Necesitaba hablar de todo lo que le pasaba y Marta era la única persona de confianza con la que podía abrir su corazón. Su madre, que vivía sola en Alicante, no estaba preparada para escuchar los sentimientos de su hija; su padre, por el contrario, permanecía ajeno ante cualquier novedad, dado que ni siquiera tuvo la oportunidad de conocerlo porque, al año de su nacimiento, según narraba su madre, las abandonó.
Cristina alzó su mirada y suspiró antes de intervenir.
—¿Qué pensarías si te dijese que deseo con todas mis fuerzas morir y cuanto antes mejor?
Marta soltó el churro que estaba a punto de acariciar con sus labios. De repente, el aire dejó de existir y una especie de agonía empezó a recorrer todo su cuerpo. Se había olvidado de respirar ante el shock recibido por unas palabras que se le incrustaron como una lanza en el corazón. ¿Cómo podía desear la muerte una persona que lo tenía todo? La respuesta era clara y contundente: Cristina había caído en una profunda depresión y fruto de ello era su figura anoréxica. En el hospital, donde ella trabajaba como enfermera, estaba cansada de ver cómo la vida actuaba igual que una montaña rusa, donde las subidas y bajadas del estado anímico eran una constante, aunque muchos tiraban la toalla y quedaban anclados al inicio de la subida, sin ser capaces de avanzar y alzar la mirada. Aquella enfermedad mental estaba causando estragos en la sociedad occidental del siglo XXI, afectando a todo tipo de personas, desde niños a mayores.
—Pensaría que necesitas ayuda urgente—contestó Marta, estirando su mano y cogiendo la de su amiga que temblequeaba como un flan gélido.
—Nadie puede devolverme las ganas por vivir —replicó—. Además, ¿qué sentido tiene ver cómo pasan los días y ni siquiera darte cuenta de que la vida gira en torno a ti? Es como estar bajo una plancha a presión que te oprime y te machaca sin posibilidad de escapar de su carga, donde todo lo que te rodea es sufrimiento y angustia. Te aseguro que, por más que intentase poner en palabras la agonía que recorre todo mi ser, serías incapaz de entenderlo.
—Entiendo tus sentimientos porque conozco a muchas personas que tienen los mismos síntomas que tú. Sé que es una situación muy complicada para ti, pero es precisamente en estos momentos oscuros cuando tienes que hacer un esfuerzo por intentar alzar la cabeza y ver la luz.
—Ya no puedo más —Cristina se puso las manos sobre la cara y empezó a llorar.
—Venga, tranquila, que ya verás como todo volverá a la normalidad.
Marta se levantó y abrazó a su amiga de la forma más tierna que pudo, mostrándole que ahí tenía a una amiga de verdad con la que podía contar para cualquier cosa; más cuando era consciente de que en momentos de debilidad extrema el ser humano podía adoptar posturas muy radicales y optar por la salida más aparatosa posible: el suicidio.
—Es que... todo me sale mal —decía compungida—. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar este calvario?
Marta comprendió que el trauma que le había supuesto la ruptura con Iván, una semana antes de casarse, seguía haciendo estragos en su interior, y eso que ya había pasado un año y medio de tal evento; pero era obvio que el tiempo no había actuado como bálsamo, quizás, por la forma en la que terminaron: Iván le fue infiel en la despedida de solteros, sin pudor alguno y a cara descubierta con el claro objetivo de que aquella infidelidad llegase a oídos de la que iba a convertirse en su futura mujer, y sirviese de pretexto para romper la relación de forma contundente; de tal forma que ya no hubo más palabras entre ambos, ni siquiera una llamada telefónica, ni un adiós, tan solo una carta que rescató del buzón a los tres días de tan desdichado suceso, pero que no se atrevió a abrir, ni tampoco a tirar, por miedo a leer algo que acabase crucificándola, optando por dejarla olvidada en un cajón de su mesita de noche con el fin de leerla algún día y cerrar una herida que todavía seguía abierta y sangrante. Además, si duro fue el golpe de perder a quien iba a convertirse en el hombre con quien compartiría el resto de su vida, mayor fue el mazazo que recibió al enterarse de que había dejado embarazada a la chica que le robó su vida, con quien acabaría casándose meses después, mientras ella se quedaba sola a expensas de ser devorada por la soledad, que tanto detestaba y de la cual no podía huir ni esconderse porque parecía tener unos tentáculos que abarcaban toda su existencia.
—Imagino que debe de ser duro para ti, pero es hora de olvidar —dijo Marta, sabedora de lo que estaba hablando—. Ya verás como pronto conocerás a alguien y te convertirás en la mujer más feliz del mundo.
Cristina sacó un clínex de su bolsillo y se sonó, liberando de esa forma un poco de tensión de su cuerpo para trasladarla a su lengua y sacarla en forma de palabras.
—No quiero saber absolutamente nada de hombres —espetó—. Al menos tú tienes a un padre que te quiere y un marido que te respeta. Yo, sin embargo, he sido repudiada incomprensiblemente por mi padre y abandonada por el hombre al que más he querido... ¡por una miserable pelandusca! —añadió con rabia—. Odio a los hombres y detesto su existencia. ¡Ah, y no te lo pierdas! Para colmo de los colmos, mi jefe, ¡varón! —quiso puntualizar—, me está haciendo la vida imposible.
—¿Te la ha vuelto a jugar? —preguntó Marta, mientras regresaba a su asiento.
—Sí —asintió algo más relajada al tener la oportunidad de desahogarse y expresar sus sentimientos—. Como no tiene otra cosa que hacer, se dedica a pasearse por las mesas como si fuese un dios al que todo el mundo tiene que adorar. ¿Y qué sucede? Que si no le sacas la alfombra roja cuando lo ves y le haces la pelota, luego toma represalias contra quienes no lo adoran. Ya sabes que yo no soy de ese tipo de personas que actúan con falsedad e hipocresía con tal de conseguir favoritismos a cambio de...
—Ese tío es el típico jefe cretino que por ocupar un cargo directivo se piensa que es más que los demás, cuando no cabe duda de que es un pobre miserable cuya única satisfacción es que le laman el culo porque está podrido por dentro —espetó Marta—. Vamos, pasa de él y no le hagas ni puñetero caso.
—Tal vez no puedas comprenderlo, dado que tú no tienes que aguantar las vejaciones a las que estamos sometidas quienes no babeamos cada vez que su espeluznante figura se entrecruza por nuestros caminos.
—¿Y por qué no te vas a otro periódico?
—Sabes que allí llevo cinco años trabajando y, si me voy, ¿cómo pago la hipoteca del piso? A sabiendas de que el empleo está tan mal que no hay trabajo para nadie. ¡Ojalá me hubiese preparado unas oposiciones para la administración local cuando acabé la carrera! —se lamentó Cristina, consciente de que en la actualidad la política se había convertido en el nuevo jurado de cualquier examen, donde los méritos propios sucumbían ante cualquier ilustre apellido.
Fue entonces cuando un rayo de sol traspasó los cristales de la ventana más próxima a su mesa y depositó sobre esta un brillo especial, dejando un destello de esperanza visible en los labios de Marta.
—¡Cómo no se me había ocurrido antes! —exclamó con los ojos brillantes de emoción.
—¿Qué pasa?
Marta abrió su bolso con premura y sacó una tarjeta de color verde pistacho.
—No sé si te servirá o no, pero ayer conocí a un tipo muy peculiar en el hospital. Cuando estaba a punto de acabar mi turno, se me acercó un hombre de mediana edad, de figura esbelta y con una graciosa melena, y me entregó esta tarjeta —Cristina la ojeó con curiosidad—. Al parecer es un psicólogo que viene de Nazaret para abrirse camino en Europa. Como conoce el español a la perfección, decidió venir a España y el destino, según él, lo ha llevado hasta el Mediterráneo.
—Claro, y quieres que vaya a visitar a un desconocido en paro que no tendrá ni dónde caerse muerto.
Marta quedó desconcertada ante la respuesta de su amiga, a la que no dudó en rebatir contundentemente.
—Cristina, juzgas demasiado rápido. Ese hombre me regaló la tarjeta para que se la diese a una persona que a mi juicio necesitase ayuda psicológica y, para tu información —remarcó con un tono de voz serio pero, a su vez, sereno—, me dijo textualmente: “Esta tarjeta es muy especial, es la única que he hecho y, por supuesto, a la persona que aparezca en mi consulta con ella le aplicaré la terapia gratuitamente”.
—Perdona, estoy un poco nerviosa —quiso disculparse al ver que había conseguido molestar a su buena amiga.
—Es cierto que al principio me pareció un poco extraño, como a ti, que un psicólogo se pasase ex profeso por el hospital con la buena voluntad de regalar una terapia. Aunque eso no fue lo que más me sorprendió —Marta enmudeció repentinamente, como si hubiese entrado en trance al evocar una situación pasada.
—¿Qué te sorprendió? —preguntó con curiosidad Cristina, al ver que su amiga se había quedado muda.
Tras una mueca en sus labios prosiguió, como si el silencio no hubiese existido.
—Su mirada... —Otro largo silencio volvió a dejar ensimismada a Marta, aunque esta vez no tardó en reaccionar—. Sus ojos manaban una paz indescriptible: ¡jamás había visto una mirada tan limpia y bondadosa! No sé, me transmitió muy buenas vibraciones, y... ¿qué quieres que te diga? Yo soy del pensar que las cosas no pasan por casualidad. Además, el mero hecho de que quiera utilizar la técnica publicitaria más humilde del planeta y, sin embargo, la más efectiva: el boca a boca, es porque realmente trabaja muy bien —aunque su interlocutora permanecía en silencio, no era difícil observar una actitud distinta a la que había mostrado hasta el momento: por fin estaba en actitud de escucha, sin la cerrazón que la aturullaba—. Cristina, te lo digo con el corazón en la mano, necesitas ayuda y no pierdes nada por ir. Prueba, y si no te gusta, no vuelvas.
Ante el buen consejo que estaba recibiendo, Cristina no pudo más que mirar a su amiga y asentir con su mirada.
«Quizás tenga razón y necesite ayuda... Iré, y si no me convence, no vuelvo y punto», pensó Cristina mientras bordeaba con la yema de sus dedos una tarjeta tan austera como la llegada de cualquier inmigrante sin dinero, que confía en la providencia y en la ayuda compasiva de algún ser humano que se apiade de ellos y les ofrezca un plato para comer o, en el mejor de los casos, un trabajo con el que poder sustentarse y garantizarse un futuro digno.
—De acuerdo —contestó con una imperceptible mueca de ilusión; aunque suficiente para que un rayo de esperanza alcanzase su corazón, tan abatido y castigado por una mente donde el raciocinio había dejado de coexistir para dejar lugar a la desilusión, la amargura, la tristeza y la ansiedad, que habían ganado fácilmente la batalla a la alegría, la paz y la armonía, que yacían moribundas e impotentes ante el abrumador dominio de la sinrazón.
La enfermera se limitó a sonreír, para que Cristina no sintiese presión ante aquella decisión, factor que aprovechó para darle un giro a la conversación y pasar a temas más incandescentes y menos trascendentales, algo que agradeció Cristina, quien, por unos momentos, pudo dejar al margen su apenado yo y disfrutar de la compañía de una amiga a la que quería como a una hermana.
Alargaron su encuentro hasta que el sol mostró indicios de que se estaba adormeciendo, lo que marcaría una melancólica despedida por parte de Cristina, quien, muy a su pesar, debía regresar a su morada y enfrentarse a su compañera de piso: la temida y exasperante soledad.
De camino, multitud de preguntas sin respuesta la acechaban: ¿Por qué la vida estaba siendo tan dura con ella? ¿Acaso no se merecía una tregua? ¿Por qué el destino no era capaz de unirse a ella y bailar al son de la felicidad? ¿Acaso ella estaba privada de cualquier tipo de deleite y tenía que danzar con la tristeza para el resto de su vida? ¡Cuánta injusticia!, pensaba mientras sus pasos descompasados iban llevándola hasta lo que ella consideraba un cementerio, más que un hogar.
El sonido de la cerradura al abrir la puerta de su casa le sonó, paradójicamente, al cerrojo que echan a los presos cuando forzosamente tienen que ocupar sus celdas a la hora de dormir. Era cruzar el umbral de la puerta y encontrarse con una nube cargada de melancolía, como si maquiavélicamente la estuviese esperando para posarse sobre su cabeza, actuando como un avispero de pensamientos destructivos que solo dejaban parcialmente de actuar cuando encendía la televisión y se dejaba engullir por el sofá, mientras malcomía un sándwich, de lo primero que encontraba en su desértica nevera.
Entre bocado y bocado su mente captaba inexorablemente las noticias depresivas que cualquier cadena ofrecía al espectador: muertes, corrupción, desastres naturales, robos, accidentes mortales y un sinfín de noticias capaces de mermar el ánimo a cualquiera. Exactamente lo mismo que ella tenía que escribir diariamente en su periódico, aunque, sin embargo, fuese inconsciente de estar frente a un aparato que la clase política manipulaba a su libre albedrío, con tal de crear cerebros clonados y llenos de contradicciones para tener a raya a la sociedad con un mensaje sutil pero subliminal: «El mundo no funciona, afortunadamente tú eres una de las personas venturosas que puede contar este día; así que, no te preocupes, permanece dócil a las órdenes de los fieles mandatarios que velan honestamente por tu seguridad y sigue trabajando sin rechistar, que eso te permitirá disfrutar de las necesarias compras que cada día debes realizar para poder pertenecer al mundo de los elegidos, un mundo regido por el único dios que puede darte la felicidad: el dios don Dinero». Y para cerrar el noticiario, nada más subliminal que la sección de deportes, completamente politizada y de carácter monotemático: fútbol; momento adecuado para que sus detractores, como Cristina, aprovechasen para ir al servicio, cepillarse los dientes, ponerse el pijama y prepararse para ver una película romántica, donde la realidad se convertía en ficción e, inconscientemente, la mente la transformaba en un sueño idílico de lo que podría ser pero no es; un cóctel idóneo para acostarse con la frustración que suponía el no conseguir lo que aparentemente otros conseguían y, así, concluir el día con una letanía de lamentaciones, convertida en un ritual de pensamientos punitivos con el que Cristina se despedía cada noche: «¡Maldita sea! ¿Y por qué todo el mundo encuentra el amor de su vida y yo no? ¿Tan miserable soy que no hay nadie en la Tierra que se fije en mí? ¿Por qué diablos me tiene que pasar a mí? Vaya mierda de vida que se ceba conmigo y hace que todo me vaya mal. ¿Es que no voy a poder ser feliz algún día? Y para acabarla de rematar, mañana vuelta al curro para ver al «Búho» —mote que utilizaban ella y otra compañera cuando se referían a Alberto Vallado, su jefe de redacción, porque siempre las estaba controlando—. Es un tío insoportable, por no decir un auténtico hijo de chucha. ¿Pero qué se habrá creído el tipo ese? ¿Acaso se piensa que somos sus esclavas y que todo el mundo tiene que girar en torno a su apestoso trasero? Y para su deleite, cuatro pelotas de turno le bailan la jota y le tiran la alfombra cada vez que saluda a los que cree son sus plebeyos: ¡serán gilipollas! ¿Pero no se dan cuenta de que es un falso, un soberbio y un prepotente capaz de exasperar a cualquiera? ¿Cómo se atreve ese mequetrefe a decirme que, como es el jefe, o hago lo que él diga o me larga? ¿Acaso se piensa que es un ser superior por ejercer un insignificante cargo que, además, lo ocupa por puro enchufe de su papá? Mañana mismo se va a enterar ese pajarraco...».
—¡No te atreverás! —exclamó Concha, viendo que ya tenía el teléfono en la mano.
—¿Qué te apuestas? —retó Cristina con una mirada y una sonrisa maquiavélica.
Concha se echó a reír al ver que su compañera no dudaba en hacer lo que llevaba tiempo planeando.
—Anda, acércate al tablón de anuncios —lugar desde donde se podía observar el despacho de Alberto— y avísame si viene el Búho, no sea que encima que el tío no pega chapa y se pasa el día vegetando se libre de esta —añadió, mientras decididamente marcaba el número de teléfono.
Concha cumplió las órdenes de su compañera, mientras observaba con incredulidad lo que tantas veces había escuchado y que, por fin, aquellas amenazas se hacían realidad.
—Buenos días, me gustaría informarle de que en la calle Lepanto, número cinco, hay un BMW matrícula 1387 MLZ sobre la acera mal aparcado e interfiere el paso de los peatones.
Cristina alzó el puño en señal de victoria, gesto que pasó desapercibido para los otros seis compañeros que se encontraban en la sala, aunque no para Concha, consciente de que el plan había sido brillantemente ejecutado.
El marchar rápido de Concha indicó a Cristina que el moro se acercaba por la costa. Con avidez introdujo su teléfono en el bolso y se puso frente al teclado del ordenador, no fuese que por no tener las manos sobre el teclado le cayese la típica reprimenda a la que no acababa de acostumbrarse.
—Venga, holgazanes, en una hora quiero vuestras noticias sobre mi mesa —espetó Alberto, esperando las sonrisas de sus secuaces mientras hacía su peculiar paseíllo.
«Míralo, con su corbata medieval y su camisa juvenil, creyéndose que es Tom Cruise, cuando no es más que un pobre viejo verde. En el retrete de su casa lo sentaba yo y estiraba la cadena con la fortuna de que se formase un pequeño remolino que lo absorbiese por las tuberías y acabase donde se merece estar: ¡en las cloacas! Fíjate, peliblanco y con tantas arrugas que parece un acordeón, pensándose que es el guaperas de la isla de los famosos, cuando no es más que un sinvergüenza que no lo aguanta ni la santa de su mujer, que lo sienta a comer solo en un rincón de la cocina porque no lo soporta. Ahí va, esperando que todo el mundo le dé palmaditas en la espalda. “Buenos días, jefe, que corbata más bonita lleva, le dice la pamplinera de turno, con tal de recibir un aumento de sueldo; “Hola, jefe, enseguida le llevo un artículo de esos que le gustan a usted”, le dice el pelota de Jesús, cubriendo su incompetencia con palabras aduladoras —pensaba Cristina, totalmente indignada—. Como esta vez me suelte alguna fresca, no me voy a callar».
La sala estaba compuesta por un largo pasillo en cuyos laterales se encontraban las mesas de los empleados, envueltas por un cristal de media altura que otorgaba una especie de independencia con el resto de trabajadores; aunque no la suficiente para alguien que estuviese de pie paseando y controlando al personal.
Justo en el preciso instante en el que Alberto iba a pasar delante de la mesa de Cristina y le iba a dirigir unas palabras, la voz de Jesús irrumpió con fuerza.
—Jefe, ¿ese BMV que va a cargar la grúa no es el suyo?
Alberto se precipitó hasta la ventana con cara de sorpresa y una cierta incredulidad, ya que había aparcado durante cuatro años en el mismo sitio y en ese periodo ni siquiera había recibido una amonestación verbal.
—Ostras, ¿qué diantres están haciendo? —gritó indignado al comprobar que se trataba de su coche.
Con una agilidad impropia de un hombre sedentario y en la recta final de su vida laboral, Alberto salió corriendo del despacho a la velocidad del viento.
Concha y Cristina se intercambiaron una mirada cómplice, una de esas miradas que muestran una satisfacción personal propia de la alegría no exteriorizada.
«¡Madre mía, qué eficacia! —pensó Cristina, ante la rapidez con la que había actuado la policía local—. Cuando se produce un robo tardan horas en aparecer, pero en cuanto se trata de poner multas para recaudar dinero: ¡tardan segundos!».
Todos los empleados se precipitaron a la cristalera para no perderse el espectáculo; no obstante, el chivatazo le sirvió a Alberto para llegar a tiempo y que la grúa no se llevase el coche a cambio de la temida receta policial, que suponía el pago de una multa para uno y la recompensa de cinco años de humillación para la otra.
Alberto llegó ufano a la sala, inconsciente de que fuese su propia empleada la culpable de aquella jugarreta, y, con rostro complaciente, añadió:
—¡Qué no corra el pánico! Una pequeña multa que por supuesto no tendré que pagar —tras una breve pausa exclamó—: ¡Para algo se inventaron los cuñados!
La mueca de satisfacción que dibujaban los labios de Cristina desapareció tras escuchar las palabras de Alberto, y, moviendo la cabeza de un lado a otro, miró a su compañera, que expresaba con su mirada la misma indignación. Para ambas fue irritante saber que aquel plan se había venido abajo porque el susodicho tenía una hermana cuyo marido era concejal del ayuntamiento, y capaz de proporcionar, sin mayor inconveniente, el indulto al infractor.
«Si está claro que no solo los reyes viven del cuento. ¡Viva la democracia!».
Ya sería durante el almuerzo, junto a la máquina de café que había en la habitación contigua, aprovechando que el resto de compañeros habían salido fuera a fumar, cuando Cristina y Concha comentaron, como en un partido de fútbol, las mejores jugadas de la mañana.
—¿Viste la cara del viejo, cuando el aguafiestas le dijo lo del coche? —decía la una.
—¡Puf! Me mondaba de la risa —respondía la otra.
—Como el Búho es un chulo de cuidado, estoy convencida de que mañana te vuelve a aparcar en el mismo sitio. Pero, esta vez, hazme un favor, ponte un buen escote y ve a consultar algo con el chivato de turno que está en todas, porque si conseguimos que la grúa acabe su faena, no habrá quien le quite la multa.
—Además del incordio que supone el ir al depósito a recoger el coche.
—Y de la mala leche con la que se te queda el cuerpo.
Las dos estallaron a reír, solo de pensar en el placer que les supondría ver a su jefe enervado hasta la médula cuando se encontrase con un triángulo amarillo que le indicase la nueva ubicación de su coche.
En multitud de ocasiones habían hablado de lo injusto que era trabajar con un ser que se creía superior al resto de los mortales. Les crispaba que su jefe tuviese la concepción de que estaba en su deber de aparcar donde más cómodo le resultase, sin pensar en las molestias que podía ocasionar a los viandantes de la zona, además de la incomodidad y el peligro al que exponía con su imprudencia a aquellas personas que iban en silla de ruedas, quienes se veían obligadas a invadir la calzada al ver irrumpido su trayecto.
—Por cierto, ¿crees que ficharán a Charo para la liga de la NBA? —dijo Cristina—. «Jefe, que corbata más bonita lleva» —repetía sarcásticamente, y con voz de pito, la frase que previamente había dicho la que consideraban una auténtica jugadora, capaz de hacer la pelota hasta dormida—. Para mí que está intentando camelárselo para que cuando el abuelo se jubile le ceda su puesto.
—Ya te digo —asintió Concha—. En cuanto larguen a ese truhan, seguro que nos meten a Charito, que es una mandona de armas tomar. Vamos, que como nos la pongan de jefa... ¡vuelven las águilas!
—¿Te has fijado que en cuanto puede se mete en su despacho y lo deja babeando con sus tonterías? Si es que parece un caracol, no se arrastra más porque no puede.
—¡Que si me he fijado! Si ya solo le falta abrirse de piernas.
—Si es que todavía no lo ha hecho, claro.
El sonido de la manivela interrumpió su animosa conversación. Una vez saciado el mono de nicotina, los fumadores se enfilaban hacia la cafetera para darle un poco de cafeína a su cuerpo.
—Aprovechando la coyuntura, voy a llamar a mi madre que hoy es su cumpleaños —informó Cristina a su compañera.
—Estupendo, mientras yo escribiré un e-mail a mi hermano.
Cristina salió a la calle en busca de un poco de aire fresco y así consumir los diez minutos que todavía le quedaban libres, antes de regresar a la redacción y emprender las noticias que configuraban su sección principal: política y economía española. Al principio le parecía una aberración el hecho de manipular la información que le llegaba, hasta que comprendió que era ley de vida. Así funcionaba la sociedad y no había más remedio que unirse al carro para sobrevivir. O el periódico se marcaba una orientación política y recibía subvenciones, ayudas, inversiones en publicidad y todo tipo de favoritismos por parte del partido político en cuestión o no había forma de alcanzar los beneficios que la dirección consideraba estimada. En su caso concreto, el periódico mostraba una clara tendencia hacia la izquierda, de forma que cuando algún miembro del PSOE cometía alguna irregularidad, su misión consistía en contrarrestar la información que otros periódicos —los que apoyaban a la derecha— ofrecían al respecto, elaborando una noticia que pudiese poner en evidencia a algún miembro del Partido Popular, y como todos tenían trapos sucios, no resultaba difícil encontrar casos de corrupción, cohecho o prevaricación. El sistema estaba tan contaminado que entre unos y otros se protegían, dejando una única víctima: el trabajador de a pie. Hoy mismo tendría que encubrir el déficit que el Gobierno estaba dejando al pueblo español, ofreciendo datos positivos de la forma más elocuente posible. Así, a pesar de los cuatro millones de parados, no le resultaría difícil redactar algún dato positivo exponiendo que el paro había disminuido durante el actual mes de mayo, con relación al mes de mayo del año anterior. De esta forma, aunque el desempleo siguiese aumentando, parecería que el número de parados descendía y que había claros indicios de que se estaba saliendo de la crisis. Un trabajo donde la mentira, el engaño y la manipulación se convertían en el eje central de actuación, con el fin de encubrir la verdad y de este modo transformarla en una mera utopía. Una curiosa paradoja, pero la verdad era el principal enemigo a combatir, no fuese que el pueblo despertase y comenzase a rebelarse contra la dominación social de los poderosos, ávidos y fieros por mantener su estatus social y económico; así que, nada mejor que dominar los medios de comunicación para tener a todos controlados.
Cristina marcó el número de su madre y, tras un par de toques, una voz hogareña repuso al otro lado del teléfono:
—¡Sí!
—¡Mamá, felicidades!
—¡Hola, cariño! —dijo entusiasmada la cumpleañera, ensimismada con escuchar la siempre y grata llamada de su hija—. ¡Muchas gracias!
—¿Cómo te sientes al dejar la adolescencia y entrar en tu segunda juventud?
—¡Qué graciosa! Si ya tengo un pie y medio en la tumba, como para vivir mi segunda juventud.
—Anda, no digas eso que tú tienes que hacerte centenaria, ¡o no te entierro, eh!
—Espero que no, porque con los achaques que me dan mis huesos no puedo casi ni menearme sin que sienta dolor en alguna parte de mi cuerpo...
La conversación con su madre, de nombre María, giró, como solía ser habitual, sobre la descripción exhaustiva de cada una de las dolencias físicas que su cuerpo mostraba con el paso del tiempo. Tal era el grado de hipocondría que, en ocasiones, incluso llegaba a sentir dolor en el vello que cubría sus brazos. Quizás fuese un factor genético o un acto social aprendido, pero en cuanto una acababa de exponer sus dolencias, la otra concluía con la típica estampa de una mujer hundida y depresiva. Entre la una y la otra no hacían una, incapaces de quitarse la nube negra que ellas mismas habían decidido instaurar sobre sus cabezas; a veces, incluso parecían estar cómodas sintiéndose víctimas de un mundo que consideraban cruel y mezquino.
Cristina vivía en un estado continuo de ansiedad. Cualquier cosa, por minúscula que fuese, era transformada por su mente en una montaña imposible de escalar. Fruto de ello era su irritabilidad, por ello saltaba como un erizo ante cualquier nimiedad que no entrase dentro de su rígido esquema mental: repelente idóneo para alejar de ella a cualquier hombre que mostrase un cierto interés ante su apreciada figura; sin embargo, la negatividad que desprendía cada poro de su piel era el detonante para que nunca consiguiese pasar de una segunda cita. Aunque siempre se las arreglaba para justificarse y encontrar algún defecto en la otra persona que pudiese ratificar su precaria identidad, sutil mecanismo de defensa que utilizaba para reafirmarse. Engaño en el que caía una y otra vez, sin percatarse de que el problema provenía de fuentes mucho más profundas.
En cuanto se despidió de su madre e introdujo el móvil en su bolso, resaltó de su interior, como una perla preciosa, la tarjeta de aquel psicólogo de Nazaret que su amiga le había recomendado. ¿Valdría la pena asistir a su terapia o sería un vulgar comecocos con quien no haría otra cosa que perder su tiempo?
En un primer instante pensó en depositar la tarjeta en la papelera, que en aquel preciso instante se encontraba a su lado, dado que no se veía en la tesitura de asistir a una terapia; y todavía menos estando convencida de que su problema venía causado por la mala suerte, no por un problema psicológico o una posible depresión, tal y como su amiga Marta le había diagnosticado. ¿Qué sabría ella? Si hubiese tenido la misma fortuna de encontrar un marido como el suyo: rico, guapo y culto, además de disfrutar en su trabajo, todo sería diferente. Sin embargo, en un acto reflejo y percatándose de que su media hora de descanso había llegado a su fin, volvió a depositar la tarjeta en su bolso y marchó hacia aquella particular prisión en la que se encontraba atrapada, consciente de la amonestación visual que recibiría por parte de un jefe capaz de hablar con sumo desprecio incluso con una simple mirada, la cual solía cargar de prepotencia y antipatía hacia aquellos trabajadores que se mostraban reticentes a su mandato, y a la que solía recurrir para mostrar su tirantez siempre que estos se demorasen unos segundos en reincorporarse tras el descanso.
No se equivocó Cristina, en cuanto apareció y entró dentro del campo visual de Alberto, este no dejó de mirarla como un felino enfurecido hasta que la periodista tomó asiento.
«¿Qué miras, desgraciado?» —fue la respuesta visual de Cristina, tan elocuente y amenazante que estuvo a punto de transformar sus pensamientos en palabras.
Para su pesar, aquella mirada desafiante no quedaría impune y traería sus consecuencias, ya que Alberto le hizo rehacer el artículo que le había entregado previamente por considerar que no tenía la suficiente calidad literaria para una publicación, de forma que no tuvo más remedio que hacer una hora extra por amor al arte.
En cuanto abandonó el edificio, sus pensamientos adquirieron un tono más duro y pesimista de lo habitual, fruto del castigo recibido:
«Ese tío es maquiavélico. ¿Pero qué se habrá creído? ¿Acaso los dos pelotas de turno no han llegado a su mesa de trabajo después de mí y no les ha dicho nada? ¿Qué diablos le he hecho yo para que me trate como una esclava? Ahora sabrás lo que te va a costar esa hora extra...».