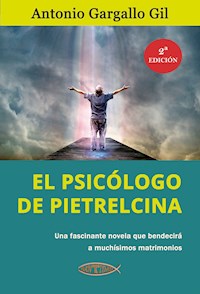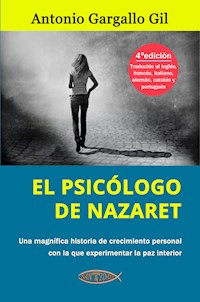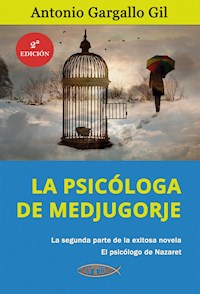
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Santidad
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: El psicólogo de Nazaret
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Todas las mañanas, cuando te levantes, pregúntate: ¿tengo paz? Si no la sientes es porque algo tienes que cambiar en tu vida. Cristina, tras su encuentro con el psicólogo de Nazaret, comienza una nueva vida. Un renacer que le lleva a descubrir su verdadera vocación. Allí, en su fascinante trabajo, recibe la visita de una persona muy especial: Miriam, La psicóloga de Medjugorje. ¿Acaso se trataba de la madre del psicólogo de Nazaret? Comenzará una trepidante novela donde la realidad superará con creces a la ficción. Aviso del autor: ¡Cuidado, esta obra puede transformar tu vida!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Ähnliche
Título: La psicóloga de Medjugorje
Colección: El psicólogo de Nazaret
© Antonio Gargallo Gil, 2019
© Editorial Santidad, 2021
www.editorialsantidad.com
Fotografía de portada H.Koppdelaney
© Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra que solo puede ser realizada con la autorización del autor.
Depósito legal: CS 1180-2018
ISBN: 9788418631092
PREFACIO
La psicóloga de Medjugorje es la continuación de El psicólogo de Nazaret, una obra que cuenta con miles de lectores de todas las partes del mundo y cuyas extraordinarias críticas son verdaderamente emocionantes.
Tal vez le resulte interesante al lector saber cómo nace esta novela. El caso es que la primera vez que fui a Medjugorje sentí el gusanillo de escribir sobre esa Tierra de María; sin embargo, por más que intenté hilar una historia, ¡no lo conseguí!
Yo no sabía que la semilla se había plantado y que germinaría cuando regresé dos años después, mientras subía al Monte Krizevac. Allí me vino la inspiración de escribir la segunda parte de El psicólogo de Nazaret. Una idea a la que le siguió un estado de paz y alegría inmensa. ¡Tenía sentido! Además, vi con claridad el título, le llamaría El psicólogo de Nazaret en Medjugorje.
Hasta aquí todo puede parecer normal, pero lo que yo no sabía es que en Medjugorje suceden hechos extraordinarios y, para mí, el que les voy a compartir, lo fue. Al día siguiente, por la mañana, uno de los sacerdotes que viajaba en nuestro grupo, don Francisco, al verme desde la distancia me dice: «Antonio, espera, que tengo un mensaje para ti». Me dejó pensativo y curioso, pues los quince metros que nos separaban se convirtieron en una intrigante espera de cinco minutos porque a cada metro alguien le paraba para hablar con él.
Cuando por fin llegó a mí, me puso sus manos sobre mis hombros y me dijo con emoción: «Ya sé cómo se llamará tu próxima novela —dejó una pausa y añadió—: La psicóloga de Medjugorje».
¡No me lo podía creer! ¿Cómo pudo el sacerdote llegar a un título prácticamente similar al que yo había llegado el día anterior, si además no sabía absolutamente nada al respecto? ¡¡No lo había hablado con nadie y hacía varios años que no escribía!!
Don Francisco, dejándome boquiabierto y sin habla, siguió su camino y yo, sin poder evitarlo, acabé con los ojos bañados en lágrimas. A continuación, horas después, la inspiración hizo acto de presencia y vi con una claridad pasmosa toda la historia que tendría que escribir.
Les invito, pues, a adentrarse en esta apasionante novela que está basada, casi en su totalidad, en hechos y testimonios reales. Por muy sorprendente que parezca, la parte ficticia de esta historia es mínima, aunque necesaria y muy clara de detectar. Solo espero que les toque con tanta fuerza el corazón que, cuando acaben su lectura, sean personas renovadas, nuevas o incluso diferentes, porque la vida es un constante crecer, un nacer de nuevo.
Finalmente, me gustaría dar una recomendación y es que, si no ha leído El psicólogo de Nazaret, le aconsejo la lea primero para encontrar un significado pleno, de lo contrario es como empezar a ver una película cuando ya ha transcurrido la mitad.
Disfrute de la lectura y, cuando la concluya, le invito a contactar conmigo para hacerme llegar su opinión y, si le apasiona, no dude en recomendarla. ¡Muchas gracias!
Antonio Gargallo
1
La brisa marina masajeaba con fuerza el rostro de Cristina, dando vida a unos cabellos rubios que acompasaban un caminar vivo, seguro, intrépido, igual que la inquietante carrera del tiempo cuya vitalidad hace que nunca se detenga a descansar.
¡Cuarenta primaveras!
Un halo melancólico se fundió con la niebla espesa que envolvía el paseo de Benicasim y que acariciaba con frescura la tersa piel de una mujer que mantenía la belleza de su juventud. Una figura capaz de desconcertar a cualquier desconocido, dado que por su matriz habían pasado ya tres pequeñas criaturas, todos varones, y que llegaron, tal vez, no cuando ella hubiese deseado, porque le habría gustado ser una madre más joven, aunque en lo más profundo de su corazón sabía que vinieron al mundo en el momento oportuno, bajo la firme mano de la madurez.
Envuelta por el sonido de las olas y el eco de sus pasos, avanzaba en su paseo matinal hasta la playa del Torreón. El hecho de que su mirada no pudiese perderse sobre el horizonte azul, le permitió adentrarse en su interior con más facilidad, acogiendo cada uno de sus pensamientos con la misma ternura que mecía a su pequeño Naim, de tan solo un año de edad.
A pesar de la infinidad de veces que realizaba el paseo a lo largo del año, siempre se detenía en el lugar donde se transformó su vida. Allí, en ese rinconcito donde tendría lugar el inicio de un sueño mágico sin fin. Sonreía y descendía hasta la playa donde un día se recostó y cuyo despertar marcaría un punto de inflexión en su caminar. Se agachaba y con infinita ternura cogía un puñado de arena entre sus manos y la dejaba caer. Un ritual envuelto de simbolismo que le recordaba lo cerca que estuvo de la muerte, donde todo era oscuridad y desazón, tristeza y abatimiento, miedos y desasosiegos, desesperanza y dolor; una soledad envuelta de un horizonte tenebroso cubierto por nubes negras que solo permitían vislumbrar el suicidio como único horizonte. Arena que caía como las hojas de otoño, fundiéndose de nuevo con la madre Tierra. Unos granos antes, otros después, pero todos caían. El tiempo de caída era lo único que los diferenciaba, por lo demás, su esencia era la misma, como la del ser humano. ¡Cuántas cosas se habría perdido de haber llegado a tan fatídico extremo!, pensaba con una mueca dibujada con el pincel de la fe y la esperanza. En aquellos lejanos y fatídicos momentos, jamás se imaginó que lo mejor de su vida estaba por llegar.
Sentía la caricia de la arena al deslizarse con suavidad de entre sus manos, al punto que repetía lo que se había convertido en su oración: «Mi tiempo es como la arena. El día de mañana me fundiré con la Tierra y lo haré sin nada, igual que cuando vine al mundo, porque polvo soy y en polvo me convertiré. Solo me iré con el amor que haya podido dar y recibir. No quiero abandonar el mundo con odio, ni con rencor, pero sí repleta de amor y de paz. Gracias por este nuevo amanecer, que hoy pueda vivir el día como si realmente fuese el último de mi vida, y hacerlo con la misma intensidad que lo hacen los granos de arena, capaces de disfrutar de la frescura del mar cuando sube la marea y de las caricias del sol en los momentos más áridos. Que mi vida sea un oasis de paz para todos los que me rodean. Jesús, contigo y como tú».
El sonido del móvil hizo que Cristina regresase súbitamente al mundo exterior. El susurro de las olas volvía a hacerse perceptible acariciando sus oídos, la niebla besaba su piel con la frescura de dos enamorados, mientras sus ojos sonreían por el clima misterioso que dejan las nubes de azúcar cuando deciden dejar de volar, permitiendo saborear su dulzura y sentir su acogedor abrazo.
¡Felicidades, cumpleañera!
Muchas gracias, Marta —repuso Cristina con alegría—. Me alegro de que te sigas acordando de la fecha de mi cumpleaños.
—Tendré que apoyarte en este duro trámite que supone abandonar el apasionante número tres y darte la bienvenida al prestigioso club de los cuarentones. ¿Cómo te sientes?
—Me da un poco de vértigo, pero lo superaré —repuso con una sonrisa imperceptible.
—Aprovechando que es domingo y no tengo guardia en el hospital, ¿te apetece tomar un café esta tarde o lo tienes complicado con los nenes?
Me encantaría, pero no puedo. Ya sabes que Daniel es un fanático del Villarreal y dice que con su presencia da buenas vibraciones al equipo, hasta el punto de que se ha llegado a creer que es imprescindible para que el club acabe en puestos de Champions.
—Vamos, que le van a tener que hacer socio de honor.
—Lo cierto es que a mí no me importa que vaya. Supongo que aprovechará para soltar todas las tensiones de la semana, le hará un traje a medida al árbitro y ello hace que venga más tranquilo que un koala. —Una sonora risa se escuchó al otro lado de la línea—. Afortunadamente hemos encontrado el equilibrio idóneo para mantener una buena convivencia. Yo le dejo ir al fútbol con sus amigos y, en cuanto regresa, le pregunto y me emociono escuchándolo como si realmente me interesase el partido; y él, por su parte, no me pone ningún impedimento cuando necesito salir a dar un paseo.
—Eso es lo que yo necesitaría: ¡recuperar mi espacio personal! Es que no paro en todo el día. En cuanto acaba mi jornada laboral, comienzo la de madre y ama de casa. Y, claro, llega un momento en el que necesito desconectar porque los niños absorben mucho y si no recuperas energía te acabas quemando. Al final, sin pretenderlo, lo acabas pagando con la persona que tienes al lado.
—El matrimonio funcionará mejor si os otorgáis un tiempo personal para que cada uno pueda sumergirse en su interior y bucear en las inmensidades del ser, de lo contrario tu luz se va apagando y puede crecer un vacío interno difícil de llenar. Puedes tenerlo todo y, sin embargo, sentir que no tienes nada o, en el peor de los casos, caer en la desidia o en la depresión, como a mí me pasó en su día.
—¡Cómo te admiro! —exclamó Marta con sinceridad.
—¿Por qué?
—Cuando tengo que subirle los ánimos a algunos enfermos, siempre les hablo de ti. Les cuento cómo un bello gusano de seda estaba adormecido, hasta que un día decidió abandonar su crisálida para convertirse en una preciosa mariposa capaz de extender sus alas y volar —Cristina escuchaba con atención a la enfermera, sintiendo la energía que envolvían las palabras de su mejor amiga—. Les cuento tu historia, de cómo supiste sobreponerte a esa crisis tan profunda que casi te aparta de mi lado y cómo fuiste capaz de dejarlo todo para partir en busca de tus sueños, que en aquel entonces era el de convertirte en escritora. Les explico con detalle cómo escribiste Las huellas ocultas de Dios y todos quieren leer la novela, hasta las personas mayores con problemas de visión. Cuando lo hacen quedan sorprendidas por el profundo trabajo de investigación realizado y, sobre todo, por el viaje interior que realizan los lectores junto con el protagonista. Luego me piden más libros tuyos y esperan con ansia conocer todos tus títulos, pero la ilusión desaparece de sus miradas cuando les digo que solo tienes esa obra porque, en cuanto pusiste el punto final, como si un rayo de luz se posase en ti, descubriste tu verdadera vocación.
—Imagino que se quedarán sorprendidos cuando les informas de cuál es mi trabajo actual.
—¡Alucinan!
—Yo a veces también lo hago, la verdad.
—Desde luego que hay que tener coraje para estar en un sitio como ese. ¡Yo sería incapaz!
—Lo mismo decía mi madre, pero si eres capaz de entrar con una mirada transparente, limpia como la de un bebé, dejando todos los prejuicios a un lado, entonces se establece una sintonía difícil de explicar.
—Me alegro mucho de que disfrutes tanto en tu trabajo. Algún día tienes que escribir un libro narrando tus experiencias, seguro que será un éxito.
—La semilla narrativa está adormecida, pero no niego que algún día pueda volver a despertar…, el tiempo dirá.
—Guapa, tengo que dejarte, ya ha despertado la fiera —El llanto agudo e inconfundible del pequeño Marcos reclamando a su madre dejaba entrever que la conversación había llegado a su fin.
—Vale, tranquila. Muchas gracias por llamar y que pases un buen domingo.
—Igualmente.
Cristina tuvo que descender del coche debido a la lluvia y a la espesa niebla que seguía, por segundo día consecutivo, correteando por las inmediaciones de Castellón. Mostró su tarjeta identificativa al guardia de seguridad —en días normales siempre lo hacía desde el interior de su vehículo— y la gran puerta corredera se abrió. Ante la escasa visibilidad accedió al parking exterior con extremada prudencia. ¡Jamás había visto una niebla tan compacta! Incluso daba la impresión de que podría cortarla en pedacitos para tomarse un rico y refrescante pastel de nube. Además, tuvo que descender del coche en varias ocasiones para aparcar correctamente, ante la dificultad de ver las líneas blancas que dividían las plazas.
Apenas había cerrado el vehículo, cuando la sobresaltó el tacto de una mano que se posaba repentinamente sobre su hombro.
—Disculpa, no pretendía asustarte —dijo una cálida voz al ver cómo Cristina se había llevado las manos al corazón.
La dulzura en la mirada de aquella mujer que parecía haber salido de la nada la tranquilizó, aparte de que era consciente de que estaba en el lugar más seguro de la ciudad, donde las medidas de vigilancia eran extremas.
—¿Trabajas aquí, verdad? —preguntó la misteriosa voz que se protegía de la fina lluvia con un gracioso y juvenil paraguas de colores bajo el cual se desprendía pura vida.
—Sí —repuso Cristina con amabilidad, pensativa por la mirada familiar de unos ojos grisáceos penetrantes cargados de una paz indescriptible—. ¿En qué puedo ayudarle?
—Había pedido cita con el subdirector para que me concediese una pequeña entrevista con uno de los profesores del centro —La voz de la mujer transmitía una paz y una bondad fuera de lo común—, pero con la niebla… —prosiguió con una mínima pausa— no he encontrado la entrada y he acabado en el parking.
—¡Qué casualidad! —exclamó Cristina—. Precisamente yo formo parte del claustro de profesores.
La dama, de extremada belleza y atrayente personalidad, lanzó una sonrisa cómplice, dejando al descubierto una dentadura perfecta que parecía fundirse con el color de la niebla.
—Un placer, mi nombre es Miriam.
—Igualmente. Yo soy Cristina —repuso estrechando su mano.
«Tiene la piel tersa y suave como la seda. Y esa mirada… ¿dónde la he visto antes?».
—En ese caso ya no será necesario que incordie al subdirector, si ya tengo ante mí la persona que necesitaba.
—Claro, estaré encantada de ayudarte —afirmó Cristina, tomándose la confianza de tutear a su interlocutora por la cercanía que presentaba—. ¿Quieres que te muestre la escuela y te presente al claustro?
—Tengo autorización para entrar en las oficinas, pero no sé si me dejarían entrar contigo —expuso Miriam con sinceridad—. Además, no será necesario.
—En ese caso te puedo facilitar mi número de teléfono y cuando te venga bien quedamos y me haces esa entrevista —sugirió Cristina, consciente de que ante ella tenía una mujer de corazón dócil con quien podría entablar una bonita y enriquecedora amistad.
—Tranquila, no quiero robarte tu tiempo —musitó Miriam, mientras sacaba de su bolso una tarjeta de color verde pistacho y se la extendía con inmensa amabilidad.
Cristina notó un escalofrío que le recorrió de pies a cabeza, erizándosele la piel.
«¡No me lo puedo creer! ¿Estaré soñando?», pensó completamente anonadada por la situación que estaba viviendo y consciente de que estaba más despierta que nunca.
—Esta tarjeta es muy especial, es la única que he hecho y, por supuesto, la persona que aparezca en mi consulta con ella le aplicaré la terapia gratuitamente —La voz de Miriam retumbaba en el corazón de Cristina como lo hace el sonido en una cueva—. Lo único que te pediría es que se la entregues a uno de tus alumnos, a quien creas pudiese ayudarle.
Cristina clavó sus ojos sobre la tarjeta. ¡Tenía el mismo formato que la de El psicólogo de Nazaret! Aquel psicólogo que le transformó la vida por completo y que le permitió saborear el Cielo en la tierra.
MIRIAM DE MEDJUGORJE
PSICÓLOGA
«¿Acaso será su madre? —se preguntó con la mente completamente obnubilada y con sus ojos inmersos en las profundidades de la tarjeta—. ¡Claro, por eso me resultaba familiar su mirada!
—¡Buenos días, Cristina! —La voz de Florencio, el capellán, que acababa de aparcar a su lado, despertó a la profesora del breve letargo en el que estaba sumida.
—¡Buenos días! —contestó Cristina, alzando su mirada y percatándose de la ausencia de quien le había dado la tarjeta—. ¿Miriam? —inquirió en voz alta ante la oscuridad blanquecina en la que estaba inmersa.
—¡Gracias, Cristina! —escuchó una voz lejana y, a continuación, el ruido del motor de varios coches que llegaban al parking.
Cristina aceleró el paso dejando a Florencio atrás. Con un poco de suerte la alcanzaría antes de abandonar el recinto, momento que aprovecharía para plantear a Miriam la infinidad de preguntas sin respuesta con las que se había quedado. Además, ¡la tarjeta no tenía ninguna dirección! ¿Cómo una psicóloga profesional podía olvidar plasmar la ubicación de la consulta?
¡Era vital detenerla!
—Espera, Miriam —gritó con más fuerza acelerando su paso.
Toda esperanza se desvaneció cuando los ojos de Cristina contemplaron cómo, a escasos metros de ella, la puerta principal estaba abierta y nadie a su redor, más que el poderoso ruido del motor del camión de reparto que entraba para desempeñar sus funciones.
Cristina sintió la impotencia de tener que enfrentarse a las palabras muertas, esas que quedan desnudas sin poderlas vestir con los bellos hábitos de la voz y que, inexorablemente, acaban errando por la mente en forma de eco. Un eco incómodo, doliente, que la dejó desconcertada.
Durante unos segundos se quedó reflexionando, al menos la experiencia le sirvió para tomar conciencia de lo importante que era hablar las cosas y aclarar cualquier malentendido, sobre todo con las personas queridas. Un día están aquí y, al día siguiente, pueden no estarlo. Y esas palabras muertas yacen en el corazón como estaca hiriente, porque el orgullo no permitió darles voz. Ahora entendía la filosofía y las palabras de su marido: «Si alguna vez nos enfadamos, que no caiga la noche sin antes haberos perdonado».
2
El estridente ruido del cerrojo le recordó, una vez más, a la pocilga de cerdos de sus abuelos maternos. ¡No lo soportaba! Diez largos años combatiendo diariamente con el mismo sonido y todavía no se había acostumbrado. Cada vez que lo escuchaba se le resquebrajaba el alma. Una auténtica tortura a la que intentó poner fin en dos ocasiones, pero el destino le privó de la oscuridad infinita. Nada tenía sentido y menos en aquel habitáculo de paredes tortuosas de apenas catorce metros cuadrados cuyas únicas vistas eran unas paredes peladas rodeadas de concertinas.
La sensación claustrofóbica de lo que se había convertido en un gran ataúd, en lugar de remitir con el paso del tiempo, se hizo cada vez más perenne, hasta el punto de que dormir se convertía en una necesidad imperiosa para evadirse de aquella pesadilla, mientras el trapicheo de pastillas se convertía en su principal mecanismo de subsistencia; el hachís, un consuelo; y la heroína, una debilidad. Hoy había conseguido tres Trankimazines a cambio de seis cigarrillos; un buen botín dado que su cotización iba en aumento. Sin embargo, lamentaba profundamente no haber podido conseguir un poco de heroína para darse un homenaje y celebrar a lo grande su treinta aniversario. Las deudas le empezaban a asfixiar y ya llevaba tres buenos tajos en el cuerpo por no poder hacer frente a ese maldito vicio que lo tenía enganchado desde los dieciocho años.
Se fumó un porro para calmar su ansiedad y, seguidamente, se tumbó en el catre para volver a viajar con su mente hasta los sitios más recónditos de la Tierra. La imaginación, la única superviviente del lugar donde quedan presos los sueños, era como un hada invisible capaz de birlar la vigilancia y disfrutar de la ansiada libertad.
En esta ocasión no hubo sueños, no hubo viajes astrales, solo un llanto compungido acompañado por aquellos cuatro muros de soledad. Y dolor, mucho dolor.
«¿Cómo he podido perder los mejores años de mi juventud encerrado en este antro? ¿Qué he hecho para merecer esta miserable vida? Y, encima, no tengo a nadie que se acuerde de mí. ¡Ni siquiera mis padres han sido capaces de felicitarme! ¿Acaso no saben que estoy sufriendo? ¡Menudos egoístas! ¿Cómo pueden tener un corazón tan mezquino y no ser capaces siquiera de perdonar a un hijo?», los pensamientos de Francisco volvían a descender hasta los infiernos, su segunda morada.
—Sacadme de aquí —gritó, de repente, despavorido.
—Francisco, por Dios, ¡cállate o te pondrán un parte! —se oyó una voz de cazalla proveniente de la habitación contigua, separada por una pared tan endeble como el papel de fumar.
—¡No aguanto más!
—Te quedan quince días para obtener el tercer grado y disfrutar de tu primer permiso. ¡No la cagues a última hora!
—¡Silencio! —espetó uno de los funcionarios encargados de la vigilancia nocturna.
«¿Y adónde iré si no tengo siquiera donde caerme muerto? —se preguntó desconsolado—. Solo hay una manera de poner fin al teatro de la vida. ¡Ya es hora de cerrar el telón!».
Una imagen le vino a la mente y la dio por válida, a pesar de que en ella se visibilizaba sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Francisco buscó el sacapuntas que tenía en su estuche con el firme propósito de extraer la pequeña cuchilla del mismo para chinarse el cuello con la firme idea de acabar desangrado.
Tras una búsqueda incesante por su desastroso escritorio, lo encontró. Lo tiró al suelo con el fin de reventarlo de un pisotón, aunque al hacerlo se encontró con el contratiempo de que el sacapuntas salió rebotado y acabó desapareciendo bajo la cama.
—¡Maldita sea! —gruñó en voz baja—. Voy a tener mala suerte hasta para suicidarme.
Se arrastró como una serpiente hambrienta hasta que se hizo con él. Lo colocó de nuevo en medio de la habitación, se levantó y clavó con furia el pie sobre el pequeño objeto de color amarillo. En esta ocasión no erró y el instrumento escolar quedó destrozado y con la cuchilla libre para llevar a cabo su última misión.
Cogió el pequeño trozo de metal con la yema de los dedos y, sin más preámbulos, se sentó en la cama para iniciar su cometido.
«Si arriba hay un Dios que me escucha, te suplico me des una mejor acogida que la que me has dado aquí abajo. ¡Ojalá te hubieses hecho presente en mi vida! No entiendo por qué me has abandonado y te has cebado conmigo», oró a modo de despedida con el corazón impregnado de frustración de quien sabe ha tirado toda una vida por el retrete.
Aproximó la cuchilla hasta la yugular. El corazón empezó a galopar con furia al verse obligado a caminar hacia el sendero de la muerte pintado de un horizonte gris aterrador. Sus manos empezaron a temblar, mientras las gotas de sudor comenzaban a hacerse presentes en su sien. Su cuerpo mostraba indicios de rebelión ante las órdenes recibidas, por ello la mano que sujetaba la cuchilla bailaba descontroladamente alrededor de un cuello derrotado. Un sentimiento de indecisión empezó a rondar por su mente. Por un lado quería hacerlo para dejar de sufrir, pero por otro no soportaba la idea de ver cómo se desangraba lentamente, además del dolor que suponía romperse las venas. ¿Y qué pasaría con aquellos ojos color esmeralda que, como faro en la noche, habían guiado a su corazón hacia el puerto del amor?
«¡Qué más da, si nunca ibas a ser correspondido!», instó el coronel de la muerte.
«Hay muchos peces en el mar», susurró el capitán de la vida.
«Lo cierto es que tampoco lo he intentado. Si tuviese valor para hacerlo», pensó entre el barullo de voces que invadían su mente.
«No seas ingenuo, no ves que eres un pobre miserable, un yonqui de pacotilla. ¿Acaso crees que alguien como ella podría fijarse en un tipo como tú?», intervino de nuevo el lado oscuro.
«Si cometes una locura, perderás las grandes sorpresas que te puede deparar la vida», dijo la voz esperanzadora.
«¿Y si me declaro y juego la única carta que tengo?».
«Ave de carroña, si ya tiene pareja. Lo único que te espera en tu vida es rechazo y dolor», gruñó el coronel de la muerte.
Se levantó empapado de sudor, con el corazón desbocado y con la respiración alterada. Dio una vuelta por el pequeño habitáculo para tranquilizarse y, cuando lo consiguió, se convenció de que tenía que dar el paso final. ¡Debía evitar pensar y hacer frente a los vanos resquicios esperanzadores que intentaban emerger como amapolas en un campo de malas hierbas!
«Si no soy siquiera amado por mis padres. ¿Acaso podría hacerlo una mujer? Mejor enfrentarse a unos minutos de sufrimiento, que no a toda una vida», se dijo para persuadirse ante las suaves y delicadas caricias del coronel de la muerte, quien iba guiando sus pasos con templanza.
Cuando la cuchilla estaba a punto de perforar su piel, el sonido del cerrojo obligó a Francisco a abortar de inmediato su misión.
«Jolín, ahora me traen a un compañero de celda», pensó con desdén al ver entrar a un joven muchacho de tez morena, enfundado en unos pantalones vaqueros resquebrajados por todos los costados y una camiseta ceñida al cuerpo para presumir de pectorales, con unos brazos tan musculados y fibrosos que parecían martillos. Le afeaba su nariz respingona, sobre la que se apoyaban unas gafas de color negro a juego con sus ojos que le daban un cierto aspecto de intelectual, aunque su apariencia era más la de un joven apasionado por el gimnasio que el de ratón de biblioteca. Su mirada insegura lo delataba, seguramente se trataba de su primera entrada en prisión.
—Francisco, aquí tienes a Julián, tu nuevo compañero —expuso el funcionario con aire distendido—. Hazle un sitio en la suite.
—Sí, claro. ¡Bienvenido al hotel de los pobres! —exclamó el veterano con una sonrisa irónica—. Aquí estarás incluso más a gusto que en tu casa o que en el Hotel Ritz. Si te acercas a la ventana podrás ver unas vistas maravillosas… —dijo señalando las rejas que cubrían la diminuta ventana rectangular—. Disculpa, hoy no porque está nublado, pero en general podrás contemplar la majestuosidad del cielo azul con bellas fachadas aterciopeladas y adornadas en su parte superior con flores aromáticas en forma de modernas concertinas —A continuación se levantó para darle mayor énfasis a la presentación—. A tu mano derecha, si mueves esta cortinita, encontrarás un váter de última tecnología, dado que es como un asiento empotrado con un agujero a prueba de bombas; el lugar idóneo para que nuestras burbujitas de aire comprimido rociadas de metano se socialicen, al carecer de puerta se fusionarán en un apasionante aroma que dejará impregnada toda la habitación para deleite de nuestro sistema olfativo. Y para que puedas descansar ante la extenuación que habrá supuesto para ti recorrer la inmensa dimensión de la suite, te mostraré tu lecho. Aquí arriba —dijo estirando el brazo y señalando la litera con base de hormigón ubicada en la parte superior—. Una cama ultramoderna, vanguardista, propia de reyes y princesas que, unida al colchón de espuma que te han dado corroído como tus pantalones, te permitirá caer en un sueño tan profundo que desearás no volver a despertar. Finalmente, para deleite de tu sistema auditivo, juntos tocaremos toda la noche la sinfonía número cuatro de Beethoven para acompasar a nuestros vecinos, dado que tenemos montada una maravillosa orquesta sinfónica de la cual no puedo más que invitarte a ser partícipe, aunque espero no asumas el rol de director —concluyó con una sonrisa forzada.
—Veo que asistir a la escuela te está yendo de maravilla, ¿no has pensado en ser escritor? —musitó el funcionario tras la original bienvenida.
La palabra escuela evocó un sentimiento de esperanza en Francisco, y lo hizo con tanta magnitud que consiguió acallar la terrorífica voz del coronel de la muerte. Un arcoíris de sentido común nació en su mente gracias a esos pequeños rayos de luz que comenzaban a brillar tras enfrentarse a una de las tormentas más devastadoras que casi deja anegado todo su ser.
—Una cárcel sin escuela es como una comida sin pan. ¡Ojalá la hubiese aprovechado antes! —susurró Francisco con un halo de arrepentimiento, consciente de que, si hubiese asistido antes, ahora podría tener una carrera universitaria y más probabilidades de encontrar un empleo a su salida; sin embargo, durante nueve años estuvo atrapado bajo los tentáculos de la pereza, adormilado ante la falta de responsabilidades cuyo resultado no es otro que un cuerpo abandonado y una mente endeble al no tener que pensar si quiera en la necesidad de luchar por cubrir las necesidades básicas, cayendo en una vorágine de pensamientos infructuosos cocidos a fuego lento en un patio donde los problemas se multiplican como las cucarachas en las cloacas.
El estridente sonido del cerrojo volvió a rechinar con furia, aunque esta vez la resonancia fue diferente, todavía más aterradora al escuchar un corazón ajeno que se rompía y se hacía añicos cayendo sobre los gélidos suelos como lluvia de ácido corrosivo.
—Nunca es tarde, todavía eres joven —intervino Julián con la sensatez propia de quien entra en un territorio desconocido y ve ondear en su punto más alto la bandera de la incertidumbre tejida con hebras de miedo.
Francisco miró a su interlocutor con compasión. Jamás había percibido tanto dolor en una nueva entrada, a pesar de que el muchacho mostraba dos lenguajes completamente contradictorios: por un lado hablaba su cuerpo, firme y seguro, pero sus ojos desvelaban el lenguaje interno del alma, el cual era desolador.
—Estas acojonao, ¿verdad? —inquirió el veterano con espontaneidad—. No te preocupes, todos nos sentimos igual en la primera entrada.
Julián miró los ojos azulados de aquel joven endeble, famélico, tan consumido por la desesperación que parecía acababa de salir de una tumba. Un treintañero en un cuerpo que aparentaba medio siglo, aunque con rasgos atractivos disipados por las secuelas de ese polvo marrón devorador de encías. Su altura le daba presencia, pero su percha esquelética mostraba fragilidad; su pelo negro despeinado dibujaba claros indicios de dejadez y abandono.
—Estoy que no me lo creo —repuso Julián tras el fugaz análisis a su compañero. Le llamó la atención su mirada, tan apagada y endeble que daba la impresión de que podía desvanecer de un momento a otro—. ¡Esto no me puede estar pasando a mí! —exclamó dejando escapar un suspiro envuelto en una burbuja de angustia y amargura.
Francisco quitó una botella de champú y unos pantalones que tenía sobre el nuevo lecho de Julián para que este colocase el colchón que traía como único equipaje.
—Veo que vienes con lo puesto.
—Sí, ha sido una entrada inmediata y no he podido siquiera traerme una maleta con mis neceseres o un poco de ropa.
—Colega, la vas a pasar canutas hasta que te acostumbres al hotel de los pobres.
—Dime que esto es una pesadilla de la cual en breve voy a despertar —balbució llevándose la mano a las mejillas.
—Esto es una pesadilla, sí, y te aseguro que de ella despertarás —afirmó Francisco asintiendo con la cabeza—. Despertarás cuando te des cuenta de que el sistema penitenciario no reinserta, sino que es un mero búnker donde se nos confina para proteger al resto de la sociedad de nuestros actos delictivos, porque, lo quieras o no, causamos daños a la sociedad. Despertarás cuando te encuentres más solo que una liebre en un nido de águilas y te des cuenta de que entre tú y la nada no existe diferencia alguna porque acabarás siendo devorado por la soledad. Despertarás cuando descubras a presos que han sufrido la extorsión de fiscales: «Cien mil euros y nos olvidamos de tu caso» —decía con voz señorial.
—¿En serio suceden estas cosas? —inquirió Julián, mientras colocaba el viejo colchón sobre el inhóspito somier y de un salto ágil quedaba sentado sobre el mismo.
—La corrupción no solo está presente entre los políticos, sino que en la justicia hace estragos. ¡Ni te imaginas la cantidad de jueces y fiscales corruptos que imparten justicia al son del dinero! —exclamó en un tono de voz remarcado por las alas de la indignación—. No te equivoques, la cárcel se creó para los pobres.
Una ráfaga de silencio recorrió la habitación, desvelando el carácter taciturno de Julián.
—Cuéntame, ¿qué hace aquí un chaval como tú? —intervino de nuevo Francisco, quien comenzaba a valorar la compañía que le había privado de cometer una locura.
—Eso es lo que yo me pregunto… ¿Cómo he podido acabar aquí? —repuso de manera esquiva.
—¿Con cuánto te pillaron?
—¿Cómo lo sabes? —inquirió con cara de admiración y sorpresa, lo que dejó con cierto aire de complacencia a su homólogo.
—Cuando llevas varios años entre delincuentes, si eres observador, como es mi caso —quiso remarcar con una altivez pasajera—, aprendes a leer los delitos. Sabes si te encuentras ante un asesino, un camello, un estafador o un violador, y aprendes a convivir con ellos —Francisco hizo una pequeña pausa—. Bueno, con todos menos con los violadores, dado que como la mayoría de presos tienen hijos y estos son sagrados, desquitan su furia en la piel de esas sabandijas sin corazón. ¡Menuda paliza le metimos en las duchas al Pichabrava! —exclamó con aire triunfal.
—Entiendo que tienes hijos.
—Por las púas de Espinete, ¡no! —gruñó con el entrecejo arrugado—. Pero me desahogué con aquel animal de carroña como no lo había hecho nunca antes. Había violado a un menor, que encima era disminuido. ¿Cómo se puede ser tan miserable? —escupió la pregunta con llamas en los ojos—. No me pude contener. ¡Casi lo enviamos para el otro barrio! —expuso con una sonrisa lacónica—. No lo hicimos porque queríamos que siguiese sufriendo y así seguir dándole la terapia que solo los presos pueden ofrecer.
—He observado que está todo lleno de cámaras de seguridad, de modo que, ¡os pueden aumentar la condena!
—¡Qué pardillo! —espetó Francisco con sorna—. ¿Por qué te crees que todas las contiendas tienen lugar en las duchas o en las escaleras?
Julián dejó escapar un suspiro de aire fétido. ¿Cuánto tiempo tardarían los internos en descubrir que él estaba allí por violar a una adolescente de trece años? La información que le había aportado su ingenuo compañero de celda era aterradora, pero vital para su supervivencia.
—Respondiendo a tu pregunta —titubeó Julián un instante con el claro objetivo de ir tejiéndose una máscara a medida—, me pillaron con quince kilos de cocaína.
—Ostras, chaval, pues te espera una buena condena.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián, que todavía no sabía el tiempo que estaría condenado a falta de juicio. ¡Menudo calvario les esperaba si se filtraba la noticia del verdadero motivo de su encarcelación! Tenía que hacer todo lo posible para que el bulo de que era traficante se extendiese por el módulo y, con un poco de suerte, pasar desapercibido.
—La vida del narco es peligrosa, pero sin riesgo no hay victoria —adujo con más energía que convicción.
—¿Para quién trabajas?
La pregunta de Francisco cayó como una estalactita en una cueva, dejando un ruido atronador en una mente ofusca y retorcida. Por un momento lamentó haberle seguido el juego a un yonqui que seguramente conocía a toda la red de traficantes del país. ¿Por qué no había elegido cualquier otro delito que no tuviese nada que ver con su compañero de celda?
—Esa información no puedo facilitártela… Me cortarían la cabeza —improvisó con voz temblorosa.
—¿Pura o cortada?
—¿Cómo?
«No me lo puedo creer. ¡Este gañán es un maldito violador!».
3
Por primera vez desde que entró en prisión, Francisco agradeció escuchar el timbre que puntualmente sonaba a las siete y media de la mañana. Se incorporó inmediatamente para estar visible en el recuento, lo contrario le supondría un parte y eso era lo que menos le convenía si quería salir de aquel antro. Un deseo que se incrementó tras desenmascarar al personaje que se encontraba durmiendo encima de él. Sintió tanto odio y repudia hacia este, que no pudo pegar ojo en toda la noche. Lástima que se encontrase ante un tanque, de lo contrario él mismo habría sido el primero en emplear la ley de la cárcel.
—Buenos días —dijo Julián, ajeno a los hostiles pensamientos de su camarada—. ¿Has dormido bien?
—Sí, fenomenal —espetó Francisco con desgana.
«Este yonqui tiene que estar con el mono. ¡Menudo despertar!», pensó ante la respuesta fría de su compañero de celda.
No hubo más palabras, solo una tirantez equitativa a los cables de alta tensión que, cualquiera que osase a tocarlos, podría acabar despedido por los aires.
A las ocho y media, tras el aseo personal y la colaboración necesaria a la hora de dejar la celda ordenada como un dintel, los funcionarios abrieron las celdas.
Francisco abandonó la habitación como un toro cuando sale de corrales, dejando atrás a su compañero que lo seguía desde la distancia. Al menos, su estela lo conduciría hasta el comedor donde tomarían el desayuno.
Julián quedó anonadado ante la inmensidad de un comedor con capacidad para más de cien personas. Le sorprendió que la mayoría de los internos estuviesen sentados en las mesas con una actitud pasiva, como esperando que un camarero les sirviese el desayuno, mientras solo unos pocos hacían cola.
Cogió una bandeja y se dispuso a seguir el séquito con la enorme satisfacción de no resultar el centro de las miradas. En su mente todavía vagaba la idea de que, al ser nuevo, sería el foco de atención, todavía inconsciente del trasiego continuo en las cárceles: entradas y salidas constantes que hacían de la novedad una apatía.
De repente, el señor que le precedía se giró y le dedicó unas palabras envueltas de hostilidad.
—¿Eres novato, verdad? —preguntó un señor mayor de raza gitana con el pelo color nieve y un bigote de perro viejo.
—Sí —asintió Julián.
—¿Nadie te ha explicado que quien hace una cola de más de siete personas acaba con un parte?
—Ah, lo siento —repuso ante la mirada felina del gitano.
—Siéntate en esa mesa que ahora iré yo —le indicó con el dedo el lugar donde debía sentarse—. Tú y yo seremos buenos amigos —concluyó con una sonrisa conciliadora. El destino le ofrecía sin buscarlo el guardaespaldas perfecto para llevar a cabo con seguridad todos sus negocios. Los enanos crecían en el circo y su poder, por momentos, parecía tambalearse, pero si pasaba de una mano de hierro a una mano de acero, las aguas volverían a su cauce.
Francisco se sentó en la otra punta del comedor con sus compañeros habituales, aquellos con los que tenía más afinidad, aunque lo hizo con una actitud distante. Tras un rato de conversa, uno de los presentes se percató del silencio que mostraba Francisco, completamente ausente y recluido en sus pensamientos.
—¿Qué te paza, killo? —preguntó su amigo Leo de origen andaluz, cuya dentadura presentaba tantas deudas como las arcas del Estado—. Te veo má muztio que una flor meada por un perro.
—Ahora te contaré —le dijo con templanza mientras se levantaba y se dirigía a una cola ya menguante.
«Entonces… ¡sí es un camello!» —pensó aliviado al ver a su compañero Julián hablando distendidamente con el mayor narco de la prisión. Por su actitud cercana, debían conocerse y, casi con total seguridad, sería miembro activo de la red que el gitano seguía administrando tanto en el interior como en el exterior de la prisión.
Por un instante, incluso llegó a sentirse culpable por haber sido tan seco con él.
Tras coger el desayuno, Francisco regresó a la mesa con otro semblante, se mostraba más aliviado, incluso contento, hecho que no pasó desapercibido para su amigo el andaluz que le dijo con sorna:
—Zi fueze mujer diría que tiene la regla.
El comentario jocoso consiguió arrancarle una sonrisa, dando pie a que se generase una conversación chistosa y surrealista, asidua en las tertulias mañaneras.
Cuando terminó de desayunar se acercó hasta la mesa donde se encontraba Julián. Quería mostrarle un poco de simpatía, una manera indirecta de pedir disculpas sin necesidad de llegar a hacerlo; sin embargo, su presencia pasó desapercibida. Julián y el gitano mantenían una animada conversación a modo de cuchicheos, claro indicio de que algún trapicheo se estaba cociendo en aquel preciso instante. Sería el gitano, en un momento en el que alzó la mirada, el único en percatarse de la presencia de uno de sus principales clientes cuyo aspecto, advirtió, era cada día más deplorable. Una presencia que no le importunó, aunque sí la privacidad de la conversación, razón por la cual dio un giro brusco a la conversación.
—¿Y qué tal tu compañero de celda? —inquirió en voz alta a su nuevo guardaespaldas mientras dirigía una sonrisa cómplice a Francisco. Gesto que pasó inadvertido para Julián que estaba como hipnotizado, incapaz siquiera de mover los ojos hacia otro lugar por temor a que su nuevo jefe pensase que no le estaba prestando la atención adecuada, y más tras acabar de averiguar que ante él estaba un hombre generoso con sus empleados, pero que la traición la pagaba con la muerte.
—Regular, me ha tocado un colgao —repuso con sinceridad sin advertir la presencia de Francisco y la mirada de fuego que a este último se le quedó tras escuchar tal agravio.
En un movimiento envolvente e improvisado, Francisco sacó la cuchilla que llevaba en su bolsillo y se abalanzó al cuello de Julián hundiéndola en su piel, aunque sin llegar a cortarle.
—Colgao es como aparecerás mañana —amenazó con una mirada diabólica, la misma que utilizó en los robos a mano armada por los que fue condenado una década atrás para satisfacer al monstruo de la droga que dominaba toda su voluntad e incluso su ser. Un monstruo que ni siquiera pudo controlar en su casa: robó a sus progenitores sin ningún tipo de miramiento, hasta dejarles la cartilla en números rojos. Un fortísimo golpe que dejó a sus padres en una posición francamente complicada al verse inmersos en una orden de desahucio al carecer de fondos para hacer frente a la hipoteca, no llegándose a ejecutar gracias a los minipréstamos recibidos in extremis por parte de amigos y familiares. Tras un silencio sepulcral, añadió—: Nunca subestimes a tu compañero de celda. ¿Me oyes? ¡Nunca!
—Vale, vale, perdona, colega. No era mi intención ofenderte… Es que como te he visto tan seco conmigo esta mañana —se disculpó Julián, consciente de que en la calle ya le habría roto el brazo a su oponente, pero aquí era diferente, dado que su compañero de celda le estaba insinuando que en cualquier momento podría clavarle un pincho mientras dormía o rajarle con la cuchilla que en aquellos precisos instantes estaba a punto de hendirse en su cuello. Sin embargo, no podía mostrar miedo ante aquel repentino ataque, de lo contrario el gitano podría prescindir de sus servicios y convertirse en el hazmerreír de la prisión—. Venga, relájate que esta noche nos damos un viaje que nos vamos al séptimo cielo. ¡Invito yo! —repitió literalmente y con aplomo las palabras que escuchó en la escena de una película entre yonquis—. No querrás que acabe con un corte y tú con todos los huesos rotos, ¿verdad? —inquirió con una sonrisa desafiante con olor a pólvora mojada.
Un segundo eterno con miradas de plomo gris provocó una fuerte carcajada por parte del gitano, poniendo de forma magistral fin a la contienda.
—Claro que sí, ese es mi colega —dijo Francisco con los ojos brillantes como si de una nueva persona se tratara y nada hubiese ocurrido entre ellos. Solo de imaginarse que por fin volvería a sentir la heroína recorrer todo su cuerpo, lo colmaba de satisfacción y gozo. ¡La necesitaba como un buceador precisa de oxígeno! La angustia y los dolores comenzaban a ser irresistibles.
Julián sonrió ante la actitud esquizofrénica y surrealista de su compañero, capaz de pasar del odio al amor en un suspiro y, además, hacerlo sin dejar un solo resquicio de rencor.
—Socio, luego te paso diez gramos —dijo el gitano con una sonrisa rebosante de cuando se cierra un buen negocio—. Y, tú, Paquito, recuerda que aún tienes una deuda conmigo.
—Pronto se la devolveré, don Sebastián —repuso con el respeto de quien sabe depende su vida.
«En dos semanas no me vuelves a ver el pelo en tu vida, viejo asqueroso».
—Eso espero —dijo con una mirada desafiante—, no sea que tenga que hacerte una corbata colombiana si en una semana no has liquidado tus deudas conmigo —concluyó levantándose y marchándose con la misma seguridad que una modelo cuando está sobre una pasarela.
«¡Maldición! A este no se le escapa una».