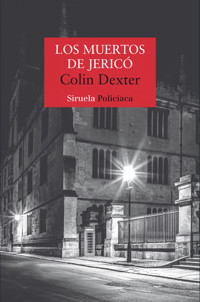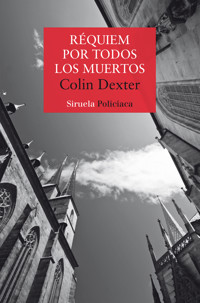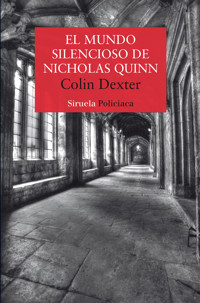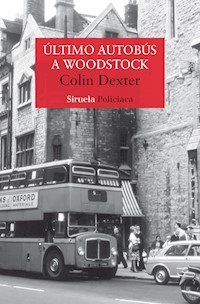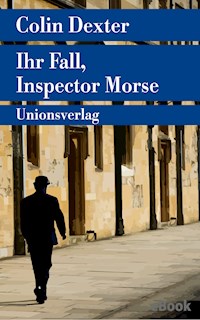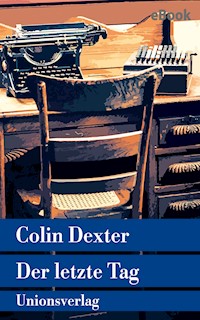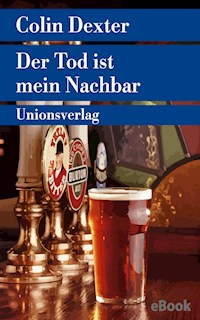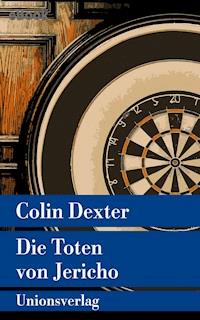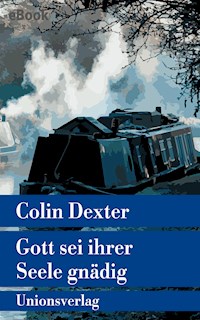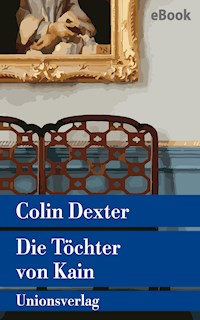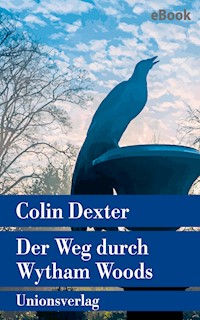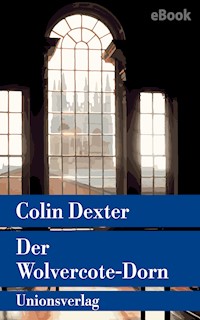Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Un nuevo caso para Endeavour Morse, el mítico inspector de la policía de Oxford «Endeavour Morse es un personaje que sin duda conservará su lugar como uno de los más populares y perdurables detectives de ficción».P. D. James, The Sunday Telegraph Hace casi una semana que no hay noticias del profesor Browne-Smith, de la Universidad de Oxford. El viernes 11 de julio cruzó frente a la portería sobre las 8.15 de la mañana, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Extraño, piensa el inspector Morse. Realmente extraño. Y es que el señor Browne-Smith no es un profesor cualquiera. Le dio clases a Morse durante su época universitaria, y es la razón de que este desarrollara su desquiciante obsesión por la gramática y la ortografía. Por eso, el inspector no tiene dudas: su maestro nunca habría desaparecido una semana sin dar señales de vida. Y una semana es tiempo más que suficiente para que alguien cometa un asesinato… Cuando la policía descubre un cadáver irreconocible en el canal, el caso se precipita y Morse inicia una investigación que lo obligará a emprender un viaje por la historia más reciente y oscura de Europa, desde el Egipto de la Segunda Guerra Mundial hasta el Londres de la década de 1980. «Historias de aroma oxoniense protagonizadas por un personaje inolvidable. Si han visto la serie, pasen por los libros; si no, también».Juan Carlos Galindo, El País «Lo importante es contemplar a estos personajes de carne y hueso, creíbles, nunca pueriles ni demenciados, deambulando por las calles de Oxford, investigando, dialogando con estudiantes y dons y con otros, y asistir a sus comedidas penas».Javier Marías
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: julio de 2025
Título: The Riddle of the Third Mile
En cubierta: Wirestock / iStock
© Colin Dexter, 1983
Publicado originalmente en inglés por Macmillan, un sello de Pan Macmillan, una división de Macmillan Publishers International Limited © De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Por acuerdo con Casanovas & Lynch Agencia Literaria
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 979-13-87688-46-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Para mi hija, Sally
«Y si alguien te obligara a llevar su carga una milla, acompáñalo dos».
Mateo 5, 41
LA PRIMERA MILLA
1Lunes, 7 de julio
En el que un veterano de la ofensiva de El Alamein recuerda el día más trágico de su vida.
Eran tres, los tres hermanos Gilbert: los gemelos, Alfred y Albert, y el más pequeño, John, que cayó en combate un día en el norte de África. Y era en su hermano muerto en quien pensaba Albert Gilbert, sentado a solas en un pub del norte de Londres justo antes de la hora de cierre: John, que siempre fue menos fuerte y más vulnerable que el formidable, inseparable y prácticamente indistinguible dúo conocido por sus compañeros de colegio como «Alf y Bert»; John, a quien sus hermanos mayores siempre intentaron proteger; el mismo John al que no pudieron salvar aquel día terrible de 1942.
En la madrugada del 2 de noviembre se lanzó la Operación Supercarga contra la pista de Rahman, al oeste de El Alamein. A Gilbert siempre le había parecido extraño que esa campaña fuera considerada por los historiadores bélicos como un milagroso triunfo de planificación estratégica, pues de su breve, aunque no poco heroica, participación en esa larga batalla solo podía recordar la ciega confusión imperante a su alrededor durante aquel ataque previo al amanecer. «Los tanques deben pasar», esas fueron las órdenes de la noche anterior transmitidas desde la jerarquía de la Brigada Acorazada a los oficiales de campo y a los suboficiales de los Wiltshires Reales, regimiento en el que Alf y Bert se alistaron en octubre de 1939. Poco después se encontraban recorriendo la llanura de Salisbury al volante de antiguos tanques y, tras ser debidamente ascendidos ambos al rango de cabo, fueron enviados a El Cairo a finales de 1941. Y fue un día feliz para los dos cuando su hermano John se reunió con ellos, a mediados de 1942, mientras cada bando esperaba refuerzos antes de la inminente confrontación.
En aquella madrugada del 2 de noviembre, a la 1.05 horas, Alf y Bert avanzaban en sus tanques por el lado norte de Kidney Ridge, donde fueron recibidos por el intenso fuego de los Flak 88 alemanes y los Panzer atrincherados en Tel el Aqqaqir. Los cañones de los tanques de los Wiltshire escupieron y lanzaron cientos de proyectiles hacia las líneas enemigas y la batalla se recrudeció furiosamente. Fue una lucha desigual, ya que los carros de combate británicos en pleno avance eran blancos expuestos por todos los flancos y caían eliminados poco a poco bajo el fuego de la artillería antitanque alemana.
Era un duro y amargo recuerdo incluso ahora, pero Gilbert dio rienda suelta a sus pensamientos. Ahora podía hacerlo, sí. Y era importante que lo hiciera.
Unos cincuenta metros por delante de él, uno de los tanques en plena ofensiva estaba ardiendo; el cuerpo del comandante tendido sobre la escotilla con el brazo izquierdo colgando hacia la torreta principal y el casco en la cabeza salpicado de sangre. Otro tanque a su izquierda traqueteó enloquecido hasta detenerse por completo cuando un proyectil alemán destruyó su oruga izquierda y cuatro hombres saltaron y echaron a correr a toda velocidad hacia la relativa seguridad del inmenso arenal a sus espaldas.
El fragor de la batalla era ensordecedor mientras la metralla ascendía, silbaba, caía y repartía su muerte en mitad del desierto antes del amanecer. Los hombres gritaban, imploraban, corrían… y morían. Algunos misericordiosamente rápido, aniquilados al instante; otros despacio, heridos de muerte sobre la arena ensangrentada; algunos más se asaban vivos dentro de los tanques, atrapados bajo las escotillas atascadas o con algún miembro herido, incapaces de encontrar un punto de apoyo para salir.
Después le llegó el turno al tanque situado a la derecha de Gilbert. Un oficial bajó de un salto sujetándose una mano que chorreaba sangre, justo a tiempo para alejarse antes de que el vehículo estallara envuelto en llamas cegadoras.
El artillero de torreta de Gilbert estaba gritando.
—¡Dios! ¿Has visto eso, Bert? ¡No me extraña que llamen «Abrasa-Tommys»1 a esos putos trastos!
—¡Tú limítate a machacar a esos cabrones, Wilf! —chilló Bert.
No recibió respuesta, pues Wilfred Barnes, soldado del Real Cuerpo de Voluntarios de Wiltshire, había pronunciado sus últimas palabras.
Lo siguiente que vio Gilbert fue la cara del soldado Phillips mientras este forcejeaba con la escotilla del conductor y lo ayudaba a salir.
—¡Corra como alma que lleva el diablo, cabo! Esos dos ya se han llevado lo suyo.
Se habían alejado apenas unos cuarenta metros antes de arrojarse al suelo cuando otro proyectil levantó una nube de arena justo delante de ellos, escupiendo sus fragmentos de acero en una lluvia de metal dentado. Y cuando finalmente Gilbert levantó la vista, descubrió que el soldado Phillips también estaba muerto, con una esquirla de acero retorcido clavada en la zona lumbar. Después de la explosión, Gilbert se quedó un rato sentado donde estaba, presa de una terrible conmoción, pero aparentemente ileso. Miró sus piernas y después los brazos, se palpó la cara y el pecho y luego intentó mover los dedos de los pies dentro de las botas militares. Hacía solo treinta segundos eran cuatro hombres y ahora solo quedaba él. Su primera emoción consciente (que ahora recordó con gran intensidad) fue una indescriptible furia, aunque casi al instante su corazón se regocijó al ver una nueva columna de tanques de la Octava Brigada Acorazada avanzando entre los restos destrozados o ardientes de la primera formación de asalto. Poco a poco le invadió una gran sensación de alivio, de alivio por seguir vivo, y como agradecimiento rezó una breve oración a su dios.
Después oyó una voz.
—¡Por el amor de Dios, cabo, salga de ahí!
Era el oficial de la mano ensangrentada, un teniente de los Wiltshires conocido por ser muy estricto con la disciplina, además de algo pomposo, aunque no era impopular; de hecho, la noche anterior fue quien entregó a sus hombres el memorándum del mariscal Montgomery.2
—¿Se encuentra bien, señor? —preguntó Gilbert.
—No demasiado mal. —Bajó la vista hacia su mano derecha, de la cual colgaba el dedo índice por un delgado jirón de carne—. ¿Y usted?
—Estoy bien, señor.
—Volvamos a Kidney Ridge. Poco más podemos hacer.
Incluso allí, en mitad de aquel espantoso y sangriento escenario, su voz parecía salida de un anuncio radiofónico de antes de la guerra, elegante y precisa, con su característico «acento de Oxford».
Los dos hombres avanzaron con dificultad por la arena varios cientos de metros antes de que Gilbert se derrumbara.
—¡No se detenga! Vamos, hombre, ¿qué le pasa?
—No lo sé, señor. Creía que no me…
Bajó la vista hacia la pernera izquierda del pantalón, donde había sentido un fuerte dolor, y vio que la sangre empapaba el grueso tejido color caqui. Entonces se llevó la mano a la parte trasera de la pierna y palpó la pegajosa ciénaga de carne sangrante donde le habían volado media pantorrilla.
—Continúe usted, señor —dijo amagando una miserable sonrisa—. Yo vigilaré la retaguardia.
Pero otra cosa había atraído ya su atención. Un tanque que un momento antes parecía dirigirse hacia ellos de repente giró sobre sí mismo apuntando en dirección contraria con la parte superior totalmente destrozada. No obstante, el motor seguía zumbado y rugiendo, y sus engranajes chirriaron como el crujir de dientes de un torturado en el infierno. Gilbert oyó algo más, los gritos de agonía de un hombre desesperado, y se sorprendió tambaleándose hacia el tanque mientras este giraba penosamente de nuevo levantando una nube de arena. ¡El conductor estaba vivo! En ese momento Gilbert se olvidó de sí mismo por completo: olvidó su pierna herida, olvidó su miedo, olvidó su alivio, olvidó su furia. Solo pensaba en el soldado Phillips, de Devizes.
La escotilla era un pedazo de acero destrozado y candente que no se abría. Él siguió intentándolo y el sudor le empapó la cara mientras maldecía, gemía y se retorcía con el esfuerzo. El depósito de combustible se incendió con un suave y casi tímido silbido, y Gilbert supo que era cuestión de segundos que el otro hombre muriera quemado dentro de aquel Abrasa-Tommys.
—¡Por Dios santo! —gritó al oficial a sus espaldas—. ¡Ayuda, por favor! Ya casi lo he…
Forcejeó por última vez tratando de abrir la escotilla y de nuevo el sudor goteó sobre las venas hinchadas de sus antebrazos.
—¡Joder! ¿Es que no lo ve? ¡No ve que…!
De repente se calló y se dejó caer en la arena, abrumado por la impotencia y el agotamiento.
—¡Olvídelo, cabo! ¡Apártese del tanque! ¡Es una orden!
De modo que Gilbert se alejó a rastras por la arena, llorando y con el rostro desencajado de frenética desesperación, y al levantar la mirada vio entre lágrimas el brillo en los ojos del oficial: el brillo de una gélida cobardía. Recordaba poco más, salvo los gritos de su compañero agonizando entre las llamas, y solo más tarde creyó reconocer la voz, pues no le había visto la cara.
Poco después lo recogió un camión del Ejército (o eso le contaron) y lo siguiente que recordaba era estar acostado cómodamente entre las blanquísimas sábanas y las mantas rojas de la cama de un hospital militar. No supo hasta dos semanas más tarde que su hermano John, conductor de tanques de la Octava Brigada Acorazada, había muerto durante la segunda fase de la ofensiva.
Entonces Gilbert estuvo casi seguro, aunque ni siquiera ahora lo estaba del todo. No obstante, algo sí sabía, pues nada había podido borrar de su corteza cerebral el nombre del oficial que una mañana en el desierto, durante la batalla por el risco de Tel el Aqqaqir, fue puesto a prueba en la balanza del coraje y no dio la talla: teniente Browne-Smith, ese era su nombre. Uno realmente curioso, con esa e en el medio, y que no había vuelto a ver hasta hacía muy poco.
Hasta hacía muy muy poco.
1Tommys era el sobrenombre con que se conocía a los soldados británicos. (Todas las notas son del traductor).
2 Bernard Law Montgomery, apodado «el general espartano» y conocido especialmente por haber vencido a Rommel tras la larga campaña de El Alamein.
2Miércoles, 9 de julio
Estamos en la Universidad de Oxford, en la reunión de revisión de notas de los siete examinadores del tribunal de Clásicas.3
—Podría haber obtenido una matrícula de no ser por esto —dijo el presidente.
Volvió a mirar las seis evaluaciones, todas ellas generosamente salpicadas de alfas y betas más, exceptuando la de Historia de Grecia, donde había una beta doble menos delta de aspecto ligeramente vacilante. Y esta última no era una categoría digna de las mentes más brillantes.
—Bueno, ¿qué opinan, caballeros? Sin duda merece un examen oral, ¿no creen?
Con el mínimo esfuerzo posible, cinco de los otros seis hombres sentados a la gran mesa repleta de cuadernos, listas y hojas de calificaciones levantaron la mano en señal de acuerdo.
—¿No opina usted lo mismo? —dijo el presidente volviéndose hacia el séptimo miembro del tribunal examinador.
—No, presidente. No lo merece. Al menos según esta prueba —contestó agitando el papel que tenía en la mano—. A mi modo de ver, ha demostrado de forma bastante concluyente que solo tiene algún conocimiento sólido sobre la Atenas del siglo V. Lo siento. Si quería una matrícula de honor tendría que haberlo hecho un poco mejor.
Agitó de nuevo el examen con expresión de disgusto, desfigurando un rostro que posiblemente era así de agrio desde su nacimiento. Sin embargo, todos los presentes sabían que nadie más en la universidad era capaz de otorgar una calificación tan delicada como ß+/ß+?+ con tal aplomo ni de justificarla con tan feroz convicción.
—No obstante, todos sabemos que a veces las preguntas que escogemos son un tanto azarosas, ¿verdad? —Era otro miembro del tribunal—. Quiero decir, especialmente en Historia de Grecia.
El presidente parecía muy cansado.
—Caballeros, hemos tenido un largo y duro día y casi hemos llegado a la meta. ¿Por qué simplemente no…?
—Por supuesto que merece un examen oral —dijo uno de los otros con sosegada y rotunda autoridad—. Yo corregí su examen de Lógica y tenía momentos brillantes.
—Estoy seguro de que tiene razón —replicó el presidente—. Compartimos completamente su postura en lo referente al examen de Historia, doctor Browne-Smith, pero en…
—Haga lo que quiera. Usted es el presidente de este tribunal.
—Sí, tiene mucha razón. ¡Yo soy el presidente y este hombre tendrá su examen oral!
Fue un encontronazo algo desagradable y el examinador de Lógica intervino al instante con una propuesta de paz.
—Quizá quiera hacerle usted el examen oral, doctor Browne-Smith.
Pero Browne-Smith sacudió su dolorida cabeza.
—¡No! No soy objetivo en el caso de este sujeto. Y creo que, por esta vez, ya he tenido suficiente de tanta corrección. No pienso hacer nada más.
También el presidente estaba ansioso por poner fin a la reunión con una nota más alegre.
—¿Y si se lo proponemos a Andrews? ¿Cree que estaría dispuesto a hacerse cargo?
Browne-Smith se limitó a encogerse de hombros.
—Es un joven sobradamente competente.
De modo que el presidente escribió una última nota: «Será examinado oralmente por el señor Andrews (Lonsdale) el 18 de julio», y los demás empezaron a recoger sus papeles.
—Bien, muchas gracias a todos, caballeros. No obstante, ¿podemos concretar ahora la fecha de nuestra reunión final antes de concluir? Casi con certeza tendría que ser el miércoles 23 o el jueves 24.
Browne-Smith era el único del tribunal que no había sacado su agenda, y cuando finalmente concertaron la reunión para las diez de la mañana del miércoles 23, él pareció no darse por enterado en absoluto.
El presidente se dio cuenta.
—¿Le parece bien, doctor Browne-Smith?
—Estaba a punto de decir, presidente, que me temo que probablemente no estaré con ustedes en la reunión final. Por supuesto, me encantaría poder asistir, pero tengo que estar… En fin, probablemente no estaré en Oxford.
El presidente asintió con expresión ambigua y preocupada.
—Bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible sin usted. En todo caso y como siempre, gracias por toda la ayuda que nos ha prestado.
Cerró el grueso cuaderno negro que tenía delante y miró su reloj de pulsera: las 8.35 de la tarde. En efecto, había sido una larga y dura jornada. No era de extrañar que al final se hubiera mostrado algo irritable.
Seis miembros del tribunal acordaron verse en el King’s Arms de la calle Broad, pero el séptimo, el doctor Browne-Smith, les rogó que lo excusaran. Abandonó la Escuela de Exámenes, caminó sin prisa por la calle High y entró en la Escuela Lonsdale por una puerta trasera («Solo profesores»). Una vez en su habitación engulló seis comprimidos de paracetamol y se tumbó completamente vestido en la cama, donde durante la hora siguiente su cerebro dio vueltas sin control en su cabeza hasta que se durmió.
A la mañana siguiente, el jueves 10 de julio, recibió una carta. Una carta muy extraña y bastante interesante.
3 Cuando se fundó la Universidad de Oxford había dos opciones, estudiar Clásicas o estudiar Teología. Estos estudios de Clásicas, también conocidos allí como Grandes (Greats) o Literae Humaniores, abarcaban la Antigua Grecia, la Antigua Roma, Griego, Latín y Filosofía. A lo largo de la novela nos referiremos a ellos simplemente como Clásicas o Grandes.
3Viernes, 11 de julio
En el que nos enteramos de la invitación a un profesor de Oxford a contemplar el vicio y la vileza de la vida en una zona de la ciudad con mala reputación.
En sus casi sesenta y siete años de vida, Oliver Maximilian Alexander Browne-Smith (con una e y guion), profesor de Arte y Estudios Clásicos y doctor en Filosofía, nunca había llegado a aceptar el exagerado peso de todos sus nombres. De forma previsible, cuando estudiaba secundaria le apodaron «Omar». Y ahora, a falta de un año para el fin oficial de su contrato con la universidad, sabía que entre los estudiantes había adquirido el oprobioso sobrenombre de «Malaria», lo que no era tan predecible y sí mucho más desagradable.
Por eso no dejó de sorprenderle la rapidez (en cuestión de escasas semanas) con que había logrado aceptar que, con toda seguridad, estaría muerto en el plazo de doce meses («En el mejor de los casos, doctor Browne-Smith, ya que insiste en saber la verdad»). Sin embargo, lo que no sabía mientras caminaba hacia el andén 1 de la estación de Oxford era que iba a morir antes de lo que su eminente y muy costoso doctor había vaticinado con tanta certeza.
Mucho antes, en realidad.
Mientras se abría paso hasta el final del andén, mantuvo la mirada baja y observó con disgusto las latas de cerveza vacías y la basura desparramada. Unos pocos colegas suyos de la universidad, algunos de la Escuela Lonsdale, eran pasajeros habituales del tren Oxford-Paddington de las 9.12 de la mañana, y lo cierto es que no sentía el menor deseo de conversar con ninguno. Llevaba bajo el brazo izquierdo un ejemplar de TheTimes recién comprado en el quiosco de la estación, y en la mano derecha un maletín de piel marrón. Hacía un frío sorprendente, a pesar de ser una luminosa mañana de mediados de julio.
La locomotora diésel de morro amarillo serpenteó lenta y puntualmente a través del cambio de agujas del norte de la estación y dos minutos después el viajero estaba sentado frente a una joven pareja en un compartimento para no fumadores. Aunque él mismo era un empedernido fumador sin remedio, que durante cincuenta años había consumido una media de más de cuarenta cigarrillos al día, había decidido imponerse un simbólico periodo de abstinencia durante el viaje de una hora que lo esperaba. Por alguna razón le parecía apropiado. Cuando el tren empezó a moverse abrió su ejemplar de TheTimes y se dispuso a hacer el crucigrama, sin que su mente registrara nada en absoluto durante las tres primeras pistas horizontales. Al llegar a la cuarta, sin embargo, un amago de sonrisa apareció en su cara mientras leía las letras ligeramente torcidas: «¿Lo primero que buscan los turistas en el Soho?». Escribió rápidamente: «estríper». Luego siguió añadiendo letras durante sus incursiones horizontales y verticales en la cuadrícula y terminó el crucigrama bastante antes de llegar a Reading. Entonces, con la vaga esperanza de que la pareja que viajaba frente a él se hubiera percatado de su habilidad verbal (sin fijarse al mismo tiempo en el feo muñón del dedo índice de su mano derecha), se reclinó en su asiento todo lo que le permitieron sus largas piernas, cerró los ojos y concentró sus pensamientos en la extrañísima razón que ese día lo llevaba a Londres.
En Paddington fue una de las últimas personas en bajar del tren, y mientras se dirigía a los tornos, vio que aún eran solo las diez y cuarto de la mañana. Tenía tiempo de sobra. Cogió un horario de la línea Paddington-Reading-Oxford en el mostrador de información y pidió un café en la cantina, donde encendió un cigarrillo y alzó la vista para revisar los posibles trenes de su viaje de vuelta. Curiosamente, se sintió bastante relajado mientras encendía el segundo cigarrillo con el primero y se preguntó, distraído, a qué hora abrirían en Londres los pubs (y los clubes). ¿Tal vez a las once de la mañana? Aunque esa no era una cuestión demasiado importante.
A las diez cuarenta abandonó la estación y caminó a buen paso hacia la línea de Bakerloo, donde, mientras hacía cola para sacar el billete, cayó en la cuenta de que había dejado olvidado el horario junto a la taza de café. Pero tampoco eso tenía demasiada importancia. Había muchos trenes disponibles para volver y había tomado nota mentalmente de algunas horas.
Por supuesto, no podía saber que esa noche no regresaría a Oxford.
En el metro abrió su maletín y sacó dos folios. El primero era una carta dirigida a él, mecanografiada por un aficionado y ortográficamente perfecta. Una carta que le seguía pareciendo muy extraña. El segundo era también un texto mecanografiado, aunque de forma mucho más profesional (por el mismo Browne-Smith, de hecho): una lista de estudiantes de Oxford con los nombres de sus colegas entre paréntesis y las palabras «Clase Uno, Literae Humaniores» impresas en negrita en la parte superior en letras mayúsculas rojas. Pero Browne-Smith solo miró someramente las dos hojas a través de sus gafas bifocales. Al parecer, únicamente se estaba asegurando de que seguían en su poder. Nada más.
En Edgware Road miró por la ventanilla del vagón al recordar que solo quedaban dos paradas y casi por primera vez sintió un cosquilleo de impaciencia en algún lugar a medio camino entre el estómago y el diafragma. ¡Sí que era extraña esa carta! Incluso la dirección le había llamado la atención, con tantos detalles: apartamento 4, escalera T, patio segundo, Escuela Lonsdale, Oxford. Tanta concreción no era frecuente y parecía sugerir que el remitente estaba más preocupado de lo habitual por que no se extraviara; y también que conocía sobradamente la topografía de la escuela. Escalera T, patio segundo… Browne-Smith se imaginó subiendo una vez más aquel pequeño tramo de escaleras. Subiéndolas, igual que había hecho durante los últimos treinta años, hasta el primer rellano, donde su nombre estaba escrito a mano en letra gótica de color blanco sobre la puerta. Y justo enfrente el apartamento 3, donde George Westerby, el catedrático de Geografía, llevaba viviendo casi exactamente el mismo tiempo: solo un trimestre más, de hecho. Su odio mutuo era intenso, la escuela entera lo sabía, aunque la situación podría haber sido diferente si Westerby se hubiese mostrado dispuesto alguna vez a llevar a cabo el más mínimo gesto de reconciliación. Pero nunca lo había hecho.
A través del zigurat de empinadas escaleras mecánicas, Browne-Smith emergió a las once y cinco hacia la brillante luz del sol en Piccadilly Circus, cruzó la plaza hacia la avenida Shaftesbury y se zambulló inmediatamente en el laberinto de calles y callejones que atraviesan la zona aledaña a Great Windmill. Allí había numerosos cines pequeños donde proyectaban películas de sórdido porno duro, con fotografías de pechos turgentes y voluptuosos en las marquesinas; clubes que prometían a los transeúntes desnudos integrales y bailes eróticos las veinticuatro horas; librerías que presumían de las revistas más brillantes y groseras para pedófilos y aficionados al bestialismo. Y por esas calles estridentes, a la luz de neones naranjas y amarillos y dejando atrás las incitadoras puertas, caminó con parsimonia Browne-Smith saboreando la atmósfera sin censura y sintiéndose inexorablemente engullido por esa fosa séptica conocida como el Soho.
Lo encontró en una calleja estrecha junto a la calle Brewer, tal como esperaba: «Bar de toples El Flamenco. Sin cuota de socio. Por favor, entre directamente». Los anchos y pequeños escalones que bajaban desde el vestíbulo al local subterráneo estaban cubiertos por una alfombra de un otrora intenso color carmesí, aunque ahora la parte central parecía la hierba pisoteada de algún paraje natural tras un glorioso verano repleto de turistas. No tenía intención de detenerse, pero debió demostrar algún revelador indicio de vacilación, pues el joven con la cara cubierta de acné que estaba en la puerta se fijó en él al instante.
—Tenemos chicas muy guapas, señor. Puede bajar sin más. No hay cuota de socio.
—El bar está abierto, ¿verdad? Solo quiero beber algo.
—Aquí siempre está abierto el bar, señor. Adelante, puede bajar.
El joven se hizo a un lado y Browne-Smith dio el fatídico paso hacia el interior y bajó despacio hacia el bar de toples El Flamenco. Facilis descensus Averno.4
Al pie de las escaleras un paño de terciopelo interrumpía el paso, y aún estaba pensando qué hacer cuando una cabeza aparentemente sin cuerpo apareció por un hueco de la cortina; la cabeza de una atractiva joven de no más de diecinueve o veinte años, con los ojos color avellana estridentemente maquillados de azul y algo burdamente perfilados de negro, aunque la sensual boca estaba desprovista de carmín. Una lengua rosada recorrió sin prisa los labios de aspecto tierno y una voz agradable se limitó a pedirle con dulzura una libra.
—No hay cuota de socio, lo pone el cartel de la entrada. Y también lo dijo el hombre de la puerta.
El rostro sonrió, como siempre les sonreía a los crédulos hombres que bajaban aquellos amplios escalones.
—No es una cuota de socio, solo la entrada. ¿Me entiende?
Los ojos de la muchacha se clavaron en los suyos con ardiente sensualidad y el billete pasó rápidamente a través de la cortina roja.
El Flamenco era un local de techos bajos con asientos agrupados en alcôves à deux, hacia uno de los cuales le acompañó la muchacha. Iba completamente vestida, y después de entregarle al cliente una carta de bebidas de color beis se marchó sin decir palabra a su asiento de costumbre detrás de una pobre imitación de barra de bar, donde no tardó en enfrascarse en la lectura de las predicciones zodiacales del Daily Mirror.
Mientras se esforzaba por interpretar la larga lista de precios, Browne-Smith llegó a la conclusión de que el importe mínimo de cualquier bebida semialcohólica era de tres libras. Y estaba a punto de decidir que la mejor opción por un precio tan desorbitado probablemente serían dos cañas de cerveza rubia cuando oyó una voz.
—¿Puedo tomarle nota?
Observó por encima de las gafas a la chica que aguardaba frente a él. Estaba inclinada hacia delante, completamente desnuda de cintura para arriba, con una larga falda rosa abierta hasta la parte superior del muslo.
—Creo que una caña de rubia, por favor.
Ella tomó nota en un pequeño bloc.
—¿Quiere que me siente a su lado?
—Sí.
—Tendrá que invitarme a beber algo.
—De acuerdo.
Ella señaló el final de la carta:
Venganza Flamenca – una mezcla de Chartreuse de ojos verdes y afrodisíaco Cointreau.
Soho Wallbanger – una dramática confrontación de voluptuoso vodka con el tentador sabor de Tía María.
Éxtasis Oriental – una irresistible alquimia de rejuvenecedora ginebra y Campari que acelera el pulso.
Precio: 6 £
¡Seis libras!
—Lo siento —dijo Browne-Smith—, no me lo puedo permitir.
—No puedo sentarme con usted si no me invita a una copa.
—Pero es terriblemente caro, ¿no le parece? No puedo permitírmelo.
—¡Como quiera!
Sus palabras fueron rotundas y definitivas y abandonó la mesa para regresar poco después con el pequeño vaso de cerveza que dejó ante él con estudiada indiferencia antes de volver a marcharse.
Browne-Smith pudo escuchar claramente la conversación del reservado justo detrás de él:
—¿De dónde eres?
—De Ostralia.
—¿Es bonito?
—¡Mucho!
—¿Quieres que me siente contigo?
—¡Claro que sí!
—Tienes que invitarme a una copa.
—¡No ties más que escoger, nena!
Browne-Smith bebió un trago de su cerveza tibia e insípida e hizo balance de la situación. Aparte del australiano que tenía detrás solo pudo ver a otro cliente, un hombre de edad indeterminada (¿cuarenta?, ¿cincuenta?, ¿sesenta?) sentado junto a la barra leyendo un libro. En contraste con la coronilla de pelo escaso y los mechones grisáceos de las sienes, en su barba castaña pulcramente recortada no había una sola cana y durante unos segundos a Browne-Smith se le ocurrió que el hombre podría estar disfrazado, una posibilidad reforzada por las incongruentes gafas de sol que llevaba, que enmascaraban sus ojos sin que al parecer le impidieran leer la página en la que aparecía tan absorto.
Desde donde estaba sentado Browne-Smith, la decoración parecía universalmente ordinaria. La alfombra carmesí, continuación de la que cubría la escalera, estaba sucia y repleta de manchas, con partes raídas bajo la mayoría de las mesas de plástico; las sillas eran endebles y desvencijadas estructuras de mimbre apenas capaces de soportar el peso de cualquier cliente pasado de kilos; las paredes y el techo alguna vez estuvieron pintados de blanco, pero ahora estaban mugrientos y manchados del incesante humo de miles de cigarrillos. No obstante, había un toque de cultura en aquel escenario y bastante sorprendente: la música que sonaba de fondo a un volumen bastante moderado era el movimiento lento del concierto para piano de Mozart Elvira Madigan (Browne-Smith habría jurado que dirigido por Barenboim), lo que le pareció casi tan incongruente como escuchar a Shakin’ Stevens5 en la catedral de St. Paul.
Otro hombre atravesó la cortina y fue recibido al instante por la misma belleza de blancos pechos que le había servido la cerveza. El hombre de la barra había pasado otra página del libro; el australiano, al que seguía oyendo hablar con total claridad, trataba de convencer a su acompañante con escasa sutileza para que le revelara exactamente qué pretendía venderle, pues era evidente que ella tenía lo que él quería y su única preocupación era cuánto iba a pedirle por ello; la muchacha sentada detrás de la barra había agotado todos los pronósticos que el Daily Mirror podía ofrecer; y Barenboim había aterrizado suavemente en las últimas notas del etéreo movimiento.
El vaso de Browne-Smith ya estaba vacío y las dos únicas camareras a la vista bebían felizmente a sorbitos lo que quiera que la dirección hubiera decidido como ingredientes del día para los Soho Wallbangers, las Venganzas Flamencas y los demás brebajes. De modo que se levantó, fue hasta la barra y se sentó en un taburete.
—Creo que tengo otra pagada.
—Yo se la llevaré.
—No, no hace falta. Me sentaré aquí.
—He dicho que yo se la llevaré.
—No le importa que me siente aquí, ¿verdad?
—Vaya a sentarse donde estaba, ¿es que no entiende inglés?
Todo atisbo de cortesía había desaparecido y su tono de voz era decididamente duro y desagradable.
—Está bien —replicó Browne-Smith sin inmutarse —. No quiero causar ninguna molestia.
Se sentó a una mesa a varios metros de la barra y observó a la muchacha mientras esperaba.
—Todavía no ha oído lo que he dicho, ¿eh?
La voz era ahora hosca y amenazante. Browne-Smith decidió que podía permitirse unas ráfagas más de disparos de pequeño calibre. No había llegado el momento de sacar la artillería pesada. Estaba disfrutando.
—La he oído, se lo aseguro. Pero…
—¡Mire! ¡Ya se lo he dicho! —No lo había hecho—. Si quiere un maldito magreo hay una sauna en la acera de enfrente, ¿vale?
—Yo no…
—No pienso volver a decírselo, señor.
Browne-Smith se levantó y volvió lentamente hacia la barra, donde el hombre que estaba leyendo pasó otra página del libro, al parecer, con actitud desinteresadamente neutral en el desenlace de las crecientes hostilidades.
—Querría una pinta de una cerveza decente, si la tiene —dijo en tono tranquilo.
—Si no quiere la rubia de antes…
Browne-Smith posó bruscamente su vaso sobre la barra y miró fijamente a la muchacha.
—¿Rubia? ¡Deje que le diga algo, señorita! Eso no es cerveza rubia, ¡es orín de caballo!
El rumbo de la batalla había cambiado de forma dramática y era evidente que la muchacha había perdido claramente el autocontrol cuando señaló la cortina carmesí con un dedo tembloroso con la uña pintada de rojo.
—¡Fuera!
—¡Oh, no! He pagado mis bebidas.
—Ya ha oído lo que ha dicho la dama.
Era el hombre que leía sentado junto a la barra. Aunque no había levantado la vista ni un centímetro del texto y, aparentemente, tampoco había alzado su voz grave (¿del suroeste de Inglaterra?) ni un semitono por encima de lo habitual, la breve afirmación resonó de manera amenazante e imperativa.
Browne-Smith siguió mirando fijamente a la muchacha, ignorando por completo al hombre que acababa de hablar.
—¡No vuelva a hablarme en ese tono!
La brusca autoridad de la exhortación dejó a la muchacha sin palabras, pero el hombre de la barra cerró el libro despacio y finalmente levantó la vista. Deslizó los dedos de la mano derecha por los músculos superiores de su brazo izquierdo y, aunque cuando se levantó del taburete era cinco o siete centímetros más bajo que Browne-Smith, parecía un peligroso adversario. No dijo nada más.
Las cortinas de terciopelo que Browne-Smith había atravesado al entrar solo estaban a unos tres metros a su izquierda y hubo un intervalo de varios segundos durante los cuales podría haber efectuado una salida fácil, aunque poco gloriosa. No hizo tal cosa, y antes de que pudiera seguir sopesando la situación, sintió que le agarraban con fuerza la muñeca izquierda y lo empujaban hacia una puerta con el cartel de PRIVADO.
Se percató de dos cosas mientras su escolta llamaba suavemente a esa puerta. En primer lugar vio la cara del australiano, con una expresión compuesta por tres cuartas partes de desconcierto y una de pánico; y luego se fijó en el título del libro que estaba leyendo el hombre de la barba: Introducción a los números Köchel.6
El anónimo australiano, sentado a no más de cuatro o cinco metros de la puerta, nunca comentaría este episodio con nadie. Y aunque hubiera tenido motivos para hacerlo, parece bastante improbable que llegara a mencionar el breve y enigmático momento (justo antes de que la puerta se cerrara tras los dos hombres) en el que el supuesto alborotador, cuyo nombre nunca llegaría a saber, miró de pronto su reloj de pulsera y con voz inexplicablemente sosegada dijo: «¡Santo cielo! Ya son las doce en punto».
Unos segundos después de cruzar el umbral de la oficina, Browne-Smith volvió a experimentar aquel dolor cegador y zigzagueante que a veces parecía rasgar su cerebro aislándolo momentáneamente de cualquier recuerdo de sí mismo y de lo que estaba haciendo. Pero después cesó (tan de repente como había empezado) y pensó que volvía a tener la situación bajo control.
Mientras observaba el césped del patio segundo, George Westerby reparó en la alta figura (varios centímetros más alta que él) que caminaba hacia la cabina del conserje a las ocho y cuarto de la mañana. No obstante, lo que más le importaba en ese momento (y lo que más le alegraba) era que a partir de entonces iba a ver muy poco a su detestado colega, Browne-Smith. George Westerby había celebrado recientemente su sesenta y ocho cumpleaños y al fin estaba a punto de retirarse. De hecho, una empresa de mudanzas había puesto ya manos a la obra con su vasta biblioteca, y más de la mitad de los preciados libros de sus estanterías habían sido retirados, encordados y apilados en cajas de té que ahora ocupaban gran parte del suelo. Y, por supuesto, pronto llegarían los cajones de madera y los operarios fornidos y musculosos que trasladarían sus preciadas pertenencias al piso que había comprado en Londres. Un lugar más pequeño, naturalmente, que a buen seguro implicaría problemas de almacenaje. No obstante, todo eso podía esperar; sin duda hasta después de sus inminentes vacaciones en las islas del Egeo, desde donde viajaría a Asia a través de aquel mar azul.
Pero incluso estando allí de pie junto a la ventana, asintiendo lenta y ufanamente para sí mismo durante unos instantes, era Browne-Smith quien seguía monopolizando sus pensamientos. Para él siempre había sido Browne-Smith a secas, ni siquiera «Malaria» Browne-Smith, como si semejante familiaridad pudiera llegar a comprometer de algún modo su eterno antagonismo. Ya solo tendría que cenar unas noches más en el salón con aquel hombre odioso; solo quedaban unos pocos almuerzos, quizá compartiendo cola para el bufé frío; tan solo una reunión de claustro más a principios de la próxima semana, la última. Pues el tercer trimestre del curso estaba a punto de acabar, su último trimestre, y muy pronto llegaría el último día y las últimas horas y luego el momento (que también llegaría) de contemplar por última vez aquel césped inmaculado.
George Westerby era consciente de todas esas cosas al mismo tiempo mientras miraba por la ventana de su habitación del primer piso aquella fría mañana del 11 de julio. Lo que no sabía entonces (lo que no podía saber) era que la Escuela Lonsdale no volvería a recibir nunca más a Browne-Smith en sus apacibles patios.
4 «Fácil es la bajada a los infiernos». De la Eneida, Virgilio.
5 Cantante y compositor británico y uno de los artistas con mayores ventas en el Reino Unido especialmente en los años ochenta.
6 Ludwig Von Köchel clasificó y bautizó cronológicamente las obras musicales compuestas por W. A. Mozart.